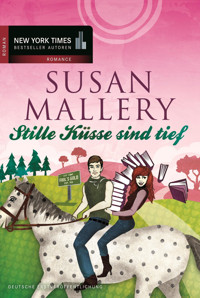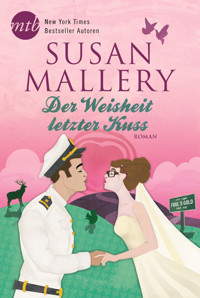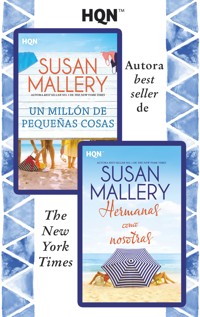
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Un millón de pequeñas cosas Zoe Saldivar no solo estaba soltera; estaba sola. Acababa de romper con su novio, trabajaba desde casa y Jen, su mejor amiga, estaba tan obsesionada con su bebé que prácticamente había abandonado su amistad. El día en que Zoe se quedó atrapada accidentalmente en su ático con su gato hambriento se dio cuenta de que dependía solo de ella dejar de vivir en soledad. Pero su vida aparentemente vacía se complicó de pronto: la primera nueva amiga que hizo era Pam, la madre viuda de Jen, y, el único chico que logró que volviera a sentir mariposas revoloteándole por el estómago era el hermano de Jen. Mientras tanto, su padre, un hombre de encantos embriagadores como el tequila, se proponía seducir a Pam. Pam estaba aturdida y nerviosa, Jen estaba enfadada, y Zoe estaba empezando a pensar que, después de todo, estar sola no estaba tan mal. Hermanas como nosotras La hierba siempre se ve más verde en el jardín de enfrente… El divorcio dejó a Harper Szymanski con un apellido que nadie sabía deletrear, una casa que no se podía permitir y una hija adolescente que parecía estar alejándose de ella. Con su negocio aún en ciernes intentaba estar a la altura de las ridículas expectativas de su madre y pagar las facturas gracias a clientes como Lucas, el guapo policía que estaba sospechosamente presente para tratarse de un cliente virtual. Nada había preparado a la doctora Stacey Bloom para su reto más complicado: la maternidad. Ella, al contrario que Harper, no había heredado el gen maternal. Y lo peor de todo era que su madre se horrorizaría cuando se enterara de que su marido tenía planeado quedarse en casa para cuidar del bebé… eso, claro, contando con que reuniera valor para decirle que ya estaba embarazada de seis meses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1082
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack HQN Susan Mallery, n.º 324 - octubre 2022
I.S.B.N.: 978-84-1141-471-5
Índice
Créditos
Índice
Un millón de pequeñas cosas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Si te ha gustado este libro…
Hermanas como nosotras
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
–Me llamo Zoe Saldivar y acabo de acostarme con mi exnovio. Ha sido estúpido.
Mientras hablaba, tiró con cuidado de la cuerda que colgaba de la puerta del desván que había en el techo. El mecanismo estaba agarrotado y si la puerta se cerraba de golpe, se quedaría atascada para siempre, o eso le había dicho el inspector de edificios cuando ya había pagado el depósito de la casa.
–Con «estúpido» no me refiero ni a él ni al sexo, que ha estado bien. Me gustaría decir que estaba borracha, pero no lo estaba. De hecho, sabía muy bien lo que hacía. Pero he sido débil. Ya está, ya lo he dicho. Me he acostado con mi exnovio en un momento de debilidad.
La escalera descendió en el pequeño pasillo de la casa. Zoe puso un pie en el primer escalón y miró a Mason, su descomunal gato anaranjado.
–¿Nada? ¿No quieres darme ningún consejo?
Mason parpadeó.
–¿Eso significa que no te interesa o que me estás dando el visto bueno?
Mason bostezó.
–No sé qué es peor, si haber cometido la estupidez de acostarme con mi exnovio o que solo pueda hablarlo contigo.
Subió por los estrechos y tambaleantes escalones hasta el desván, que era sorprendentemente espacioso. Hasta ahora no había almacenado muchas cosas ahí, sobre todo porque cargar con algo grande o pesado por esas escaleras era casi imposible, pero sí que guardaba en él sus maletas y las banderas decorativas de las cuatro estaciones que había comprado en una feria de artesanía celebrada en la playa recientemente. A su madre siempre le había encantado celebrar todas las fiestas y los cambios de estación y ahora que Zoe tenía su propia casa, quería continuar esa tradición.
Encendió la luz e ignoró la extraña y algo espeluznante sensación que producía estar en un desván. El suyo era diáfano y no olía demasiado a humedad, pero seguía siendo un desván al fin y al cabo.
Llevó el mástil de metro veinte hasta la trampilla y volvió a por la bandera de la primavera que quería colgar. La extendió y sonrió al ver el precioso ramo de flores bordado con vivos colores.
–Perfecta.
Oyó un chirrido y, al girarse, vio a Mason subiendo las escaleras.
–¡No!
Lo último que necesitaba ahora era que el gato desapareciera en algún rincón lleno de polvo durante horas mientras intentaba convencerlo de que saliera.
El animal la miró como diciendo «¿me hablas a mí?» y entró en el desván de un salto.
Era una buena pieza. Ocho kilos de músculo y, sí, también de demasiadas chucherías para gatos. Y cuando saltó para acceder al desván, la escalera rebotó, se elevó y se cerró con una velocidad asombrosa y un golpe que retumbó por toda la casa. Después se hizo el silencio.
Zoe y Mason se miraron y el gato comenzó a explorar el lugar con la cola alzada como si no pasara nada. Sin embargo, ella sabía muy bien que no era así.
«No cierre la puerta del desván de golpe. Está combada por los años y la humedad y hay que cambiarla. Si deja que se cierre de golpe, se quedará atascada».
Las palabras del inspector se le vinieron a la cabeza; unas palabras que había escuchado pero en las que no había reparado porque había estado pensando en otras cosas como la pintura y las cortinas nuevas. Al fin y al cabo, solo eran unas escaleras de desván. ¿Tanto importaban?
Ahora sí. Y mucho.
Soltó la bandera, fue hasta la trampilla y empujó un poco. Nada. Volvió a empujar con más fuerza con el mismo resultado.
No era una persona muy mañosa. Podía cambiar una bombilla y actualizar el ordenador, pero algo más complicado que eso le suponía todo un reto. Comprendía el mecanismo de una escalera de desván: tirabas de una cuerda, la trampilla se abría y la escalera se desplegaba. Cuando habías terminado, empujabas la escalera para que se plegara de nuevo y se cerraba suavemente.
Lo que no sabía era cómo hacer eso desde el interior del desván en lugar de desde el pasillo. Si se situaba sobre la escalera y se abría, caería al pasillo desde arriba y eso probablemente no tendría un final feliz.
Se arrodilló frente a la trampilla y puso las manos sobre ambos lados de la escalera para empujar todo lo que pudo. Pero nada. No se produjo el más mínimo movimiento. Se había quedado atrapada.
Inquieta, se sentó en el suelo e intentó pensar qué hacer. Gritar para pedir ayuda no serviría de nada porque en casa no había nadie, principalmente porque vivía sola. Sí, tenía amigos, pero tardarían días en echarla en falta, y lo mismo pasaría con su padre. Además, tenía el móvil abajo y avisar a un vecino sería complicado porque el desván no tenía ventanas.
Tragó saliva y se dijo que no, que no hacía cada vez más calor ahí arriba, que estaba bien y que podía respirar. Todo saldría bien. De pronto, algo se movió en una esquina. Se llevó la mano al pecho sobresaltada y entonces apareció Mason. ¿Eran imaginaciones suyas o el gato la estaba mirando con actitud depredadora?
–No te vas a comer mi hígado –le dijo.
El gato pareció sonreír.
Zoe se puso de pie. Para todo problema había una solución y la encontraría. Y en el peor de los casos, se dejaría caer sobre la puerta del desván y se arriesgaría a sufrir una caída, que era mejor que tener una muerte lenta y dolorosa sola ahí arriba.
Mientras recorría el amplio espacio, intentó pensar en positivo. Todo iría bien y sería una fantástica anécdota para contar. Sin embargo, su cerebro no dejaba de ofrecerle terribles historias que había oído sobre personas que habían muerto y estaban momificadas para cuando las habían encontrado porque nadie las había echado en falta, lo cual podía pasarle a ella perfectamente, pensó horrorizada. Vivía sola, trabajaba desde casa y su mejor amiga estaba obsesionada con su hijo de dieciocho meses y apenas la llamaba. Podía acabar sin hígado y momificada. Había visto fotos en la clase de Ciencias. La momificación no le sentaba bien a nadie.
Veinte minutos más tarde, había reunido sus maletas y el mástil de la bandera junto con dos viejas mantas y un rastrillo de metal que había dejado allí el antiguo propietario de la casa. Si James Bond podía matar a alguien con una pluma estilográfica, ella podría salir del desván al estilo MacGyver.
Colocó el mástil junto a la trampilla y su maleta más pequeña al lado. Las mantas las reservaría por si de verdad tenía que lanzarse sobre las escaleras intentando no matarse al aterrizar. Se envolvería en ellas para amortiguar la caída. Pero, primero, un enfoque más sensato.
Apoyó el rastrillo contra la abertura y lo empujó con tanta fuerza como pudo. La puerta se movió ligeramente y después se cerró de golpe. Descansó un segundo, volvió a empujar esta vez usando también su peso corporal para hacer palanca. Sintió cómo la puerta cedía un poco, después un poco más. Con el pie colocó el mástil para sujetarla.
Se puso recta y sacudió los brazos. Si salía de ahí, tendría una charla muy seria con Mason. Y tal vez empezaría a hacer ejercicio. Y a hacer más amigos. Y se compraría una de esas alarmas que usaban las personas mayores.
Cuando los brazos dejaron de temblarle tanto, volvió al trabajo. Esta vez logró abrir la puerta lo suficiente para deslizar hasta el espacio resultante la maleta más pequeña. La presión abolló el plástico pero le permitió abrir más la puerta.
Dos maletas y muchos sudores después, la puerta del desván se abrió y las escaleras se desplegaron, ¡sí! Mason pasó por delante de ella, bajó al pasillo y miró hacia arriba como preguntándole por qué tardaba tanto.
–Vamos a tener que hablar sobre tu actitud –murmuró mientras bajaba las escaleras–. Y esta noche me tomaré un vino.
Cuatro días después, mientras se dirigía a casa de su amiga Jen e iba pensando en el incidente del desván, se detuvo en el Let’s Do Tea a comprar unos bollitos. Una de las ventajas de trabajar desde casa era que era dueña de su tiempo y si, por ejemplo, quería trabajar a las dos de la madrugada, a nadie le molestaba. Lo malo, claro, era que nadie sabría si se estaba momificando en su desván.
Por mucho que se recordaba que había logrado escapar y que estaba bien, no podía evitar pensar que por un momento había estado mirando de frente a la muerte. Aunque tal vez su inquietud general no tenía nada que ver con haber estado a punto de morir en un desván y sí mucho con el hecho de sentirse tan sola.
Todos sus antiguos compañeros de trabajo se habían trasladado con la empresa a San José o habían encontrado otro empleo. Su padre vivía cerca y era un tipo fantástico, pero era su padre y tampoco es que fueran a salir juntos de compras. Trabajaba en casa y no solía tener muchos motivos para salir. En los últimos meses prácticamente había olvidado lo que era tener una vida.
Haber roto con Chad influía mucho, se dijo al acercarse al mostrador para elegir los bollitos. No podía decir que haberlo dejado con él no hubiera sido lo correcto, pero lo cierto era que ahora mismo no sabía qué hacer.
Eligió una docena de bollitos: de buttermilk, de arándanos y de pepitas de chocolate blanco. Después, volvió al coche y condujo hasta la casa de Jen, que se encontraba a unas cuantas manzanas.
El aire de mediados de marzo era fresco y el cielo, claro. A unos ochocientos metros de distancia, el océano Pacífico regulaba la temperatura de la localidad playera de Mischief Bay. Incluso en invierno, rara vez bajaba de los quince grados, aunque sí que podía haber humedad.
Giró en la calle de Jen y aparcó en el camino de entrada circular. La enorme casa de una planta y estilo rancho ocupaba un terreno descomunal. El jardín era exuberante y el tejado nuevo. En el país en el que los precios de las viviendas no dejaban de subir, especialmente en ese vecindario, a Jen y a Kirk, su marido, les había tocado la lotería.
Arrugó la nariz al recordar que habían tenido esa gran suerte a costa de un precio terrible. Hacía casi dos años que el padre de Jen había muerto repentinamente. Pam, su madre, le había dado la casa y ella se había mudado a un piso. Pero Zoe sabía que, de haber podido elegir, Jen habría preferido seguir en su pequeño apartamento y tener a su padre a su lado. Y lo sabía bien porque ella daría lo que fuera por volver a tener a su madre.
–Todo esto del desván me ha vuelto un poco morbosa –murmuró para sí al salir del coche–. Es hora de un cambio de aires.
Fue hasta la puerta y llamó suavemente. Un cartel pintado a mano en amarillo intenso colocado sobre el timbre advertía: Mi bebé está durmiendo.
Unos segundos más tarde, Jen Beldon abrió la puerta.
–Zoe –dijo sorprendida–. ¿Habíamos quedado? –Jen, una preciosa morena con ojos color avellana, resopló y añadió–: ¡Ay, sí! Lo siento. Soy una amiga terrible. Pasa.
Zoe la abrazó y le entregó la caja.
–Yo he traído comida terrible que ninguna de las dos deberíamos comer, así que eso me convierte en una mala amiga también.
–Gracias a Dios. Últimamente lo único que quiero son hidratos de carbono. Cuantos más mejor.
Jen fue hacia la gran cocina abierta, llenó de agua un hervidor y lo puso al fuego. Sacó una tetera de un armario y echó té en un filtro.
–Los días se me pasan volando y no sé ni dónde estoy. Siempre tengo miles de cosas que hacer.
Llevaba una camiseta amplia, unos pantalones de yoga negros y unos calcetines blancos sin zapatillas. Tenía ojeras, como si no hubiera estado durmiendo bien, y no había perdido los kilos que había subido con el embarazo de Jack, su hijo de dieciocho meses.
–Kirk está muy ocupado en el trabajo. Sé que es feliz, pero tiene unos horarios muy variables y un compañero del que mejor no hablo.
–¿Sigue desquiciándote? –preguntó Zoe con comprensión.
–Cada día. Ese hombre es un auténtico irresponsable, un insensato que no tiene ningún respeto por las normas. No sé cómo no lo han sancionado o echado.
Seis meses atrás, Kirk había dejado la relativa seguridad del Departamento de Policía de Mischief Bay para ocupar un puesto de detective en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Su compañero era un veterano imprudente llamado Lucas y Jen temía que pudiera meter a Kirk en situaciones peligrosas.
Zoe puso los bollitos en una bandeja y la llevó a la mesa. Sacó mantequilla de la nevera además de leche para el té.
Miró a su amiga.
–¿Debería preguntarte por Jack o no?
Al instante, a Jen se le llenaron los ojos de lágrimas, miró a otro lado un segundo y volvió a mirar a su amiga.
–Sigue como siempre. Listo, contento, cariñoso. Pero…
El hervidor silbó. Jen apagó el fuego y vertió el agua hirviendo en la tetera.
Zoe se sentó en la mesa y contuvo un suspiro. Jack era un bebé muy dulce que había ido alcanzando etapas en el momento debido: rodar sobre la cama, mantenerse sentado, gatear, agarrar objetos. Lo único que no había hecho era hablar y se hacía entender de otros modos.
Durante los últimos meses la preocupación de Jen había ido en aumento porque estaba convencida de que algo iba mal. Zoe no tenía experiencia suficiente para darle su opinión, pero, como todos los especialistas a los que habían consultado habían dicho que Jack hablaría cuando estuviera preparado, ella pensaba que tal vez su amiga se estaba volviendo loca por algo que quizás no era ningún problema.
Jen sirvió el té, llevó a la mesa el vigilabebés que tenía en la encimera y se sentó.
–Sigo haciéndole muchas pruebas a Jack en casa. Casi todo lo hace muy bien. Creo que es brillante. No está retrocediendo, o al menos yo no lo veo. La semana que viene lo voy a llevar a otro especialista –suspiró y agarró un bollito–. A lo mejor es algo nutricional –agitó el bollito–. Jamás le dejaría comer esto. Tengo mucho cuidado con su dieta –suspiró intensamente–. Ojalá pudiera dormir, pero todo esto me resulta tan duro. Estoy preocupada.
–Es normal. Tienes muchas cosas encima.
–Y que lo digas. Tuve que despedir al servicio de limpieza porque estaban usando limpiador en espray. ¿Te lo puedes creer? Les dije que solo podían usar espuma y las bayetas especiales que compré. ¿Y si los vapores de los químicos están afectando al desarrollo de Jack? ¿Y si es la pintura de las paredes o el barniz de los suelos?
–¿Y si no le pasa nada y está bien? –dijo Zoe sin pensar y deseando poder retirar esas palabras. Jen le lanzó una mirada acusadora y apretó los labios.
–Ahora estás hablando como mi madre –le contestó con brusquedad–. Mira, sé que para ti no es tan importante, pero Jack es mi hijo y tengo que protegerlo. Sé que le pasa algo y soy la única que lo ve. Lo sé. Si tuvieras hijos, lo entenderías.
Zoe había estado deseando tomarse su bollito de pepitas de chocolate, pero ahora se vio incapaz de darle un bocado.
–Lo siento. Solo pretendía ayudar.
–Pues no lo has hecho.
Esperó mientras se preguntaba si Jen iba a disculparse por sus hirientes comentarios, pero su amiga se limitó a seguir mirándola.
–Bueno, entonces debería irme –dijo finalmente y en voz baja. Se levantó y fue hacia la puerta.
Jen la siguió, pero antes de que Zoe pudiera salir de la casa, la agarró del brazo.
–Oye, lo siento. Es que no quiero que nadie más me diga que Jack está bien. No lo está y parece que soy la única persona que lo ve. Me asfixio y nadie lo ve. Por favor, entiéndelo.
–Lo estoy intentando. ¿Quieres que vuelva la semana que viene?
–¿Qué? –a Jen se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas–. No, no digas eso. Eres mi mejor amiga. Te necesito. Por favor, vuelve. La próxima vez será mejor. Será genial. Te lo prometo.
Zoe asintió. Las palabras estaban ahí, pero ellas ya no eran amigas inseparables. Hacía tiempo que no lo eran.
–Nos vemos –dijo y fue hacia el coche.
Y mientras se alejaba conduciendo, se dio cuenta de que nunca tendría la oportunidad de contarle a Jen lo que le había pasado en el desván ni ninguna otra cosa que le sucediera.
Ahora todo era distinto. Había terminado con Chad, Jen se estaba alejando, y ella se sentía como si estuviera viviendo en una absoluta soledad. Si no quería morir sola, tendría que hacer algunos cambios en su vida. El primer paso sería encontrar a un manitas que le arreglara las escaleras del desván. El segundo, mover el culo de su casa y hacer nuevos amigos.
Jennifer Beldon sabía que todas las madres pensaban que sus hijos eran especiales, pero en su caso era verdad. John Beldon, que llevaba el nombre de su difunto abuelo y al que todos llamaban «Jack», era un niño guapo, feliz y brillante. Con dieciocho meses sabía andar y correr, aunque algo vacilante; sabía apilar cubos de construcción y entendía palabras como «arriba», «abajo» o «caliente». Sabía reír, señalar los objetos que ella le decía, reconocer el sonido del coche de su padre cuando llegaba a casa y dar patadas a un balón con sorprendente precisión. Era cuidadoso con la delicada y extrañísima perrita de su abuela e incluso se lavaba las manos solo, más o menos, antes de las comidas.
Lo que no hacía, porque no podía o no quería, era hablar.
Jen estaba sentada frente a Jack en el suelo del salón. De fondo sonaba música clásica. La alfombra era de algodón orgánico y lo suficientemente afelpada como para proteger al niño si se tropezaba. El sol entraba por las ventanas limpiadas con vapor. No había químicos de ningún tipo que los ojos pudieran ver, la nariz oler y los pulmones respirar.
Levantó el dibujo de una araña. Jack aplaudió y señaló. El segundo dibujo tenía todas las partes de una araña pero estaban descolocadas creando un patrón al azar más que la imagen de un insecto. Jack frunció el ceño y sacudió la cabeza como si supiera que algo estaba mal. Ella le enseñó el dibujo de la araña una segunda vez y el niño esbozó una sonrisa de felicidad.
–Eres un niño muy listo –le dijo con tono alegre–. Sí, es una araña. Bien hecho.
Jack asintió y se dio una palmadita en la boca. Ella reconoció el gesto de inmediato y miró el reloj de la pared. Eran las once y media.
–¿Tienes hambre? –al preguntarlo, le sonaron las tripas–. Yo también. Voy a preparar el almuerzo. ¿Quieres ver cómo lo hago?
Jack se rio y gateó la corta distancia que los separaba. Al llegar a ella, se levantó y la abrazó.
Ella lo acercó más a sí y dejó que la calidez de su cuerpecito la reconfortara. Era un niño muy bueno, pensó rebosante de gratitud. Un niño inteligente, cariñoso, dulce. Ojalá…
Alejó ese pensamiento. Estaban teniendo un buen día. Se centraría en eso y ya se ocuparía de lo demás más adelante.
Se levantó y juntos entraron en la cocina. Jack fue directo a la pequeña mesa de actividades colocada en una esquina junto a la despensa. Allí tenía toda clase de cosas para mantenerlo ocupado mientras ella cocinaba, como un bloc de papel gigantesco y unas gruesas pinturas no tóxicas, y una fiambrera azul y verde que emitía música y decía el nombre de los distintos objetos que contenía. Había querido ponerle también una pequeña cocina de juguete, pero Kirk se había negado, y cuando Jen le había dicho que no pasaba absolutamente nada porque los chicos cocinaran, él había insistido en que dedicara el mismo tiempo a jugar con una mesa de carpintero de juguete. Y, aunque su cocina era grande, no habrían podido colocar los dos juguetes sin que le quitaran espacio a ella.
Cerró la puerta para que Jack no pudiera salir a explorar él solo y conectó el teléfono al pequeño altavoz. Arrancó Pandora y seleccionó sus emisoras favoritas.
–¿Te apetece música disco? –le preguntó con una sonrisa.
Jack la miró y sonrió.
El You Should Be Dancing de los Bee Gees comenzó a sonar y ella movió las caderas. Jack hizo lo mismo y, aunque se movía de un modo algo extraño, estaba bastante coordinado para su edad. Jen comenzó a dar pasos de un lado para otro y a avanzar de espaldas hacia la pila. Jack se reía y daba palmas. Y cuando ella dio dos vueltas, él hizo lo mismo.
Quince minutos más tarde estaban sentados y preparados para comer. Jen había acercado a la mesa la trona y se seguía oyendo música disco por los altavoces.
La comida del niño consistía en una pequeña porción de pollo tierno y unos buñuelos de coliflor y patata. Había encontrado la receta en Internet y la había modificado, usando una freidora de aire caliente, con el fin de que no quedara grasiento, huevos y un poco de queso cheddar orgánico. Los hizo más pequeños de lo que indicaba la receta para que fueran de un tamaño perfecto que él pudiera agarrar. Aunque Jack sujetaba muy bien la cuchara, había observado que comía mejor si usaba directamente los dedos.
Ella tenía salmón que le había quedado de la noche anterior y que acompañó con unas cuantas galletas saladas. Debería haberse hecho una ensalada, pero le habría supuesto demasiado esfuerzo. Kirk siempre le decía que comprara bolsas de ensalada de las que ya venían preparadas, y probablemente tenía razón, pero a ella le parecía que era malgastar un poco el dinero.
–Hoy es miércoles –dijo entre bocado y bocado–. Qué bien que haga sol. Luego podemos ir a dar un paseo y ver el océano.
Todo lo que había leído decía que debía asegurarse de hablar con Jack como si fuera capaz de entenderla. Que el niño no hablara no significaba que no oyera. Tenía la precaución de usar siempre frases completas y muchos nombres específicos. Por ejemplo, Lulu, la mascota de su madre, no era simplemente un «perro», era un «crestado chino». Con la comida también empleaba nombres concretos, «pan», «manzana», «cereales de arroz», y lo mismo con los juguetes.
Cada segundo que su hijo estaba despierto, ella sabía dónde estaba y qué hacía. Siempre aprovechaba cualquier ocasión para estimular su cerebro, para ayudarlo a crecer. Conocía todas las señales del autismo y, a excepción de su incapacidad para hablar, Jack no las mostraba. Pero había una razón por la que no hablaba y mil cosas que podían estar pasándole, y esa realidad le impedía dormir por las noches.
Cuando terminaron de almorzar, Jack recogió su plato con cuidado y ella lo dejó sobre la encimera. Y como todo niño tenía que acostumbrarse también al silencio y a la tranquilidad, apagó la música.
Después, se puso los auriculares e hizo lo que hacía siempre tras el almuerzo: conectarse a la aplicación del receptor de la emisora de la policía. De momento, lo que oía era más o menos lo de siempre; dos agentes enviados a una casa a investigar un posible caso de maltrato doméstico y alguien contactando con la centralita para saber si los teleoperadores querían colines de pan con la salsa marinara. Miró la encimera para asegurarse de que había guardado toda la comida y un segundo después se le heló todo el cuerpo.
Hablaban demasiado rápido como para que pudiera seguir lo que estaba pasando, pero captó las palabras suficientes: dos detectives. Tiroteo. Un agente herido.
¡Kirk! La invadió el pánico y se le aceleró el corazón. No podía respirar, no podía. Y ni siquiera saber que no estaba teniendo un infarto lograba reducir la sensación de pánico. Tenía el pecho encogido y aunque estaba inspirando, el aire no parecía llegarle a los pulmones.
«Las galletas saladas son un tentempié muy sabroso».
La cantarina voz del juguete de Jack atravesó la niebla que le invadía el cerebro. Miró a su hijo, que metió el cubo de galletas de plástico en la fiambrera y se rio.
Ella se agarró a la encimera y se dijo que debía mantener la calma. Si Kirk era el agente herido, la llamarían por teléfono y un coche patrulla iría a recogerla para llevarla adonde fuera que llevaban a las familias en momentos así. Mientras tanto, marcó el número de Kirk, pero le saltó el contestador automático, como sucedía siempre que estaba trabajando.
Quería encender la televisión, pero no podía. No podía exponer a Jack a las noticias, eran demasiado violentas y no sabía qué recuerdos podría retener en su memoria. Además, todo lo que había leído y oído decía que a esa edad debían limitarle la televisión.
Echó los restos de comida en el cubo para compostaje y metió los platos en el lavavajillas. Limpió las encimeras mientras seguía escuchando la emisora. No oyó más detalles, solo información confusa. No se mencionó ningún nombre. Solo oía repeticiones de lo que había oído antes.
Cuando la cocina estuvo limpia, se quitó los auriculares muy a su pesar; no quería llevarlos delante de Jack porque el niño tenía que saber que le estaba prestando atención. Aún le costaba respirar y tenía temblores. Ahora lo de ir a la playa ya quedaba descartado. Tenía que quedarse en casa por si había sucedido lo peor.
Sacó a Jack al jardín y dejó abierta la puerta para poder oír si alguien llamaba a la puerta principal. Tenía el móvil en el bolsillo. Durante una interminable hora, jugó con su hijo mientras esperaba ansiosa alguna noticia de Kirk. A la una y cuarenta y cinco, entraron en casa y le dio a Jack un ligero tentempié compuesto por una manzana cortada para mojar en crema de calabaza. Cuando el niño terminó, fueron a su habitación para dar comienzo al ritual previo a la siesta de la tarde.
Corrió las cortinas mientras Jack elegía el peluche con el que quería dormir. Winnie the Pooh solía ganar y ese día no era una excepción. Lo ayudó a quitarse los zapatos y lo metió en la cama. Se sentó a su lado y encendió la caja de música y luz que usaban cada tarde. La familiar música lo hizo bostezar. Un cuento después, ya estaba dormido. Jen conectó el vigilabebés y salió de la habitación despacio para no hacer ruido. En cuanto cerró la puerta, corrió al salón y encendió la televisión.
Todas las cadenas locales emitían su programación habitual. Puso la CNN, pero Wolf Blitzer estaba hablando sobre una subida de la bolsa. Corrió al escritorio y esperó impaciente a que se encendiera el portátil. Después, fue directa a la página web de noticias locales y ojeó los artículos.
Encontró uno sobre el tiroteo, pero hacía treinta minutos que no lo actualizaban. No había más noticias aparte del hecho de que habían disparado a dos detectives y el sospechoso estaba detenido. No había información sobre un agente abatido, lo cual significaba… ¿qué? ¿Que no habían disparado a nadie? ¿O que no querían decir nada hasta haberlo comunicado a la familia?
Probó a llamar a Kirk de nuevo y volvió a saltar el buzón de voz. Se dijo que su marido estaba bien, que pronto llegaría a casa. Tenía que ponerse en marcha y ocuparse de todas las tareas que se le habían acumulado durante el día. La siesta de Jack duraba solo una hora aproximadamente y ese momento de tranquilidad era muy valioso.
Pero el problema era que no podía moverse, sobre todo porque le dolía el pecho y no respiraba bien. El pánico amenazaba con apoderarse de ella y llevarla al límite. Necesitaba a su marido. Necesitaba que su hijo empezara a hablar. Necesitaba que alguien impidiera que las paredes se cerraran a su alrededor.
Le escocían los ojos, pero no se atrevía a llorar. Si empezaba, tal vez no podría parar y eso asustaría a Jack. No quería contagiarle sus locuras. Aún recordaba cuando era pequeña y cómo ver a su madre siempre preocupada la había inquietado mucho.
Se obligó a levantarse. Tenía que planificar menús para los próximos días y hacer la lista de la compra. Tenía que hacer la colada y cambiar las sábanas. Iría poniendo un pie delante de otro y así lograría moverse. Kirk estaba bien. Tenía que estar bien. Si no …
Se dejó caer en la silla y se rodeó la cintura con los brazos. Iba a vomitar. O a desmayarse tal vez. No podía respirar, no podía…
De pronto el teléfono sonó indicándole que había recibido un mensaje de Kirk.
Se puso derecha y levantó el teléfono del escritorio.
Aliviada, lo leyó y tomó una buena bocanada de aire.
Hola, cielo. ¿Querías que compre algo en el supermercado? Lo siento, pero no recuerdo lo que me has dicho esta mañana. Te quiero.
Dejó escapar un sonido a medio camino entre una carcajada y un sollozo y respondió. Kirk estaba bien. Se había restablecido el orden.
Se levantó y repasó mentalmente su lista de tareas por hacer. Sábanas, planificación de menús y lista de la compra, si le sobraba tiempo. Y después, cinco minutos para buscar información en Internet sobre alguien que pudiera decirle por qué su pequeño se negaba a hablar.
Capítulo 2
–Imposible.
Pam Eiland se permitió una sonrisa ligeramente petulante a la vez que echaba los hombros atrás con seguridad porque sabía que tenía razón.
–Oh, por favor, Ron. ¿Dudas de mí? Sabes que sé de lo que hablo.
Ron, el treintañero y rubio jardinero, que además era entrenador a tiempo parcial del equipo de voleibol de UCLA, sacudió la cabeza.
–No se puede plantar una flor de mono en una maceta. Piden suelos rocosos, mucho sol y un drenaje excelente.
–Esas tres condiciones se pueden reunir en una maceta. Ya lo he hecho antes.
–Pero no con una flor de mono.
¿Qué les pasaba a los hombres? Siempre creían que lo sabían todo. Cualquiera habría pensado que Ron se quedaría convencido después de que Pam llevara dos años comprando y haciendo florecer plantas que él había jurado que no crecerían en una maceta en su piso. Cualquiera lo habría pensado, sí, pero se habría equivocado.
–Dijiste lo mismo sobre la salvia de colibrí y el agave de Shaw –señaló ella.
–De eso nada. Te dije que el agave de Shaw crecería en una maceta.
Ese hombre se tomaba muy a pecho las plantas. Y, además, se equivocaba.
–Voy a comprar la flor de mono y no podrás impedírmelo.
–Ni siquiera tienes un plan establecido –protestó–. Compras plantas basándote en sus nombres.
Eso era cierto.
–Cuando mi nieto me pregunte por mis plantas, quiero poder decirle que todas tienen nombres divertidos.
–Es una razón ridícula para comprar una planta.
–Y lo dice un hombre que no tiene hijos. Algún día lo entenderás.
Ron, que no parecía muy convencido, fue a por las tres plantas sacudiendo la cabeza al mismo tiempo.
–Eres una mujer muy testaruda.
–La verdad es que no eres la primera persona que me lo dice –le entregó su tarjeta de crédito–. ¿Me las llevas luego?
–Sí –contestó Ron más gruñendo que asintiendo.
Pobrecillo, pensó Pam. No se tomaba bien las derrotas. Y se quedaría más planchado todavía cuando le enseñara fotos de sus plantas florecientes.
Después de devolverle la tarjeta de crédito, él le dio el extracto para que lo firmara y levantó las manos. ¡Claro! Porque Pam y sus habituales compras no eran el verdadero atractivo para Ron.
Pam abrió la bolsa.
–Ven aquí, pequeña.
Una cabeza asomó. Lulu, su crestada china, miró a su alrededor, vio a Ron y fue hacia él con ilusión. Ron la levantó en brazos y la acunó contra su amplio torso.
Resultaba una imagen bastante extraña ver a la diminuta perrita contra la camiseta de Ron, que decía: ¿Cómo le va a ese helecho? Lulu era delgada, tenía pelo solamente y en forma de plumas blancas en lo alto de la cabeza, en la parte inferior de las patas y en la cola, y llevaba un vestido de tirantes rosa con el que, además de proteger su delicada piel, marcaba tendencia.
Ron la abrazaba con delicadeza y le susurraba al oído recibiendo a cambio besitos perrunos. Era increíble. Lulu era un auténtico imán para los hombres. ¡En serio! Cuanto más macho era el tipo en cuestión, más lo atraía la diminuta perrita. Las amigas de Pam bromeaban y le decían que debería aprovecharse de ese poder, pero ella no lo haría. Era mayor que Ron, lo suficiente como para ser su…
Lo miró. Bien, de acuerdo, tal vez no tanto como para ser su madre, pero sí para haber sido su niñera. De todos modos, qué más daba el tema de la edad. No le interesaba ningún hombre. Había perdido al gran amor de su vida dos años atrás y aunque jamás olvidaría a John, al menos el dolor más intenso se había disipado dejando maravillosos recuerdos. Con eso le bastaba.
Ron le devolvió a Lulu con reticencia.
–Es una dulzura.
–Sí que lo es.
–Te equivocas con lo de la flor de mono.
–Cuando te demuestre que tengo razón, me burlaré de ti por tu falta de fe.
Ron le lanzó una sonrisa, una con la que seguro que se derretían cientos de alumnas a las que entrenaba.
Pam volvió a meter a Lulu en la bolsa, se la echó a un hombro y salió a la calle. Era mediados de marzo. Estaba segura de que en algún punto del país se estarían produciendo impresionantes tormentas de nieve, pero ahí, en Mischief Bay, tenían sol y unos agradables veintidós grados. En el parque había jóvenes practicando con sus monopatines, personas montando en bici y madres con sus hijos pequeños.
Por un segundo pensó en llamar a su hija y proponerle que fueran a almorzar juntas, lo cual era una idea excelente en teoría, pero no en la práctica, porque Jen se obsesionaría con que a Jack le diera demasiado el sol o no tomara la comida adecuada y se preocuparía por que la mesa no estuviera lo suficientemente limpia, además de decirle que no debía llevar a su perra a un restaurante. Y aunque técnicamente a Lulu no se le permitía entrar, la llevaba metida en la bolsa y no emitía el más mínimo sonido, que era más de lo que se podía decir de muchos de los clientes humanos.
El caso era que… Suspiró. El caso era que aunque le encantaría pasar la tarde con su nieto, no podía decir lo mismo de su hija. Quería a Jen, claro que sí. Moriría por ella o le donaría un órgano. Solo le deseaba lo mejor. Pero… y esto era algo que solo había admitido ante Lulu… desde que Jack había nacido, su hija no era muy divertida.
Estaba obsesionada con su hijo. ¿Estaba creciendo? ¿Se había sostenido sentado a su debido tiempo? ¿Mantenía contacto visual? Estar con ella era agotador y estresante, y probablemente pensar eso de su hija la convertía en una mala persona. Sabía lo que era preocuparse por tus hijos. Ella también había sido una madre algo obsesiva, pero nada parecido a lo de Pam.
Metió la mano en la bolsa y acarició a Lulu.
–¿Tú qué propones? –le preguntó a la perrita–. ¿Nos olvidamos de nuestros defectos y nos vamos a comer un helado?
Lulu ladró y Pam se lo tomó como un sí. Se prometió que a la mañana siguiente reuniría fuerzas e iría a visitar a su hija, pero esa tarde disfrutaría de la playa y se divertiría trasplantando a sus maceteros sus nuevas flores de mono. Y, después, un helado.
«Apagar para después apretar abajo el interruptor».Zoe arrugó la nariz. No sabía de quién era la culpa, si de un programa de traducción defectuoso o de un error humano, pero el caso era que eso no tenía sentido. Miró el segundo documento que tenía abierto en su gran pantalla de ordenador y comenzó a escribir:
Para apagar la unidad, pulsé el interruptor. Al cabo de treinta minutos en modo standby, se apagará automáticamente. Porque si es usted tan estúpido de marcharse sin apagar una plancha tremendamente caliente, haremos lo posible por evitar que prenda fuego a su casa. Personalmente, no creo que usted merezca semejante consideración, aunque a mí nadie me ha preguntado…
Se permitió fantasear por un instante con darle al botón de enviar. Después, responsablemente, lo borró y pasó a la siguiente sección del manual de instrucciones.
Traducía textos escritos en un pseudoinglés a un idioma real y esa semana el trabajo era sobre pequeños electrodomésticos. La semana anterior habían sido textos sobre equipo médico de alta tecnología, y había sido más complicado. El problema no era tanto que los manuales originales no estuvieran escritos en inglés sino que los hubieran escrito personas que hablaban en código y con abreviaturas. Los técnicos de los hospitales estaban ocupados con problemas más urgentes y no tenían tiempo para ponerse a pensar en qué significaban las instrucciones. Tenían que hacer su trabajo y pasar al siguiente paciente.
Zoe lo hacía posible. Traducía manuales de su galimatías original a algo fácilmente comprensible. Sabía que, en su mayoría, los consumidores no se molestaban en abrir un manual, pero si por casualidad leían uno de los suyos, lo que encontrarían serían unas instrucciones fáciles de entender y escritas de un modo que tenía sentido.
Llegó al final de la sección y se levantó a estirar. Demasiadas horas al ordenador hacían que se le agarrotara la espalda y le dolieran las piernas.
–¿No debería hacer más ejercicio? –preguntó en voz alta y dirigiéndose a Mason, que dormía en un viejo sillón en el rincón más soleado de la pequeña oficina que tenía en casa–. ¿No quieres hablar del tema ahora? ¿Hace falta que diga que soy la única persona que te da de comer y que te quiere? Si me pasara algo, te arrepentirías.
Esperó. Mason no movió ni una oreja. Pero justo cuando se agachó para acariciarle la barbilla, el gato soltó un maullido y comenzó a ronronear.
–¡Ja! Sabía que me estabas escuchando. Y sí, ya sé que es patético que estemos manteniendo esta conversación.
Sonó el teléfono. «Salvada por un tono de llamada», pensó. Al ver la pantalla, sonrió y pulsó el botón para contestar.
–Hola, papá.
–¿Por qué no te veo nunca? ¿Qué me estás ocultando? ¿Te has tatuado? ¿Te has rapado la cabeza?
Ella se rio.
–¿Por qué tiene que ser algo relacionado con mi aspecto? ¿Porque soy mujer? ¿Me estás discriminando por mi sexo y dando por hecho que solo nos importa el físico? Las mujeres tenemos cerebro, papá.
–Zoe, te lo suplico. No me hables de la igualdad femenina. Apenas son las diez de la mañana –dijo su padre riéndose–. Y en cuanto a tu cerebro, sospecho que tienes demasiado. Solo quiero saber cómo estás porque soy tu padre. ¿Va todo bien?
Zoe pensó en el «incidente del desván», pero decidió no mencionárselo a su padre porque se preocuparía y eso era lo último que necesitaba. Sí, necesitaba muchas cosas, pero preocupar a su padre no era una de ellas.
–Estoy bien.
–¿Y qué haces?
–Trabajar.
–¿Y cuando no estás trabajando? –su padre suspiró–. Por favor, no me digas que pasas el rato con Mason. Es un gato y lo único que hace es dormir y comer.
–A veces hace caca.
–Sí, y es un momento muy preciado para todos –hubo una pausa–. Zoe, ¿estás saliendo de casa? Ya no vas a trabajar a una oficina y ahora no estás con Chad. Me alegro de que por fin lo hayas dejado, pero eres joven. Deberías estar divirtiéndote.
Oh, oh. Podía ver la preocupación saliendo de la cabeza de su padre como vapor saliendo de una olla a presión.
–Papá, estoy genial –dijo recalcando la última palabra–. Y ocupada –añadió intentando pensar en algo que la hiciera parecer ocupada–. ¿Sabes? El próximo domingo celebro una barbacoa. Deberías venir. Será divertido.
–¿Una barbacoa?
–Sí. A… a la una. Puedes traer compañía, siempre que tenga la edad apropiada, claro.
Su padre se rio.
–Tenemos conceptos distintos de lo que es eso.
–Sí, los tenemos, y el tuyo es asqueroso.
–Nunca he salido con una chica más joven que tú.
–Eso no te da puntos. La mayoría de la gente te diría que salir con alguien más joven que yo ni siquiera se te debería pasar por la cabeza.
–Sabes que dejé de salir con mujeres jóvenes hace años. No estoy saliendo con nadie, pero si lo estuviera, te prometo que tendría la edad apropiada.
Zoe se sentó en el suelo junto al sillón de Mason.
–Papá, hace tiempo que no tienes a nadie en tu vida. ¿Por qué?
–Quiero algo más. Lo sabré cuando la encuentre. Hasta entonces, estoy felizmente soltero.
Zoe se preguntó cuándo se habría producido el cambio y supuso que podía haber sido cuando murió su madre. Aunque sus padres llevaban años divorciados, siempre habían seguido siendo amigos y su padre se había quedado casi tan hundido como ella por su pérdida.
–Tienes que volver al trabajo, jovencita. Te veo el domingo. ¿Llevo algo?
Ella sonrió.
–Lo de siempre.
–Entonces tequila.
Jen oyó la puerta del garaje abrirse y se levantó.
–¡Papi está en casa!
Jack abrió los ojos de par en par y dio palmas. Por un instante en el que se le paró el corazón, Jen pensó que el niño iba a decir algo. Cualquier cosa que dijera sería genial, ni siquiera le importaría que «papá» fuera su primera palabra, pero lo único que hizo su hijo fue reírse y levantarse para correr hacia el otro extremo del salón.
Jen se encontraba un poco mareada, pero estaba feliz de ver que su marido había vuelto a casa sano y salvo otro día más. No le había importado mucho que trabajara en el Departamento de Policía de Mischief Bay porque nunca pasaba nada malo en la pequeña y familiar comunidad playera, pero el Departamento de Policía de Los Ángeles era algo totalmente distinto. En la zona metropolitana había alrededor de ocho millones de personas y algunos días le atormentaba la idea de que demasiadas de esas personas pudieran ir a por su marido.
Kirk entró en casa. Jack y él corrieron el uno hacia el otro. Vio a su marido levantar en brazos a su hijo y darle vueltas en el aire. Jack gritaba y levantaba los brazos sacudiendo las manos. Después Kirk lo abrazó y se agarraron el uno al otro.
Ver a padre e hijo juntos siempre la llenaba de amor y gratitud. Jack se parecía a su padre; los dos eran pelirrojos y tenían los ojos azules. Sus dos hombres, pensó feliz. Eso, contando con que Kirk siguiera volviendo a casa.
Su marido besó a Jack en la frente y fue hacia ella.
–¿Cómo está mi chica favorita? –preguntó antes de besarla en la boca.
–Bien.
Se apoyó en él para su ritual saludo de abrazo en familia. Jack le agarró el pelo y la acercó a sí, y durante unos segundos, Jen se permitió sentir solo la perfección de ese momento. Eso era todo lo que quería. Todos estarían bien.
Entonces Jack gritó para que lo bajaran. Kirk se apartó y se rompió el hechizo. Dejó a su hijo en el suelo.
–¿Qué tal el día?
Aunque en los últimos días no había oído nada aterrador por la emisora de la policía, seguía preocupándose por Jack. Sus ataques de pánico eran cada vez más frecuentes, al menos uno o dos al día, pero no quería mencionárselo a Kirk. No quería que se preocupara por ella. No cuando podían dispararle en cualquier momento. Ni siquiera decirse que era detective y no patrullero la ayudaba a relajarse.
–Bien. Jack y yo hemos ido al parque y ha conocido a un niño. Han jugado juntos –y eso la había hecho feliz. No quería llevar a Jack a la guardería, pero no tenía amigas con hijos y sabía lo importante que era socializar para un niño de su edad. Iba a tener que aceptar lo de la guardería o apuntarlo a un grupo de juegos, pero no quería tener que pensar en eso hoy.
Kirk fue hacia su despacho, donde Jen sabía que guardaría su pistola y la placa en la pequeña caja fuerte que habían instalado al nacer Jack.
–He invitado a Lucas a cenar –dijo Kirk desde la habitación.
Jen miró hacia la habitación. Estaba claro que su marido había esperado a estar fuera de su vista para compartir con ella esa información.
–¿Esta noche?
Él volvió con una sonrisa.
–Sí, esta noche. ¿Te parece bien?
¿Bien? No, no le parecía bien. Nunca le parecía bien que Lucas fuera a su casa, pero era mucho peor cuando Kirk se lo imponía de ese modo. Estaba hecha un desastre, no se había maquillado, no llevaba ropa bonita y, sinceramente, ni siquiera recordaba haberse duchado esa mañana. Había planeado una cena sencilla y saludable, una que el compañero de su marido no apreciaría.
Pero ya que Lucas era la mejor garantía de que Kirk volviera a casa vivo cada día, respiró hondo y forzó una sonrisa.
–Está bien, aunque dudo que vaya a querer lo que tengo preparado para la cena.
–Ha dicho que traería bistecs.
–¿De dónde?
Kirk parecía confundido.
–¿De la tienda?
Así que sería carne corriente de proveniencia desconocida y no la carne orgánica, certificada de ganado alimentado con pasto que compraba en una tienda especial a veinticuatro kilómetros de casa.
–Maravilloso –respondió entre dientes.
Él se le acercó.
–Cielo, no es necesario tener siempre el árbol genealógico de las vacas para comerte una hamburguesa.
Había mil respuestas distintas para ese comentario condescendiente.
–Quiero darle a Jack el mejor comienzo posible.
–Lo sé y valoro todo el trabajo que haces, pero puede que esté bien relajarse un poco de vez en cuando.
Claro. Porque siempre era ella la que tenía que cambiar, no los demás. Kirk siempre dejaba que Lucas hiciera todo lo que quería. Sabía que su marido respetaba a su compañero, pero en algunos momentos le entraban ganas de gritar. De todos modos, su necesidad de gritar no se limitaba solo a lo concerniente a Lucas.
–Tengo que cambiarme y después pensaré en alguna guarnición para los bistecs.
–Estás muy bien. A Lucas no le importará.
Estaba segura de que eso último era verdad. Después de todo, era demasiado vieja como para interesarle. Pero esa no era la cuestión.
–Ahora mismo vuelvo.
Quince minutos más tarde, se había puesto unos vaqueros y una bonita blusa. Después de aplicarse un maquillaje sencillo, se había soltado el pelo y se lo había cepillado. Necesitaba unas mechas y un buen corte de pelo, pero ninguna de esas cosas sucederían ese día.
De vuelta a la cocina, repasó mentalmente la comida que tenía en la nevera. Guardó el pollo de corral que había estado marinando y eligió un par de aguacates para una ensalada. Tenía una bolsa de patatas fritas en el congelador y palitos de pollo orgánico congelados porque, aunque Jack podía comer carne picada, aún no estaba preparado para comer un bistec.
Kirk ya había encendido la barbacoa y había limpiado la mesa del patio. Ella estaba preparando los platos para sacarlos fuera cuando su marido asomó la cabeza y dijo:
–Ha llegado Lucas.
Jen se preparó mentalmente para el caos que se avecinaba. Lucas era todo un personaje que dominaba cada habitación en la que entraba. A pesar de sus recelos hacia él, por lo que había oído, gozaba de una excelente reputación en el cuerpo y era un veterano condecorado. Pero para ella también era un hombre absolutamente egoísta y egocéntrico al que no le importaban un comino los demás. Y era el compañero de su marido, así que no se podía librar de él.
Salió al jardín. El portón estaba abierto y Kirk había salido a recibir a su compañero.
Qué chocante le resultaba ver a su guapo marido con su bebé en brazos junto al disparatadamente caro descapotable de dos plazas que había aparcado en su puerta. No sabía cómo Lucas se podía permitir el Mercedes, que debía de costar tanto como lo que ganaba al año o tal vez más, y en realidad tampoco lo había preguntado, principalmente porque no quería saberlo.
Se acercó al portón porque no hacerlo habría dejado claro lo que sentía y no quería que Kirk se sintiera incómodo.
Lucas rondaba los cincuenta, era esbelto y estaba bronceado. Tenía el pelo blanco, los ojos de un impresionante y profundo verde y era un hombre de sonrisa fácil. Siempre lo había visto con vaqueros, camisa de manga larga y botas de vaquero. Cuando trabajaba, se ponía una americana. Suponía que la mayoría de la gente lo vería guapo, pero ella más bien lo veía como un libertino. Vivía intensamente, bebía a menudo y por su vida habían pasado cantidad de mujeres increíblemente jóvenes. No le había caído bien en un principio y conocerlo mejor no le había hecho cambiar de opinión lo más mínimo.
–Hola, Jen –gritó Lucas antes de saludar a Kirk y guiñarle un ojo a Jack, que daba palmas loco de alegría.
Sí. Por razones que no llegaba a comprender, su hijo adoraba a Lucas.
–Traigo regalos –Lucas abrió la puerta del copiloto y sacó una bolsa del supermercado, una caja de Amazon y un cartón de seis cervezas–. Algo para cada uno –bromeó al entregarle los paquetes a Jen.
Ella miró la caja de Amazon y se dijo que no podía ser tan malo como se imaginaba… o eso esperaba. Lucas se dirigió a Kirk y, al verlo, Jack se rio y le echó los brazos, feliz de que se lo pasaran por el aire.
–¿Cómo está mi hombrecito? –preguntó Lucas acomodando a Jack en sus brazos–. Choca esos cinco.
Levantó la mano, Jack chocó la suya y después se rio aún más.
Fueron al jardín y Lucas dejó al niño en el suelo, que echó a correr y a gritar. Jen hizo lo posible por no poner mala cara. Siempre pasaba lo mismo. Lucas ponía al niño demasiado nervioso y después le costaba dormirlo.
Lucas le sujetó la caja de Amazon y el cartón de cervezas y le guiñó un ojo. ¿Era eso un gesto de amistad o de burla? Con él, nunca se sabía. Después se acercó a la cocina exterior, abrió un cajón y sacó un abridor. Abrió dos cervezas, vaciló y la miró.
–¿Tú querías…?
–No, gracias.
Al igual que la mayoría de las embarazadas, Jen no había bebido ni una gota de alcohol, pero incluso después de que Jack naciera, tampoco lo había vuelto a probar. Temía demasiado que su hijo pudiera necesitarla y necesitaba estar alerta y vigilante a todas horas.
Lucas guardó el resto de botellas en la mininevera y se sacó una navaja del bolsillo. Rajó el adhesivo de la caja y la dejó en el suelo delante de Jack.
Su hijo se agachó y miró dentro. Lentamente, los ojos se le fueron abriendo y sonrió encantado. Sacó una… Jen miró fijamente. ¿Pero qué…?
–Es una guitarra B. Woofer auténtica –dijo Lucas antes de sacarla del envoltorio y colgársela a Jack de su pequeño hombro. La guitarra le llegaba a los muslos–. Tienes que sujetarla así –añadió colocándole las manos sobre el mástil y el cuerpo de la guitarra–. ¿Ves estos botones? Cuando los pulsas, suena música. Se llaman acordes. Seguro que tu mamá te los enseñará.
Jen escuchaba a Lucas consternada cuando de pronto oyó que la guitarra tocaba un acorde completo. Al parecer, cada botón era un acorde. Se podían tocar individualmente o juntos. Y aunque podía ser un modo excelente de aprender música, el ruido era aterrador.
–¿Y ves esto? –señaló Lucas–. Son canciones programadas. Hay un montón. Y si pulsas el botón del perrito –añadió guiñándole un ojo a Jen otra vez–, oirás canciones de perros. Qué chula, ¿eh?
Jack no parecía muy seguro cuando pulsó el botón amarillo con la nota dibujada encima. Pero cuando una canción comenzó a sonar, se le iluminaron los ojos y miró a su madre como si quisiera compartir con ella la alegría de ese momento.
Jen sonrió aunque miró a su marido y murmuró:
–Lo voy a matar.
–Es un juguete genial.
–Tú no vas a estar metida en casa con él –volvió a mirar la guitarra–. ¿Ha comprobado para qué edad es? Parece un juguete demasiado avanzado para Jack.
Kirk la rodeó con el brazo.
–Cielo, déjalo por ahora. Después ya podrás revisarla y ver si tiene piezas pequeñas. Lucas es un tipo fantástico y adora a Jack. Con eso debería bastar.
¿Por qué? ¿Por qué debería bastar? ¿Por qué el compañero de Kirk no debía atenerse a las normas cuando estaba en su casa? ¿Por qué Lucas siempre la hacía sentirse como la persona más aburrida y tradicional del planeta? Él quedaba como el chico fiestero y divertido de la fraternidad y ella, como la gobernanta de la casa. No era justo.
Quería ponerse a patalear, pero con eso no lograría nada, así que se limitó a esbozar una tensa sonrisa y a murmurar:
–Gracias, Lucas.
Después, huyó a la cocina.
La bolsa del supermercado que había llevado Lucas contenía tres bistecs impresionantes, un tarro grande de ensalada de patata y queso azul y, sorprendentemente, dos botes de comida infantil orgánica. Tubérculos con pavo y quinoa.
En ese momento, Kirk entró en la cocina y le quitó el bote de la mano.
–¿Lo ves? No está tan mal. Te gusta esta marca.
–Tal vez.
Lucas entró con Jack en brazos y apoyado en su cadera y Jen agradeció que hubieran dejado la guitarra fuera. La guardaría y la sacaría solo cuando Jack estuviera descansado. Enseñarle música estaría bien, pensó con renuencia. Seguro que en alguna parte había leído que la música ayudaba con las matemáticas.
–Alguien tiene el pañal sucio –dijo Lucas pasándole el niño a su padre–. Las funciones de un tío tienen un límite.
Kirk se rio.
–Yo me ocupo.
Agarró a su hijo y se lo llevó. Ahora Jen estaba sola con Lucas y sin saber qué decir.
–Gracias por los bistecs y por la ensalada y la comida del niño.
–Espero haber acertado. Sé que solo quieres que tome comida buena, así que he preguntado a una señora en el supermercado.
–¿Y también le has pedido su número de teléfono? –dijo sin poder contenerse.
Lucas se apoyó en la encimera y enarcó una ceja.
–Estaba casada, Jen. Y yo no salgo con mujeres casadas. Además, era demasiado vieja –arrugó la boca–. Tendría unos treinta.
–Y, claro, eso para ti debe de ser deprimente. Pobrecito –lo miró–. ¿Por qué tienen que ser tan jóvenes?
–Porque son menos complicadas.
–¿Y de qué habláis?
–¿Quién necesita hablar?
Ella sonrió sin querer. Muy bien. Si iba a ponerse descarado, ella podía hacerlo también. Se cruzó de brazos.
–Genial. Entonces tenéis seis minutos ocupados. ¿Qué hacéis el resto del tiempo?
Lucas le guiñó un ojo.
–Comparto mis sabias vivencias.
–Eres un cerdo.
–Tal vez, pero me lo estoy pasando genial –levantó un hombro–. Algún día dejarán de responder a mis llamadas, pero mientras tanto, me alegro de ser yo.
–¿No te sientes solo nunca?
–No, porque eso implicaría una profundidad emocional que no tengo –esbozó una sonrisa encantadora–. No intentes reformarme. No va a pasar. Me gusta mi vida y no veo ningún motivo para cambiar.
Todo eso le parecía muy bien, pero no le gustaba que fuera tan distinto de su marido. ¿Y si intentaba descarriar a Kirk? ¿Y si Kirk sentía curiosidad por todas esas jóvenes posibilidades?
Miró al pasillo y volvió a mirar a Lucas.
–No entiendo por qué tienes que salir con veinteañeras, pero no es asunto mío. Lo que me interesa saber es que cuidarás de él… si pasa algo malo.
La sonrisa de Lucas se desvaneció.
–Tienes mi palabra, Jen.
Eso podría haberla reconfortado de haber sabido cuánto valía su palabra.
Capítulo 3
Mischief in Motion era un conocido estudio de pilates en la zona con un escaparate luminoso y probablemente atrayente para personas a las que les gustara el ejercicio. Zoe, que había hecho todo lo posible por evitar cualquier cosa que la hiciera sudar, no se había aventurado a entrar nunca. Hasta ese día.
No solo tenía que trabajar su masa muscular, como había quedado demostrado durante el incidente del desván, sino que quería ver si la madre de Jen seguía siendo clienta habitual del centro. Siempre se había llevado bien con Pam, que en cierto modo le recordaba a su propia madre. Últimamente necesitaba un poco de cariño y amor maternal, y si ya de paso recibía algún consejo con respecto a Jen, mejor que mejor. Para ser sincera, no sabía qué hacer con su amiga. Se estaban alejando y no sabía cómo frenarlo.
Ataviada con su conjunto de pilates recién comprado con descuento, es decir, con unos leggings y una camiseta amplia, entró para registrarse en la clase.
Dentro había cuatro mujeres, además de una simpática pelirroja detrás de un pequeño mostrador. Por un momento Zoe se asustó al ver los equipos de ejercicio, demasiados espejos y unas clientas muy en forma. Pensó en sus muslos fofos, pero después se dijo que todas estarían tan centradas en sí mismas que no se fijarían en ella lo más mínimo. Y, si lo hacían, probablemente serían demasiado educadas como para decirle nada. Además, estaba allí para ponerse en forma y todo el mundo tenía que empezar en algún punto y…
–¿Zoe? –Pam la vio y cruzó la sala–. ¿Qué estás haciendo aquí?
–Eh… quería empezar a hacer algo… más de ejercicio y te oí hablar de la clase, así que he pensado en probar. ¿Te parece bien?
Pam sonrió y la abrazó.
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)