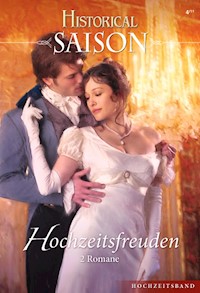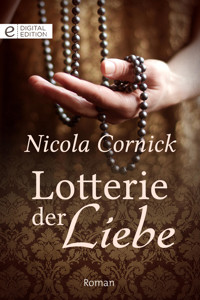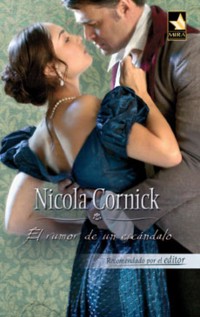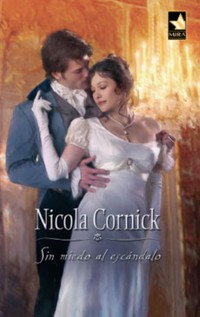8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Pack 336 Deseada De Teresa, marquesa viuda de Darent, se rumoreaba que había agotado a sus cuatro difuntos maridos con sus insaciables necesidades. No era de sorprender por ello que cada libertino de la alta sociedad deseara acostarse con ella. Si supieran… Por medio de inteligentes matrimonios con hombres que no le habían exigido intimidad física alguna, Tess había podido conservar una cierta inocencia en asuntos de cama. Pero ahora se encontraba a punto de perderlo todo y deseaba proteger a la hijastra con la que tanto se había encariñado. En ese delicado momento apareció el capitán Owen Purchase. El atractivo aventurero estadounidense había heredado el título de vizconde Rothbury. Y los rumores que corrían sobre sus heridas sufridas en el mar sugerían que bien podría satisfacer los requerimientos de Tess. Pero tardaría poco en descubrir que los chismosos andaban equivocados. Bien podría perder su corazón, y su control, a manos del más increíble de los hombres… Prohibida Como doncella de algunas de las más licenciosas damas de la alta sociedad, Margery Mallon vivía dentro de las restricciones sociales de cualquier sensata sirvienta. Los enredos con los caballeros eran tabú. Las alocadas aventuras estaban hechas para las novelas góticas que leía secretamente. Hasta que un enigmático desconocido que se presentó como el señor Ward le dio a probar la pasión, y de pronto las perversas posibilidades que se abrían ante ella resultaban demasiado tentadoras... Henry Atticus Richard Ward no era un caballero normal y corriente. Era lord Wardeaux y quería averiguar si Margery era la legítima heredera de Templemore… aunque para ello tuviera que emplear la seducción y el engaño. Pero cuando la buena sociedad condenó a la escandalosa sirvienta convertida en condesa y, además, un peligro desconocido comenzó a amenazarla, decidió protegerla por todos los medios…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 913
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Nicola Cornick, n.º 336 - enero 2023
I.S.B.N.: 978-84-1141-669-6
Para Kimberley Young con toda mi gratitud, por todos los años que hemos trabajado juntas.
Capítulo 1
Londres, octubre de 1816
Covent Garden: «Las maneras astutas seducen al tácito libertino».
—Tomado de La Guía Harris de las Damas de Covent Garden.
Esa noche finalmente se le acabó la buena suerte.
Tess Darent sabía que la red se estaba cerrando y que venían a por ella. Esa noche podía sentir cómo le pisaban los talones. Esa noche, lo supo instintivamente, terminarían atrapándola.
–¡Deprisa! –la señora Tong, la dueña de la casa de citas Templo de Venus, le entregó el vestido con manos temblorosas y Tess lo tomó y se lo metió por la cabeza, sintiendo el sensual contacto de la seda azul lavanda.
Tampoco estaba tan mal: se sorprendió de que la señora Tong tuviera algo de tan buen gusto en su guardarropa. Una verdadera suerte, porque ni muerta se habría puesto uno de los vestidos de meretriz que solían llevar sus chicas. Aunque la estuvieran persiguiendo las fuerzas de la ley. Tess tenía su dignidad.
El rostro de la alcahueta estaba lívido bajo la capa de pintura y polvos, con la mirada desorbitada de terror. Fuera, en el pasillo, el fragor de la persecución se oía cada vez más cerca: voces ladrando órdenes, retumbar de botas, el estrépito de las piezas de estatuaria erótica de la señora Tong al estrellarse contra el suelo de mármol.
–¡Los casacas rojas! –exclamó la alcahueta–. Andan registrando la casa. Si os encuentran aquí…
–No me encontrarán –le espetó Tess. Giró sobre sus talones, recogiéndose la melena de color rubio cobrizo para que la señora Tong le abrochara el vestido.
Podía sentir el temblor de los dedos de la alcahueta. El miedo de la señora Tong se le estaba contagiando. Un nudo de pánico le atenazó el pecho, robándole el aliento. Su perseguidor estaba tan cerca… Literalmente le estaba pisando los talones.
–Aunque me encontraran aquí –añadió por encima del hombro, maravillada de la tranquilidad de su propia voz–… ¿qué importaría? Mi reputación es ya tan pésima que nadie se sorprendería de que me descubrieran en una casa de citas.
–¿Pero y los papeles? –inquirió la señora Tong con voz temblorosa.
–Ocultos –Tess palmeó la retícula azul lavanda que hacia juego con el vestido–. No temáis, señora T. De vos nadie sospechará nada peor de lo que sois: una avariciosa madame de burdel.
–A eso lo llamo yo gratitud –repuso la señora Tong, irritable–. A veces me pregunto por qué os ayudo.
–Porque me lo debéis –replicó Tess. Meses atrás había ayudado al hijo de la señora Tong cuando fue detenido en el curso de una redada política. En aquel momento estaba saldando esa deuda.
–Yo no soy partidaria de la causa de los radicales –rezongó la mujer mientras tiraba de los lazos del vestido con excesiva fuerza, en un pequeño gesto de venganza.
–El vestido me queda algo grande –protestó Tess casi sin aliento.
–Por eso necesito apretaros tanto los lazos –la madame dio otro fuerte tirón. Le entregó luego un chal a juego con flecos de plumas y caminó de puntillas hasta la puerta. La entreabrió apenas, con un dedo sobre los labios.
Tess enarcó una ceja, expectante. La señora Tong negó con la cabeza, volvió a cerrar sigilosamente la puerta y giró la llave.
–No hay escapatoria. Están por toda la casa, como una peste. Tendréis que esconderos.
–Me encontrarán –el miedo volvió a hacer presa en Tess. Sabía que sería un desastre que la detuvieran estando en posesión de los papeles. La mandarían a prisión. Todo aquello por lo que tanto había trabajado se perdería. Un sudor frío empezó a resbalar por su espalda.
–Necesito algo de tiempo, señora Tong –le pidió–. Es una compañía de soldados y esto es un burdel. Distraedlos.
Recogió la chaqueta de hombre que había lucido a su llegada, extrajo la pequeña pistola plateada de un bolsillo, la metió en su redecilla junto con los papeles y tiró con fuerza del cordón que la ataba. Se puso luego los elegantes zapatos azules que hacían juego con el vestido y esbozó una mueca: estaban diseñados para pies más pequeños que los suyos. Tendría ampollas para cuando consiguiera llegar a casa.
–No hay manera de distraer a su capitán –replicó la señora Tong–. No le gustan las mujeres.
–Enviad entonces a alguno de vuestros chicos.
–Tampoco le gustan los chicos. Se dice que es lisiado de guerra. Su lápiz no tiene mina, como se suele decir. Un lápiz extraordinariamente pequeño, por cierto.
–Pobrecito –dijo Tess, irónica–. Qué gran sacrificio el que ha hecho por su país. Pero lo que no logra el sexo, lo consigue el dinero. Hacedle una oferta que no pueda rechazar.
Podía oír las voces de los soldados acercándose por el rellano, con los portazos que daban conforme registraban las habitaciones con la misma delicadeza que un toro en una cacharrería. Las chicas de la señora Tong chillaban. Las voces masculinas de los aristócratas se alzaban en quejumbrosa protesta. Mucha gente, pensó Tess, iba a ver expuestos sus vicios más privados aquella noche. La redada de los casacas rojas en el burdel de la señora Tong aparecería en las gacetas y hojas de escándalo del día siguiente. Sería la comidilla de la alta sociedad.
–Hora de hacer una rápida salida –dijo mientras se acercaba a la ventana–. ¿A qué altura estamos de la calle, señora T.?
La mujer se la quedó mirando de hito en hito.
–No podréis bajar.
–¿Por qué no? –replicó Tess–. Hay un balcón, ¿no? –sacó las sábanas de la cama y empezó a anudarlas para elaborar una improvisada soga.
–¡Es mi mejor ropa de cama! –protestó la señora Tong–. ¡Me la estropearéis!
–Cargadlo a mi cuenta. ¿Me olvido de algo?
La mujer sacudió la cabeza, con un brillo de admiración en los ojos.
–Sois mujer de gran sangre fría, señora. Deberíais asociaros conmigo en el negocio.
Tess negó con un gesto. Solo la urgencia más desesperada había podido empujarla a refugiarse en un burdel.
–Olvidaos de ello, señora T. Vender sexo no es lo mío. Ni siquiera lo quiero cuando me lo ofrecen gratis –se despidió con la mano–. Gracias por vuestra ayuda.
Apartó las cortinas y abrió la puerta ventana que daba al pequeño balcón con balaustrada de piedra. Ató el extremo de la sábana a uno de los postes y tiró con fuerza. La tela aguantó, aunque seguía dudando si podría con su nada desdeñable peso. No tenía más opción, sin embargo, que correr el riesgo. Con los zapatos y la retícula azul lavanda en la mano, saltó la balaustrada, agarró la sábana con la otra y empezó a descolgarse. Las anchas faldas del vestido se inflaron como una campana.
Estaba todavía a alguna distancia del suelo cuando se acabó su improvisada cuerda y quedó suspendida en el aire, balanceándose hacia atrás y hacia adelante con la brisa otoñal. Arriba podía ver a la señora Tong asomada al balcón, rezongando todavía por sus sábanas. Abajo quedaba aún su buen metro y medio para llegar al suelo. Por unos segundos permaneció allí colgada, indecisa entre trepar de nuevo por la sábana o arriesgarse a saltar. La sábana crujió, rasgándose unos centímetros. Los lazos de su vestido se quejaron casi al mismo tiempo, quedando al descubierto su espalda al ceder las costuras.
De improviso, bruscamente, alguien le quitó la redecilla y los zapatos de la mano y al momento siguiente la tomó de la cintura para depositarla con suavidad en el suelo.
–Espléndida visión –murmuró una perezosa voz masculina cerca de su oído–. Pensé que podríais necesitar algo de ayuda.
La habían atrapado. Un nudo de pánico le subió por la garganta. Sus temores habían sido fundados. No había escapatoria.
«Tranquila. No te rindas», se ordenó. Intentó controlar la respiración. Algo en el contacto de aquel hombre la inquietaba, pero a un nivel más profundo y turbador, latía como una sensación de reconocimiento. Aquel hombre había ido directamente a por ella y no podía huir. Consciente de ello, se puso a temblar.
Ni siquiera sabía quién era. No podía verle la cara.
Las farolas de gas de la plaza estaban apagadas, y el leve resplandor dorado de las ventanas del burdel no bastaba para ahuyentar la oscuridad otoñal. Tess era una mujer alta, pero aquel hombre parecía serlo mucho más: una sombra como de uno ochenta y cinco de estatura. Evocaba una impresión de dureza y fortaleza, de cuerpo como esculpido en piedra. Y también de fría especulación, manifestada en la absoluta impasibilidad con que la observaba. Todas aquellas impresiones no podían confundirla más.
Seguía sujetándola, no de la cintura sino de las caderas, con firmeza. Su contacto le provocó un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. Después de acercarla al círculo de luz que proyectaba una de las ventanas, la soltó con deliberada cortesía, retrocedió un paso e improvisó una reverencia.
Los lazos de aquel pérfido vestido escogieron aquel preciso momento para saltar. Como resultado, la prenda resbaló por sus hombros hasta caer al suelo, con la languidez de una damisela que se hubiera desmayado de pronto. Viéndola de pronto en corpiño y enaguas, su compañero se echó a reír.
–Qué vestido tan perfecto –comentó, bromista.
–Un comentario algo prematuro, ¿no creéis? –replicó fríamente Tess–. Acabamos de encontrarnos.
A esas alturas ya lo había reconocido, con una nueva punzada de inquietud. Fue su voz lo que acabó de traicionarlo, tan profunda y melodiosa. Tan diferente del entrecortado acento británico que estaba acostumbrada a escuchar todos los días. Solo un hombre podía tener aquel acento indolente, tan dulce y suave como la melaza. Solo un hombre de la alta sociedad londinense era americano de nacimiento: un hombre tan peligroso, exótico y seductor como su nombre: Rothbury.
El vizconde Rothbury era el hombre enviado para capturarla. Tess lo conocía algo. Era un viejo amigo de Alex, lord Grant, el marido de su hermana Joanna, y también de Garrick, duque de Farne, su otro cuñado. Hasta ese mismo año, Rothbury había sido simplemente Owen Purchase, antiguo capitán americano de la Marina que inesperadamente había heredado un título inglés. Ahora que era vizconde, la alta sociedad lo adulaba, pero él se mostraba tan indiferente a sus atenciones como antes lo había sido a su desdén. Había visitado a Alex y a Joanna en Bedford Square en varias ocasiones, pero Tess siempre había guardado las distancias. Trataba cotidianamente con demasiados hombres atractivos y casi ninguno le despertaba emoción alguna. Ocasionalmente podía llegar a experimentar cierto interés por alguno que fuera ingenioso e inteligente, pero la sensación se evaporaba en seguida. Hacía mucho tiempo que había aceptado que cualquier deseo natural que hubiera podido sentir en el pasado había quedado aplastado por la vil experiencia de su segundo matrimonio. Y había terminado por asumir que jamás volvería a sentir atracción física hacia hombre alguno. Se había acostumbrado a ello, y además tampoco lo esperaba.
Rothbury, sin embargo, desafiaba todas aquellas certidumbres, lo cual no le agradaba en absoluto.
No era solamente su físico: alto, ancho de hombros, fuerte. Tess suponía que era guapo… no, por fuerza tenía que admitir que lo era: solo que de una belleza dura, demasiado física para su propia comodidad. Ella prefería a los hombres que no entrañaban ninguna amenaza física, hombres que se pasaban la mañana en compañía de su barbero y de su sastre, en lugar de montando a caballo o practicando esgrima; hombres que se acicalaban y vestían a la última moda. Rothbury había luchado por los británicos contra los franceses en Gibraltar, y más tarde por los americanos contra los británicos en Punta Norte. Había sido marino, explorador y aventurero. Y Tess prefería a hombres que nunca se habían desplazado más allá de sus propias fincas en el campo.
Luego estaban sus modales: su capacidad de penetración disimulada detrás de aquella voz engañosamente suave. Tess no se dejaba engañar ni por un momento. Rothbury simulaba indolencia cuando era de hecho uno de los hombres más sagaces e inteligentes que había conocido. La conciencia que tenía de su presencia, de su cercanía, era tan aguda como la punta de una espada. Y eso la incomodaba sobremanera.
Seguía observándola. Evaluándola. Sin sonreír. Evidentemente también él la había reconocido, porque ensayó otra impecable reverencia.
–Buenas tardes, lady Darent. Qué original manera la vuestra de abandonar un burdel.
–Lord Rothbury –repuso fríamente Tess–. Gracias. Ya sabéis que no soy amiga de las convenciones.
Por el rabillo del ojo, pudo ver a la señora Tong haciendo gestos como una loca. La alcahueta parecía estar esforzándose por indicarle que precisamente aquel hombre era el responsable de la redada del burdel, aquel de quien le había dicho que carecía de los recursos necesarios para ejercer de libertino sexual. Tess pensó que si eso era cierto, Rothbury se las había arreglado muy bien para escondérselo a sus amigos, lo cual tampoco tenía nada de extraño. Le daba que era un hombre orgulloso que probablemente se sentiría poco inclinado a comentar su incapacidad con otros, corriendo así el riesgo de que pasara a conocimiento público. No era el típico dato que alguien podía dejar caer en medio de una conversación convencional.
Procuró no bajar la mirada a su pantalón. Tenía asuntos mucho más preocupantes en la cabeza que la presunta incapacidad de aquel hombre para dar continuidad a su línea dinástica. Como por ejemplo el hecho de que en aquel momento se hallara en estado de déshabillée y Rothbury continuara sosteniendo sus zapatos con una mano y su redecilla con la otra, con los papeles incriminatorios tan cerca. Estaba a unos centímetros de ser desenmascarada, después de haber sido desnudada.
–Puede que queráis volver a poneros el vestido –dijo Rothbury–. Es algo opcional… –una irónica sonrisa asomó a sus labios–, aunque ambos nos sentiríamos más cómodos.
Su mirada había partido de sus pies descalzos y la recorrió en aquel momento con pausada meticulosidad, reparando en el halo de cabello rubio rojizo que se derramaba sobre sus desnudos hombros y finalizando en su rostro. Sus ojos verdes, fríos como una ducha helada, se encontraron con los azules de ella y acabaron por dejarla sin aliento.
Tess experimentó un escalofrío y recogió la escurridiza tela mientras se esforzaba todo lo posible por cubrirse. El frío aire de la noche le mordía la piel y se sintió agradecida cuando Rothbury le echó su capa forrada de piel sobre los hombros. Pero seguía descalza. No había tenido tiempo de ponerse las medias y los dedos se le estaban quedando muy fríos.
–Si pudierais devolverme las zapatillas, lord Rothbury –le dijo–. Dudo que sean de vuestro número.
Miró sus elegantes botas, que brillaban al débil resplandor de la única farola de gas que seguía ardiendo. Descubrió de pronto que estaba intentando recordar el insidioso rumor que había escuchado sobre la correlación entre la proporción de los pies de un hombre y el tamaño de su miembro. ¿Estarían los hombres de pies grandes igualmente bien dotados en otras partes de su anatomía, o existirían varones de baja estatura con falos desproporcionadamente grandes? Lady Farr mantenía una aventura con su jockey, que era extremadamente bajo. Y Napoleón Bonaparte también lo era, aunque se rumoreaba que era un fantástico amante… ¿Pero por qué estaba pensando en sexo cuando eso era algo en lo que jamás pensaba? ¿Y por qué estaba pensando en sexo ahora, en el momento más inapropiado, cuando debería estar concentrándose en escapar? Y además en relación con Rothbury, cuyos atributos habían quedado presuntamente inutilizados por alguna bala o metralla de mortero.
Para su sorpresa, Rothbury clavó una rodilla en tierra y le presentó un zapato con una sonrisa que era pura perversión: un relámpago blanco en un rostro atezado por un clima bastante más cálido que el de Londres en invierno. Procedió a calzarla, cálida su palma en el momento en que agarró su empeine, y Tess experimentó una reacción tan extraña como desconcertante en lo más profundo de su ser.
–Gracias –dijo, obligando a sus pies a encajarse en los diminutos zapatos–. Parecéis el Príncipe Encantador.
–Del cuento me pasó desapercibida la escena en la que Cenicienta visitaba el burdel –repuso Rothbury, irguiéndose–. ¿Qué estabais haciendo aquí, lady Darent?
Su tono seguía siendo tan cortés como antes, solo que aquella cortesía tenía un filo acerado. El instinto de supervivencia de Tess volvió a alertarla. Rothbury era un representante del gobierno, el hombre enviado para atraparla. Estaba caminando de puntillas por una cuerda floja: un solo paso en falso y caería al vacío. La única ventaja con que contaba era que él ignoraba la identidad de la persona a la que había ido a detener.
Seguía sosteniendo su redecilla. A su espalda, Tess podía ver a una partida de dragones rodeando a unos pocos y harapientos manifestantes. Aquella noche había estallado un motín y el empedrado estaba sembrado de escombros, vigas y palos rotos. Las farolas estaban destrozadas y había hasta un carruaje volcado. Una de las contraventanas del Templo de Venus había sido arrancada de sus goznes. La brisa arrastraba periódicos desgarrados. Todo había quedado en silencio. Una vez que llegaron los soldados, la multitud se había disuelto con la misma rapidez con que se había congregado, y solo un leve hedor a humo flotaba en el frío aire de Londres.
Tess se encogió de hombros, mirando de nuevo el rostro impasible de Rothbury.
–¿Para qué querría alguien visitar una casa de citas, lord Rothbury? –inquirió con tono ligero–. Si tenéis algo de imaginación, ha llegado el momento de usarla –enarcó una ceja con gesto irónico–. Porque supongo que me estaréis interrogando con alguna autoridad, y no simplemente porque sintáis una impertinente curiosidad por mi vida sexual.
–Estoy aquí con la autoridad del Secretario de Estado, lord Sidmouth –le informó–. Esta noche se ha celebrado un mitin clandestino en la posada de Las Plumas. ¿Sabéis vos algo al respecto?
El corazón de Tess empezó a latir desenfrenado.
–¿Os parezco el tipo de mujer que entendería algo de política, lord Rothbury? No tengo absolutamente ningún interés por todo eso.
Vio el brillo de los dientes de Rothbury cuando sonrió.
–Por supuesto. Como supongo que tampoco tendréis interés alguno por el hecho de que yo mismo esté persiguiendo a cierto número de peligrosos delincuentes, incluido el caricaturista radical conocido como Júpiter.
El miedo le puso la carne de gallina. Ella no era una peligrosa delincuente. Era una filántropa, y lo único que pretendía era reformar el sistema. Lo único que había hecho era trabajar para aliviar la terrible miseria y sufrimiento de los pobres. Pero el Secretario de Estado no lo veía de la misma forma. Para él, los reformadores representaban una amenaza para el orden público y un peligro al que había que poner fin.
Tragó saliva. Ni por un instante podía permitirse traicionar cualquier conocimiento sobre la causa de los reformadores, y menos aún reconocer que estaba íntimamente relacionada con ella. Pero bajo la perceptiva mirada de aquel hombre, sentía que sus defensas quedaban al desnudo.
«Finge. Actúa», se ordenó. «Ya lo has hecho antes…».
–¿Os dedicáis a perseguir delincuentes en un burdel? –le preguntó, adoptando un tono aburrido–. Qué manera tan singular de combinar el trabajo con el placer, milord. ¿Habéis encontrado alguno?
–Aún no –respondió Rothbury.
El tono de su voz le provocó un nuevo escalofrío. Tess miró la redecilla con los papeles incriminatorios, descansando todavía en la palma de su mano. Si la abría y veía las caricaturas…
–Habéis mencionado a lord Sidmouth –dijo ella–. No lo recuerdo. ¿Es posible que haya coincidido con él en algún baile o alguna fiesta, quizás?
–Lo dudo. Lord Sidmouth no es hombre aficionado a fiestas.
Tess se encogió de hombros, como si la conversación hubiera empezado a aburrirla. Desvió la mirada hacia la puerta del burdel, abierta en ese momento, con el resplandor del interior iluminando el empedrado de la plaza de Covent Garden.
–Bueno, lord Rothbury. Por muy encantador que resulte estar aquí de pie pasando frío y conversando con vos, la verdad es que estoy cansada. Agotada, de hecho, por mis excesos de esta noche. Estoy segura de que tendréis trabajo que hacer –simuló un delicado bostezo, como para subrayar sus palabras–. Así que si me devolvéis mi redecilla y me disculpáis, tomaré un carruaje para que me lleve a casa.
Rothbury sopesó el pequeño bolso en la mano mientras ella contenía el aliento. Sabía que tenía que mantener una expresión indiferente a cualquier precio. Si dejaba traslucir un excesivo interés por la redecilla, Rothbury la abriría y a ella la encerrarían en la torre de Londres en calidad de prisionera política. Y más rápido de lo que uno tardaba en pronunciar el término condenatorio: «posesión de caricatura sediciosa».
–¿Qué lleváis aquí? –le preguntó Rothbury.
–El contenido de la redecilla de una dama es privado –repuso Tess con la garganta seca–. Supongo que seréis lo suficiente caballero como para respetar la intimidad de una señora.
–Yo no supondría tanto –continuó sopesando la redecilla–. Parece una pistola. Debéis de jugar a juegos muy peligrosos con vuestros amantes –pronunció con tono seco.
–Solo disparo contra aquellos que fracasan a la hora de satisfacerme –dijo Tess, sonriendo con dulzura.
Vio que Rothbury sonreía en respuesta: un brillo de calor asomó a sus ojos verdes mientras una larga cicatriz se dibujaba en su mejilla. Aquella sonrisa provocó extraños efectos en su equilibrio emocional. Rothbury depositó suavemente la redecilla sobre su palma tendida. Los dedos de Tess se cerraron sobre la seda al tiempo que experimentaba un enorme alivio, tan intenso que le flaquearon las rodillas. Solo entonces se dio cuenta de que no oyó crujido alguno de papel. Apretó con fuerza el bolso, intentando desesperadamente palpar las caricaturas dobladas. El estómago le dio un vuelco de estupor.
–No estaban.
Capítulo 2
Tenía los pies más bonitos que había visto en su vida.
No era el primer detalle de la anatomía de Teresa Darent en el que la mayoría de los hombres se habrían fijado, pero Owen Purchase, vizconde Rothbury, nunca se había sentido atraído por lo demasiado obvio o convencional.
Ayudó a Tess a subir al coche de caballos y observó cómo se descalzaba los zapatos azul lavanda para esconder los pies bajo las vaporosas faldas de su vestido. Aquellos zapatos le estaba demasiado pequeños: Owen se había fijado en ello cuando, un poco antes, la ayudó a calzarse uno. El vestido tampoco era de ella. No era ningún experto en vestidos de mujeres, ya que su única habilidad consistía más bien en desnudarlas, pero sabía que una mujer con la opulenta figura de Tess Darent, para no hablar de su extravagante reputación, nunca luciría un vestido un par de tallas mayor. De modo que la prenda era prestada, lo que suscitaba la sugerente pregunta de la ropa que habría llevado puesta cuando entró en el Templo de Venus, y el motivo por el que había necesitado cambiarse.
Tess Darent interesaba a Owen. Le había interesado desde la primera vez que se encontraron. No era solo que tuviera la cara de un ángel y la reputación de una pecadora. La opinión pública la tenía por una mujer frívola, mercenaria, amoral, extravagante. Era un árbitro del buen gusto que había convertido el gastar dinero en una forma de arte. Simultáneamente fascinaba y escandalizaba a la buena sociedad con sus disolutos matrimonios y su decadente comportamiento, y por lo general era considerada una cabeza hueca. No había razón alguna, pues, que justificara el interés de Owen. Excepto algún instinto que le decía que no era en absoluto la mujer que aparentaba ser…
–Gracias, lord Rothbury.
Tess le sonrió desde el interior en sombra del carruaje. El vestido azul lavanda brillaba etéreo a la débil luz de la calle. Fascinado por la rubia melena que veía derramarse sobre sus hombros, y que le daba un aspecto insoportablemente atractivo, el cuerpo de Owen reaccionó con una inesperada punzada de placer. Ansió deslizar aquel vestido por sus hombros, verlo caer al suelo tal y como había ocurrido unos minutos atrás, para revelar el sensual y curvilíneo cuerpo que escondía. Recordó la deliciosa línea de su cuello cuando quedó al descubierto, tan cremoso y tentador. Deseó poder besar el hueco que distinguía en su base y saborear su piel…
Pero ese no era el asunto en el que se suponía debería estar concentrando su atención en aquellos momentos.
–Estamos persiguiendo a peligrosos delincuentes, Rothbury –le había advertido lord Sidmouth cuando ofreció a Owen el cargo de investigador especial para la Secretaría de Estado–. Gente que no guarda respeto alguno por la ley y el orden –en aquel momento había señalado una bastante lograda caricatura que descansaba sobre su escritorio, un dibujo previamente arrugado por su furiosa mano–. Traición. Sedición. Incitación al amotinamiento de las masas. Pienso colgarlos a todos –había añadido, frunciendo el ceño–. Ahora sois un lord británico, Rothbury, aunque hayamos tenido que aprobar una ley del Parlamento para poder nombraros –tamborileó con los dedos sobre la caricatura–. Necesito vuestra ayuda contra esos traidores.
–Sí, milord –había respondido Owen un tanto desanimado.
La ironía de la situación no se le había escapado. Hacía no tanto tiempo que Sidmouth no habría dudado en tacharlo de renegado y criminal. Como estadounidense que era, había sido enemigo de la monarquía británica cuando ambos países entraron en guerra. Pero eso había sido antes de que heredara un título de lord británico y pasara a convertirse en un pilar un tanto extraño del mismo sistema que años atrás había combatido. En ese momento, sin embargo, le debía a su familia comportarse a la altura de tal honor. Antaño había mancillado el buen nombre familiar en las más vergonzosas circunstancias, pero no pensaba volver a hacerlo. Aceptar sus nuevas responsabilidades era, de hecho, su oportunidad de expiar antiguos pecados.
Tess Darent se removió en el interior del carruaje, atrayendo nuevamente su atención mientras se arrebujaba en la capa. Owen podía oler su perfume, leve y fresco, ácido pero dulce a la vez, como ella misma. Le sentaba perfectamente, delicioso y provocativo, otro elemento de su imagen insinuante y encantadora. Se preguntó que sería lo que escondía. Su comportamiento habría engañado a nueve de cada diez hombres, haciéndoles creer que era tan frívola y superficial como aparentaba. Lástima para ella que él fuera el décimo y que no se lo hubiera creído ni por un momento.
No tenía motivos para arrestarla, sin embargo. Visitar una casa de citas no era ilegal y tampoco que portara pistola. Por lo demás, si ella era una militante radical emboscada, él era la reina de Saba. La idea resultaba sencillamente absurda.
–Buenas noches, lady Darent –se despidió, con una mano en la puerta del carruaje–. Os deseo un seguro viaje de vuelta a casa.
–Y yo os deseo buena suerte en vuestra cacería de bellacos –la expresión de Tess no podía ser más inocente–. ¿Cómo los llamáis? ¿Madrigales?
–Radicales –la corrigió Owen.
–Lo que sea.
Hizo un leve gesto de indiferencia con las manos; incluso bostezó. Owen se preguntó si sería realmente tan frívola como parecía. Si ese no era el caso, entonces tenía que ser una actriz extremadamente buena.
–Por favor, transmitid mis saludos y mejores deseos a lord… Sidmouth, ¿verdad? –se interrumpió–. ¿Es rico? ¿Estás casado?
–De momento no –respondió Owen.
Tess se sonrió.
–¿No qué? ¿No es rico o no está casado?
–Sidmouth es rico, y no, actualmente no está casado –clarificó Owen.
La sonrisa de Tess se amplió.
–Entonces deberían presentármelo.
–¿Andáis buscando otro marido para vuestra colección? –inquirió, irónico.
–El matrimonio es mi estado natural –repuso Tess–. ¿Es mayor Sidmouth?
Owen se echó a reír.
–Probablemente no lo suficiente como para confiar en que se muera pronto.
–Lástima. Ese siempre me ha parecido un atributo muy útil en un marido –sus ojos azules parecieron burlarse de él mientras lo recorrían de pies a cabeza, con evidente apreciación–. ¿Qué me decís de vos, lord Rothbury? –inquirió–. ¿Estáis buscando acaso una esposa rica que añadir a vuestro flamante título? Tengo entendido que vuestros fondos están algo apolillados.
–Veo que los fabricantes de chismes han estado bastante ocupados.
–Es su función –repuso Tess–. Como es la de toda matrona exhibir a su hija casadera ante vos.
–No ando buscando esposa en este momento –dijo Owen, picado por su anterior comentario.
Resultaba ciertamente curioso que la penetrante mirada azul de Tess Darent hubiera derribado, siquiera por un momento, sus defensas. Era de conocimiento público que no poseía fortuna que acompañar a su título. Apenas aquella misma mañana había mantenido una incómoda entrevista con su tía abuela, uno de los parientes mayores que le había regalado su reciente herencia. Lady Martindale era obscenamente rica, excéntrica y terriblemente dogmática en sus opiniones. Le había prometido a Owen que, si se casaba, le daría suficiente dinero para que reformara y pusiera en orden sus propiedades y además le nombraría heredero. Owen era consciente de haber reaccionado a sus presiones como un chiquillo obstinado: no tenía deseo alguno de tomar esposa simplemente porque lady Martindale así se lo exigiera, y la alternativa, buscarse una rica heredera, se le antojaba igualmente aborrecible. Hasta el momento, no había conocido una sola dama en disposición de casarse que no lo hubiera aburrido. A excepción de Tess Darent. Ella sí que no lo aburría.
Aquel último pensamiento lo tomó desprevenido.
Tess lo estaba observando. Owen advirtió que tenía los mismos ojos azul lavanda que su hermana Joanna, y el mismo rostro en forma de corazón. El color de su pelo era algo más claro que el de Joanna, de un rubio rojizo que no castaño dorado, aunque la penumbra del interior del carruaje le impedía distinguir mayores matices. Años atrás, Owen había profesado una cierta pasión a Joanna Grant, antes de que ella hubiera tenido el mal gusto de preferir a Alex, su mejor amigo. En aquel momento sintió que algo se removía en su pecho, una punzada extraña, como si sus sentimientos le estuvieran gastando una broma pesada. Su mente racional le decía que Tess y Joanna eran mujeres muy diferentes, pero ni el instinto ni el deseo eran tan lógicos, o tan dóciles. Recordaba bien que la primera vez que había visto a Tess se había quedado impresionado por su parecido físico con Joanna. Pero Tess Darent era muy distinta: tenía que tenerlo en cuenta. A una no la podía tener y a la otra no la quería. Desearla era otra cosa.
Se apartó de la puerta y dio al cochero la orden de partida. No se movió del sitio mientras veía desaparecer el carruaje en la oscuridad. Tenía la extraña sensación de que le había pasado desapercibido algo importante, pero no conseguía identificarlo. Intentando sobreponerse, se dirigió a paso decidido hacia el burdel, subió los blancos escalones de piedra y entró en el vestíbulo de suelo ajedrezado. Los últimos dragones se marchaban; su capitán, un hombre de aspecto avinagrado con una expresión permanente dolorida en el rostro, lo saludó con hosquedad. Owen sabía que a las tropas convencionales les disgustaba trabajar con los investigadores especiales nombrados por Sidmouth.
–No hagas caso al capitán Smart –le dijo su amigo Garrick Farne al oído–. Recibió una herida de metralla en la entrepierna en Salamanca: de ahí que una redada en un burdel sea una particular forma de tortura para él.
–Pobre hombre –murmuró Owen, compasivo–. ¿Has encontrado algo relevante?
–No mucho, me temo –respondió Garrick–. Si alguno de los líderes del club Júpiter llegó a refugiarse aquí, ha volado ya.
Owen se encogió de hombros.
–Nuestras posibilidades de éxito eran ya bastante remotas.
Estaba acostumbrado a trabajar a largo plazo. Aquel trabajo era distinto de cualquier otro que hubiera hecho antes, pero requería las mismas cualidades: paciencia, resolución y sangre fría. Aunque no era lo mismo que explorar, navegar, combatir por su país o todas las otras cosas que había hecho desde que empezó a abrirse paso en el mundo, seguía representando un desafío. Y lo único que sabía Owen era que, sin desafío, sin acción, acabaría fosilizándose. Había aceptado las responsabilidades que conllevaba su título, pero no conseguía verse a sí mismo convertido en el clásico aristócrata inglés, aferrado a su club de la capital y a sus propiedades en el campo, apoltronado en una vida tan lujosa como vacía. Llevaba demasiada sangre americana en las venas para ello: el deseo de luchar y de labrarse su propio futuro.
–Tampoco habrás encontrado rastro alguno de Tom, supongo –añadió.
Garrick negó con la cabeza.
–Seguiré buscando.
Garrick lo había acompañado aquella noche porque corrían rumores de que su descarriado hermanastro, Tom Bradshaw, estaba de vuelta en Londres, y en contacto con el movimiento radical. Tom, hijo bastardo del duque y consumado delincuente, se había casado el año anterior con una rica heredera para abandonarla enseguida, escabulléndose con su fortuna y dejándola en la ruina. Unido todo ello al intento de Tom de arruinar también al propio Garrick y de asesinar a su mujer, Merryn, lo ocurrido el año anterior había bastado para poner a lord Sidmouth al borde de la apoplejía. El Secretario de Estado había dispuesto que los nobles que tuvieran la desgracia de tener parientes de tan condenable comportamiento debían detenerlos y llevarlos ante la justicia. Garrick había acatado la orden, aunque sus motivaciones eran bastante más personales. Tom había intentado matar a su amada, con lo que estaba dispuesto a mover cielo y tierra para capturarlo.
–¿Algún otro dato de interés? –inquirió Owen.
–Que este no es el lugar adecuado para un hombre felizmente casado –contestó Garrick, sonriendo–. Tuve que desviar la mirada más de una vez. Pese a mi defectuosa visión, sin embargo, encontré esto –alzó una camisa, una chaqueta y un pantalón–. Nadie ha reclamado esta ropa: algo normal, teniendo en cuenta lo que había en el bolsillo de la chaqueta –en la palma de la otra mano sostenía un cuchillo de perverso aspecto, con el puño de marfil labrado y un diseño floral en la hoja.
Owen enarcó las cejas.
–Estupendo –recogió la daga: era un arma ligera pero con un filo mortal–. Seguiremos esta pista.
–Y eso no es todo –Garrick metió la mano en un bolsillo y sacó una bola de papeles arrugados, que alisó y entregó a su amigo–. Los encontré en una de las habitaciones del piso superior, escondidos debajo de una pila de ropa interior en un armario. La vieja alcahueta jura que no tenía idea de que estuvieran allí y no hay quien la saque de esa historia. Dice que pudo habérselos dejado alguno de sus huéspedes.
Owen miró los dibujos. Estaban sorprendentemente bien hechos, capaces de conjurar una vívida imagen con unos pocos trazos. Uno era una particularmente cruel pero ajustada caricatura de lord Sidmouth, representado como un globo de aire caliente. La otra mostraba a una tropa de dragones pisoteando a hombres, mujeres y niños bajo las pezuñas de sus caballos. El título rezaba: La libertad no es libre. Owen esbozó una mueca ante la sorprendente capacidad de denuncia y sugestión de aquel simple dibujo. En una esquina figuraba la firma del caricaturista, un garabato de tinta negra en el que podía leerse simplemente Júpiter. Dejó escapar el aliento en un silbido de sorpresa.
–Así que Júpiter ha estado escondido aquí.
–Eso parece. Poderosa propaganda, la de estas caricaturas –comentó Garrick–. No me extraña que Sidmouth las odie.
–Sí que son peligrosas. Una incitación a la violencia.
Se guardó los dibujos en el bolsillo. La pila de ropa que antes le había mostrado Garrick estaba ahora en el suelo, y la movió con la punta de la bota. Un evocador aroma flotó por un momento en el aire, fresco y penetrante, junto con un perfume que reconoció. Se agachó para recoger la camisa, palpando la fina calidad del tejido.
Ahora sabía la ropa que había llevado puesta Tess cuando entró en el burdel. ¿Habría entrado de incógnito porque no había querido que la buena sociedad se enterara de que le gustaba divertirse en una casa de citas? ¿O formaría parte aquella ropa de alguna clase de juego sensual? ¿Disfrutaría haciendo que su amante la despojara de aquel atuendo masculino antes de hacerle el amor?
Owen evocó la sensación del cuerpo de Tess Darent bajo sus manos cuando la bajó al suelo: la forma de sus caderas, lo delicado de su cintura. Evocó el calor de su piel a través de la resbaladiza seda de su vestido azul lavanda, y se imaginó luego aquellas curvas ceñidas por las severas líneas de la chaqueta y el pantalón, con la fina tela de la camisa presionando contra sus senos… Se acercó la prenda a la nariz, aspiró profundo y sintió que sus sentidos se llenaban de Tess, de su aroma y de su esencia. Una vez más se vio violentamente atravesado por una punzada de deseo ardiente, feroz.
Recordó sus palabras: «si tenéis algo de imaginación, lord Rothbury, ha llegado el momento de usarla…»
Owen, que hasta esa noche no se había tenido por un hombre imaginativo, descubrió de pronto que su imaginación se había literalmente amotinado.
–Por cierto, acabo de encontrarme con tu cuñada –le dijo bruscamente a Garrick.
Garrick, como era de esperar, se quedó de piedra ante aquella aparente incongruencia.
–¿Joanna… lady Grant… está aquí?
–No, me refería a lady Darent. La encontré fuera, en la calle… descolgándose con una sábana anudada de una de las habitaciones de la planta superior.
Una sonrisa se dibujó en el rostro de Garrick.
–Oh, entiendo. Sí, parece exactamente la clase de cosas que Tess sería capaz de hacer. Es terriblemente escandalosa. Probablemente estaría disfrutando de alguna orgía.
Owen esbozó otra mueca. Acababa de refrenar su imaginación para borrar de su cabeza la imagen de Tess desnuda bajo aquella camisa, y ahora descubría que su mente se había llenado de toda una novedosa y más oscura imaginería relativa a la manera en que habría podido gozar aquella noche en el burdel. Tess, con sus cremosos miembros extendidos en abandonada voluptuosidad y su melena rubio cobriza derramada sobre sus hombros. Tess yaciendo desnuda en una cama… Tragó saliva y fijó la mirada a media distancia, en un intento por distraer su mente. Por desgracia, la media distancia consistía en la pintura de una ninfa desnuda y de un grupo de caballeros generosamente dotados que se entregaban a una tumultuosa orgía. Se llevó una mano al cuello de la camisa para aflojárselo. Evidentemente la libidinosa atmósfera de aquella casa de citas le estaba afectando.
Arrancando de sus pensamientos aquella nueva y perversa imagen de Tess, se volvió para descubrir que Garrick lo miraba pensativo, especulador.
–¿Tienes algún interés en ella?
Owen se pasó distraídamente una mano por el pelo.
–¿En lady Darent? Sería un loco si lo tuviera.
–Lo cual no responde a mi pregunta, ¿no te parece? –sonrió levemente Garrick–. Las hermanas Fenner… –sacudió la cabeza–. Cualquiera de ellas podría volver loco a un hombre.
–Lo sé –reconoció Owen–. Nacieron para arrastrar a los hombres a la perdición –lanzó una última mirada al vestíbulo–. Tengo que salir de aquí. Este lugar está empezando a afectarme.
–Si ese es el efecto que te produce, muy bien podrías quedarte… –repuso Garrick, haciendo un significativo gesto con las cejas.
Owen señaló entonces el balcón interior del piso superior, desde donde la señora Tong los observaba con un venenoso brillo en sus ojos oscuros.
–Creo más bien que llevamos aquí ya más tiempo del necesario –murmuró–. Aquel basilisco bastaría para desanimar al hombre más fogoso.
Se inclinó para recoger nuevamente la ropa del suelo. El aroma de Tess se había vuelto más tenue. Recordó lo que le había dicho Garrick sobre que la daga había sido hallada en un bolsillo de la chaqueta. De modo que Tess había portado cuchillo y pistola. Interesante. Se preguntó de quién querría defenderse. Y si sabría usar ambas armas.
Luego estaban las caricaturas, que, según Garrick, habían estado escondidas en una cámara del piso superior. La decidida escapatoria de Tess por medio de la sábana anudada había partido precisamente de aquella habitación…
Owen volvió a experimentar aquella extraña y punzante sensación, una especie de intuición aún más fuerte que la primera, acerca de que le había pasado desapercibido algo evidente, obvio. Una ocurrencia asaltó entonces su cerebro, tan escandalosa e increíble que le robó el aliento. Una ocurrencia que le decía que había sido burlado por una mano maestra. Había creído lo que se había presentado ante sus ojos, sin cuestionarlo. Se había tropezado con una viuda de pésima fama descolgándose del balcón de una casa de citas, y se había creído lo que ella le había dicho acerca de que el propósito de su huida había sido evitar el escándalo.
Owen recordó que Tess Darent había afirmado no saber quién era lord Sidmouth y desconocerlo todo sobre el movimiento radical. Simplemente había asegurado tener prisa por volver a casa para descansar de sus excesos sexuales. Y en verdad que había tenido prisa por escapar.
Dejó que la ropa resbalara entre sus dedos para sacar las caricaturas del bolsillo y examinarlas una vez más. No había nada en aquellos dibujos que dijera que Júpiter, el ingenioso y peligroso caricaturista, tuviera que ser un hombre. Sidmouth lo había juzgado así a partir de la suposición de que el club Júpiter estaba formado exclusivamente por varones. Pero Júpiter podría ser perfectamente un seudónimo para una mujer: la clase de mujer que portaba una pistola en su redecilla y participaba en mítines radicales con atuendo masculino. Una mujer que se ocultaba detrás de una escandalosa reputación y fingía ser tan ligera y frívola como una mariposa…
Parecía imposible. Y sin embargo…
Exhaló un profundo suspiro. Nadie le creería, por supuesto. Lord Sidmouth se reiría en su cara si se le ocurría sugerirle que Júpiter era la escandalosa marquesa viuda de Darent. La evidencia no era más que circunstancial. Y, sin embargo, Owen estaba seguro de que su intuición estaba en lo cierto. Se había preguntado antes por lo que Tess Darent había estado escondiendo. Ahora lo sabía. Lo único que tenía que hacer era demostrarlo.
Lady Emma Bradshaw acababa de volver de la reunión del Club Júpiter y esperaba en la puerta de su diminuta casa de campo, escuchando el cada vez más distante rumor del carruaje de su hermano mientras se alejaba rumbo a la capital, cuando un hombre surgió de pronto de las sombras, justo a su lado. El desconocido empujó la puerta abierta y la obligó a entrar al tiempo que la agarraba con un brazo de la cintura y le tapaba la boca con la otra mano. Fue todo tan rápido y sorpresivo que Emma no tuvo tiempo de chillar. Luchó y forcejeó, necesariamente en silencio, lo pateó y le mordió, hasta que, con la misma brusquedad, renunció en el instante en que reconoció su olor y su contacto. Una sorpresa mayúscula la asaltó; le flaquearon las rodillas, se abandonó a sus brazos y lo soltó.
–Tom –pronunció Emma con voz ronca.
Tom Bradshaw, su marido, estaba allí, seis meses después de que la hubiera abandonado, dejándola sola, sin un penique y sin una palabra de explicación…
La sorpresa cedió y esperó a sentir algo en su lugar, furia quizá, o incredulidad, o incluso amor. Lo que fuera. Lo que fuera excepto aquel frío helado que parecía envolverle el corazón.
La orgullosa sonrisa que tan bien recordaba había desaparecido de sus labios. Parecía mayor, y no solamente por la palidez de su rostro y de las profundas arrugas que lo surcaban, sino porque había algo diferente en él: una especie de experiencia en sus ojos que no había estado allí antes, relacionada con el dolor y el sufrimiento. Estaba demacrado, como si hubiera estado enfermo. No intentó tocarla de nuevo, ni siquiera acercarse. Se quedó justo al pie de la puerta, mirándola con una desconfianza y un anhelo que no pudo menos que desgarrarle el corazón. Nunca había imaginado que un día vería a Tom tan vulnerable.
Se dio cuenta de que no sabía qué decirle. Algo ciertamente extraño, cuando tantas veces antes había ensayado mentalmente lo que le diría a aquel mentiroso y estafador sinvergüenza en caso de que tuviera la desgracia de volver a verlo.
–¿Qué te pasó? ¿Dónde te habías metido? –de inmediato se arrepintió de lo banal de la pregunta, como si Tom simplemente se hubiera marchado por unas pocas horas a disfrutar de una pinta o dos en la taberna del pueblo.
Vio una leve sonrisa asomar a sus labios, como si él también hubiera reconocido la incongruencia de cualquier frase que pudieran decirse. Fue en aquel momento cuando despertaron los sentimientos de Emma. Lo odió con una rabia y una amargura feroces: hasta escondió las manos detrás de la espalda, para no pegarlo. Podía sentir el frío y áspero contacto de la pared de cal bajo sus palmas. El resto de su cuerpo ardía tenso y furioso.
–Me embarcaron.
Se apartó de la puerta para dirigirse al pasillo. Sus pasos resonaron con fuerza en el suelo de baldosa. Emma temió de pronto que la doncella pudiera despertarse y pensar que había dejado entrar a algún amante en mitad de la noche, así que lo tomó del brazo y le hizo entrar en la cocina. Cerró la puerta sigilosamente a su espalda.
–¿Que te embarcaron? –sabía que estaba repitiendo sus palabras como un loro.
–Alguien al que no le caía bien –Tom se encogió de hombros–. Le pagaron para que me golpeara en la cabeza y me metieron en la sentina de un barco rumbo a las Indias.
Emma sintió que el estómago le daba un vuelco. Tuvo una náusea. Así que aquella era la excusa de Tom para haberla abandonado y escapado con su fortuna. No le creía. No podía. Tom siempre había sido un consumado mentiroso. Evidentemente nunca admitiría que la había abandonado por propia voluntad: no si lo que deseaba era volver con ella.
–Lo que me sorprende es que tardaran tanto en hacerlo –repuso con tono dulce, aunque con un sabor amargo en la garganta–. Debe de haber por lo menos un centenar de personas deseosas de deshacerse de ti –le dio la espalda para quedarse mirando fijamente la pequeña acuarela con una escena de campo que colgaba en la pared. Los tenues colores pastel parecían navegar a la luz del candil. Tess Darent se la había pintado como regalo cuando se mudó a Hampstead Wells: le había dicho que suavizaría la severidad de sus paredes encaladas. Tess se había revelado como su más sólida amiga cuando Tom la abandonó.
–¿Por qué te has molestado en regresar? –le preguntó–. Eres de la clase de hombres que habría hecho fortuna en las Indias –pese a sus esfuerzos por mostrarse indiferente, se le quebró un tanto la voz–. Tengo entendido que en aquellos lugares hay oportunidades para los de tu calaña.
–He vuelto por ti –le aseguró él.
Emma no lo miraba. Pero podía sentir su mirada clavada en ella con una intensidad especial, inquebrantable.
–Tú fuiste la única persona que ocupó mis pensamientos cuando me vi encerrado en aquel infierno de barco. Fue únicamente el pensamiento de volver a verte lo que me mantuvo vivo…
Se interrumpió cuando Emma dio un manotazo sobre la mesa de la cocina, haciendo saltar el cuchillo del pan.
–¡Tom, basta ya! –aspiró profundamente y bajó el tono–. Es demasiado tarde –un vacío de desesperanza se había abierto en lo más profundo de su corazón–. No puedo creerme ya nada de lo que me digas… Siempre has sido un mentiroso.
–Te amo. Te juro que es verdad.
Emma sacudió la cabeza.
–No, Tom. No quiero escucharte.
Tom se puso aún más pálido. Se tambaleó levemente. Emma hizo un instintivo gesto hacia él, pero se detuvo a tiempo y dejó caer la mano al costado. Ya no podía confiar en él. La había abandonado sin decirle una palabra, dejándola sola y sin dinero, sin hogar, sin reputación. Había sabido que era un estafador cuando se casó con él. Fue precisamente el aire de peligro que desprendía lo que encontró tan fatalmente atractivo. En ese momento, sin embargo, la joven que se había enamorado del encanto de Tom Bradshaw era como una desconocida para ella, alguien procedente de otra vida.
–Fue tu hermanastro quien me ayudó –le dijo, sosteniéndole la mirada con ojos que ardían por las lágrimas que se esforzaba por contener–. ¿Te acuerdas de tu hermanastro, Garrick Farne… el hombre al que tú quisiste arruinar, a cuya esposa intentaste asesinar?
Tom se había quedado todavía más lívido.
–Reconozco que hice cosas terribles. Pero todo eso se ha acabado. He cambiado. Te lo demostraré. Te prometo que…
–Oh, Tom… es demasiado tarde para eso –se volvió de nuevo–. Si me amas –pronunció con dificultad–, lo mejor que puedes hacer por mí es no volver a verme.
–No, Emma…
–Vete.
Cuando se volvió de nuevo, Tom ya se había marchado y la cocina estaba helada y vacía. La puerta se cerró suavemente con un leve crujido.
Moviéndose con extremada lentitud, con un frío que le calaba los huesos, cerró con llave y recorrió el pasillo hasta llegar al pequeño salón. El fuego había formado brasas en la rejilla, y acercó las temblorosas manos. Sobre la mesa había la bandeja de carnes frías, pan y queso con el vaso de vino que constituía su cena, pero en aquel momento era incapaz de tocarla. Tenía la boca seca como la lija, la garganta cerrada.
«No lo necesito», se recordó, feroz, parpadeando para contener las lágrimas. «No necesito a Tom. Volvería a hacerme daño».
Reinaba un agradable calor en el salón, pero Emma descubrió que el fuego no lograba ahuyentar el frío que sentía más dentro que fuera. Con un suspiro, recogió la bandeja y la llevó a la cocina; después de guardar la comida en la despensa, fue a acostarse.
Solo cuando se refugió bajo las mantas, ovillada y con los pies sobre la botella de piedra llena de agua caliente, se permitió llorar. Porque había querido creer que todavía existía siquiera una onza de bondad en Tom, que podía reformarse… pero confiar en él habría sido la mayor estupidez que hubiera cometido jamás. Y ya había sufrido demasiado.
Deseó que Tess Darent estuviera en ese momento allí para aconsejarla. A menudo pensaba que sería capaz de hacer cualquier cosa por Tess, que le había regalado su cariño y su generosidad cuando todos los demás le habían dado la espalda. No la conocía bien y la entendía aún menos, más allá de su aparente frivolidad y su impenetrable reserva, pero la quería de todas formas con una ferviente lealtad que no había sentido por nadie en toda su vida. Muchas veces se había preguntado si Tess también habría sufrido a manos de los hombres, y si no habría sido esa la razón por la que la había ayudado. Quizá nunca llegaría a conocer sus experiencias. Pero siempre le estaría agradecida.
Capítulo 3
Tess alzó la mirada de la carta que tenía en la mano al rostro necio y colorado del hombre que esperaba junto a la chimenea del salón de su hermana. De barriga prominente, con las manos detrás de la espalda, se estaba calentando el trasero. Su engreída expresión venía a decirle que estaba en posesión de todos los triunfos, y Tess, ella misma hábil jugadora, mucho se temía que llevaba razón. Estaba en un aprieto. No había duda al respecto.
«Hora de jugar», se recordó.
–A ver si lo he entendido bien, lord Corwen –«repugnante sapo», añadió para sus adentros–. Me estáis proponiendo que os conceda permiso, como tutora que soy de mis hijastros gemelos, para casaros con lady Sybil Darent, y que si no lo hago… –bajó su tono varios grados, del frío al helado–, me reclamaréis un préstamo privado que aparentemente adelantasteis a mi difunto esposo y obligaréis a mi hijastro, lord Darent, a vender todas las partes no vinculadas de su propiedad. A vendéroslas a vos, por supuesto.
«Vil y codicioso animal…», añadió en silencio.
Corwen esbozó una lobuna sonrisa que no llegó hasta sus ojillos fríos.
–Precisamente, lady Darent.
Tess golpeó suavemente la carta del abogado contra la palma de su mano. La noticia del préstamo la había dejado consternada, pero no podía permitirse el escándalo de desafiar a Corwen en los tribunales, y él lo sabía. Ella quería llevarlo a juicio porque sabía que era un charlatán que había engañado al anciano marqués de Darent para que renunciara a la mitad de sus propiedades a cambio de aquel préstamo. Hacia el final de su vida, Darent apenas había sido consciente de nada debido al exceso de láudano, con lo que habría firmado cualquier cosa que le hubieran puesto delante. Irónicamente, eran muchos los rumores que aseguraban que había sido precisamente así como Tess había persuadido a Darent de que se desposara con ella.
–Yo misma pagaré ese préstamo –el corazón le martilleaba en el pecho y las palabras se le atascaban en la garganta, pero se obligó a pronunciarlas. Cuarenta y ocho mil libras no eran una suma pequeña, y pocas ganas tenía de regalársela a lord Corwen, pero sus tres pensiones de viuda, su exitosa trayectoria como jugadora y una serie de hábiles inversiones la habían convertido en una mujer rica, con lo que fácilmente se lo podría permitir. Aquella era también la opción menos penosa para sus hijastros. Moriría antes que ver a cualquiera de ellos caer a los pies de aquel hombre.
Pero Corwen negaba en aquel momento con la cabeza, esbozando una perversa sonrisa que le provocó un escalofrío.
–No aceptaré vuestro dinero, lady Darent. La deuda es sobre la propiedad Darent. Y os repito… –se aclaró la garganta, lo cual no le sirvió para disimular la libidinosa ronquera de su voz– que deseo casarme con lady Sybil; solo después daré por cancelada enteramente la deuda.
–Lady Sybil solo tiene quince años –Tess fue incapaz de reprimir un tono de repugnancia–. Es una adolescente.
«Y vos un asqueroso», añadió nuevamente para sus adentros.
–Estoy dispuesto a esperar un año siempre y cuando lleguemos ahora a un acuerdo –repuso lord Corwen mientras se balanceaba sobre sus talones–. Dieciséis años será una edad encantadora para que lady Sybil contraiga matrimonio. Es una joven deliciosa. Fresca, dócil, inocente… –pareció acariciar con la lengua la última palabra.
Tess apretó los dientes. No mucho tiempo atrás, hacía apenas diez años, ella misma había sido comprometida en matrimonio antes de alcanzar los veinte. Dos veces. Y Corwen, al esconder su carácter disoluto detrás de sus desagradables y paternalistas maneras, no podía menos que recordarle a Charles Brokeby, su segundo marido. Un temblor la recorrió por dentro. Sybil nunca, jamás, debía pasar por lo que ella había soportado.
–Y vos tenéis… –miró su gordezuela papada y las arrugas de disipación que se dibujaban en torno a sus ojos– ¿cuarenta y cinco? ¿Cuarenta y seis?
Corwen frunció el ceño.
–Cumpliré cuarenta y siete el año próximo. Buena edad para volver a casarse.
–No con mi hijastra –replicó Tess–. Es demasiado joven. No puedo permitirlo y, en todo caso, comparto la responsabilidad de su educación con sus tíos. Ambos convendrán conmigo en que semejante matrimonio es improcedente.
Para desconcierto de Tess, Corwen no se mostró en absoluto sorprendido. Quizá pensara que sus protestas eran puramente simbólicas. Dado que la estaba amenazando con reclamar un crédito de unas cincuenta mil libras, debía de pensar que podía dictar sus condiciones a voluntad.
–Quizá os sintáis algo celosa… –Corwen bajó la voz, adoptando un tono de intimidad. Sorprendentemente adelantó una mano para rozar los rizos que habían escapado de la banda azul de Tess. Y hasta se atrevió a recorrer con un dedo la curva de su mejilla–. No puede ser agradable verse eclipsada por una chiquilla catorce años más joven– murmuró–. Y, mi querida lady Darent…
Tess le apartó la mano de un manotazo.
–No soy vuestra querida lady Darent ni nada por el estilo.
Corwen se echó a reír.
–¿Es eso lo que os duele? Si hubierais sido algo más joven, os habría sugerido que os convirtierais en mi amante como pago.
–Y yo me habría sentido tan poco halagada como ahora –podía sentir el pánico aleteando en su pecho.
Corwen se había acercado demasiado. Era un hombre grande, ancho y carnoso, y su proximidad resultaba amenazadora. Le pareció que le faltaba el aire. Por un segundo volvió a ver a Brokeby estirando los brazos hacia ella, esbozando aquella horrible sonrisa. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Luego la visión desapareció y volvió a encontrarse en el salón de su hermana, con la luz otoñal acariciando sus paredes de color amarillo claro y creando una falsa sensación de alegría y ligereza.
Se apartó bruscamente de Corwen, aunque ni el curso del Támesis habría sido suficiente distancia tratándose de un hombre tan repugnante.
El rostro del hombre pareció sofocarse, todo colorado.
–Os ofrezco el matrimonio de vuestra hijastra, señora. Deberíais estarme agradecida por ello. Y si pensáis que vuestros parientes podrían objetar algo, confío en que vos misma los persuadiréis.
–Queréis desposaros con una niña que aún está estudiando sus primeras letras –le dijo Tess con tono helado–. No disfracéis de respetable algo que no lo es. Que os quede claro, milord –tensó tanto los dedos sobre la carta del abogado que a punto estuvo de arrugarla–. Me doy por enterada de vuestra petición de mano de lady Sybil y la rechazo. Y rechazo asimismo vender parte alguna de la propiedad Darent en nombre de mi hijastro, con tal de saldar esta deuda. Os he ofrecido pagaros yo misma la cantidad. Os habéis negado, de manera que tendré que dejar este asunto en manos de mis abogados. Ya recibirán ellos noticias vuestras.
Corwen no se movió. Por un momento Tess pensó que no la había comprendido. Volvió luego a dar otro paso hacia ella.
–Creo que no habéis oído lo que he dicho, señora. Me casaré con lady Sybil –sus labios dibujaron una mueca desdeñosa–. Dentro de un par de años, su tía la presentará en sociedad. Sería una lástima que su debut se viera empañado por la clase de rumores y escándalos que correrían asociados a vuestra persona –se interrumpió–. Asumisteis su educación durante cinco años antes de que falleciera su padre. Una palabra puesta aquí, un rumor difundido allá… –se encogió de hombros– y lady Sybil se vería manchada por vuestra propia fama. Su moralidad quedaría en entredicho, su reputación puesta en duda. Para entonces –añadió, sonriendo con evidente delectación– ningún hombre respetable querría tenerla por esposa, y el futuro de lady Sybil quedaría arruinado –inclinó la cabeza, mirándola con un brillo en los ojos–. ¿Entendéis ahora lo que quiero decir, lady Darent?
A Tess la sangre se le heló en las venas. Corwen seguía frente a ella, con las piernas abiertas, sacando pecho como si quisiera enseñorearse de la habitación. Ordenándole que le entregara a su hijastra en matrimonio, so pena que, en venganza, acabara mancillando la reputación de Sybil.
Y ella misma le había entregado los medios y recursos mediante los cuales podría llegar a hacerlo: ella, con su mancillada reputación y escandalosa fama. Debió haber previsto que todo aquello acabaría volviéndose contra su persona, solo que en aquel entonces nada la había preparado para el frío cálculo de un rijoso como lord Corwen.