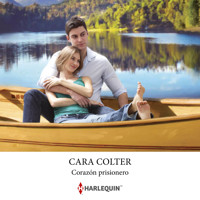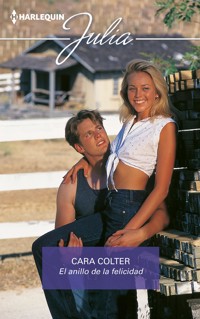
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
¿Por qué el rudo montañero Garret Boyd le resultaba tan irresistible a Toni Carlton? ¿Sería por la ternura que veía en sus ojos azules cada vez que levantaba en brazos a su sobrina huérfana? ¿O sería el fuego que Toni vio oculto en sus ojos desde el momento en que entró en su acogedora casa? Ella no tardó mucho en poner una sonrisa en el corazón de Garret, y un deseo ardiente en su alma dolida. Y él enseguida comprendió que la única manera de darle una familia a la pequeña Angie era creer que un papá silencioso y fuerte y una vivaz niñera podían estar predestinados a ser el uno para el otro…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 1999 Cara Colter
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Anillo de la felicidad, el, n.º 1081- julio 2022
Título original: Truly Daddy
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-076-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ESTE es mi mayor éxito profesional —dijo Toni Carlton en voz alta, a pesar de que caminaba por una concurrida acera. Tuvo que hacer un esfuerzo para no ponerse a girar como una peonza.
—Señorita, me encantaría canturrearle al oído.
Ella se echó la melena pelirroja y rizada por encima del hombro y sus ojos verdes miraron con enojo al extraño, un hombre bien trajeado.
Alto, moreno e imbécil. ¿No se suponía que los tipos raros se vestían con guerreras de camuflaje y grotescos gorros morados?
Él debió captar el mensaje, porque agachó la cabeza, se colocó el maletín de piel bajo el brazo y echó a andar presuroso.
Toni decidió que, aun así, adoraba Vancouver. Adoraba Chinatown. Y, sobre todo, adoraba a Martin Ying, que había accedido a diseñar una colección exclusiva para Madame Yeltsy, la cadena de boutiques para la que era compradora. Aunque ese era su primer viaje en solitario, Madame Yeltsy contaba con que obtuviera resultados excepcionales, no le bastaba con cualquier cosa.
Toni se volvió lentamente hacia un escaparate que había visto con el rabillo del ojo. Una humilde tienda exhibía una exótica colección de piezas de jade, tan originales que se quedó sin respiración. ¡Serían el complemento ideal para la colección Ying! Abrió la puerta de golpe y entró.
Tras el mostrador había un diminuto hombre asiático algo mayor que ella, quizá cerca de la treintena. Estaba tan absorto en lo que observaba bajo su lupa de joyero, que al principio ni la vio.
—Cerrado —dijo, levantando los ojos con sorpresa e intentando ocultar la pieza—. Olvidé el cartel. Cerrado. Fuera. Fuera.
Dadas las expectativas de Madame Yeltsy, Toni no podía permitirse el lujo de dejarse intimidar. Además, medía un metro setenta y ocho descalza y, si quería, podía anonadar a un hombre con un simple parpadeo de sus pestañas espesas y rizadas.
Cerrado o no cerrado, quería esas joyas, en especial la pieza que él trataba de ocultar. Se acercó a él, tomó su mano con firmeza y la volvió a poner sobre el mostrador.
—Cerrado —insistió él débilmente, pero sonrió cuando sus ojos oscuros se encontraron con el verde intenso de los de ella. El anillo que sostenía cayó sobre el mostrador y ella lo recogió rápidamente.
Se dio cuenta de que él temblaba; estaba acostumbrada a llamar la atención de los hombres, pero nunca antes había conseguido que uno se echara a temblar.
—Es precioso —susurró, mirando el anillo. Recreaba un dragón exquisitamente trabajado en plata y jade, y iba a juego con el collar que había en el escaparate. Aunque buscara cien años, no encontraría nada que complementara tan bien la colección de Ying.
—El anillo significa buena suerte, mucha felicidad —apuntó el hombre, con cierta tristeza. Miró el dedo anular de ella, sin alianza—. Marido. Bebés.
Madame Yeltsy no aprobaba a las mujeres que consideraban esas cosas una prioridad en su vida.
—Oh, vaya —exclamó Toni, con un tono que habría hecho que su jefa se enorgulleciera de ella—. ¿Lo ha diseñado usted? Lo quiero. Quiero más como ése. Quiero…
—No, no —gimió él—. No está en venta.
Ella miró al reacio vendedor. Tenía la frente perlada de gotas de sudor y parecía a punto de desmayarse. Nunca antes había provocado una reacción así. Se dio cuenta de que miraba hacia la ventana, inquieto; Toni volvió la cabeza y echó una ojeada. La calle estaba muy concurrida pero, de repente, sus ojos percibieron inmovilidad en medio del ajetreo; había tres hombres parados al otro lado de la calle, mirando la tienda. ¿Llamaban la atención porque eran grandes y de raza blanca en medio de un mar de gente pequeña y oriental? ¿O acaso se debía a que tenían un cierto aire amenazador?
—Llévese el anillo —dijo él con suavidad—. Ahora salga de aquí.
—No puedo llevarme el anillo. Quiero comprar varios. Y ese collar…
—Márchese ya —dijo, su voz era un susurro—. Márchese.
—No lo entiende. Necesito…
—Deje su tarjeta —espetó él con firmeza, casi con ferocidad—. Vuelva más tarde.
El hombre parecía a punto de explotar, así que ella sacó una tarjeta del bolsillo, garabateó el nombre del hotel y el número de habitación y la dejó sobre el mostrador.
—Márchese —dijo él, tras asentir con la cabeza. Ella soltó el anillo—. Lléveselo —ordenó.
Lo miró y casi pudo percibir el olor de su miedo. Allí pasaba algo malo, lo bastante malo para nublar su alegría por lo de Ying.
—¿Puedo ayudarlo? —preguntó en voz baja—. ¿Qué ocurre? —fuera lo que fuera, estaba claro que su persistencia no hacía más que empeorar la situación, así que, con desasosiego, le dio las gracias, giró bruscamente y salió.
Se incorporó a la muchedumbre y caminó varios metros. La concurrida calle emanaba una increíble vitalidad, y lamentó no llevar consigo su cámara fotográfica. Quizás le daría tiempo de ir a por ella al hotel y volver antes de que oscureciera.
Aunque Madame Yeltsy desaprobaba los hobbies y los consideraba una frivolidad, Toni era consciente de que su tendencia artística, su sentido estético y su habilidad para elegir composiciones agradables habían sido muy útiles para conseguir ese puesto de trabajo.
Oyó un ruido y volvió la cabeza. Los tres hombres que había visto antes cruzaron la calle y entraron rápidamente en la tienda. Un momento después oyó gritos. Uno de los hombres salió y se puso a escudriñar la calle.
Su intuición le dijo, sin lugar a dudas, que la buscaba a ella. La expresión dura y fría de su rostro hizo que la invadiera la aprensión. El dueño de la tienda salió a la calle, sujeto firmemente por uno de los gorilas. Sollozando, recorrió a la multitud con la mirada, ¡y la señaló a ella con un dedo!
En la acera, los tres hombres la miraron fijamente, con ojos amenazadores. Él que sujetaba al dueño de la tienda volvió dentro, y los otros dos comenzaron a hacerse paso entre la gente, para llegar hasta ella.
Sintió pánico al comprender que se había convertido en la presa. ¿En qué lío se había metido y cómo iba a salir de él?
Era imposible escaparse corriendo; ¡llevaba seis centímetros de tacón y una falda de tubo muy estrecha! Tenía que utilizar la cabeza, y eso era su especialidad.
Primero, se agachó. No tenía ningún sentido quedarse de pie cuando medía quince centímetros más que todo el resto de la gente. Se esforzó en pensar, sólo contaba con unos segundos.
Estaba junto a un coche. Se irguió levemente y miró por la ventana. Había una silla para niño en la parte de atrás, y un osito de peluche tirado en el asiento. Sin pensarlo, probó la puerta; estaba abierta.
Entró, arrastrándose por el suelo, y se lamentó un instante por los desperfectos que sufriría su falda gris, recién estrenada. Cerró la puerta con suavidad. En el suelo había una preciosa manta acolchada y, rápidamente, se tapó con ella.
Les oyó acercarse, hablando entre ellos.
—Estaba aquí hace un segundo. ¡Maldita sea!
—Bueno, la tía es una auténtica amazona, así que no será difícil encontrarla.
¡Amazona! En otras circunstancias, habría disfrutado obligando al tipo a retractarse.
Le pareció que se habían parado al lado del coche. Con el pulso acelerado, levantó una esquina de la manta y echó una ojeada; casi se le paró el corazón. En la acera, a centímetros de la ventanilla, había un hombre que más bien parecía un gigante. Pero no se le ocurrió mirar dentro del coche. Con una mueca de enfado, siguió su camino, y ella suspiró aliviada.
Decidió esperar cinco minutos y asegurarse de que lo hacía mirando su reloj de pulsera: esos cinco minutos se le iban a hacer eternos. Después se sentaría con cuidado, miraría a su alrededor y, si no había moros en la costa, volvería al hotel y llamaría a la policía. ¿Y qué iba a decirles?
—Cada cosa a su tiempo —se amonestó. De momento no tenía siquiera acceso a un teléfono.
Se tragó un gemido cuando oyó un ruido en la puerta del conductor. ¡La habían encontrado! Escondió la cabeza bajo la manta.
Clic. La puerta se abrió.
«Sal corriendo. No, espera».
Una bolsa cayó en el asiento de atrás, y la siguió una segunda. Los muelles del asiento delantero crujieron con el peso de alguien sentándose. Un aroma delicioso invadió el vehículo: a sol y a loción para después del afeitado. Un olor cien por cien masculino.
¿Qué había hecho? ¿Había salido de Guatemala para meterse en Guatepeor? Podía ser un asesino en serie. Un violador, un…
«Cálmate», se ordenó. Era imposible que el destino la pusiera en peligro dos veces el mismo día. Miró el asiento para niño y el osito. El conductor era un papá que volvía a casa con su mujer y su hijo tras un duro día de trabajo. Un asesino en serie no podía oler tan… divinamente.
El motor del coche ronroneó y comprendió con alivio que esa era la mejor escapatoria. El papá conductor la llevaría sana y salva a la periferia. Cuando saliera del coche y se reuniera con su mujercita y su bebé, ella podría escapar, buscar una cabina, pedir un taxi y volver al hotel. Después telefonearía a la policía y, con un poco de suerte, podría embarcar en el último vuelo a San Diego.
Suerte. ¿No se suponía que eso era lo que debía traerle el anillo?
El coche arrancó y se incorporó a la carretera.
«Un hombre regordete», se dijo con firmeza. «Con el traje arrugado, gafas y el pelo repeinado para taparse la calva».
El hombre puso música. Una voz quejumbrosa cantaba sobre un caballo renegado y una mala mujer. Él tarareaba, absorto. Su voz la tranquilizó, aunque no era una voz regordeta. Sin duda era la voz de un papá: agradable, profunda y tranquila.
Notó que su pulso se tranquilizaba un poco. Se apartó la manta de la nariz para que no le hiciera cosquillas. Intentó descubrir hacia dónde iban, pero hubiera sido imposible saberlo aunque hubiera conocido la ciudad, que no era el caso.
Pasaron los minutos. Miró el reloj, recordando que cada segundo se iba a hacer eterno. Una hora después, comenzó a ponerse nerviosa.
Era una ciudad grande, pero ¿dónde vivía él? Ahora ya no podía cambiar de plan y no sabía qué hacer. ¿Sentarse en el asiento y decir «¡Sorpresa!»? Así sólo conseguiría que se mataran los dos.
«Media hora más», pensó. Después tendría que poner en práctica el plan B, si se le había ocurrido uno.
Estaba agotada y tenía los hombros tensos. El coche seguía su camino, parando en los semáforos y volviendo a arrancar. Era muy incómodo estar apretujada en el suelo, pero había escapado.
Eso era de agradecer. Y también que no tenía ganas de estornudar. Ni de ir al baño. Podría haber estado acurrucada en el suelo de un pequeño turismo, en vez de ese coche grande y lujoso.
Sintió que una maravillosa lasitud invadía sus músculos tensos. El aroma y la voz profunda del paternal conductor la envolvieron.
«Por favor, Dios mío», rezó para sí, «no permitas que me duerma. Haz que lleguemos cuanto antes».
No debía dormirse, desde luego que no… Lo último que oyó fue la voz del locutor: «Y ahora, Garth Brooks canta: Oraciones sin respuesta».
Garret Boyd resistió el impulso de pitar al pequeño sedán rojo que acababa de cruzársele. Lo que le hizo controlar su mal humor fue ver que el coche llevaba una silla para niños en el asiento trasero.
Sabía cuánta presión ejercían los niños sobre un adulto. Probablemente la nerviosa mujer que conducía el turismo a toda velocidad iba a la guardería.
Lo mismo que él. Excepto que su guardería estaba a noventa minutos por carretera y no era un centro oficial. Lo único oficial en su caso era que se aprovechaba de la bondad de la vecina. Y tenía la esperanza de poder seguir haciéndolo, pues su misión había fracasado. Totalmente.
Fue a Vancouver para entrevistar a la señora Ching para un puesto de niñera. A pesar de los problemas lingüísticos que tuvo al hablar con ella por teléfono, le había caído bien; sonaba cariñosa, amable y mayor.
Era cariñosa, amable y mayor. Su apartamento, situado en la bulliciosa Chinatown, estaba impecablemente limpio.
Pero todo se complicó cuando le presentó a su nieta. Lily iba vestida con una chupa y una minifalda de cuero. Un imperdible le atravesaba la nariz y llevaba una cadena enrollada en la muñeca.
Afortunadamente, se quedó tan horrorizada como él cuando su abuela la miró con aprobación y anunció que ella era la candidata al puesto de niñera.
La discusión que siguió tuvo lugar en chino, pero se hizo una idea bastante clara de lo que decían. Escapó hacia la puerta cuando la chica, pasando de chino a inglés, le dijo a su abuela dónde se podía meter Eliza.
Ese era su pueblo. Tan pequeño, que probablemente habría cabido ahí.
Eliza. Un diminuto pueblo de montaña, situado en medio de la nada, al borde del parque natural Garibaldi. Para llegar a Eliza, había que recorrer más de ciento cincuenta kilómetros por una carretera retorcida, empinada y rodeada de acantilados. No estaba suficientemente cerca del aclamado centro alpino Whistler-Blackcomb como para ser un pueblo atractivo.
Era uno de febrero y Vancouver ya proclamaba el inicio de la primavera: la hierba estaba verde y se abrían las primeras flores. Eliza aún seguía envuelta en una manta de gélido blancor, habría nieve durante al menos un mes más. Era el lugar perfecto para dirigir una academia especializada en búsqueda y salvamento, y para escribir artículos sobre técnicas de búsqueda y rescate en alta montaña, solicitados por revistas profesionales.
Pero nadie quería vivir allí.
Garth Brooks, en la radio, comenzó a cantar sobre oraciones sin respuesta.
—Bah, dímelo a mí —masculló Garret. Llevaba tres meses buscando una niñera desesperadamente.
Llevaba seis meses haciendo de padre y madre.
Sólo hacía seis meses desde esa llamada, en mitad de la noche, que cambió su vida para siempre.
Su hermano gemelo y su cuñada murieron cuando su avioneta se estrelló en la niebla. Angélica, su preciosa sobrina de cinco años, repentinamente se quedó tan sola en el mundo como él. Y por razones que nunca llegaría a conocer, su hermano y su cuñada lo habían nombrado tutor de la niña.
A él. Garret Boyd. Un experto en búsqueda y salvamento alpino, de fama mundial. Garret Boyd, líder de más de mil rescates exitosos.
Garret Boyd. Totalmente incapacitado para ocuparse de una niña. Sereno e imperturbable en cualquier crisis menos en esa.
De alguna manera se estaban apañando, él y la pequeña criatura que tanto se le parecía. De alguna manera esa dulce niña, con su genio, su parloteo, sus gritos llamando a mamá en sueños, estaba ayudándolo a soportar el dolor de su corazón herido.
Cuando la niña llegó a su vida, pensó que ser su tutor suponía hacer lo mejor para ella. Y eso implicaba buscar una pareja maravillosa y amante de los niños para que la criara y amara.
Pero una semana después comprendió, asombrado, que aunque removiera el mundo entero, nunca encontraría a nadie que la quisiera tanto como él mismo.
Y tuvo que aprender. De llantos. Y de ositos de peluche. Y de pieles tan sensibles que había que comprar jabón especial para hacer la colada. Y de dibujos animados. Y de que los macarrones con queso son un manjar para los que miden un metro de altura.
Ese mes quería que la peinara con trenza de raíz.
Suspiró. No creía que llegara a hacer la trenza bien, ni tampoco se atrevería a dejar de intentarlo. Angélica había acabado con unos peinados bastante exóticos mientras él intentaba, con unas manos que eran capaces de realizar una docena de nudos sin problemas, conseguir que el resultado se asemejara al de la foto.
Al de la foto de la madre de la niña.
Compaginar ese salto a la paternidad con su trabajo era un reto mayor que rescatar a un esquiador de un precipicio con un helicóptero, en mitad de una tormenta de nieve. En menos de veinticuatro horas tenía que dar un curso intensivo de rescate de cuatro días de duración.
Cuando Angélica llegó, tuvo que llevarla con él a un rescate, simplemente porque cada vez que intentaba separarse de ella se ponía histérica. Como su pérdida era tan reciente y era una situación de emergencia, rompió sus propias normas. A ella le encantó ser el centro de atención en la oficina general de salvamento, seguirlo mientras subían al Diamond Head, y que los miembros de la partida de búsqueda se turnaran para llevarla a hombros. Por suerte era agosto y una expedición sin complicaciones, si es que eso existía.
A ella le encantó, pero Garret notó que su presencia disminuía su concentración. Una parte de él estaba siempre pendiente de ella, cuando necesitaba concentrarse al cien por cien en lo que hacía.
Pero fue Angélica quien le pidió que parase, porque había oído un ruido. Él no había oído nada, ni tampoco los demás. Pero la niña se escabulló de entre sus brazos y echó a correr.
Garret se enfadó mucho, pero ella corrió directamente hacia una cueva donde encontraron un montañero agotado, al borde de la muerte. Un montañero que no estaba en condiciones de emitir ningún sonido.
Cuando le preguntó cómo había encontrado al montañero, ella se encogió de hombros.
—No lo sé. Oí algo.
Por un golpe de la fortuna, o del destino, su presencia en el rescate fue muy valiosa, pero no confiaba en que eso durara los cuatro intensos y agotadores días del curso. No era el tipo de niña que aguantaba sentada al final de la clase con un cuaderno de dibujo.
Lo llamaba tiíto, un apodo poco halagador, que le encantaba dicho por ella. Pero le gustaba menos cuando lo escuchaba por enésima vez el mismo día. Y mucho menos si estaba intentando dar una clase.
Candy, su bondadosa vecina lo ayudaría.
Por desgracia, siempre lo había mirado con más interés que el que de mera vecina, y estaba aprovechándose descaradamente de que necesitaba una niñera para intentar involucrarse en su vida personal.
Era incapaz de creerse que él no tenía vida personal y que lo prefería así.
Pero podía ser peor. Candy era bonita y algo regordeta. Era madre soltera de dos activos chavales. ¿Qué importaba que su conversación se limitase a hablar de los culebrones que podía ver gracias a la enorme antena parabólica que adornaba su jardín?
Además, le gustaba Eliza y no deseaba vivir en otro lugar. Podía hacerse cargo de los lazos y rizos que Angélica quería. Una trenza de raíz era pan comido para ella. Era capaz de preparar cosas increíbles con atún y cereales.
Él tenía treinta años y estaba totalmente dedicado a su trabajo. Nunca había pensado en el matrimonio.
Pertenecía a las montañas. Entendía mejor que nadie su glorioso aislamiento y crudeza. Eran un misterio que le atraía; las amaba, y nunca había necesitado otra cosa.
Pero Angélica sí necesitaba otra cosa. Una mamá.
Se imaginó volver a casa y ver a Candy todos los días. Todo su ser se rebeló contra la idea. No podía hacerlo. Ni siquiera por amor a Angélica.
—Una niñera —dijo con voz firme, y dirigió una mirada suplicante al cielo—. Una pequeña ayuda — apagó la radio.
Dejó la autopista y cuando estaba a unos diez minutos de Eliza oyó el ruido en la parte de atrás. No captó lo que era: un suspiro, el crujido de una prenda.
Era un hombre que confiaba plenamente en su instinto, y se le erizó el vello de la nuca.
Había alguien atrás.
Lo supo con tanta seguridad que se preguntó sí no lo habría percibido desde el principio. Pero no demostró que lo sabía, mantuvo la velocidad y echó una ojeada a las puertas. Ninguna de las puertas de atrás tenía echado el seguro.
Se maldijo por su estupidez. En Eliza nadie cerraba los coches. En Vancouver, por ser una gran ciudad, tuvo la precaución de cerrar la suya al salir, pero se olvidó de las demás.
No tenía ninguna intención de llevar a un psicópata, posiblemente armado, hasta la puerta de Candy, y poner en peligro la vida de Angélica, de Candy y de sus hijos.
Tomó una decisión. Llevó el coche hacia el arcén y lo paró, pero no apagó el motor. Sacó una navaja del bolsillo de sus vaqueros y, como un rayo, se lanzó sobre el asiento trasero y levantó la manta que cubría a la persona que había en el suelo.
La sorpresa lo atenazó. La mujer que lo miraba con enormes ojos verdes y una mata de pelo pelirrojo alborotado, era absolutamente preciosa.
Aunque como estaba muy oscuro, quizás se había equivocado. Alzó la mano y encendió la luz del techo. Ella parpadeó, con luz le pareció aún más bella. Suspiró y guardó la navaja en el bolsillo.
El terror animal desapareció de los ojos verdes.
—Supongo que no serás niñera ¿verdad? —preguntó secamente. No, había pedido una pequeña ayuda, y por cómo estaba encajonada, pequeña no era. De hecho, parecía estar atascada, así que la tomó de la muñeca y la ayudó, sin gentileza, a sentarse junto a él.
Llevaba puesta una falda gris muy estrecha, que se le subió al sentarse, descubriendo unas piernas largas y esbeltas. Ella vio la dirección de los ojos y tironeó de la falda hacia abajo.
—¿Una niñera? —preguntó débilmente—. ¿Como Mary Poppins?
—Mmm —asintió él.
Aunque no tenía mucha experiencia en esas cosas, era obvio que la falda y la chaqueta eran muy caras. La blusa, aunque arrugada, se le pegaba al cuerpo como si fuera de seda. Llevaba un maquillaje discreto y sutil. Estaba claro que no era una hippy que hubiera entrado al coche a echar un sueñecito. Más bien parecía una damisela en apuros.
Eso era su especialidad. Los rescates.
—¿Quién eres, y qué haces en mi coche?
—Es una historia muy larga.
—Pues más vale que empieces —ordenó, cruzándose de brazos.
—¿Dónde estamos? —preguntó ella, mirando la oscuridad que los rodeaba.
—¿Y si primero contestas mis preguntas?
—¿Te importaría que las contestara después?
—¿Después de qué?
—Después de que me lleves al aseo más cercano —tuvo el descaro de sonreír. Una sonrisa deslumbrante—. Es urgente.