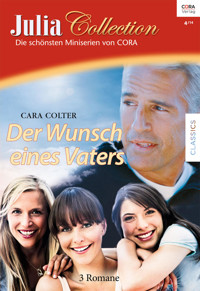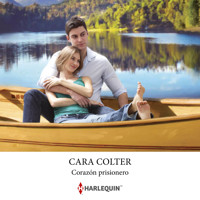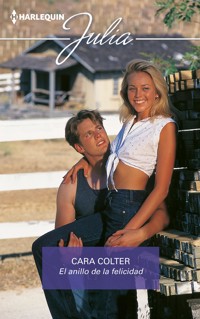6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Lo que toda mujer debe saber J.D. Turner no podía permitir que Tally eligiera un compañero sin antes saber todo lo que podía haber entre un hombre y una mujer. Sobre todo si aquella belleza iba a criar a su pequeño. Por eso había decidido enseñarle personalmente lo que era el verdadero amor. Tally Smith tenía un plan para encontrar al hombre perfecto, casarse y formar la familia ideal para el pequeño Jed... Al menos hasta que J.D. la secuestró con la excusa de enseñarle lo que realmente necesitaban el niño y ella. Bueno, pues Tally también podía decírselo: ¡el niño y ella lo necesitaban a él! Crónicas de sociedad ¿Seguiría queriéndola cuando se enterara de quién era realmente? Anna Sinclair era una joven de clase alta que trataba de convertirse en diseñadora de vestidos de novia, pero su vida amorosa era un auténtico desastre. Por eso decidió disfrazarse y empezar de nuevo en otro sitio... eso sí, evitaría cualquier tipo de romance. Entonces apareció el guapísimo empresario Ryan Cavanaugh para hacerse pasar por su novio en una fotografía... y Anna no tardó en quedar rendida a sus pies. Ryan Cavanaugh no era de los que permitían que los engañaran, por eso cuando se quedó fascinado con aquella encantadora diseñadora, sólo deseó que fuera tan sincera como parecía. Llevaba mucho tiempo tratando de creer en el verdadero amor... y gracias a aquella mujer, estaba incluso considerando la posibilidad de casarse. La boda del millonario ¿Podría aquel día hacer que pasaran juntos toda la vida? El millonario Richard Mallory llevaba toda la vida rodeado de mujeres tan bellas como poco adecuadas. Y justo cuando había desechado la idea de conocer a la mujer perfecta, se la encontró… en su cama. Parecía alguien diferente; sincera, inocente… ¿Qué demonios hacía entonces en su dormitorio? Ginny solo trataba de hacerle un favor a una amiga, pero eso no se lo podía decir a aquel tipo, ¿verdad? Se suponía que aquella mentirijilla la sacaría del apuro y, sin embargo, la metió en otro peor. Ahora tendría que pasar el día entero con el guapísimo empresario…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 576 - agosto 2024
© 2003 Cara Colter
Lo que toda mujer debe saber
Título original: What a Woman Should Know
© 2003 Melissa A. Manley
Crónicas de sociedad
Título original: The Bridal Chronicles
© 2003 Liz Fielding
La boda del millonario
Título original: The Billionaire Takes a Bride
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1062-959-2
Índice
Créditos
Lo que toda mujer debe saber
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Crónicas de sociedad
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
La boda del millonario
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
A John David Turner le gustaba cantar. Cuanto más alto, mejor. Le gustaba cantar hasta que vibraran las paredes. Cantaba cuando estaba contento y aquel había sido un buen día a pesar de que se había hecho daño en el hombro arreglando el motor del Mustang del 72 de Clyde Walters.
Por supuesto, sólo había un lugar en el mundo en el que un hombre con semejante voz, áspera y fuerte, pudiera cantar: la ducha.
Mientras el agua caliente le aliviaba los músculos doloridos, se deleitó a sí mismo con una preciosa canción.
–Annabel era una vaca de una belleza inusual…
Subió en la última nota hasta emitir una aullido parecido al de los coyotes que, a veces, en verano, le contestaban.
Se calló para ver si, dado que estaba en verano, sucedía.
Tenía todas las ventanas de la casa abiertas para que la brisa de la noche le refrescara, pues aquel día había hecho calor.
Vivía y tenía el taller de coches a la salida de Dancer, en Dakota del Norte, para que cuando le apeteciera cantar solo los coyotes lo oyeran.
En ese momento, llamaron a la puerta.
Frunció el ceño y consideró no abrir. Nadie sabía que cantaba. Bueno, sólo una persona hacía mucho tiempo lo había oído y eso había sido porque había cometido la locura de cantar una canción de amor.
«No pienses en eso», se dijo.
Volvieron a llamar.
J.D. cerró el grifo y se secó. ¿Cómo se atrevían a fastidiarle la velada?
¿Por qué se había enfadado tanto? ¿Por la canción de amor, por la interrupción o por otra cosa? No lo sabía, pero estaba enfadado. Muy enfadado.
¿Quién sería? Probablemente, su amigo Stan, el otro soltero de la ciudad, único miembro junto a él del Club Del No Insistas, No Me Pienso Casar, conocido por sus iniciales CDNINMPC. A veces, se pasaba a verlo por las noches con un par de cervezas.
Como fuera él, al día siguiente todo Dancer iba a saber que J.D. cantaba en la ducha canciones sobre vacas. J.D. tuvo la sensación de que iba a estar años escuchando chistes sobre vacas.
Animado al pensar que quizá su amigo no dijera nada si consiguiera entretenerlo contándole sus avances con el Mustang, salió de la habitación y avanzó hacia el vestíbulo.
Al llegar, se paró en seco. La silueta femenina que estaba dada la vuelta no era Stan, desde luego.
Se había alejado de la puerta y estaba mirando hacia la ciudad. Obviamente, tenía frío. Llevaba una falda que en otra persona podría haber sido seria, de trabajo, pero en ella, no. En ella, la falda se aferraba de forma sensual a sus caderas y a sus nalgas y dejaba al descubierto sus largas y preciosas piernas.
Oh, sí. Aun de espaldas, la reconocía.
Los últimos rayos del atardecer arrancaban reflejos a su pelo rubio, que llevaba recogido en un moño del que se habían escapado algunos mechones.
A J.D. se le secó la boca y se recordó tiempo atrás cantando cierta canción de amor.
Se recordó que ya no era el mismo y, anudándose la toalla a la cintura, avanzó furibundo en dirección a la puerta.
Cinco años. Sin adiós. Sin carta. Sin llamada de teléfono. Sin explicaciones. ¿Y ahora aparecía de nuevo en su vida?
Elana Smith ya lo había cautivado una vez y no tenía intención de dejar que volviera a ocurrir, así que lo que iba a hacer era cerrar la puerta con llave.
Pero, a medida que se fue acercando a ella, su furia se disipó y, para su sorpresa, no sólo abrió la puerta sino que tomó a Elana del hombro, la giró y la besó.
No fue un beso de saludo.
No, fue un beso de castigo. Un beso salvaje con connotaciones de traición y de cinco años preguntándose por qué. Fue el beso de un hombre que había quedado maltrecho en el campo de batalla del amor, pero que había sobrevivido y se había vuelto más fuerte, duro y frío que nunca.
Elana intentó zafarse de sus garras y J.D. se alegró de ser mucho más fuerte que ella. Tras un leve forcejeo, Elana se rindió y lo besó.
En ese momento, cuando él bajó la guardia, aprovechó para soltarse y golpearlo con el bolso en la cabeza. ¡Debía de llevar un ladrillo dentro!
J.D. se apartó y la miró con el ceño fruncido.
–¿Cómo te atreves? –le espetó.
J.D. se fijó en su rostro. Oh, sí, era ella. Aquel rostro femenino ligeramente exótico. Recordaba perfectamente sus rasgos, aquellos increíbles pómulos, aquella nariz recta, aquella barbilla altiva.
Sin embargo, el tono que había empleado para dirigirse a él no era el suyo. No, aquella mujer no era Elana.
Se fijó en sus ojos. Elana los tenía azules y aquella mujer los tenía color violeta. Claro que podían ser lentillas.
La miró detenidamente. Parecía realmente enfadada. Aquellos labios… no, Elana tenía labios carnosos y aquellos eran finos.
J.D. maldijo. Acaba de besar a una desconocida que tenía la desgracia de parecerse a la mujer a la que una vez le cantó una canción de amor.
Era obvio que no le gustaba que sólo llevara una toalla a la cintura.
–Me ha estropeado la blusa –se quejó–. Y es de seda –añadió.
–Sí, me lo imaginaba.
La mujer lo miró como si estuviera convencida de que no tenía ni idea de telas y J.D. decidió dejarle claro que no era así.
–Sé que es seda porque se transparenta cuando está mojada.
La mujer lo miró con los ojos muy abiertos, se sonrojó y se cruzó de brazos.
–Demasiado tarde –dijo J.D.–. Ya lo he visto. Encaje.
–¡Oh! –exclamó la joven, indignada.
–No me vuelva a pegar a con el bolso, ¿eh?
–¡Pues deje de mirarme así!
–¿Así cómo?
–Como… como un lagarto.
J.D. Turner, consumado soltero que se preciaba de que todavía algunas mujeres se giraban por la calle a mirarlo, no daba crédito a sus oídos.
¿Un lagarto? Le entraron ganas de volver a besarla.
La miró atentamente.
Llevaba la blusa abrochaba hasta el cuello. Obviamente, no era Elana.
–¿En qué la puedo ayudar? –le preguntó cortante.
Aunque no fuera ella, estaba claro que tenía que ser un pariente. Tal vez, su hermana pequeña. En cualquier caso, nada que tuviera que ver con Elana podía ser bueno.
La joven se limpió los labios como si tuviera gérmenes y miró a su alrededor preocupada. J.D. entendió inmediatamente lo que se le estaba pasando por la mente.
Estaba en el porche de un desconocido que sólo llevaba una toalla a la cintura, que la acababa de besar, y el vecino más cercano no la iba a oír por mucho que gritara.
En otras circunstancias, habría intentado tranquilizarla, pero todo lo que tenía que ver con Elana significaba peligro. Había habido algo en el beso que le había indicado que había sido peligroso.
Aquella mujer de cara angelical era peligrosa aunque no lo pareciera.
Era más delgada que Elana, que tenía más curvas y a la que le gustaba enseñarlas. Elana era más sensual y solía vestir con minifaldas y cuero. Aquella joven llevaba un traje de chaqueta y parecía una institutriz.
¿Mary Poppins?
–¿En qué la puedo ayudar? –repitió con frialdad.
–En nada –contestó ella–. Ha sido un error –añadió, girándose para irse.
J.D. no sabía si se sentía aliviado o apesadumbrado por que se fuera ir sin decirle quién era. Justo cuando le iba a decir que esperara, ella se tropezó en el segundo escalón y cayó al suelo.
J.D. oyó su cabeza chocar contra el cemento y se apresuró a correr en su ayuda.
–¡No me toque! –gritó la joven, medio desmayada.
Se había hecho un corte en la frente que estaba sangrando e hinchándose por momentos.
–¡No me toque! –repitió.
J.D. la tomó en brazos sin dudarlo. Pesaba tan poco que su hombro ni se resintió.
–Bájeme –le dijo cerrando los ojos.
J.D. no le hizo caso e intentó no pensar en que se le estaba resbalando la toalla por las caderas. Entró por la puerta de la cocina y la dejó en una silla. La joven se intentó poner en pie.
–Siéntese –le ordenó poniéndose bien la toalla.
Ella lo miró desafiante, dio un paso hacia la puerta y se tuvo que volver a sentar a regañadientes.
J.D. se dio cuenta de que estaba mirando la cocina con ojos horrorizados. Los platos de los últimos tres o cuatro días estaban en el fregadero y el motor del Mustang estaba sobre la encimera.
Beauford, su perro, eligió aquel momento para salir de debajo de la mesa y ponerle la cabeza en el regazo. La miró con sus ojos tristones de basset y se puso a babear.
La joven lo apartó con asco.
–Animal asqueroso –dijo mirando las babas que le había dejado en la falda.
J.D. sabía que a Beauford le olía mal el aliento y que babeaba, pero no era una «animal asqueroso». Aquello no lo iba a tolerar. En cuanto se hubiera cerciorado de que la señorita remilgada estaba bien, fuera.
–¿Cuántos dedos hay aquí? –le preguntó.
–Tres –contestó ella.
–¿Qué día es hoy?
–Veintiocho de junio.
–¿Cuándo es su cumpleaños?
–¿Y cómo va a saber usted si lo digo bien o mal?
Tenía razón, lo que demostraba que tenía el cerebro bien. Había llegado el momento de echarla.
Lo malo era que parecía de esas personas que lo denuncian a uno si luego les pasa algo, así que J.D. fue hacia el congelador y sacó una bolsa de guisantes.
Se acercó y se lo puso en la frente. La joven volvió a intentar levantase.
–Tranquila, no le voy a hacer nada.
–Entonces, ¿por qué ha hecho lo que ha hecho?
–¿Qué he hecho?
–¡Besarme!
–Ah, eso –dijo J.D. encogiéndose de hombros, como si ya no se acordara, cuando en realidad todavía tenía el sabor de sus labios en la boca–. La confundí con otra persona.
La joven lo miró como si ahora entendiera todo.
–Usted es Jed Turner, ¿verdad?
J.D. sintió una punzada en el estómago. Solo Elana lo llamaba así.
–John –la corrigió–. O J.D. o J.D. Turner.
–Tally Smith. Creo que conocía usted a mi hermana mayor, Elana –se presentó intentando disimular que estaba temblando como una hoja.
J.D. esperó sin decir nada. Se limitó a sujetarle la bolsa de guisantes en la cabeza. No pensaba ponérselo fácil.
–Sí, la conocí –contestó con frialdad como si no hubiera sido él quien le cantara una canción de amor.
La joven lo miró, tomó aire y se lanzó.
–Ha muerto.
Dos palabras. J.D. las asimiló con lentitud y se dio cuenta de que, para él, Elana había muerto hacía mucho tiempo.
No sabía qué decir. Menos mal que sonó el teléfono. Tomó la mano de Tally Smith, que era pequeña, suave y cálida, y se la puso sobre la bolsa.
–¿Señora Saddlechild? Sí, está listo. Diez dólares. Se lo llevaré mañana. De nada –dijo colgando.
Ojalá hubiera sido una llamada más larga.
La miró. Tally Smith, la hermana pequeña de Elana. Parecía tener unos veinticinco años. Elana era de su edad, así que de haber vivido tendría ahora treinta.
Se había levantado y estaba yendo hacia la puerta con la bolsa de guisantes en la cabeza.
–¿Cuándo ha muerto? –le preguntó.
Tally lo miró con tristeza.
–Hace casi un año.
–¿Y por qué ha venido a decírmelo? ¿Por qué ahora?
–No lo sé.
–¿Es usted de Saskatchewan? –le preguntó, refiriéndose a la población situada al otro lado de la frontera canadiense donde sabía que había nacido Elana.
Tally asintió.
–Ha recorrido una larga distancia para venir a verme.
Le podría haber explicado que había conocido a su hermana brevemente y que no la había vuelto a ver, pero no creyó que la desconocida estuviera interesada en sus asuntos del corazón.
La miró y J.D. se dio cuenta de que sí sabía por qué había ido a verlo, pero no se lo quería decir.
–Sí –musitó intentando fingir fuerza.
En ese momento, Beauford fue hacia ella como si fuera su mejor amiga y Tally lo miró con desprecio. Al instante, la pena que J.D. había empezado a sentir por ella se evaporó. ¿Qué tipo de persona había que ser para que no le gustara aquel perrillo de ojos tristones y rabo siempre en movimiento? Una mala persona, desde luego.
La acompañó hasta la puerta y la vio bajar las escaleras sin problemas.
–Debería haberme llamado por teléfono –le dijo, anotando mentalmente la matrícula de su coche.
No era normal que alguien recorriera todos aquellos kilómetros para darle una mala noticia sin razón. Cinco años atrás, se había enamorado de una Smith y no quería tener a otra cerca. Daba igual que no tuviera nada que ver con Elana en su forma de ser. J.D. no estaba dispuesto a darle lo que había ido a buscar, fuera lo que fuese.
Tally se paró, se dio la vuelta y lo miró. J.D. se dio cuenta de que quería decirle algo.
No quería oírlo.
–Hasta luego –se despidió.
Ella entendió la indirecta, pero en lugar de parecer enfadada parecía aliviada. ¿Aliviada por que se comportara como un maleducado?
J.D. frunció el ceño.
Tally avanzó hacia el coche con la cabeza bien alta. No se parecía a Elana, pero andaba con gracia y sensualidad. J.D. se mojó los labios.
Tally se sentó en el coche y se quedó allí un momento. Lo miró, J.D. la miró, Tally bajó la mirada, puso el coche en marcha y se fue.
J.D. se quedó en el porche con los brazos cruzados rezando para no volver a verla, pero tenía la desagradable sensación de que no iba a ser así.
Volvió a meterse en la ducha, pero ya no cantó.
La vaca Annabel había dejado de interesarle.
–Debería estar aliviada –se dijo Tally Smith mientras conducía hacia Dancer–. No es el hombre apropiado para el trabajo. Ni de lejos, vamos.
A pesar de su determinación, se sintió mareada y supo que no era por el golpe de la cabeza. Era la pasión y la fuerza del beso que le había dado.
–Ajj –dijo para intentar convencerse.
Sentir la boca de J.D. Turner sobre sus labios había sido maravilloso. Si no hubiera recuperado el sentido común y lo hubiera golpeado con el bolso, no sabía qué habría pasado.
Tenía la sensación de que su lado salvaje habría ganado y lo habría besado con la misma pasión.
–Ajj –repitió con todavía menos convicción.
Recordó sus brazos de acero manteniéndola sujeta contra su pecho fuerte y musculoso.
–No es el hombre apropiado –se volvió a decir–. Para empezar, abre la puerta con una toalla en la cintura –enumeró.
¿De verdad no le había gustado?
Con un estremecimiento, recordó su pelo ondulado y mojado, sus ojos y su boca. Estaba bronceado, tenía unos hombros enormes, un pecho cincelado, los abdominales marcados y las piernas musculosas. En otras palabras, era amedrentador, masculino e increíble.
La vieja fotografía que había encontrado entre las pertenencias de su hermana no le hacía justicia en absoluto.
Aparecía guapo, sí, pero su vitalidad, su esencia, no estaba en la imagen. Cuando lo había oído cantar a través de las ventanas abiertas de la casa, había pensado que había encontrado al hombre de la fotografía.
Pero nada que ver. No tenía mirada de niño y sonrisa picaruela.
Tally se estremeció al recordar el agua resbalándole por el pecho. Ahora entendía por qué se había tropezado y se había abierto la cabeza.
También entendía que Elana se hubiera enamorado locamente de él.
–No –se dijo no queriendo pensar en ello–. No es el hombre apropiado. Además de abrir la puerta con una toalla, tenía la cocina hecha un desastre y un perro sucio y maloliente. ¡Es un hombre maleducado, sucio y asqueroso! No es el hombre apropiado. No, no y no.
Tally tomó aire e intentó olvidarse de sus labios.
Al entrar en la ciudad, se dirigió al motel. A pesar de que Dancer era como un oasis verde en mitad de la planicie, ¿cómo podían haberle puesto aquel nombre?
–Le hubiera quedado mejor algo como «Sleeper» –musitó.
La ciudad estaba desierta. El único habitante que se interesó por ella fue un perro viejo que ladró a su paso. Seguro que también olía mal.
El motel, para más inri, se llamaba Palmtree Court a pesar de que no había una palmera por allí y jamás la debía de haber habido.
El motel consistía en unos cuantos bungalós de mala calidad, pero el único alojamiento disponible en Dancer. Lo cierto era que, a pesar de su aspecto modesto por fuera, por dentro los bungalós eran acogedores. De hecho, la colcha que había sobre la cama estaba hecha a mano.
Tally se tumbó en la cama y se dio cuenta de que tenía la bolsa de guisantes de J.D., así que se la puso en la frente.
–Tendría que llamar a Herbert –dijo sin descolgar el teléfono.
Herbert Henley era, al fin y al cabo, el candidato número uno. En su cumpleaños, tres meses atrás, le había metido un anillo de diamantes en la tarta, pero eso había sido antes de encontrar la fotografía de J.D.
Herbert tenía una ferretería, nunca abría la puerta con una toalla en la cintura, tenía una casa limpia y bonita en uno de los mejores barrios de Saskatchewan y siempre llevaba chaqueta y corbata.
Él jamás habría dejado piezas de un motor sobre la encimera de la cocina, sobre todo porque estaba muy orgulloso de sus electrodomésticos de acero inoxidable. Al igual que a ella, los perros no le gustaban, pero tenía una preciosa gata persa llamada Bitsy-Mitsy.
Nada que ver con la casa de J.D., que estaba comida por las lilas y que necesitaba una buena mano de pintura. Además, el césped estaba sin cortar y había piezas de coches aquí y allá.
Y, para colmo, abría la puerta medio desnudo y besaba a una desconocida.
–Claro que no lleva alianza –se dijo.
¿Eso quería decir que lo seguía considerando candidato? ¿Cómo podía estar tan loca? Nunca había hecho locuras y ahora no era el mejor momento para empezar, pues tenía entre manos un asunto de vital importancia.
–Es lo más importante que he hecho en mi vida –se recordó.
Para ser justa, lo cierto era que no debía tachar a J.D. Turner de la lista, porque lo había pillado en un mal momento.
Sí, era cierto que la había besado, pero solo porque la había confundido con su hermana. Y, sí, había abierto medio desnudo, pero habría sido porque había creído que era un amigo. Desde luego, Dancer no tenía pinta de ser un sitio donde aparecieran continuamente personas desconocidas llamando a la puerta de tu casa.
Tenía piezas de motor sobre la encimera, pero eso se podía corregir. En cuanto al perro pestilente, era bueno y cariñoso, no como Bitsy-Mitsy.
Había hecho muchos kilómetros y no debía dejar que las emociones le nublaran el cerebro. Aquel hombre era el padre biológico de su sobrino y su misión en la vida era encontrar un padre para Jed.
Nada más ver la fotografía de J.D. Turner, había sabido que era el padre del hijo de Elana. Desde la muerte de su hermana, Tally tenía la patria potestad del niño.
Su vida había cambiado y ahora lo único que le importaba era educarlo bien y hacer lo mejor para él. Para su sorpresa, pronto se había dado cuenta de que lo mejor para un niño era crecer en una familia con padre y madre.
Por eso, estaba buscando desesperadamente un buen padre para Jed. El plan era sencillo. Había que encontrarlo, casarse con él y formar una familia perfecta. Se alegró de que los sentimientos no le estuvieran nublando la razón.
Ya había visto de lo que servía eso. Por ejemplo, de lo que le había servido a su hermana.
Herbert Henley, sólido, práctico, estable… Sí, él era el apropiado.
Pero J.D. tenía derecho a una oportunidad. Al fin y al cabo, aunque él no lo supiera, era su hijo.
¿No decían que las primeras impresiones engañaban? Tenía que tener cuidado con las decisiones que tomara, porque la vida de su sobrino estaba en juego.
Debía ser fría y calculadora y basarse en hechos, no en corazonadas. Por eso, decidió que, a pesar de su reacción inicial en contra de él, debía entrevistarse con los amigos y vecinos de J.D. Turner.
Rezó para que le dijeran que era un borracho con tres ex mujeres y antecedentes policiales. Así, podría volver a Canadá y casarse con Herbert con la conciencia tranquila.
De repente, deseó no haber encontrado la fotografía.
Capítulo 2
J.D. estaba tumbado boca arriba bajo un coche. A pesar de que le dolía el hombro, hizo un esfuerzo y consiguió sacar la pieza. En ese momento, sonó el teléfono y se dio con la cabeza en el carburador.
Desde luego, no estaba teniendo un buen día. Salió de debajo del coche y miró la hora. Llevaba cinco minutos con él.
–¿Sí? –contestó secamente.
–Soy Stan.
«¿Dónde estabas anoche cuando te necesité?», se preguntó.
–¿Qué quieres? –le espetó.
–Eh, ¿qué te pasa?
–No tengo un buen día.
–¡Pero si son solo las ocho y cinco!
–Ya lo sé.
–Bueno, a ver si esto te alegra. Hoy he ido al Chalet a desayunar y he visto a una mujer muy mona, de esas que parecen bibliotecarias, de las que te gustaría quitarle las horquillas del pelo…
–¿Y? –lo interrumpió J.D.
Se había pasado la noche en vela y no quería que la conversación fuera por aquellos derroteros, porque sabía las consecuencias que tendría sobre su cuerpo.
Horquillas en el pelo, sujetador de encaje y blusa mojada, ojos violetas… Esos pensamientos le habían hecho golpearse la cabeza contra el carburador.
–¿Y adivinas sobre quién estaba preguntando?
–¿Sobre Fred Basil? –aventuró J.D.
Fred era otro soltero, pero tenía sesenta y dos años. Había declinado educadamente su invitación para unirse al CDNINMPC porque él sí quería casarse.
–No, vuelve a intentarlo, amigo –dijo Stan.
J.D. sintió que el corazón comenzaba a latirle con fuerza. Rezó para que fuera consecuencia del golpe, pero sabía que no era así.
Llevaba una vida tranquila y sencilla, sin intrigas ni misterios y no le interesaban los cotilleos. Tendría que haber colgado, pero no lo hizo. Podría haberle echado la culpa al carburador, pero sospechaba que tenía más que ver con ciertas horquillas, ciertos encajes y ciertos ojos.
–Te voy a dar una pista –insistió Stan–. Me parece que vas a tener que plantearte tu pertenencia al CDNINMPC.
J.D. dijo tres palabras seguidas que hubieran hecho enrojecer a un descargador de muelles.
–¿Qué diablos está preguntando?
Cinco minutos después, colgó el teléfono y sintió que le hervía la sangre. Tally Smith se había pasado.
No había sido suficiente con que lo hubiera pillado cantando en la ducha. No, ahora tenía que ir por la ciudad dando lugar a cotilleos. Lo estaba avergonzando. Estaba invadiendo su intimidad. Ya bastaba. No le dejaba otra opción.
Lo mejor habría sido ignorarla y lo peor ir a buscarla y decirle, en plan sheriff del lejano Oeste, que aquella era su ciudad y no había sitio para los dos. Por supuesto, como estaba furibundo, eligió la peor opción.
¿Cómo se atrevía a ir por ahí haciendo preguntas sobre él a sus vecinos y amigos?
El Nissan no estaba en el Palmtree Court ni en el Chalet. Se sintió aliviado al pensar que, tal vez, se hubiera ido, pero sabía que no iba a poder dormir hasta que no estuviera seguro de ello.
Aun así, pensó que la idea de quitarle las horquillas del pelo lo iba a torturar un tiempo. Se puso a patrullar por Dancer… y allí estaba su coche. Enfrente de la casa de la señora Saddlechild. Qué coincidencia, ¿eh? La muy espía, había oído su nombre la noche anterior.
J.D. se bajó de la furgoneta y llamó a la puerta.
La señora Saddlechild estaba tan vieja como la cortadora de césped que le había arreglado. Llevaba un vestido de flores, se había teñido el pelo de azul y tenía las gafas en la punta de la nariz.
–Déjala en el cobertizo, J.D., gracias –le dijo cerrándole la puerta en las narices.
¡La señora Saddlechild se creía que le había llevado la cortadora!
J.D. frunció el ceño. Podía sentarse a esperar en la furgoneta a que saliera Tally Smith, podía pincharle todas las ruedas para que no se pudiera escapar sin contestar a unas cuantas preguntas.
No, no lo iba a hacer porque no quería entrar en su estúpido juego.
Lo malo era que la señora Saddlechild lo había visto desnudo. A su edad y queriendo hacer la gracia, tal vez olvidara puntualizar que había sido cuando él contaba tres años de edad.
J.D. miró por los cristales de la puerta. La casa estaba oscura a pesar de que fuera brillaba el sol. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio una inmensa fuente de galletas sobre la mesa de la cocina.
La señora Saddlechild siempre le hacía galletas cuando le iba a llevar la cortadora. Una mano delgada y delicada tomó una galleta.
¡Tally Smith se estaba comiendo sus galletas y hablando con una mujer que lo conocía desde que era pequeño, una mujer que tenía información vergonzosa y privada sobre él!
¿Qué demonios quería Tally Smith? Volvió a llamar a la puerta.
–¿Tú otra vez? –dijo la señora Saddlechild.
–Eso parece.
–¡Ah, el dinero!
Sí, claro, como que iba a esperar por diez dólares.
–Esto no tiene nada que ver con la cortadora –le aclaró impaciente–. Quiero hablar con su invitada.
La señora Saddlechild lo miró preocupada, cerró la puerta y tardó un rato en volver.
–Ahora no es el momento –le dijo.
–Claro que lo es, maldita sea –rugió J.D.–. Dígale que…
–¡J.D. Turner! –lo interrumpió la señora Saddlechild–. Me ha dicho que te habías comportado con ella de forma grosera y no me lo he creído, y ahora resulta que te presentas en mi casa hablando así.
J.D. comprendió que estaba quedando mal y que iba a tener que pasarse un año arreglando gratis las cortadoras de césped de todos los vecinos de Dancer para que lo volvieran a mirar bien.
Aquella mujer le estaba fastidiando la vida.
–Dígale, por favor, que la estoy esperando –corrigió.
La señora Saddlechild cerró la puerta de nuevo.
–¿Sí? –dijo Tally saliendo al porche.
J.D. no se sintió en absoluto aliviado cuando vio que llevaba el pelo recogido con horquillas, una camisa blanca y unos pantalones cortos azules. Parecía que fuera a jugar al golf o una enfermera en su día libre.
Quien no supiera que debajo de aquella indumentaria había un sujetador de encaje, se habría tragado el anzuelo.
–No se ponga en plan inocente –le espetó mirándola a los ojos.
–Leona ha dicho que, como no te comportas con educación, va a llamar a la policía.
«Leona. Perfecto», pensó J.D. mientras le parecía ver un brillo especial en los ojos de Tally Smith. ¿Aquello la divertía?
–¿Se puede saber qué demonios está haciendo? –le preguntó en voz baja y sonriendo porque sabía que la señora Saddlechild estaba espiando detrás de la cortina.
–Estoy tomando el té –contestó Tally–. Y galletas de jengibre.
J.D. sintió deseos de zarandearla hasta que se le hubieran caído todas las horquillas o de volver a besarla. Intentó recordar cuándo había sido la última vez que se había sentido tan excitado, pero no pudo.
–¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué va por ahí preguntando cosas sobre mí? ¿Por qué se ha empeñado en crearme problemas?
Tally lo miró sintiéndose culpable como un niño al que acaban de pillar con la mano en la lata de las galletas.
–No creo que hacer una serie de preguntas inocentes le cree problemas –contestó con dignidad.
–¿De verdad? Le voy a decir una cosa. Cuando una desconocida aparece en Dancer y se pone a pregunta si J.D. Turner paga sus facturas, al día siguiente todo el mundo piensa que me he gastado mis ahorros en Las Vegas.
La vio poner cara de circunstancias, así que continuó.
–Y si pregunta si tengo ex mujer y dos críos, la gente empieza a pensar si no tendré una mujer o dos por ahí escondidas.
–Está exagerando –dijo Tally sintiéndose muy culpable.
–¿Y J.D. Turner se emborracha? Ahora no voy a poder ni tomarme una cerveza tranquilo –añadió J.D. disfrutando de su expresión de culpabilidad–. Y no nos vamos a olvidar de la pregunta final, claro. ¿Le gustan a J.D. Turner los niños? ¡Eso y que la haya seguido hasta aquí va a hacer que el Dancer Daily News publique que nos vamos a casar!
J.D. se dio cuenta de que allí pasaba algo raro. Tally estaba mirando al suelo y se le movían los hombros.
–¿Se está riendo?
Tally levantó la cara y negó con la cabeza, pero no era cierto.
–No le veo la gracia por ninguna parte –dijo J.D.
Menos mal que Tally dejó de sonreír porque, de lo contrario, bien podría haber olvidado que aquella mujer eran una amenaza y que debía echarla de la ciudad.
Tally echó los hombros hacia atrás.
–No creo que le importe a usted lo que la gente diga.
–El hecho de ir por ahí preguntando por mí no le da derecho a creer que me conoce –le advirtió J.D.
–Si le sirve de consuelo, nadie me ha contado nada malo sobre usted –dijo Tally con cierto fastidio–. Parece que es usted un hombre muy respetado.
–Tal y como lo dice, cualquier diría que he conseguido engañar a todos.
–Sí, todos los que no lo han visto con una toalla a la cintura han sido engañados. Además, como miembro del CDNINMPC, me extraña que vaya por ahí besando a mujeres que no conoce.
–Besar a una mujer no quiere decir que te vayas a casar con ella, a no ser que lea usted cierto tipo de novelas… Sí, pensándolo bien, tiene usted pinta de leerlas –se burló viéndola enrojecer de furia–. No me ha contestado. ¿Por qué va por ahí preguntando sobre mí?
Tally se volvió a mirar la punta de las zapatillas. J.D. también lo hizo. Estaban realmente blancas. ¿Es que no tenía nada mejor que hacer que sacarles brillo? ¿No tenía un novio que la persiguiera para quitarle las horquillas?
–¿Se le ha comido la lengua el gato? –le preguntó–. Estoy esperando una respuesta.
–Está bien. Mi hermana le dejó una pequeña herencia y quería ver si se la merecía. Se la enviaré por correo.
J.D. observó muy atento cómo se le ponía roja la punta de la nariz, las orejas y el cuello. Estaba claro que jamás había mentido antes.
–Le doy otra oportunidad –dijo cruzándose de brazos.
Tally tomó aire y se puso a mirar a su alrededor. Se tocó el primer botón de la camisa para asegurarse de que estaba bien abrochado.
–Encontré una fotografía suya entre las cosas de mi hermana –confesó incómoda.
–¿Y?
–Y me picó la curiosidad. Quería saber más –dijo poniéndose como un tomate.
–No intente apelar a mi ego masculino –le advirtió J.D.–. No le va a funcionar. ¿Pretende que me crea que ha hecho todos estos kilómetros porque me vio en una fotografía y me encontró increíblemente irresistible? ¿Una mujer que puede tener al hombre que quiera con solo chasquear los dedos?
–No estaba intentando apelar a su ego masculino –dijo Tally indignada–. Y por supuesto que tengo un hombre esperándome en casa. Para que lo sepa, me voy a casar con él, de hecho.
J.D. pensó que lo había dicho con tanto entusiasmo como si fuera una doncella de la época victoriana a la que hubieran obligado a contraer matrimonio contra su voluntad.
Seguro que no le quitaba las horquillas del pelo. No era que J.D. Turner quisiera detalles de su vida amorosa, pero su tono le había hecho sentir ganas de besarla de nuevo.
–Quiero saber la verdad. Sé que tanto para usted como para su hermana es un concepto difícil, pero es lo que quiero.
–Por favor, no hable mal de mi hermana.
El dolor que percibió en su voz lo enterneció.
–Elana estaba enferma.
–Sí, me dijo que había muerto, así que supuse que había estado enferma antes.
–No, murió en un accidente de coche. Me refiero a que estuvo enferma toda su vida. Tenía un desorden mental.
–¿Elana?
–A veces, hacía daño a las personas que la querían. No lo hacía adrede.
–¿Elana? –repitió J.D.
Tally asintió.
–Supongo que la conocería en una buena fase. ¿Mucha energía? ¿Entusiasmo desmedido? ¿Amor por la vida?
J.D. la miró con la boca abierta.
–Cuando estaba así, todo el mundo la quería.
–Yo no he dicho que la quisiera.
–Yo creo que sí la quería –dijo Tally.
–Qué ridículo. ¿Por qué dice eso? –protestó J.D.
–Por la fotografía y por cómo me besó creyendo que era ella.
J.D. se dio cuenta de que, tras recibir la llamada de Stan, tendría que haberse ido un par de semanas a pescar. Hubiera sido mucho más inteligente por su parte.
–Sigue sin contestar a mi pregunta. ¿Qué hace Tally Smith en Dancer?
–Intentar averiguar más cosas sobre el hombre al que mi hermana quería.
–No me quería.
–Yo creo que sí. Probablemente, por eso se fue. Sintió que empezaba a entrar en una mala fase y, como lo quería mucho, no quiso que la viera así.
J.D. la miró atentamente y vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. No debía de ser él la única persona a la que Elana Smith había hecho daño. Tally le acababa de decir que todo el mundo la quería cuando estaba bien. Tuvo la corazonada de que casi nadie lo hacía cuando estaba mal.
Lo último que quería era apiadarse de Tally, pero su prometido no iba tras ella para quitarle las horquillas y había tenido que cuidar de una hermana enferma.
–Siento mucho que estuviera enferma –se oyó decir–. De verdad.
Tally parpadeó.
–Ya sé todo lo que quería saber –dijo con determinación–. Supongo que le gustará saber que me voy mañana a primera hora. Se acabaron las preguntas.
–Me alegro –dijo J.D. no muy convencido.
–Adiós, J.D. –se despidió Tally alargando la mano.
J.D. cometió el error de estrechársela y sintió una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Se apresuró a soltársela y bajó las escaleras del porche peor de lo que las había subido. Algo iba mal.
Al menos, se iba. J.D. Se fue a casa a trabajar, comió y se duchó. No cantó. Estaba inquieto. Era como si le faltara una pieza del rompecabezas, algo que no sabía y que debería saber.
Tenía la impresión de que, en realidad, Tally no le había contado para qué había ido, pero que, esforzándose, podría dilucidarlo.
No se le ocurría nada y se dijo que era mejor olvidarlo.
Se fue a la cama.
Se despertó en mitad de la noche. ¿Por qué había ido Tally Smith a Dancer? Aquello de que había sentido curiosidad por conocer al hombre del que su hermana había estado enamorado no lo convencía.
Elana era impulsiva, pero Tally parecía prudente, organizada y responsable. La última persona sobre la faz de la Tierra que se dejaba llevar por la espontaneidad.
Por alguna razón, Tally estaba mintiendo. Se lo había visto en los ojos. Oyó a un coyote y tuvo la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de forma drástica.
¿Por qué había ido preguntando por ahí si le gustaban los niños?
¿Qué era aquella de la herencia de Elana?
Y, entonces, lo supo.
Se incorporó en la cama con el corazón latiéndole como una locomotora.
Se dijo que no podía ser, pero no logró convencerse. Apartó las sábanas apresuradamente y se levantó. Maldijo y se puso los vaqueros. No podía ser. Se puso una camisa que no se abrochó y, sin zapatos, se montó en la furgoneta.
¿Y si Tally se hubiera ido ya? No sabía nada de ella. Sólo que era hermana de Elana y que vivía al otro lado de la frontera. ¿Cuántos Smith habría allí?
Dada igual. Si se había ido, estaba dispuesto a ir a ver a todos los Smith de Canadá para averiguar la verdad.
Puso el motor en marcha y aceleró en dirección a la ciudad. Eran las tres y media de la madrugada. Al llegar, frenó un poco para no montar un numerito. Ya estaban las cosas bastante caldeadas.
Al ver su coche en el aparcamiento del Palmtree, sintió un gran alivio. Era el único coche que había. Bien. Así, no tendría que despertar a todos los huéspedes para encontrarla.
Llamó a la puerta del bungaló que estaba más cerca del coche y esperó. Volvió a llamar.
Por fin, vio que alguien miraba por la cortina, pero nada. La puerta no se abrió.
–Tally Smith, sé que está ahí –dijo en voz baja.
Silencio.
–Abra la puerta o la tiro abajo –le advirtió un poco más alto.
Silencio.
–Voy a contar hasta tres –gritó importándole ya poco los vecinos–. Uno.
Oyó el cerrojo.
–Dos.
El pomo giró.
–Y tres.
–¿Qué hace aquí? –dijo Tally enfadada–. Va a despertar a toda la ciudad.
Llevaba el pelo suelto. Le caía sobre los hombros del camisón estilo «La casa de la pradera».
–Quiero pasar.
–No. ¿Está borracho?
–No, no estoy borracho –contestó J.D.–. ¿No se lo han dicho ya? J.D. Turner no bebe.
–Siempre hay una primera vez.
–Ahora que lo pienso, si me quisiera emborrachar, usted sería una buena excusa.
–No pienso permitir que me insulte –le advirtió Tally intentando cerrar la puerta.
–Tenemos que hablar –dijo J.D. poniendo el pie.
–Mañana.
–Ya es mañana –insistió J.D.
Tally abrió la puerta y J.D. se volvió a fijar en su pelo. Era voluminoso, suave y liso. Le hacía tener una apariencia sexy.
Debía de estar loco, porque quería besarla de nuevo.
–Hable –dijo Tally.
–No ha venido a conocer al antiguo amor de su hermana –dijo J.D. lentamente.
No era una pregunta sino una afirmación.
–¿Y cuál es su teoría? –preguntó Tally con cautela.
–Que su hermana tuvo un hijo –contestó J.D.–. Mío.
Vio la contestación escrita en la cara de Tally Smith. Se había quedado lívida y lo miraba con los ojos muy abiertos. Parecía aterrorizada.
J.D. la metió en el bungaló y cerró la puerta.
–¿Es un niño o una niña? –le preguntó.
–Un niño –susurró Tally.
–Vístase, quiero ver a mi hijo y nos vamos ahora mismo.
Capítulo 3
No vamos a ninguna parte –dijo Tally en un hilo de voz intentando sonar fría.
Si aquel hombre tomaba las riendas de la situación, no habría marcha atrás.
Debía de ser porque era tarde y las circunstancias eran extrañas, pero Tally pensó que su vida no tenía nada lo suficientemente atractivo como para hacerla volver a ella.
J.D. la miró con determinación y Tally se dio cuenta de que no tenía nada que hacer, así que bajó la mirada.
Por desgracia, J.D. llevaba la camisa desabrochada, lo que revelaba el maravilloso paisaje de su pecho. Pensó que lo había visto más veces así que a Herbert. Era de locos, porque su idea era compartir con Herbert una larga vida sexual. Se estremeció.
J.D. era un maravilloso ejemplar de hombre. A pesar de que estaba enfadado, Tally percibía su poderío masculino. Eso era exactamente lo que hacía que una mujer se volviera por la calle, que se le nublara el pensamiento. Eso era precisamente, dejarse llevar por la curiosidad de querer descubrir los misterios de un hombre así, lo que había llevado a Elana a tener problemas una y otra vez.
–Vístase –le espetó.
Tally se cruzó de brazos y se dio cuenta de que el corazón le latía aceleradamente. No estaba dispuesta a que se diera cuenta de que estaba asustada por el vertiginoso giro que había tomado la situación.
–No –contestó orgullosa de su tono calmado–. Me va a tener que sacar de aquí gritando y pataleando –añadió. J.D. no se movió–. Y no creo que lo haga porque eso sí que saldría en portada en el «Dancer Daily News».
J.D. se acercó tanto que Tally sentía su aliento en la mejilla. Era cálido, sensual y peligroso.
–¿Me está retando? No me importaría ponérmela como un saco de patatas sobre el hombre y sacarla así de aquí. No tiene pinta de pesar mucho y el «Dancer Daily» me importa muy poco.
–Pues antes no dijo eso –le recordó.
–Entonces, era otro hombre. Mi vida ha cambiado.
A Tally le parecía que la suya, también. ¡Tenía que mantener la calma! Estaba acostumbrada a saber qué hacer, a controlar la situación. Rendirse no era una opción.
Intentó un acercamiento menos agresivo.
–¿No podríamos comportarnos como adultos razonables? –le preguntó tocándole el brazo–. ¿No podríamos esperara mañana?
J.D. no parecía conmovido por su tono de voz, más dulce. Se limitó a mirarle la mano hasta que Tally, incómoda, la apartó.
–Para que lo sepa, su hermana me hizo creer que se estaba enamorando de mí y, luego, desapareció una noche sin despedirse. Ya sé lo que es que una Smith se vaya de repente, y no pienso permitir que me vuelva a ocurrir.
–Yo no soy como mi hermana. ¡No le he dado ni una sola razón para que no confíe en mí!
Tras tantos años de respeto, al fin y al cabo era profesora, y todavía tenía miedo de que la gente pensara que su hermana y ella no eran de fiar.
–Tengo un hijo del que no me ha hablado. Me parece suficiente para no confiar en usted. ¿Cuándo pensaba decírmelo?
Tally no contestó.
–¿O tal vez nunca? ¿Es que acaso no he pasado las pruebas de padre perfecto? Vaya, vaya, ¿la señorita Lotengotodobajocontrol había decidido no decirme nada?
–Sí, se lo iba a decir –contestó Tally.
Lo cierto era que aquella noche se había metido en la cama preguntándose precisamente qué debía hacer con el señor J.D. Turner y la idea de hablarle de Jed se le había mezclado con el color de sus ojos y con el sabor de sus labios.
–Me parece a mí que usted no suele mentir. Por eso, se le pone la punta de la nariz roja, luego las orejas se le sonrojan y el cuello se le pone como un tomate –apuntó J.D. tocándole el cuello.
Tally se sintió como un conejo deslumbrado por las luces de un coche. Su primer instinto fue taparse la nariz y las orejas, pero aquello habría sido admitir su culpabilidad.
–Estaba esperando el momento oportuno –contestó.
–El momento oportuno ya se presentó. Me lo tendría que haber dicho nada más llegar, cuando fue a verme.
–¿Después de que se comportara como un bárbaro? –protestó Tally.
J.D. seguía teniendo la mano en su cuello y, aunque sus ojos decían que la quería estrangular, Tally estaba encantada de sentirlo cerca.
Entonces, J.D. se dio cuenta de que seguía tocándola y la apartó no sin antes mirarla como si lo hubiera avergonzado.
–¿Ve? Lo que yo sospechaba. Estaba decidiendo si sería o no un buen padre, ¿verdad?
Su mano debía de sentir ganas de nuevo de estrangularla, porque se la metió en el bolsillo.
–Sólo estaba haciendo lo que es mejor para mi sobrino –se defendió Tally tocándose el cuello para ver por qué le quemaba.
–¿Ah, sí? Pues le voy a decir una cosa. A partir de ahora, queda usted relevada del papel de Dios. Ya me encargo yo de todo –dijo J.D. cruzándose de brazos.
Tally tomó aire y lo único que consiguió fue aspirar su aroma masculino. Aquello era la muerte. ¿No debería tirarle algo a la cabeza y montar un numerito para que fuera toda la ciudad?
Lo malo era que, cuando J.D. había dicho que se encargaba él de todo, Tally había sentido un inmenso alivio.
Era lo más horrible que le había pasado nunca. Una debilidad. Nunca se había permitido ser débil. No había podido. Siempre había tenido que ser la fuerte. No debía permitir que J.D. viera su repentina vulnerabilidad.
¿Cómo podía sentirse aliviada porque aquel desconocido fuerte y enfadado estuviera por encima de ella?
¡Tenía que luchar!
–Si me obliga a ir con usted, sería un secuestro –anunció en tono de institutriz.
J.D. sonrió. Era una sonrisa tan cruel que lo hacía increíblemente irresistible. A Tally se le antojó que parecía un pirata. ¿Y qué podía hacer una profesora contra un pirata?
¡No era un pirata, sino un mecánico! Debía ceñirse a la realidad. Nada de fantasías.
–No puedo conducir de noche –intentó–. Tengo ceguera nocturna.
–¿Cree que iba a conducir usted? –se rió J.D.–. Conduzco yo, por supuesto.
–No creo que le hiciera mucha gracia conducir hasta allí con una mujer enfadada al lado –apuntó Tally.
Entonces, se dio cuenta de que en algún momento había abandonado su idea de no ir.
–¿Sabe lo que le digo? Estoy dispuesto a andar sobre brasas para ver a mi hijo, así que usted y su enfado no son más que un pequeño obstáculo.
Tally se tendría que haber sentido insultada, pero sintió una extraña sensación en el pecho ante aquel hombre que mostraba tanto amor por un hijo al que no conocía.
Tally había ido a Dancer para ver si J.D. era mejor padre para Jed que Herbert. Había sido una estupidez. No había tenido en cuenta que podía darse la situación que se estaba dando, que J.D. tomara las riendas y la privara de su poder de decisión.
¿O sería que al ver su fotografía se había dado cuenta de que J.D. Turner era el hombre perfecto para sacarla de la aburrida vida que llevaba?
No, no podía ser. ¡Ya había visto en las carnes de su hermana lo que significaba una vida divertida!
–Lo que mi sobrino necesita es estabilidad –le advirtió.
J.D. no parecía impresionado.
–Lo he leído en un libro –confesó Tally.
–Ya veo que es usted de esas personas que van por la vida con un manual de instrucciones, un juego completo de mapas del mundo, un botiquín de primeros auxilios y un paracaídas, pero a veces viene bien dejarse llevar y tomar las cosas como van llegando. Ser espontáneo, vamos.
Eso no parecía ser seguro. Si J.D. hubiera vivido toda su vida con Elana, no estaría diciendo eso.
–Quiero que sepa que estoy buscando un padre para Jed –le dijo. Tomó aire y se lanzó–. Quiero formar una familia normal y feliz para él –añadió–. Es decir, un padre y una madre –concluyó por si no le había quedado claro.
Al pensar en ese padre y en esa madre, el resto de su cuerpo se puso del mismo color que la punta de la nariz, las orejas y el cuello. Le quemaba todo, desde el pelo hasta las uñas de los pies.
J.D. no pareció darse cuenta.
–Jed –dijo J.D. como saboreando su nombre.
Entonces, debió de entender lo que le había dicho porque la miró, abrió la boca y la volvió a cerrar. Miró la puerta y habló.
–Y yo quiero que sepa que yo soy su padre, pero que eso no cambia mi opinión sobre el matrimonio. Nunca.
–Ser padre no es solo una cosa biológica, ¿sabe? ¡Además, no le estaba pidiendo que se casara conmigo! ¡Ah! Para que lo sepa, ya hay otro elegido.
J.D. se acercó todavía más. Sus pechos casi se rozaban.
–¿Le ha regalado él el anillo que lleva? –le preguntó.
Se había dado cuenta. ¿Qué querría decir eso exactamente?
–Sí, se llama Herbert.
–Herbert –repitió J.D.–. ¿Y qué criterios ha seguido para elegir al padre de mi hijo?
–Busco a un hombre muy estable, amable y considerado, limpio y organizado.
J.D. sonrió.
–Para empezar, que no vaya por ahí con una toalla a la cintura ni bese a desconocidas y, mucho menos, que tenga un motor desmontado en la cocina –añadió.
J.D. se acercó todavía más y le tomó la cara entre las manos para besarla. Tally sintió sus labios, calientes y sensuales, y también sintió que el corazón se le salía del pecho.
Haciendo un gran esfuerzo, consiguió mantener la dignidad.
–Me acabo de descalificar para el puesto –anunció J.D.–. Tu plan para formar una familia es una idiotez. Pobre niño. Se va a criar en una casa que va a parecer un cuartel, no va a tener nada de emoción ni de aventura. ¡Ah!
–¡Jed lleva una vida maravillosa conmigo!
–Contigo y con Herbert, supongo. ¿También le sacas brillo a sus zapatillas de deporte?
–¿A las de Herbert o a las de Jed?
–Madre mía, me parece que no me has entendido.
–¡No creo que llevar las zapatillas de deporte limpias signifique nada!
–Pero el hecho de que yo tenga unas piezas de motor en la cocina, sí, ¿verdad? –le espetó mirándole los labios.
Tally se estremeció.
–Un hombre de verdad haría que te olvidaras de detalles como ése.
–¡No serás tú! ¡Eres la persona más grosera que he conocido jamás!
–Pues será mejor que te vayas acostumbrando, porque parece que nuestras vidas se van a ver unidas por muchos años.
Tally se dio cuenta de que eso era cierto. J.D. había pasado a formar parte de su vida. Por la determinación que veía en sus ojos, parecía dispuesto a formar parte de su vida todo el tiempo que ella formara parte de la vida de Jed.
O sea, para siempre.
Ella no había incluido a aquel horrible hombre en su vida. Simplemente, había ocurrido. ¿O algo en su cerebro ya lo tenía planeado tras ver la fotografía?
–Vamos –dijo J.D. mirando la hora.
Tally deseó abalanzarse sobre él y volverlo a besar para que borrara de su cabeza la idea que tenía de ella por llevar las zapatillas limpias. ¡Pero si las metía en la lavadora!
Claro que abalanzarse sobre él no haría sino complicar una relación que iba a perdurar en el tiempo.
Confusa, hizo la maleta y se cambió. Qué patético. ¿Por qué estaba intentando estar guapa? Agarró la maleta como si no pesara nada y la metió en el maletero de su coche.
–¿Has pagado? –le preguntó J.D.
Tally asintió.
–Será mejor que dejes el coche en mi casa. Así, el pobre Rufus no se volverá loco pensando que tu coche sigue aquí y tú no.
–Pero lo voy a necesitar en Dogwood Hollow.
–Había pensado en recoger a Jed y volver aquí. Así, podría conocerlo en mi territorio.
–¿Y qué te hace pensar que yo puedo dejar mi vida atrás como si tal cosa?
–¿No eres institutriz? Supongo que tendrás libre todo el verano.
–¡No soy institutriz! –protestó Tally.
–Pero enseñas, ¿no?
A Tally le habría encantado decirle que era bailarina de la danza del vientre o agente secreto, pero no sabía mentir.
–Sí, soy profesora de quinto –contestó–. En un colegio privado.
J.D. asintió como diciendo: «Lo que me imaginaba» y le abrió la puerta del coche.
–No hagas nada raro –le advirtió–. A mi casa.
A Tally le habría encantado hacer algo raro, como provocar una persecución o darle esquinazo en una curva, como en las películas, cualquier cosa para que dejara de tener esa idea preconcebida de ella.
¿De verdad había dicho que sí, que iba a llevar a Jed allí?
Puso el coche en marcha y condujo hasta la casa de J.D. Una vez allí, le hizo todas las preguntas que se le habían ocurrido en el trayecto.
–¿Cuánto tiempo quieres que venga Jed de visita? ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y qué le vamos a decir?
J.D. levantó una mano.
–Vamos por partes. Para empezar, me tengo que poner unos calcetines. Luego, ya me pondré a hacer el plan del resto de mi vida.
Media hora después, Tally estaba sentada junto a él en su furgoneta con el maloliente perro sobre los pies.
Había protestado, pero J.D. le había dicho con una calma enloquecedora que ahora él estaba al mando y que el perro era innegociable.
Conducía en silencio, sin expresión en el rostro. Tally no tenía manera de saber lo que estaba pensando. Desde luego, no parecía que estuviera planeando el resto de su vida.
El perro intentó subirse al asiento, pero Tally se lo impidió. J.D. la miró con tristeza.
Se dijo que debía permanecer despierta, mantener de algún modo algo de control sobre aquella extraña situación, pero la autopista era interminable y los párpados se le cerraban.
Cuando se despertó, el perro estaba en el asiento y le había puesto la cabeza en el regazo. Al notar que se había despertado, acercó la cabeza a su mano con la esperanza de que le hicieran mimos.
–Ajj –protestó Tally.
–Para ser institutriz, tienes un vocabulario muy reducido.
Tally le dedicó una de sus miradas asesinas, pero él ni se inmutó. El perro volvió a reclamar caricias, así que Tally le tocó la cabeza un poco y se volvió a dormir.
En el duermevela, pensó que su vida estaba completamente descontrolada y que había sobrevivido, que su mundo no se había desintegrado en billones de pedazos que jamás podría volver a unir.
–Todavía –musitó.
J.D. miró a la mujer que dormía junto a él. ¿Había dicho algo sobre el orden del mundo?
–Seguro que, sea lo que sea, será para mejor –dijo admirando cómo brillaban sus zapatillas de deporte.
Beauford le había puesto la cabeza en el regazo, ignorante de que no le gustaba. ¿O se lo perdonaría? Decían que los perros presentían todo, que eran capaces de ver en el corazón de las personas. ¿Acaso Beauford había decidido que la señorita Sabelotodo tenía buen corazón?
Tenía la cabeza apoyada en la ventana y la boca medio abierta. Para su vergüenza si estuviera despierta, roncó.
A pesar de que estaba dormida, tenía el ceño fruncido y los puños apretados. Obviamente, estaba preocupada.
Él también lo estaba, aunque no quería que ella se diera cuenta. Al fin y al cabo, su vida había saltado por los aires. Estaba completamente patas arriba.
Estaba amaneciendo y el cielo estaba teñido de preciosos tonos naranjas, amarillos, rojos y rosas.
Hasta el momento en el que Tally lo había admitido, J.D. había mantenido una pequeña esperanza de haberse equivocado, de haber vuelto loco. Pero no era así. Tenía un hijo.
Un hijo que llevaba su nombre, cuyos primeros pasos se había perdido, así como sus primeras palabras, un hijo que había vivido hasta entonces sin la protección y el cariño de su padre.
A pesar de que creía lo que Tally le había dicho sobre la enfermedad de su hermana, no podía dejar de sentirse traicionado. Todos y cada uno de los cumpleaños que se había perdido eran una traición.
Todas las Navidades, todos los regalos, el primer diente, la primera nevada… traiciones.
Para ser un hombre que se había decidido a permanecer soltero toda la vida, se dio cuenta de que aquello de tener un hijo no lo molestaba. En absoluto.
Tal vez, porque iba a tener las ventanas de ambos mundos. Iba a tener a su hijo sin las complicaciones de la horrible vida que Tally quería.
La miró. ¿Por qué no estaba tan desencantada de las familias como él? J.D. sospechaba que aquel severo moño y aquello de dormir con el ceño fruncido tenía mucho que ver con haber crecido a la sombra de su hermana.
J.D. había dejado de confiar en esas cosas hacía mucho tiempo, antes de conocer a Elana. Y a su madre, que nunca había sido feliz en Dancer, siempre le había echado la culpa de ello a su padre y a él.
Había crecido oyendo sus letanías de «habría podido ser». Decía que, si no hubiera sido por ellos, estaría en las playas de Saint–Tropez y esquiando en Steamboat. Si no fuera por aquella familia que la había atado, habría tenido una vida divertida y movida y no una vida de cocinar, limpiar e ir a partidos de hockey.
Menos mal que se había ido cuando J.D. tenía trece años. Recordaba a su padre, encantado. Durante algún tiempo, habían mantenido el contacto y su madre parecía tan infeliz como siempre, sólo que sin nadie a quien culpar.
Analizando la situación desde el punto de vista de un adulto, había comprendido que su madre tenía un carácter inestable, pero aun así no podía dejar de sentirse culpable por su infelicidad.
¿Se habría sentido atraído por Elana por eso? ¿Habría intentado ganarse el amor de una mujer que, como su madre, era incapaz de darlo? ¿Habría intentado cerrar aquella herida de la infancia?
Odiaba el psicoanálisis y se dijo que había caído en el porque llevaba horas sin dormir. Puso una cinta de música country. Un tipo cantaba una estupenda melodía sobre la cárcel, a la que había ido a parar por culpa de una mujer, y un perro que lo sacaba.
Beauford suspiró feliz y ladró donde debía ladrar.
Tally se despertó lentamente. Ver cosas así, a una mujer despertándose, era lo que hacía que un hombre se arrepintiera de haber tomado otro camino.
–¿Dónde estamos? –preguntó intentando apartar a Beauford.
El perro insistió en que le hiciera mimos y Tally, tras una breve lucha, no tuvo más remedio que ceder. ¿Era ésa su estrategia con los hombres también? J.D. todavía recordaba sus dulces besos.
–Vamos a parar a desayunar en el próximo pueblo –anunció diciéndole dónde estaban.
Tally suspiró y miró por la ventana.
–Siento mucho que no supieras de su existencia antes –dijo tras tomar aliento.
J.D. la miró.
–Elana siempre dijo que no sabía quién era el padre –continuó–. Y yo no tenía razón para no creerla. Cuando estaba eufórica hacía cosas salvajes de verdad. No podía impedirlo.
J.D. intentó no estremecerse. Así que él había sido una de las salvajadas de Elana, ¿eh? Se había visto metido en el ojo del huracán de una enfermedad y él sin saberlo.
–Hace un par de meses, organizando las cosas de mi hermana, encontré tu fotografía. Cuando leí tu nombre por detrás, comprendí que eras el padre biológico de mi sobrino. Desde entonces, he estado pensando qué hacer. Pensé que tenías derecho a saber que tenías un hijo, me parecía injusto no decírtelo porque, al fin y al cabo, no tienes la culpa de que Elana estuviera enferma. Por otro lado, también pensé que era mi obligación averiguar qué tipo de persona eras antes de dejar que conocieras a Jed.