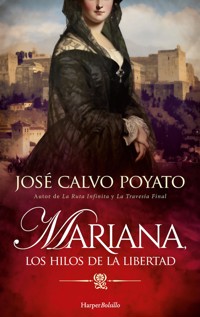11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Madrid, febrero de 1873. Amadeo abdica y en España se proclama por primera vez la República. Por esos días, Fernando Besora, director del diario vespertino La Iberia a quien ya conocimos en Sangre en la calle del Turco, recibe a un misterioso joven, Alonso Figueroa, que le propone investigar sobre la desaparición de dos valiosos libros de la Biblioteca Nacional. Sus pesquisas lo llevarán tras la pista de una enigmática mujer relacionada con un sujeto que ha aparecido colgado en un desván en la calle de la Luna. La vida política de Madrid está agitada por la amenaza de un golpe de Estado, las diferencias entre los propios republicanos y las noticias de la guerra carlista y la de Cuba. Besora será testigo en el Congreso de los Diputados de encendidos debates, espléndidos discursos y situaciones llamativas en las que participan personalidades como Pi y Margall, Castelar, Figueras o Salmerón. También vivirá en primera persona el movimiento cantonal, con epicentro en Cartagena. Besora se reúne en la tertulia del Suizo con escritores como Galdós, que inicia ese año sus Episodios nacionales, Valera, Zorrilla o Mesonero Romanos, con políticos como Cánovas del Castillo y Morayta, y con pintores como Casado del Alisal. En ella se habla de política y también de literatura y de arte. Después de Sangre en la calle del Turco, José Calvo Poyato regresa con El año de la República a uno de los periodos más atractivos y convulsos de nuestro pasado con una potente novela histórica que incluye una intriga detectivesca, al tiempo que nos sumerge en ambientes propios de la época como las corridas de toros, las tabernas, los balnearios, los duelos, las fiestas de sociedad, los viajes en tren y en diligencia, las librerías o las algaradas callejeras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 958
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
El año de la República
© José Calvo Poyato, 2022
Autor representado por Silvia Bastos, S.L. Agencia literaria
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imágenes de cubierta: Shutterstock
Mapa: diseño e ilustración cartográfica CalderónSTUDIO®. Obra derivada de (32-A-14) Madrid.
Planos parcelarios. 1877, 2022 CC-BY scne.es
ISBN: 978-84-9139-818-9
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Nota preliminar
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Epílogo
Bibliografía
Nota del autor
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
A Cristina
Nota preliminar
La complejidad política del Sexenio Revolucionario (1868-1874) hace recomendable una breve exposición, muy esquemática, de las formaciones políticas de la época, partiendo de los dos partidos, los moderados y los progresistas, que durante la España isabelina ejercieron el poder. Junto a ellos, se encontraba una minoría republicana y los carlistas que, de la mano de Cándido Nocedal, buscaban la vía electoral, frente a la insurrección armada. Tanto los moderados como los progresistas no eran formaciones homogéneas, sino que en su seno albergaban diferencias. Los más progresistas de los moderados y los más moderados de los progresistas habían dado lugar al nacimiento de una formación más centrista, ese partido fue bautizado como Unión Liberal. Por otro lado, del ala más radical del Partido Progresista había surgido el Partido Demócrata, que defendía el sufragio universal —en la época se entendía como tal un sufragio exclusivamente masculino— frente a los planteamientos electorales de moderados y progresistas, que sostenían el sufragio censitario o restringido.
Tras la caída de Isabel II, como consecuencia de la Revolución de Septiembre de 1868, el panorama político no cambió sustancialmente, en cuanto a la existencia de formaciones políticas se refiere, salvo la alianza entre los progresistas y los demócratas para configurar el Partido Radical, si bien las dos formaciones mantenían su propia organización dentro de la alianza. A la cabeza de los radicales estuvo el general Prim hasta su muerte, siendo sustituido por diversos dirigentes, el más significativo de los cuales era Manuel Ruiz Zorrilla. En cuanto a los moderados y los sectores del Partido Progresista más próximos a sus planteamientos, señalemos que habían configurado una nueva formación a la que denominaron Partido Constitucional, al frente del mismo estaban el progresista moderado Práxedes Mateo Sagasta y el moderado general Serrano. Tanto el Partido Radical como el Constitucional formaron gobiernos durante la monarquía de Amadeo, siendo presidentes del Gobierno Sagasta, Serrano y Ruiz Zorrilla. Este último presidía el gabinete cuando el rey abdicó. Los malos resultados electorales obtenidos por los carlistas en los comicios de abril de 1872 hicieron que abandonaran la vía electoral y empuñaran las armas, dando comienzo a la tercera guerra carlista.
Los republicanos, por su parte, estaban muy lejos de constituir un grupo homogéneo. Un importante sector defendía una república unitaria, donde el poder estuviera en manos del Gobierno, posición que defendían Nicolás Salmerón y sobre todo Emilio Castelar. Otro grupo era el de los republicanos federales, partidarios de un Estado descentralizado donde se integraran los diferentes territorios constituyendo una federación, cuyo modelo era la Federación Helvética y los Estados Unidos de Norteamérica. A su frente se encontraba Francisco Pi y Margall. Entre los federalistas había también diferencias. Mientras que los seguidores de Pi y Margall sostenían que esa federación había de constituirse tomando como base la Constitución y defendían que el proceso se realizara de arriba abajo, los llamados intransigentes, a cuya cabeza estaban, entre otros, Roque Barcia o Fermín Salvochea, defendían un federalismo construido de abajo arriba y agitaban la calle como forma de presión. Fueron ellos quienes impulsaron el movimiento cantonal.
La dinastía destronada, los Borbones, contó con partidarios. Al principio eran poco numerosos, pero conforme transcurrió el tiempo su restauración en el trono, en la persona de don Alfonso, el hijo de Isabel II, fue vista como la mejor solución al fracasar la entronización de la dinastía de Saboya y el ensayo de instaurar una república. Su promotor fue Antonio Cánovas del Castillo.
Todos estos personajes y sus correspondientes formaciones aparecen en las páginas de El año de la República.
Esperamos que estos apuntes sirvan al lector para situarse en el ambiente político de la época.
1
Madrid, febrero de 1873
Aquel 10 de febrero era lunes, día en que La Iberia, periódico vespertino, no salía a la calle. Los lunes no se publicaba porque los domingos, después de mediodía, preparada la edición de la jornada, no se trabajaba. Era algo que, desde el principio, había impuesto su fundador, Calvo Asensio, y habían mantenido los posteriores propietarios. Sin embargo, llegué a la redacción, en la calle Valverde, poco antes de las diez. A esa hora había quedado con un joven quien el día que se presentó de improviso en la redacción me pareció, por lo que habíamos hablado, que apuntaba maneras, si no se perdía por el camino, para convertirse en un buen periodista. Se llamaba Alonso Figueroa y me había propuesto investigar sobre la desaparición de dos valiosos libros de la Biblioteca Nacional, que, en mi opinión, era asunto de gran interés, aunque complejo y lleno de dificultades. Resolver los entresijos de aquella desaparición me daría la medida de su competencia. Si era capaz de resolverlo, lo incorporaría a la plantilla de La Iberia, que era su gran ilusión.
Saludé, chistera en mano, al plumilla que, como cada lunes, montaba guardia. Desde la Gloriosa que había destronado a Isabel II hacía algo más de cuatro años, podía ocurrir cualquier cosa en la vida política. La agitación era tal que no debíamos confiarnos porque una chispa podía hacer saltar la noticia. Era cierto también que los rumores, luego no confirmados, no nos daban tregua. El domingo por la tarde habían circulado varios.
Entré en la Pecera —como llamábamos a mi despacho—, me quité la bufanda, los guantes y me desprendí de la capa, que colgué en la percha de pie, junto a la chistera. Me acomodé en el sillón de cuero agrietado y contemplé el habitual desorden que imperaba en mi mesa. Una vez más, hice propósito de arreglarlo. Allí, doblado, estaba La Iberia del domingo, cuyo artículo de fondo recogía nuestra posición en el complicado asunto de la reorganización del arma de artillería tras la dimisión en masa de los oficiales enfrentados al Gobierno por el nombramiento de Hidalgo como capitán general de Navarra y las Vascongadas. Los artilleros lo acusaban de haber hecho fracasar la sublevación del cuartel de San Gil en 1866.
Ante aquel plante, el Gobierno de Ruiz Zorrilla había decidido renovar el cuerpo, contra el parecer de Amadeo I. La Constitución de 1869 dejaba pocas competencias al rey, pero aquella era una de ellas. Suponía un grave desaire, después de que su majestad hubiera prometido a los dimitidos que esa reorganización no se llevaría a cabo.
Encendí un habano y expulsé el humo con delectación. Había empezado a fumar pocos días después de estrenar el cargo, hacía ya nueve meses, como una forma de serenar los nervios que desde entonces me atenazaban con cierta frecuencia. Ser director de un periódico como La Iberia suponía una gran responsabilidad: no sólo tenía que responder ante los dueños, sino mantener nuestra posición de liberalismo ligado al Partido Progresista —que desde hacía algún tiempo se denominaba Partido Radical— y llegar seis veces a la semana a la cita con nuestros lectores. Miré el reloj que colgaba en la pared justo cuando el negro pajarito tallado en madera asomaba por la puertecilla del artilugio y con su cucú anunciaba que eran las diez. Oí cómo llamaban suavemente en el cristal de la Pecera.
Figueroa era puntual y eso era algo que yo valoraba mucho. Los retrasos en las citas, tan frecuentes en el gremio, nos hacían perder lo más valioso que tenemos: el tiempo.
—¡Adelante!
—Buenos días, don Fernando.
—Buenos días, Figueroa.
Era alto, rondaría el metro ochenta, bien parecido y tenía la frente despejada. El cabello castaño, los ojos melados y una sonrisa en los labios que cautivaba.
Le indiqué la silla que ocupaban quienes entraban en la Pecera.
—Tome asiento, por favor.
—Sí, señor.
—He dado vueltas a su petición del otro día y voy a encargarle ese trabajo. Le advierto que tengo la impresión de que no es cosa menor ni fácil.
—Muchas gracias —respondió sin titubear.
Lo miré a los ojos mientras expulsaba el humo del cigarro que hacía un momento acababa de encender.
—¿Acepta, sin saber cuánto voy a pagarle?
—Supongo que será lo que paga por estos trabajos. ¿Me equivoco?
—No se equivoca, pero sigue sin saber cuánto va a cobrar.
—Si me lo dice…
—Ochenta pesetas semanales, mientras esté en el caso. En principio, seis semanas.
—Me parece bien.
—Tengo que advertirle que puede resultar peligroso…, muy peligroso. Incluso acarrearle problemas muy serios y, si las cosas se complicaran, poner en riesgo su vida. Si esa circunstancia se diera, podrá abandonar; de hecho, podrá hacerlo en cualquier momento, pero con una condición.
—¿Cuál?
—Que toda la información que haya obtenido tendrá que entregármela y el periódico podrá utilizarla como crea más conveniente.
—Sin problema, don Fernando.
—En ese caso, póngase manos a la obra. Averigüe todo lo que hay detrás de la desaparición de esos libros.
—He indagado algunas cosas.
—Cuénteme.
—Los libros desaparecidos habían pertenecido a la biblioteca del señor marqués de la Romana…
—¿Quién era ese… marqués de la Romana?
—El general que mandaba el ejército que operaba en Dinamarca cuando Godoy y Carlos IV eran aliados de Napoleón. Allí se enteró de lo que ocurría en España después de los sucesos del Dos de Mayo, y logró traer a su ejército, más de diez mil hombres, que desembarcaría en Santander en octubre de 1808 y se sumó a la lucha contra los franceses. La biblioteca del marqués fue adquirida hace algunos años, creo recordar que en 1865, por el Ministerio de Fomento. Sus fondos incluían una treintena de incunables y ha permanecido desde su compra en dicho ministerio. Ahora, cuando se ha decidido su traslado a la Biblioteca Nacional es cuando se ha detectado, al llevarse a cabo su registro, que faltaban dos de esos incunables: el Arbor scientiae de Raimundo Lulio y De materia medica de Dioscórides.
—Vaya, vaya… Lo veo muy informado. Lo único que sabíamos hasta ahora era lo poco que nos había dicho el inspector de policía que lleva el caso, que no quiere facilitar más datos. Dice que para no perjudicar la investigación.
—Pues me temo que lo desaparecido puede ser mucho más grave.
—¿Más grave? ¿Por qué piensa eso?
—Porque si se ha descubierto que los libros habían desaparecido cuando se ha hecho un primer registro, ¿quién nos asegura que conforme avance ese trabajo de catalogación no se descubran más desapariciones?
Aquella no era una mala suposición. Figueroa prometía.
—El escándalo puede ser monumental.
Observé que no estaba de acuerdo.
—Tengo la impresión de que los libros no son tan importantes en un país como el nuestro. Le interesan a poca gente. La gran mayoría no sabe leer.
Figueroa tenía criterio propio.
—Pero no olvide que esa minoría es quien genera eso que han empezado a llamar opinión pública. Añada usted a ello que la oposición buscará desgastar al Gobierno todo lo que pueda. Si la desaparición de libros tiene mayor entidad, el escándalo, como le he dicho, sería monumental. Tenga en cuenta que, para quienes son analfabetos, leer es algo casi misterioso. Por eso a los libros se les tiene mucho respeto; ¿se ha parado usted a pensar todo lo que hay detrás de un texto escrito? Si, además, se trata de ejemplares antiguos y valiosos…
Di otra calada a mi veguero y expulsé el humo lentamente. Entonces, Figueroa dijo algo que me sorprendió:
—Supongo que está al tanto de que hace unos días apareció muerto un sujeto en el desván de una casa de la calle de la Luna.
—Desde luego, pero ¿por qué me lo dice?
—Porque esa muerte podría estar relacionada con la desaparición de los libros de la Biblioteca Nacional.
Fruncí el ceño.
—¿Qué le hace sospechar eso?
—Bueno…, al parecer ese individuo se relacionaba con peristas y es posible que esos libros hayan ido a parar a manos de alguno de ellos. En La Ilustración española y americana de ayer se apuntaba algo, aunque sin pruebas. Por eso sólo tengo una sospecha.
—En ese caso, vaya al depósito de cadáveres, donde creo que han llevado al muerto.
—¿Cree que eso es importante?
—Es usted quien ha establecido esa relación. Además, los cuerpos nos dicen muchas más cosas de las que la gente cree.
—¿Dónde queda el depósito?
—Al otro lado del Manzanares, cerca del puente de Toledo. Hasta hace muy poco aquello era un descampado. Hace unos tres años el Ayuntamiento plantó árboles y creó un paseo al que bautizaron como del Cristo de las Injurias.
—¿En la dehesa de la Arganzuela?
—Exacto, por allí. Vaya y consiga examinar ese cadáver. Tal vez encuentre algo que pueda servirle. —Di otra calada a mi habano—. Sepa que en esta profesión nunca hay que tener certezas, sino dudas, y hacerse muchas preguntas para las que hay que conseguir respuestas.
—Sé que no va a ser fácil encontrarlas porque este asunto es… turbio —apostilló Figueroa.
Volví a dar una larga calada a mi habano y, con parsimonia, expulsé el humo.
—¿Por qué dice que este es un asunto turbio?
—Porque es posible que detrás de la desaparición de esos libros haya un comprador. Se ha despertado entre los bibliófilos, de un tiempo a esta parte, una especie de fiebre por hacerse con ejemplares de alto valor. No sé si usted conoce lo ocurrido en Barcelona hace algunos años.
—¿Qué ocurrió? —le pregunté, intrigado.
—Un librero mató a uno de sus clientes para hacerse con un libro que le había vendido.
—¡No me diga!
—Es lo que se cuenta, aunque resulte difícil creerlo. El libro en cuestión era una edición prínceps de una obra antigua, de la que existen muy pocos ejemplares. El librero quiso recomprar el ejemplar vendido, pero su nuevo dueño se negó a vendérselo, pese a que elevaba considerablemente el precio que había pagado. No hubo forma. La bibliofilia, en muchos casos, es una especie de enfermedad. Se cuenta que el librero entró en el domicilio de su cliente dispuesto a robar el libro, pero fue descubierto. Hubo un forcejeo y tuvo la mala fortuna de matarlo.
—¡Qué barbaridad!
—Barbaridad, no, don Fernando. Desmedido amor por los libros. Esa…, esa enfermedad se ha convertido hoy en epidemia y hay quien está dispuesto a pagar mucho dinero por un libro concreto. He tenido noticia de que, en Londres, que es uno de los epicentros de esa… epidemia, se han pagado hasta veinticinco mil libras por un ejemplar.
—¿¡Veinticinco mil libras!?
—¡Sí, señor, veinticinco mil libras, que equivalen a unas doscientas cuarenta mil pesetas!
Eso era mucho más de lo que se había publicado, que eran sumas muy importantes, pero ni por aproximación se acercaban a lo que Figueroa, que parecía conocer bien aquel mundo, acababa de decir. Desde luego, se había informado para venir a la reunión y eso era algo que me gustaba. Me gustaba mucho.
—¡Casi cincuenta mil duros! —exclamé sin disimular mi sorpresa—. Ahí puede estar una de las claves para explicar la desaparición. No pierda un minuto, póngase a trabajar y vaya atando cabos.
Cuando lo vi salir de la Pecera no pude evitar recordar la primera vez que entré en aquel despacho. Aquel joven, que físicamente en nada se parecía a mí, era, sin embargo, mi vivo reflejo de cuando, unos cuantos años antes yo, apenas llegado de Reus, ocupaba la silla en la que ahora se había sentado él, y en el sillón donde yo me aposentaba estaba don Felipe Clavero, el director de La Iberia en 1870. No sabría decir si tenía tantos nervios como yo entonces. Estaba claro que no se arredraba, pero si quería formar parte de la redacción de La Iberia, tenía que ponerlo a prueba como don Felipe había hecho conmigo. Figueroa tenía ilusión y mimbres. Si cuajaba tendríamos en la redacción un periodista de fuste para dar cumplida réplica a nuestro gran rival, La Correspondencia de España, un vespertino conservador, el más importante de los periódicos que se publicaban en el Madrid de 1873.
Estaba en las mismas circunstancias en las que yo me encontraba hacía sólo tres años. Entonces mi gran sueño era, además de conseguir que Paloma Azpeitia se convirtiera en mi esposa, pertenecer a la plantilla de La Iberia. Don Felipe Clavero me había puesto a prueba con una crónica en la que contase a los lectores cómo había sido el duelo que enfrentó a Antonio de Orleans, duque de Montpensier y aspirante al trono que había dejado vacante su cuñada, y el infante don Enrique de Borbón, que lo había injuriado llamándole «henchido pastelero francés». El infante había perdido la vida y Montpensier buena parte de sus posibilidades de convertirse en rey de España, aunque ya lo tenía difícil, porque el general Prim no estaba dispuesto a que ciñese la corona y andaba buscando por las cancillerías europeas un monarca que comenzase una nueva dinastía.
Los dueños del periódico, a los que también se conocía como los patronos, habían tomado la decisión (yo no sabía muy bien cuáles habían sido sus razones, aunque era cierto que ya me había hecho con un nombre en la profesión) de designarme director de La Iberia cuando Carlos Rubio, el estrafalario y excelente periodista que había sucedido en la dirección a don Felipe Clavero, falleció inesperadamente. Nunca me imaginé que aquella muerte, muy sentida en la redacción, fuera a abrirme las puertas de la dirección y mucho menos sin haber cumplido todavía los treinta años.
Figueroa daba una sensación de fortaleza que solo había visto en la gente que, con determinación y decisión, no se arredraba ante las dificultades y los retos que habían de superar para alcanzar el objetivo que se habían propuesto. Por lo que afirmaba, al parecer con conocimiento de causa, en la desaparición de aquellos incunables había mucho dinero de por medio. El asunto, que en un primer momento sólo había despertado interés en círculos muy reducidos, había cobrado mayor dimensión al saberse que esos libros, que no dejaban de ser un puñado de hojas de papel entintadas y encuadernadas, podían alcanzar precios que a muchos parecían escandalosos, aunque yo no había imaginado que alcanzasen cifras como las que me había dicho Figueroa. Yo ya sabía que la bibliofilia era una especie de enfermedad y conocía la historia del librero de Barcelona, pero quise que él me la contara.
También era cierto que la gente en lo que estaba interesada era en ganarse el pan de cada día, si podía ser con el mínimo esfuerzo, y se sentía atraída por las verbenas y las romerías populares, levantaba expectación el estreno de una zarzuela y había verdadera pasión por las corridas de toros. Los libros, por el contrario, eran cosa de unos pocos, pero lo que se había publicado sobre el precio que podían alcanzar había llamado la atención de muchos.
Consulté mi reloj y comprobé que marcaba la misma hora que el de cuco. Tenía tiempo para llegar a la tertulia del Suizo. También aparecía, pero con menos frecuencia, por la que se reunía en Las Columnas, el café de la Puerta del Sol.
Me eché la capa sobre los hombros, me puse la bufanda y los guantes —me resultaban un engorro, pero Paloma insistía machaconamente en que había de llevarlos en invierno—, me calé la chistera y mientras caminaba por la larga nave de la redacción pensé que la salida de un ejemplar significaba la muerte del que se había publicado el día anterior. Aquellas planas a las que se había dedicado tanta atención y esfuerzo, en las que se había puesto tanto empeño, al día siguiente no serían más que el remedio para necesidades ordinarias como servir de improvisado paraguas, si llovía, o terminar en algún gancho de alambre para menesteres mucho más prosaicos.
—Espero que todo siga en calma —me despedí del plumilla que montaba guardia.
—La calma es tensa, don Fernando. —Protegía sus manos del frío con unos mitones y empuñaba una pluma de palillo—. El horno no está para muchos bollos.
—Esperemos que, como en otras ocasiones, todo esto que se rumorea quede en nada y la calma, aunque tensa, se mantenga. ¡Hasta luego!
—Vaya usted con Dios.
Era un día gris, sin sol. En la calle noté en mi rostro el frío propio de los días de febrero, por lo que me embocé la capa y apreté el paso. Había poca gente y en el ambiente flotaba algo parecido a la calma que suele preceder a las tormentas. Pensé que era posible que me estuviera equivocando apuntando hacia la desaparición de los libros de la Biblioteca Nacional y estuviéramos en vísperas de uno de esos acontecimientos que cambian la historia de las naciones.
2
En el Suizo quedábamos sin hora fija. La puntualidad era ajena a la mayoría de quienes nos dábamos cita en aquel café situado en la esquina que formaban las calles de Alcalá y Ancha de Peligros. Era una de las tertulias más celebradas en aquel Madrid agitado que, en muy pocos años, había visto la caída de Isabel II, la entrada triunfal de Prim, el atentado que le costó la vida, perpetrado en la calle del Turco, y la llegada al trono de Amadeo de Saboya, al que motejaban como el Macarroni, y que, sin el apoyo de Prim, estaba teniendo dificultades mucho mayores de las esperadas para instaurar la nueva dinastía.
En la tertulia se daban cita, entre otros, José Zorrilla, excelente dramaturgo, cuya vida daba para escribir una novela de aventuras y, de vez en cuando, nos deleitaba con alguna de ellas. Eran asiduos el pintor Casado del Alisal y también Benito Pérez Galdós y don Juan Valera, dos de los escritores de más fuste de la nueva generación que se había abierto paso una vez que el Romanticismo del duque de Rivas, de García Gutiérrez (que también asistía de vez en cuando a la tertulia) o los hermanos Bécquer había entrado en crisis. Asimismo la frecuentaba Francisco Ortego, el ilustrador, y alguna vez se dejaban caer por allí don Miguel Morayta, uno de los prohombres del Partido Republicano, don Adelardo López de Ayala y pocas veces don Ramón Mesonero Romanos.
El Suizo era el más elegante de los cafés de Madrid, junto al del hotel París. Había abierto sus puertas en 1845, poco antes de que Isabel II y su hermana contrajeran matrimonio. Sus dueños, dos suizos —Francisco Matossi y Bernardo Franconi— no habían reparado en gastos: tenía las paredes enteladas y adornadas con grandes espejos de gruesos marcos dorados. Disponía de varios salones y en el de la planta baja, que era donde teníamos la tertulia, había seis hermosos ventanales, y la iluminación nocturna la dispensaban modernas lámparas de gas. Las mesas, de hierro con algunas filigranas, tenían los tableros de mármol, de un blanco impoluto.
El jefe de camareros, Agapito, se me acercó, solícito, nada más verme:
—Buenos días, don Fernando.
—Buenos días, Agapito.
—¿Me permite? —me quitó la capa y le entregué chistera, guantes y bufanda.
Nos mimaba a cambio de una buena propina. Antes de retirarse, no se privó de preguntarme:
—¿Qué piensa usted del rumor que corre desde ayer?
—Que esperemos se quede sólo en eso, en rumor.
—¡Ojalá no se equivoque!
Saludé a los reunidos y me senté junto a Valera, al que todos llamábamos don Juan. Sostenía, como casi siempre, un puro en su mano. Estaría a punto de llegar al medio siglo, si es que no lo había sobrepasado, pero su aspecto era magnífico. Vestía con la elegancia que era norma en él: camisa de blanquísimo hilo con puños y cuellos almidonados, corbatón de seda azul con un exquisito alfiler, levita de buen paño y pantalón de raya gris sobre el negro. El cabello plateado, perfectamente cortado, le daba un aire de distinción, como correspondía a su actividad diplomática en la que ya había desempeñado destinos importantes en Lisboa, Río de Janeiro, Dresde y San Petersburgo. Llevaba ahora algunos años retirado de la diplomacia y había sido elegido el año anterior senador por Córdoba. Era don Juan un excelente crítico literario, había participado activamente en la creación de alguna revista, ejercido cargos de dirección en varios periódicos y escrito para importantes cabeceras como El Museo Universal o El Semanario Pintoresco Español. Había sostenido fuertes polémicas con algunos de los más destacados contemporáneos en los campos de la literatura y la política, siendo la más sonada la que sostuvo con don Emilio Castelar, y era miembro de la Real Academia Española desde hacía más de una década. Tenía fama de conquistador y, según se decía, no eran pocas las damas y damiselas que habían caído rendidas a su atractivo. Su presencia allí significaba que la situación no era tan grave como se rumoreaba.
—Don Juan, ¿no hay sesión en el Senado?
—A las dos, así que hoy no estaré mucho rato.
Sentado frente a Valera estaba Galdós, quien desde hacía algunos meses dirigía la Revista de España, que había fundado José Luis Albareda, un gaditano algo mujeriego y gran aficionado a los toros. Don Benito era la viva antítesis de don Juan. Bastante más joven —rondaría los treinta años—, vestía con cierto desaliño. Su indumentaria habitual era una chaqueta corta a la que acompañaba siempre de un chaleco de diferente color. Tenía el pelo negro brillante, con un tupé que empezaba a clarear, y gastaba bigote, siempre perfectamente recortado. También sostenía en su mano un grueso cigarro, pues era un fumador empedernido. Por lo general andaba corto de fondos y salía adelante gracias a la ayuda que le dispensaba una tía. El éxito de La Fontana de Oro, que había publicado tres años atrás y le había reportado algunos beneficios, no le daba para muchas alegrías. Además, lo perdía su afición a las putas.
En lo referente a los dineros no era muy distinto el caso de don Juan, si bien este tenía bienes de familia, tanto por parte de los Valera como por su madre, que era una Alcalá-Galiano, prima de don Antonio Alcalá-Galiano, ministro durante el reinado de Isabel II y de quien se decía que había sido el hombre más feo de Madrid —había quien aseguraba que lo era de toda España— y que había muerto de forma fulminante sobre la mismísima mesa donde se reunía el Gobierno, siendo responsable de la cartera de Fomento. Valera gastaba más de lo debido y, frecuentemente, también andaba corto de fondos.
Galdós dibujaba sobre un papel. No se daba mala maña en ello y yo, que en más de una ocasión le había sugerido que podría ganarse la vida con aquellos dibujos, le había ofrecido colaborar en La Iberia para adornar, cosa que apreciaban mucho los lectores, alguna de nuestras crónicas. Siempre se negaba.
El tercero de los presentes era Ortego, que andaría por los cuarenta años. Tenía el pelo negro, cubría su labio superior con un poblado bigote y del inferior nacía una mosca que no dejaba de acariciarse. Era un extraordinario ilustrador y sus convicciones políticas estaban al lado de la república. Había trabajado para El Museo Universal e ilustrado la obra de Pedro Antonio de Alarcón Diario de un testigo de la guerra de África.
—¿Alguna novedad sobre ese insistente rumor? —lancé la pregunta sin dirigirla a nadie en particular.
—Es posible que sea otro amago del Macarroni —respondió Galdós—. Ortego nos decía que le ha encargado una serie de trabajos el dueño de Chocolates Matías López. ¡Cuéntele, cuéntele usted a don Fernando! —exclamó mirando al dibujante—. ¡Cuéntele la curiosa historia de cómo ha llegado ese industrial a hacerse con el mercado del chocolate en media España!
Ortego dio un sorbo a su tisana —se la preparaban con hierbas que él mismo les proporcionaba—, antes de decirme que Matías López era vivo como el hambre.
—¡Muy avispado, Besora! ¡Muy avispado! En los inicios de su negocio, sólo producía chocolate para círculos limitados, familiares y amistades. Fueron ellos quienes se organizaron, siguiendo sus indicaciones.
—¿Qué es eso de que se organizaron?
—Que iban por las tiendas pidiendo el chocolate de Matías López que, lógicamente, los tenderos no tenían. A los pocos días aparecía don Matías ofreciéndolo y el tendero lo encargaba sin vacilar porque había demanda. Así se hizo con una clientela tal que, hace un par de años, al necesitar más espacio, trasladó la fábrica de Madrid a El Escorial. Me ha encargado carteles para la publicidad de sus chocolates. Dice que el mejor dinero que puede invertir un industrial en su negocio es el que gaste en propaganda.
—Como dice usted, muy avispado —apostillé—. Pero hay algo que usted no quiere soltar y que me tiene intrigado. ¿Por qué no nos lo cuenta de una vez?
Corría el rumor, que Ortego se negaba a confirmar, de que era el autor de una serie de estampas, verdaderamente procaces, que circulaban en algunos ambientes de forma clandestina. Ningún editor se había atrevido a editarlas con su correspondiente pie de imprenta por temor a las consecuencias que podían derivarse, pese a que, desde la Revolución del 68, la libertad de imprenta era una realidad. Algunos atribuían aquellas estampas a Valeriano Bécquer, un notable dibujante y pintor, y los textos que las acompañaban a su hermano Gustavo Adolfo. Quizá se las endosaban porque ambos habían fallecido hacía ahora tres años y a los muertos no se les piden cuentas.
—¿Acaso teme usted a la mano de los Borbones? —La pregunta de Galdós era un tanto insidiosa—. Una vez expulsados del trono, no volverán a ocuparlo. No albergue temores en ese terreno.
—Nunca se sabe —respondió el dibujante después de dar otro sorbo a su tisana—. Cánovas del Castillo no para de mover hilos e influencias para que en el hijo de la Isabelona se restaure la dinastía y no descarto que la otra rama, la de los carlistas, vuelva a darnos un susto. Hace ya dos años que se echaron al monte y ahí siguen dando quehacer en Cataluña, las Vascongadas y Navarra.
—Es complicado que carlistas o isabelinos toquen poder —replicó Galdós.
—¿Complicado dice usted? Si se confirmase el rumor que corre, hay quien piensa que habría que echar mano de ellos.
—¿Mano de los carlistas? ¿Volver al oscurantismo de la época de Fernando VII? ¡No diga sandeces!
—Me refería al hijo de la Isabelona. La situación del Macarroni es muy incómoda.
—En eso he de darle la razón —terció Valera—. La muerte de Prim privó a don Amadeo de su principal valedor. Eso es algo de lo que sabe mucho nuestro amigo Besora. Pero no nos perdamos en disquisiciones. ¿Se esconde usted detrás del tal SEM que firma esas estampas?
Sabía que aquellas estampas despertaban una curiosidad morbosa. Por eso pregunté:
—¿Las ha visto alguno de ustedes?
—Yo —respondió Valera—, y son…, son libidinosas. Más aún, pornográficas. ¿Saben que ya las han bautizado?
Ortego frunció el ceño.
—¿Qué nombre les han puesto?
—¡Vamos, deje de hacerse el remolón! Lo sabe mejor que nadie.
—¡Dígalo de una puñetera vez! —exigió Galdós.
—No se empeñen. No puedo admitir como mío un trabajo que no lo es. —Miró a Valera y le preguntó—: ¿Me dirá usted el nombre con que han bautizado a esos dibujos? Coincido con que son pornográficos. Hay uno en que la destronada está fornicando con un asno y en otro se ve al cornudo del Natillas contemplando, complaciente, cómo se follan a su esposa.
Ortego iba añadir algo más, pero guardó silencio al ver que se acercaba un jovenzuelo. Llegaba con el rostro acalorado y la respiración agitada. Al verlo no pude disimular mi sorpresa. Era Alonso Figueroa.
—¿Ocurre algo? No tiene usted muy buen aspecto.
—Don Fernando, disculpe que me haya presentado aquí, pero… —Le costaba hablar porque le faltaba el aire—. ¡Menos mal que lo he encontrado!
— ¿Tan pronto ha resuelto ese embrollo? —le pregunté con ironía.
—No, señor. Pero es que… —Miró a los presentes. Todos estaban pendientes de él—. Es que tengo que decirle algo…, algo muy importante.
—¡Hable! ¡Suelte de una vez eso que es tan importante!
Los miró otra vez con la duda pintada en el rostro. No se atrevía a decirlo ante mis contertulios.
—Discúlpenme. Sólo será un momento.
Hice un aparte con él, que trataba de serenar su respiración.
—He…, he venido… porque…, porque la cosa es muy…, muy gorda.
—¡Serénese usted! ¡Va a darle un síncope! ¿Quiere un poco de agua?
—Se lo agradezco, pero no hace falta. Es que he venido a toda prisa.
—¿Ha averiguado algo de interés en ese cadáver?
—No, señor…, bueno, sí. Pero lo que tengo que decirle primero no tiene que ver con el encargo que me ha hecho…, pero me he visto en la obligación de localizarle y contárselo a usted inmediatamente…
—Lo escucho.
Me reveló la causa de sus prisas. Aquel muchacho tenía instinto y reflejos y, sin duda, madera de periodista. Si aquello era verdad… Lo miré a los ojos, tratando de encontrar un atisbo de duda.
—¿Está usted seguro de que no es uno de esos infundios interesados? Podría ser una burda mentira lanzada con propósitos poco confesables.
El asomo de duda que yo había buscado apareció en sus pupilas.
—Don Fernando…, ¿seguridad absoluta…?
—Está bien. ¡Tómese un vaso de vino o una cerveza y sosiéguese! Si se confirma lo que me ha dicho la jornada va a ser larga…, muy larga. —Bastó una mirada para que Agapito se acercara—. Atienda a este caballero y, lo que tome, póngalo en mi cuenta.
—Sí, señor.
Al acercarme a la tertulia, vi que llegaba don Adelardo López de Ayala —otro de los contertulios que, casi siempre, andaba escaso de fondos—. Era quien había escrito el manifiesto que se leyó en la revolución que había destronado a Isabel II y había ocupado la cartera de Ultramar en varias ocasiones, dos de ellas con Amadeo I en el trono, pero había dimitido hacía algunos meses. Tenía la frente despejada con una calvicie algo más que incipiente, lo que compensaba con una larga melena. Pero lo más llamativo de su persona eran sus grandes bigotes y, sobre todo, una perilla estrecha y larga que le bajaba hasta la mitad del pecho. Llegaba con Casado del Alisal, que había tenido resonantes éxitos con dos cuadros de tema histórico dedicados al juramento de las Cortes de Cádiz y a la batalla de Bailén. López de Ayala mostraba signos de desasosiego.
—Lo veo preocupado —le dije, antes de acomodarme en mi sillón.
—El rumor que ha llegado a mis oídos es… inquietante.
—¿Inquietante? —Valera lo miró fijamente.
—Esa es la palabra, don Juan, inquietante. Acabo de enterarme de que Figueras ha presentado en el Congreso una proposición —buscó en el bolsillo de su chaleco, sacó un papelillo y se caló unas antiparras— que, a la letra, dice: El Congreso, en vista de la gravedad de las circunstancias, se declara en sesión permanente. Parece que esta vez la abdicación del rey va en serio.
Lo que acaba de decir confirmaba lo que Figueroa me había dicho y los rumores que corrían desde la víspera. Si el Congreso de los Diputados se declaraba en sesión permanente era porque Amadeo I había abdicado, aunque sabía que en las alturas del poder ocurrían cosas inesperadas y se producían cambios de última hora.
En aquel momento, un hombre vestido con levita y calzando botines, que llevaba la chistera en la mano, entró en el café y anunció a voz en grito:
—¡El Macarroni ha abdicado! ¡Viva la república!
El silencio momentáneo entre los clientes del Suizo fue la respuesta a su anuncio. Luego, murmullos.
—Ese sujeto da como segura la renuncia al trono del italiano. Si se marcha, adiós dinastía de Saboya. —Galdós dio una última calada a su cigarro y aplastó lo que quedaba en el cenicero.
—Lo que me ha dicho ese joven, al que parecía que el corazón iba a salírsele por la boca, es que lo de la abdicación no tiene vuelta atrás y que, como ha dicho don Adelardo, Figueras ha presentado esa proposición.
—No adelantemos acontecimientos —señaló Valera—. Asistimos continuamente a la puesta en circulación de rumores que luego no se confirman. Ese grito de viva la república me suena a asonada de los republicanos. Aprovechan cualquier oportunidad para denostar a la monarquía. —Sacó el reloj del bolsillo de su chaleco y consultó la hora—. Aunque no me extrañaría que don Amadeo hubiera decidido regresar a Italia. Su situación es insostenible y quienes tienen obligación de apoyarlo no están, precisamente, ayudándole.
—¡Tampoco es para tanto! ¡Don Amadeo ha sido poco más que un juguete! ¡Un cero a la izquierda! —señaló Galdós—. ¡Si se marcha, se proclama la república y santas pascuas!
—Santas pascuas, no, don Benito —le respondió Valera—. La idea de república que tienen muchos no es la misma que tiene usted. La situación no es fácil. No se engañe, amigo mío. Don Amadeo es algo más que un juguete. Albareda y usted lo han defendido desde las páginas de su revista. Llevan toda la razón cuando dicen que está cumpliendo de forma escrupulosa el papel que le asigna la Constitución, que ha recortado gran parte de los poderes de la Corona. Pero algunos no le respetan ni esos pocos poderes que le han quedado. Entenderán que me marche. En el Senado estará la cosa calentita.
Tercié en el debate.
—El conflicto que ha provocado la reorganización del cuerpo de artillería se ha enconado y, por lo que yo sé, el rey está muy enojado. ¡Si Prim levantara la cabeza y viera en qué pueden parar todos sus esfuerzos por traer a España una nueva dinastía que encarnase los valores que defendía…!
—Si Prim viviera, la situación sería diferente —comentó don Juan, que ya se había puesto en pie y reclamaba con la vista la presencia de Agapito para que le trajese su capa y su chistera—. Los asesinos de la calle del Turco acabaron con el principal apoyo para asentar a la nueva dinastía y tener un rey respetuoso con los principios constitucionales, que era el anhelo del general.
—Señores —dije levantándome—, no puedo quedarme un minuto más. Si se confirma que el rey ha abdicado, tengo que ponerme al tajo.
Agapito, que ya se acercaba con las prendas de Valera, me preguntó al verme en pie:
—¿También se marcha usted?
—¡Qué remedio!
Ayudó a Valera a ponerse la capa quien, antes de marcharse, miró a Galdós:
—Por cierto, don Benito, hablando de Albareda, ¿le ha comentado a usted un asunto que nos traemos entre manos?
—¿Se refiere a un asunto suyo?
—Sí.
Galdós se encogió de hombros.
—No, no me ha dicho nada. ¿De qué se trata?
—Ya se lo dirá Albareda.
Agapito trajo mis cosas. Miré a Figueroa, que acabó a toda prisa con el vino de su vaso y apuró un par de croquetas que había en su plato. Unos entraban trayendo la noticia. Había quien daba vivas a la república. Otros respondían con silbidos. En pocos minutos el Suizo sería un hervidero, así que tendría que enviar recado a Paloma, porque todo apuntaba a que había que remangarse y ponerse a trabajar.
Mientras Agapito me ayudaba con la capa, me susurró entre dientes:
—Con guerra en Cuba y con los carlistas echados otra vez al monte, lo que nos faltaba era quedarnos sin rey. ¡Con el trabajito que costó traerlo! ¿Qué cree usted que va a pasar?
—No lo sé. Nos está tocando vivir tiempos agitados. —Le di una peseta y le dije—: Carga en mi cuenta lo que haya tomado ese joven.
—Muchas gracias, don Fernando. —Se guardó la peseta y me entregó la capa, la bufanda, la chistera y los guantes.
—¡Figueroa, nos vamos!
Al poner el pie en la calle me preguntó:
—¿Adónde, don Fernando?
—A La Iberia. Pero antes, vamos a darnos una vuelta por la Puerta del Sol y veremos el ambiente que hay en la Carrera de San Jerónimo. No me extrañaría que hubiera una concentración ante el Congreso de los Diputados. No serán pocos los que ya estén calentando el ambiente, y para eso los republicanos se las pintan solos. Saben mover la calle como nadie. La proposición presentada por Figueras es un dardo envenenado.
—¿Por qué dice usted eso?
—Porque busca que la abdicación del rey no tenga marcha atrás. Lo supongo al tanto de que el rey ha planteado la abdicación en varias ocasiones y que las presiones han hecho que no se materializase.
—No tenía la menor idea.
—Lo ha planteado en más de una ocasión, pero siempre le han convencido para que desistiera. Figueras ha presentado esa proposición porque la abdicación no es firme hasta que las Cortes la acepten y, si la abdicación es firme, la proclamación de la república es el siguiente paso.
—¡Pero si los republicanos son una minoría en la cámara! ¡No llegan al medio centenar!
—Por eso precisamente.
—No lo entiendo.
—Es muy simple, Figueroa. Tratan de que no se les escape la presa. Los monárquicos estarán desconcertados, tanto los radicales como los conservadores del Partido Constitucional. Querrán aprovechar el momento. Por eso presionarán en el Congreso y también lo harán en la calle. Si dan tiempo a que los monárquicos se reorganicen, pierden la oportunidad que les ofrece la abdicación. Si logran que se haga realidad se habrán llevado por delante no sólo al rey, también a la monarquía.
3
En la Puerta del Sol se concentraba mucha gente que llegaba desde todas direcciones. Aquella plaza irregular en la que desembocaba una decena de calles era el gran mentidero de Madrid. Vi que había una discreta vigilancia en el Ministerio de la Gobernación y se escuchaban algunos gritos en favor de la república. Por el momento, el orden público no se había alterado, que era la principal preocupación de las autoridades cuando la situación se ponía complicada. Y aquella lo era.
Bajamos por la Carrera de San Jerónimo hasta el Congreso. Allí la concentración de gente era mayor y los gritos en favor de la república, que eran más frecuentes, se veían coreados, cosa que no ocurría en la Puerta del Sol. La estrategia de los republicanos parecía clara: presionar a las puertas del Congreso. Oímos lo que se decía en los corrillos: en todos se daba por segura la abdicación del rey.
Decidí utilizar mi acreditación de periodista y entrar en el Congreso por si conseguía alguna información.
—Espéreme aquí y mantenga los oídos bien abiertos. A veces, entre tanto lodo aparece una perla. Sólo serán unos minutos —le dije a Figueroa.
Entré en aquel templo de la libertad, como a muchos diputados cuando intervenían les gustaba llamarlo, y me sorprendió encontrarme a Suardíaz, uno de nuestros veteranos redactores. Estaba hablando con el dibujante de La Flaca, el semanario satírico que ofrecía a sus lectores espléndidos cuadros rebosantes de ironía, a todo color —un verdadero alarde tipográfico—. Por lo general, se trataba de ataques al carlismo y a la Iglesia y en defensa de los planteamientos republicanos. En el corrillo había otros dos colegas: uno de ellos era Carlos Frontaura, director de El Cascabel, y el otro un redactor de La Nación, periódico que dirigía el diputado don Emilio Nieto.
Al verme, Suardíaz se me acercó y le comenté:
—No sabía que estaba usted aquí.
—He venido cuando he sabido que lo de la abdicación es más que un rumor.
—¿Alguna novedad?
—Aquí todo el mundo la da por segura.
—¿Qué sabe de una proposición de Figueras para que se declare al Congreso en sesión permanente?
—Que ha sido presentada a la Mesa.
—¿Cree que saldrá adelante?
—Mi opinión es que sí. También se dice que Ruiz Zorrilla está tratando de convencer al rey para que desista de abandonar el trono. Pero parece que esta vez pincha en hueso.
—Está bien. Voy a movilizar a la gente y le enviaré a Miguelito. Hará guardia en la puerta de Floridablanca, por si tiene que enviarnos algo de urgencia. Me voy para la redacción.
En la calle los gritos en favor de la república atronaban. Los republicanos estaban dispuestos a aprovechar la ocasión que se les había presentado.
Figueroa me comentó que había opiniones de lo más estrambótico.
—¿Qué ha oído?
—Algunos temen que pueda ser rey el general Serrano.
—¡Santa Madre de Dios! ¡Si Prim levantara la cabeza! ¿Sabe que intentó promover su propia candidatura al trono cuando andaba buscando rey? No me extrañaría que anduviera moviendo algunos hilos. Ya sabe, a río revuelto…, ganancia de pescadores.
—También he oído que podía nombrarse rey a Espartero.
—Hubo quien lo votó cuando las Cortes eligieron a don Amadeo. Es una referencia para los progresistas. Pero su tiempo ya pasó. Andará por los ochenta años.
Subimos por la Carrera de San Jerónimo hacia la Puerta del Sol, donde el ambiente era diferente. Muchos se preguntaban qué iba a ocurrir si el rey se marchaba, y había quienes apostaban por que don Amadeo finalmente no abdicaría.
Algunos opinaban a voz en grito. No me llamaba la atención. Los españoles no nos privábamos de dar, con muchas ínfulas y como si fuéramos peritos en la materia, nuestro punto de vista sobre cualquier asunto, pese a no tener conocimiento de ello. Por lo general, se hacía a gritos, como si de esa forma la opinión, escasamente argumentada, ganase peso.
Dimos un par de vueltas por allí y, lo mismo que Figueroa había oído a la puerta del Congreso, a nuestros oídos llegó alguna opinión chocante, como la de llamar al trono al duque de Montpensier, que se había marchado de España después del asesinato de Prim. Sin duda, para poner tierra de por medio, porque había indicios que apuntaban a que, en aquel doloroso y oscuro asunto, había tenido algo que ver.
—Vámonos para la redacción. Subiremos por la calle del Carmen.
Cuando estábamos a punto de llegar a lo que había sido, antes de la desamortización, el convento de las carmelitas, oímos los gritos de los vendedores de La Correspondencia de España.
—¡El rey abdica! ¡Amadeo se marcha! ¡Crisis política! —Los muchachos iban a toda prisa hacia la Puerta del Sol con brazadas de ejemplares que aún olían a tinta fresca.
Figueroa se quedó mirándome, sin saber qué decir, mientras que yo, incrédulo, no podía explicarme cómo era posible que estuvieran ya en la calle. Si la abdicación se confirmaba, nos habían ganado por la mano, pero si el rey tomaba en consideración los requerimientos para no abandonar el trono, habían cometido un grave error. Esto era poco probable. La Correspondencia era un periódico serio y no asumiría un riesgo como aquel.
Me hice con un ejemplar y enfilamos a toda prisa por la calle de las Tres Cruces. Al llegar a la de los Leones, nos topamos con don Joaquín Hevia, el dueño del Café de la Luna, situado en la esquina de la calle que le daba nombre con la de Tudescos. Hevia iba a toda prisa hacia su local, donde se reunía otra tertulia muy concurrida, a la que yo asistía esporádicamente. Nos entretuvo unos minutos: me dijo que algunos, muy pocos, conocían que la abdicación era una realidad desde la noche anterior. Eso explicaba que La Correspondencia de España estuviera ya voceándose en las calles. Debían tener en Palacio una buena fuente que les dio el soplo.
—El asunto de los artilleros ha sido el golpe de gracia —puntualizó Hevia—. Pero puedo decirle algo, más —añadió bajando la voz.
Esa era otra de nuestras costumbres. Presumir de tener información privilegiada. Se compartía, siempre en voz baja.
—Sabe que puede contar con mi discreción.
—Aquí no está dicha la última palabra.
Hevia no era un charlatán. Tenía sobradas pruebas de que solía estar bien informado y no era persona proclive a dar pábulo a rumores sin fundamento.
—¿Qué quiere decir?
—Que es posible que don Amadeo tome en consideración no abdicar. Ha llegado a mis oídos que están tratado de convencerlo.
Coincidía con lo que me había dicho Suardíaz. La última palabra no estaba dicha. Pero el que La Correspondencia estuviera en la calle…
Mi corazón latía con fuerza. Sabía que las presiones sobre don Amadeo para que reconsiderase su decisión de abdicar habían dado resultado en otras ocasiones. Sus problemas, empezando por el asesinato de Prim, se habían sucedido desde que había subido al trono. Pese a que estaba armado de la mejor voluntad, la gente lo veía como un extranjero, como un intruso. Los republicanos, aunque no eran muchos, estaban bien organizados y conspiraron desde el primer momento. Muchos monárquicos apoyaban, al menos circunstancialmente, al legitimismo carlista que, por tercera vez en cuarenta años, estaba levantado en armas. Tal vez, Ruiz Zorrilla, quien, además de presidente del Gobierno, era el jefe del Partido Radical, lograra evitar aquella crisis que, en mi opinión, tenía mala solución. Los radicales eran lo más parecido a una olla de grillos en la que poner orden era complicado y sólo una figura como el general Prim había sido capaz de tenerlos medio embridados. Pero a Ruiz Zorrilla le faltaba temperamento. Pese a todo, fieles a nuestro ideario, lo apoyábamos desde las páginas de La Iberia porque era lo más parecido al progresismo liberal de la época de Isabel II.
En aquel momento pensé que en el intento de que el rey diera marcha atrás había una persona que era clave, mucho más importante que el presidente del Gobierno, y era posible que pudiéramos tener información de primera mano. Tal vez el encuentro con Hevia no iba a ser una pérdida de tiempo tan infructuosa como temí. Había apuntado en una dirección que podía cambiar el curso de los acontecimientos. Si era así, daríamos un golpe sonado a La Correspondencia, cuyo crédito quedaría por los suelos.
Me despedí de Hevia y dije a Figueroa que acelerase el paso.
Cuando llegamos a la redacción ya había recalado por allí la práctica totalidad de la plantilla. No tuve que movilizarlos. Las conversaciones, algunas de ellas a gritos, cesaron cuando me vieron aparecer.
—Buenas tardes, don Fernando —me saludó Ostolaza, jefe de redacción y periodista de raza, que había llegado a aquel cargo, clave en cualquier periódico, por méritos propios—. Veo que sabe que La Correspondencia está ya en la calle con la noticia —dijo mirando el periódico que yo sostenía en la mano—. Me parece que en esta ocasión la marcha de don Amadeo no tiene vuelta atrás. ¿Qué vamos a hacer?
—Ponernos a trabajar. Empiece a pedir textos sobre la abdicación. Pero debemos aguardar a que sea ratificada.
—¿Cree que necesita ratificación? ¡Todo el mundo la da como cosa hecha!
—No esté tan seguro. Puede que estos —agité La Correspondencia— se hayan pasado de listos. Aunque también es posible que nos hayan ganado por la mano. Vayamos trabajando y tengámoslo todo previsto. Pero debemos aguardar la confirmación final. Puede que tengamos una tarde muy larga e incluso una noche de no dormir.
Ostolaza se encogió de hombros.
—Si usted lo dice…
—¡Ah! Envíe a Miguelito al Congreso y que aguarde en la puerta de Floridablanca instrucciones de Suardíaz, que está allí. Si ocurre algo importante, nos traerá la noticia. Usted, Figueroa, venga conmigo.
Oí cómo el redactor jefe impartía las primeras órdenes, antes de encerrarme en la Pecera. Me quité capa, bufanda, guantes y chistera y, a vuelapluma, garabateé un texto que, después de pasarle el papel secante, introduje en un sobre en el que puse el nombre de su destinatario.
—¡Tenga! —ordené a Figueroa—. Aunque no está relacionado con el asunto de los incunables… Tiene que llevarlo a Palacio.
—¿A Palacio? —preguntó con incredulidad.
—¡Sí, a Palacio! Pregunte por don Avelino Bermejo. Entrégueselo en mano y sólo a él.
—¿He de esperar respuesta?
—Sí, y no olvide que sólo se lo entregará a Bermejo. ¡En mano!
—Sí, señor. —Iba ya hacia la puerta cuando se volvió—. Si Bermejo no estuviera…
—Estará —respondí con convicción. En aquellas circunstancias era poco menos que imposible que no estuviera.
En la redacción se trabajaba ya sin descanso. Yo había esbozado en un papel lo que podía ser el artículo de fondo. Eran las tres y media cuando me acordé de que no había avisado a Paloma de que no iría por casa para almorzar y, aunque supuse que ya sabría la razón de mi ausencia, me disponía a enviarle recado cuando apareció Figueroa en la puerta de la Pecera. Pensé que no era posible que en tan poco rato hubiera cumplido el encargo y ya estuviera de vuelta. Le costaba trabajo respirar.
—¡A usted va a darle hoy un síncope!
—Aquí… tiene… la respuesta… del señor… Bermejo.
—¿Tan pronto?
—He ido… todo lo deprisa… que he podido y…, y no he tenido problemas para entregarle su carta. Le diré…, le diré…
—¡Tome aire, Figueroa! ¡Serénese! ¡Que se va a asfixiar!
Respiró varias veces y sus pulmones se lo agradecieron. Yo aproveché para leer la nota.
—En Palacio…, el revuelo es difícil de narrar. Bermejo apenas se detuvo el tiempo de escribir… esa nota. —Señaló el sobre que me había entregado y que era el mismo que yo le había enviado, sólo que ahora aparecía mi nombre y el suyo estaba tachado—. Verá que ha utilizado el reverso de su propia carta. He venido a toda prisa. Supongo que lo que dice ahí es muy… importante. En la calle el ambiente está caldeado. En la Puerta del Sol ahora retumban gritos a favor de la república. He visto a algunos discutir con vehemencia. Veremos cómo acaba esto.
Bermejo, la fuente de información que teníamos en Palacio, era el secretario de cartas de la reina. Era hombre discreto, pero nos había facilitado información que, sin ser confidencial, nos había permitido apuntarnos algunos tantos. Mi relación con él se remontaba al tiempo en que Prim era el presidente del Gobierno, y gracias a Bermejo tenía conocimiento de que la reina, que siempre se había mostrado prudente, iba mucho más allá de sus obligaciones como soberana: atendía necesidades, ayudaba a los que pasaban por dificultades, visitaba hospitales, el hospicio… La gente la aplaudía cuando se daban cuenta de que iba en la discreta berlina que utilizaba para desplazarse por Madrid. Yo había hablado con ella en un par de ocasiones: la primera en una recepción en la que nos atendió de forma exquisita, haciendo gala de amenidad y simpatía. La segunda, cuando se inauguró el conocido popularmente como Asilo de Lavanderas, una especie de guardería donde las mujeres que ejercían aquella profesión en las riberas del Manzanares podían dejar a sus hijos, donde eran cuidados debidamente. A aquella institución se le dio el nombre de Casa del Príncipe, quedando bajo la protección del príncipe de Asturias. Las lavanderas decían que la reina era una santa.
Sabía, por lo que Bermejo me decía, que era el sostén de su esposo, sobre el que ejercía gran influencia. Por eso le preguntaba si podía informarme de la actitud de la reina en aquella situación. Estaba convencido de que don Amadeo había compartido aquella decisión con ella y tenía claro que, si había una persona que pudiera hacer desistir al rey de abandonar el trono, era la reina. Ni Ruiz Zorrilla, ni los prohombres del Partido Radical, ni una petición de las Cortes tendrían una influencia parecida a la que podía ejercer doña María Victoria.
La respuesta de Bermejo no dejaba lugar a dudas:
Estimado amigo, puedo responderle, sin margen para la duda. Esa decisión ha sido conjunta. Añadiré que ha sido la Señora quien ha tomado la iniciativa de que Su Majestad haya abdicado. No creo que exista fuerza humana que haga desistir a Su Majestad de la decisión tomada. El texto de la abdicación ya se ha enviado a las Cortes.
Amigo Besora, nos aguardan tiempos agitados.
Suyo afectísimo,
Avelino Bermejo
Aquella nota despejaba cualquier duda. La abdicación de Amadeo de Saboya no tenía vuelta atrás. Si la reina había apostado también por dejar el trono y regresar a Italia, poco podía hacer Ruiz Zorrilla para convencer al rey de que la retirase.
Sonaron unos golpecitos en la puerta. Era Ostolaza. Me enseñaba una nota.
—Noticias de Suardíaz. Acaban de traerlas.
—¿Qué dicen?
—No las he leído.
—¡Pues hágalo, hombre!
Ostolaza leía para sí y comentaba el escrito.
—Dice que la tensión en el Congreso es muy grande. Que Figueras ha criticado la ausencia del Gobierno en el hemiciclo y que no es lógico que en las presentes circunstancias el banco azul esté vacío. Ha pedido su comparecencia inmediata. También dice que, poco después, ha llegado el presidente del Gobierno acompañado por el Gabinete. Ruiz Zorrilla ha dicho que su ausencia era debida a que el rey, después del consejo de ministros del sábado, le dijo que había decidido renunciar a la Corona. Ha dicho que el Gobierno en pleno, al conocer la decisión de su majestad, le pidió que la reconsiderase, a lo que respondió que reflexionaría durante veinticuatro horas, a lo sumo cuarenta y ocho. Nos dice Suardíaz que se ha debatido con dureza sobre la abdicación del rey. Han intervenido el ministro de Estado y Castelar. Lo último que dice es que, atendiendo a la proposición de Figueras, el Congreso ha acordado constituirse en sesión permanente y que se ha nombrado una comisión de cincuenta diputados que no abandonarán la Cámara. A esa comisión se podrán incorporar todos los diputados que lo deseen por voluntad propia y que el pleno del Congreso volverá a reunirse mañana a las tres de la tarde.
—Eso significa que la renuncia al trono no ha entrado todavía en las Cortes —comenté al tiempo que digería las noticias.
—¿Qué hacemos?
No lo dudé. Tenía en mi poder un dato más importante que todo lo que Suardíaz contaba. La reina apoyaba la decisión de abdicar y eso era algo que marcaba la diferencia respecto a anteriores renuncias al trono.
—Dar por buena la abdicación. No hay un minuto que perder. Tenemos que dejarnos la piel para estar en la calle esta misma tarde. La abdicación de don Amadeo no tiene vuelta atrás. ¡Todo el mundo a trabajar! Saldremos en tres horas.
—¿Tres horas? —Ostolaza se mostraba incrédulo—. Eso es imposible.
—Imposible es lo que no se acomete. Tres horas, Ostolaza. ¡Ni un minuto más! Yo redactaré el artículo de fondo. Encargue a alguien que haga un… resumen de los principales acontecimientos de estos dos años de reinado. ¡Todo el mundo a trabajar!
Ostolaza abandonó la Pecera soltando un bufido. Le oí gritar:
—¡En tres horas tenemos que estar en la calle! ¡Ya lo habéis oído! ¡Se acabaron los cuchicheos!
Figueroa me miraba con cara de admiración. Estaba viendo lo que era afrontar una situación excepcional y lo que significaba tomar decisiones sobre la marcha. Ostolaza volvió a asomar la cabeza.
—¿Qué pasa ahora?