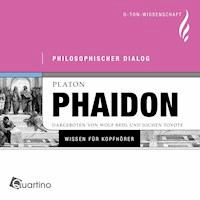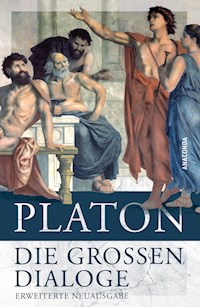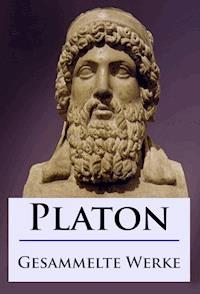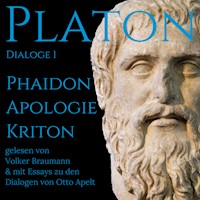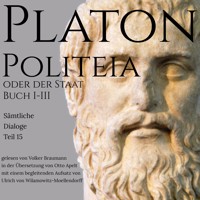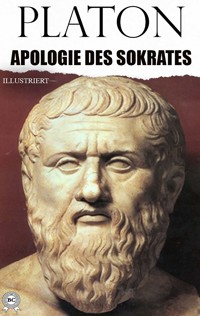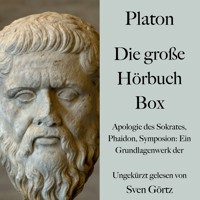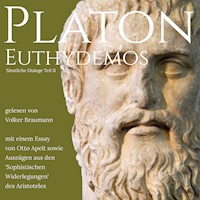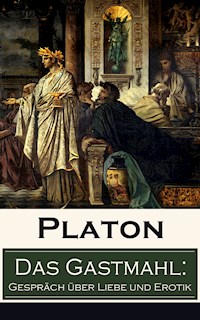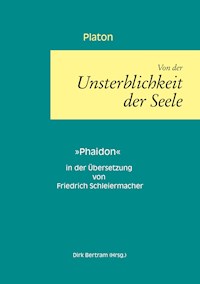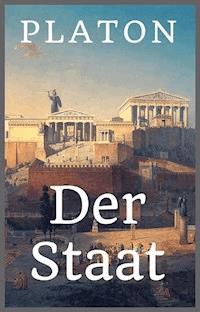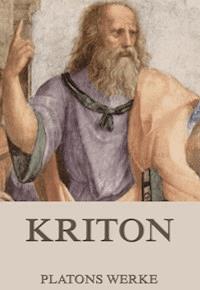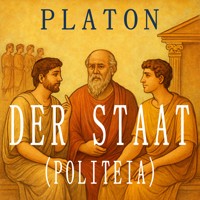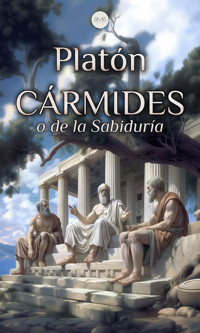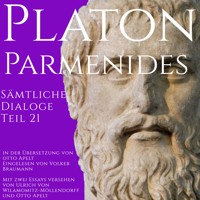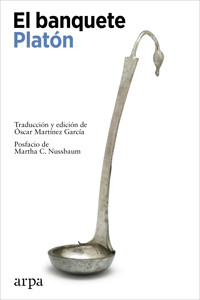
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nueva edición y traducción del libro que descubrió la naturaleza del amor. El banquete de Platón es el long-seller de los siglos. Probablemente el libro más fascinante que se haya escrito jamás o, al menos, el más perfecto. Esta es la escena: una casa acogedora y lujosa reúne a un grupo de intelectuales de buen humor que celebran el éxito de su anfitrión en la escena literaria. Uno a uno, van interviniendo de forma brillante, aguda e inolvidable sobre el tema propuesto como divertimento intelectual: el amor verdadero. Podría ser una película de Woody Allen, pero en realidad es lo mejor que se ha compuesto nunca sobre el amor. De lo divino, a lo humano, entre los efluvios del vino dionisíaco, la música y la camaradería, los amigos invitados a esta fiesta embriagadora van desgranando, de forma aparentemente casual pero, en verdad, profunda, los temas básicos de la filosofía y de la literatura, de la existencia humana y de la inspiración para vivirla de la mejor manera. Aristófanes, Pausanias, Erixímaco…, y así hasta llegar a Sócrates, que invoca en su ayuda a una misteriosa mujer que nos dará las claves de todo y a la vez de nada, esbozando el gran misterio de la vida. Esta traducción, actualizada en un español ágil e impecable, corre a cargo del helenista Óscar Martínez García, que también ha escrito una magnífica introducción al texto y el perfil biográfico de cada participante. Además, se suma a esta cuidada edición un posfacio de Martha C. Nussbaum sobre la interpretación del diálogo de Platón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL BANQUETE
© de la traducción: Óscar Martínez García, 2025
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Criterios de calidad editorial: los volúmenes de la colección de Clásicos Grecolatinos de Arpa son evaluados mediante arbitraje anónimo por parte de expertos y cuentan con un comité académico.
Primera edición: enero de 2025
ISBN: 978-84-10313-66-8
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
NOTA SOBRE LOS INVITADOS AL BANQUETE
EL BANQUETE
ESTRUCTURA Y SUMARIO
POSFACIO: EL MITO DEL ANDRÓGINO, POR MARTHA C. NUSSBAUM
A mis amigos
INTRODUCCIÓN
«Ebrio del éxtasis del amor,desconozco ya la diferenciaentre el bebedor y lo bebido,entre el amante y lo amado».
YALAL UD-DIN RUMI
EN LA INTIMIDAD DEL VINO
Hay algo hipnótico en la oscilación del vino en la copa, algo que parece cuestionar gravemente a aquel que queda atrapado durante un instante en su brillo. De lo contrario, ese hombre de trazas aristocráticas que sin duda pertenece al viejo núcleo de poder de la polis no llevaría tan largo rato sumido en un remoto pensamiento. Hasta que una voz familiar, la voz de aquel a quien conoce bien porque suele compartir con él un puesto en el banquete y en la línea de batalla, le rescata de sí mismo. Entonces, como si de una revelación se tratara, vuelve su mirada hacia los presentes y pronuncia una pareja de versos que en su sencillez y aspereza suenan sinceros:
Los sabios se valen del fuego para probar la plata y el oro,
pero lo que pone a prueba el carácter de un hombre es el vino.
Es a través de este tipo de composiciones —algunas, como esta, atribuidas a Teognis de Mégara— como los aristócratas de la Época Arcaica griega celebraban su propio modo de vida expresando sus ideales, sus reflexiones y sus afanes mientras calentaban su corazón bajo el signo del vino. El encanto del amor, la mutabilidad de la fortuna, la brevedad de la existencia o la amenaza de los «malos» sobre quienes se consideraban a sí mismos aristoi (los «mejores») eran los temas que circulaban de copa en copa, en un tipo de celebración que recibía el nombre de symposion. En estos encuentros los miembros de la clase aristocrática se reunían en un número aproximado de doce con la finalidad de festejar su amistad y, sobre todo, de reforzar su identidad y su modelo de vida como representantes de la élite dominante. En la Atenas de Época Clásica en la que vivieron Platón y Sócrates esta práctica seguía vigente.
La palabra symposion, en efecto, más que un «banquete», que es el término con que tradicionalmente se ha venido traduciendo, hace referencia al momento de bebida en común (ese es su significado etimológico) que se celebraba tras la comida. Un particular a tener en cuenta es el hecho de que la comida principal de los griegos tenía lugar por la tarde, por lo que el symposion podía adentrarse sin dificultad en la noche y adquirir la atmósfera de sofisticada frivolidad que reflejan las numerosas escenas de banquete que nos han legado las artes plásticas.
Escena de un symposion. Fresco ubicado en la «Tumba del nadador»(470-480 a. C.), en la ciudad grecorromana de Paestum en Italia
En esas representaciones artísticas observamos como, en parejas o individualmente, los invitados se reunían en la «habitación de los hombres» o andron y se distribuían en lechos recostándose sobre su codo izquierdo, lo que dejaba la mano derecha libre para mover la copa y pasarla a sus compañeros de fiesta. Y así, en la intimidad del vino, los bebedores se cruzaban poemas, se retaban a juegos de ingenio y enigmas o se trababan en amistosas conversaciones, que, como en el caso concreto del banquete platónico, solían versar sobre el amor. En este sentido, es preciso recordar que los invitados al banquete eran exclusivamente hombres, y que la presencia femenina quedaba limitada a las heteras, flautistas y bailarinas que completaban el tono de sensualidad a flor de piel con que estos encuentros se encontraban teñidos. Aunque de la dimensión erótica del symposion se hablará más adelante.
Sin embargo, bajo esta superficie de festiva espontaneidad y a pesar de que esta celebración se enmarcaba en la esfera de lo estrictamente privado, el desarrollo del symposion no podía dejar de observar ciertas pautas, ya que en el fondo constituía una ritualización de la vida social. Así, una vez que los sirvientes habían retirado los platos de comida y los invitados se habían engalanado con perfumes y guirnaldas de flores, se procedía a derramar las primeras gotas de vino aún sin mezclar en ofrenda al «buen dios», que no era otra que el propio dios del vino, Dioniso, quien además era honrado con himnos en su honor. A continuación, se procedía a rebajar el vino con agua, ya que beberlo en su estado puro era considerado una acción propia de pueblos incivilizados. A este propósito, pues, se designaba un simposiarca o «jefe del symposion», que dictaba la proporción de vino y agua (normalmente cinco partes de agua por dos de vino) que había de ser mezclada en una amplia vasija; esta recibía el nombre de cratera y era colocada en el centro de la sala. Otras funciones del simposiarca eran las de proponer y dirigir el tema de conversación y determinar el tamaño de las copas y el del número de crateras que se iban a mezclar, siendo tres el número considerado como más razonable. De hecho, se conserva un fragmento perteneciente a una comedia del autor cómico Eubulo, titulada Sémele (la madre de Dioniso), en la que el propio dios del vino da consejos acerca de la cantidad recomendada para beber en un banquete y advierte de los peligros que conlleva propasarse con su don: «Para los sensatos tan solo mezclo tres crateras: la primera trae salud y se bebe al comienzo; la segunda pertenece al amor y al placer; la tercera al sueño. Y una vez vaciada, los invitados inteligentes se marchan a su casa. Sobre la cuarta yo ya no ejerzo ningún dominio, pues pertenece a la insolencia, así como la quinta pertenece al griterío; la sexta pertenece a la juerga callejera, mientras que la séptima a los ojos morados; la octava es de las demandas en los tribunales, y la novena de la cólera; la décima pertenece al delirio, que tumba a cualquiera».
El mismo banquete platónico nos ofrece la oportunidad de contemplar en acción a un grupo de invitados inesperados que parecen haber rebasado ese quinto nivel de embriaguez que escapa al control del dios. Y es que, tratándose el symposion de una celebración aristocrática —aun en la Atenas democrática—, la gente común, el grueso de personas que conformaban el demos, no podía dejar de mirar esa práctica, y en particular a los aristócratas que en ella participaban, con el recelo con que se mira a los sospechosos habituales. No en vano, episodios tan significativos en la historia de Atenas como la mutilación de las estatuas del dios Hermes —hecho que se abordará a continuación— presentan las huellas de una peligrosa experiencia posterior a un banquete. El propio Platón, de conocida raigambre aristocrática, muestra a lo largo de sus diálogos cierta reserva acerca de la institución del symposion; por ejemplo, en el diálogo Protágoras, el filósofo pone en boca de Sócrates las siguientes palabras: «Ese tipo de personas [sc., los ignorantes], debido a su falta de educación, no saben mantener durante una fiesta una conversación con sus propias palabras y argumentos, y por eso alquilan flautistas muy caras para, con voz y música prestadas, charlar entre sí» (Platón, Protágoras, 347d; trad. de Antonio Guzmán Guerra). ¿Ha perdido el symposion a ojos de Sócrates su valor como transmisor de valores y se ha convertido en una mera ocasión para emborracharse? También en La república (329a) se critica el hecho de que los ancianos, en sus evocaciones de banquetes pasados, tan solo echen de menos los placeres poco espirituales del sexo y la bebida, mientras que en el diálogo Fedro (276d-e) Sócrates lamenta que los verdaderos amantes de la sabiduría tengan escasa oportunidad de disfrutar en el symposion de la ocasión de conocimiento que un encuentro de tales características podría proporcionar. ¿Puede ser El banquete la ocasión propicia para ese disfrute? Tratemos de responder conociendo a los que allí se reunieron en una ocasión.
SOSPECHOSOS HABITUALES
Se ha señalado muchas veces que, aunque El banquete es una obra de ficción (o que en su defecto es la narración de un encuentro real literariamente embellecido y pasado por el tamiz de la ficción), los personajes que allí aparecen existieron en realidad —remito a estos efectos a la nota sobre los invitados al banquete que figura tras esta introducción—, lo que colocaba al lector ateniense de la época en una perspectiva distinta a la del lector actual. El hecho es que a la altura del año 385-370 a. C. Platón escribió el relato que, hacia el 404-399 a. C., un cierto Apolodoro hizo a un grupo de amigos acerca de un banquete celebrado en el invierno del 416 a. C. Dicho de otra manera: cuando Platón escribe El banquete lo hace a treinta años de distancia de la muerte de su maestro Sócrates, situando la narración en el punto crítico de la derrota de Atenas en la Guerra del Peloponeso en el 404 a. C. Esta derrota derivó en la crisis de la democracia ateniense (durante un año se instaló el gobierno oligárquico de los llamados Treinta Tiranos) e indirectamente en la condena a muerte de Sócrates. Sin embargo, los hechos que se evocan se remontan a un momento todavía anterior en el que Atenas se encontraba en la cúspide de su poder, por lo que cabe preguntarse qué es lo que motiva que los personajes con los que se inicia el diálogo muestren ese repentino y generalizado interés por un banquete que tuvo lugar más de una década atrás. Se ha sugerido que este interés viene motivado por la muerte en esas fechas de la figura en la que se personaliza la derrota de Atenas, un destacado personaje del banquete que se presenta al mismo —de improviso y completamente borracho— sin haber sido invitado: el fascinante Alcibíades, alumno aventajado de Sócrates.
Piezas de cerámica griega para vino y pescadoutilizadas a mediados del siglo IV a. C.
En el año 415 a. C., justo un año después de la fecha del famoso banquete y tras una memorable victoria en la que copó con sus cuadrigas tres de los cuatro primeros puestos en los juegos de Olimpia, Alcibíades convenció a los atenienses para que en mitad de la guerra que sostenían desde hacía lustros contra Esparta (la llamada guerra del Peloponeso) enviaran bajo su mando una expedición militar a Sicilia. La noche antes de la partida, las estatuas de Hermes, que servían para delimitar terrenos y se caracterizaban por un falo (indicador de la condición del dios como propiciador de abundancia), fueron sacrílegamente dañadas. No ha quedado bien establecido si los daños consistían en la mutilación de los falos o si, como apunta el historiador Tucídides, lo dañado fueron sus barbas (esta segunda opción constituía de cara a la ciudadanía, además de un sacrilegio, un desafío a los viejos valores cívicos), pero, sea como fuere, el acto fue tomado como una impiedad y como la premonición de que lo que ocurriría. Alcibíades fue juzgado in absentia y resultó condenado. Su fuga al conocer la noticia cuando ya estaba en Sicilia contribuyó a que la campaña militar acabara en un desastre de decisivas consecuencias de cara al final de la guerra.
Considerando que entre los cargos que contribuyeron a la condena a muerte de Sócrates están precisamente el de impiedad y el de corromper a los jóvenes —imposible desvincular en ese sentido a Sócrates de Alcibíades—, cabe pensar que los atenienses, de una u otra manera, responsabilizaban al filósofo de los males de Atenas. Sumemos a esto que otros dos invitados al banquete, Fedro —interlocutor de Sócrates en otro famoso diálogo que lleva su nombre— y el médico Erixímaco, se vieron también implicados en la profanación de las estatuas de Hermes y fueron en consecuencia acusados de impiedad y condenados al destierro. Añadamos además que el anfitrión del symposion, el poeta trágico Agatón y, probablemente, su pareja Pausanias acabaron sus días exiliados en la corte del rey de Macedonia, y observaremos que la suma del total arroja un llamativo balance: todos los personajes a los que Platón da la palabra en esta obra, salvo el poeta cómico Aristófanes, acabaron siendo, a ojos de los atenienses, unos proscritos. El cuadro del banquete lo completa Aristodemo, un convidado de piedra que funciona como correa de transmisión de lo que allí ocurrió, y la adivina Diotima, cuyas palabras son referidas por Sócrates al no estar presente.
A pesar de que no nos ha llegado ninguna de sus obras, sabemos que Agatón fue el cuarto de los autores de tragedia en importancia tras Eurípides, Sófocles y Esquilo, y el primero que, según refiere Aristóteles en su Poética (1451b), inventó una trama en lugar de basarse en mitos conocidos. Se sabe además que su primera victoria en un festival teatral la obtuvo en el año 416 a. C., y es para festejar su éxito por lo que invita a sus amigos a un symposion. Sin embargo, dado que los invitados sufren los severos efectos de lo bebido en la víspera, Erixímaco, erigido en simposiarca, decide que lo que circule por la sala sean discursos en lugar de copas, y que, en lugar de disfrutar del entretenimiento de las flautistas, que son despedidas del andron, se ensalce de palabra a Eros. Siguiendo, pues, un orden establecido cada uno de los invitados procede a hacer un encomio del dios del amor.
Disposición de los asientos en El banquete de Platón
Aunque el encomio es una pieza retórica con una estructura precisa (presentación, origen y familia, logros y exhortación a la alabanza de lo encomiado), Platón logra que cada discurso refleje excepcionalmente el carácter individual del personaje que lo pronuncia. Así, en el primer discurso (178a-180b) el retórico Fedro encomia a Eros en términos populares diciendo que el amor ayuda a mejorar moralmente al amado, mientras que en el segundo discurso (180c-185c) el político Pausanias distingue entre una Afrodita Urania o Celeste, que mejora moralmente al amante, y una Afrodita Pandemo o Común, adorada por el pueblo, dado a disfrutar de los goces terrenales.
A continuación, es la hora de Aristófanes; sin embargo, un repentino ataque de hipo le hace ceder su turno al médico Erixímaco. En las especulaciones sobre este cómico interludio (185c-185e) se ha indicado que lo que Platón persigue en primer lugar es un efecto narrativo con el que dar una impresión de verosimilitud a la escena, recreando una atmósfera de symposion; en segundo lugar, se ha considerado que esa nota de «humor físico» es un guiño a la Vieja Comedia, de la que Aristófanes es su más alto representante; en tercer lugar, el contraste entre el sobrio médico Erixímaco y el probablemente bebido Aristófanes sirve para subrayar la consabida tensión entre Apolo (dios de la medicina) y Dioniso (dios del vino y del teatro); adicionalmente, el cambio de posición sirve para poner en contacto directo el discurso del poeta cómico con el del poeta trágico Agatón.
En todo caso, cuando Erixímaco toma la palabra (186a-188e), lo hace aportando su mirada clínica para establecer que el amor es necesario para la salud y el bienestar general. Tras recuperarse de su ataque de hipo, Aristófanes (189a-193d) contribuye a la reunión con un irónico mito —quizá el episodio más celebrado de El banquete—, según el cual los humanos en su origen eran seres esféricos que se repartían en tres géneros (masculino, femenino y andrógino) hasta que Zeus los dividió, y que, por tanto, el amor consiste en una búsqueda de la mitad perdida que tiene por objeto restañar la vieja herida. Finalmente, Agatón, en un estilo solemne, determina que Eros es la fuente de todas las virtudes (194e-197e). Con esta intervención se cierra lo que se podría llamar «primer acto» de El banquete.
Es en el «segundo acto» donde Sócrates se adueña de la escena, poniendo en tela de juicio la forma en que se ha abordado el tema del amor. Al abordarlo a través de un encomio, los anteriores participantes parecen haber mostrado más interés en desplegar sus habilidades retóricas (todos, salvo Aristófanes, han sido discípulos de sofistas; cf. Protágoras), como si pretendieran conseguir una victoria en lugar de indagar en la verdadera naturaleza del amor. De este modo, como Sócrates ve frustrado su intento de profundizar en la figura de Eros a través del diálogo (198a-201e), decide traer a colación la figura de su maestra en los misterios del amor, Diotima, la extranjera de Mantinea, para evocar la conversación que mantuvo con ella en cierta ocasión (201d-212b). En esta intervención, Diotima nos ofrece la narración mítica del nacimiento de Eros como hijo de Poro y Penía (el Recurso y la Pobreza). Otro momento interesante de su intervención es el pasaje que se ha dado en llamar la «escalera del amor» (210a-210d), donde describe el movimiento erótico como un ascenso de lo físico a lo mental en el que el maestro ha de iniciar a su discípulo en los misterios del eros, guiándolo desde la contemplación de un cuerpo hermoso hasta la revelación de la Belleza misma.
La figura de Diotima de Mantinea constituye un misterio en sí. Aparte del golpe teatral de incorporar a un contexto eminentemente masculino, como es el del symposion, la figura de una mujer, Diotima nos propone el enigma de si su persona existió en realidad o no. Sócrates la presenta ante sus amigos como una sabia adivina, es decir, una intermediaria entre los hombres y los dioses, y como su maestra en las cuestiones del amor. Se ha pensado que tras su nombre podría esconderse la figura histórica de Aspasia de Mileto, la famosa compañera del estadista ateniense Pericles, pero dejando a un lado esa identificación, lo cierto es que su mismo nombre nos sitúa en el terreno de la alegoría, ya que Diotima significa «Honor de Zeus» y Mantinea parece aludir a sus capacidades mánticas (mantike) o adivinatorias. Sea como fuere, el propio Platón puede estar dándonos la clave para contestar a esta pregunta cuando Diotima hace alusión a «cierta historia según la cual los que aman son aquellos que van buscando la mitad de sí mismos» (205d). Si como, al parecer, ese mito al que alude es una pura invención de Aristófanes, ¿cómo puede haber oído hablar ella con antelación en el tiempo de algo que uno de los participantes del banquete se acaba de inventar? Pero cuando el comediógrafo, al que no se le ha pasado por alto esa mención, pretende denunciar que la conversación entre Sócrates y Diotima es también una invención (212c), la escandalosa irrupción de Alcibíades ahoga su protesta. Así es como el «segundo acto» llega a su fin.
El «tercer acto» se abre con un nuevo golpe teatral: Alcibíades se presenta de forma inesperada con la intención de coronar al triunfal Agatón, pero de repente se encuentra al lado de Sócrates, por el que siente una mezcla terrible de ira, celos y amor. Esta sorpresa provoca que Alcibíades pronuncie un sincero discurso en el que ensalza a Sócrates en lugar de a Eros: por boca del carismático Alcibíades oímos su famosa comparación de Sócrates con los sátiros y los silenos (215a), su fallido intento de seducción a su maestro (217a) así como los numerosos ejemplos de virtud de los que ha dado muestra Sócrates (219e). Finalmente, la llegada de un nuevo grupo de juerguistas (223b) introduce el symposion en una nueva dimensión ajena al placer intelectual, y con el alba se van desvaneciendo las palabras y la magia de la noche anterior.
Se ha venido considerando la intervención de Alcibíades como una fallida puesta en práctica de la «escalera del amor», ya que, a tenor del contenido de su discurso, Alcibíades no supo completar su escalada al ser incapaz de ir más allá de una percepción de lo físico y lo individual. ¿Se puede decir, en consecuencia, que Sócrates tampoco le supo guiar? Para la mayoría de los atenienses de la época, seguramente eso fue así, pero lo cierto es que Sócrates no era un sofista que prometiera éxitos en la consecución de un fin, sino que se limitaba a proponer un método —una escalera, tal vez— que tendiera a la virtud.
A treinta años de distancia de la muerte de los dos, Platón quiso poner en primer plano una reflexión sobre Eros, la personificación de una potencia que, como señala en La república (572b), existe en todo hombre y que en ocasiones puede ser «temible, salvaje y contra la ley». ¿Qué es el Eros del que habla Platón? ¿Es pasión, es deseo o es amor? Pero puede que la única pretensión de Platón fuera poner por escrito el encuentro entre Alcibíades y Sócrates, probablemente la última ocasión en que se encontraron los dos en la intimidad del vino.
Symposium de Platón (1869), de Anselm Feuerbach. Escena en la que el joven Alcibíades entra en la casa de Agatón, con Sócrates sentado a la mesa dando la espalda
EL AMOR PLATÓNICO Y OTRAS PRÁCTICAS
El término griego eros, que perdura en nuestra lengua fundamentalmente en palabras como «erótico», «erotismo» o «erógeno», significa «amor» en su sentido de «deseo» o de «pasión». Esta palabra, sin embargo, no posee en griego necesariamente la connotación sexual casi exclusiva que observamos, por ejemplo, en las dos primeras acepciones que el DLE ofrece para el adjetivo «erótico» («Perteneciente o relativo al amor o al placer sexuales. || 2. Que excita el deseo sexual»), como en «sueños eróticos». En el presente diálogo, el amor sobre el que giran los discursos de los invitados es el eros entendido como el fin al que tiende el anhelo o el deseo.
Ya habíamos aludido al comienzo de estas páginas a la dimensión erótica del symposion, al hablar de que la presencia de bailarinas y flautistas daba a este tipo de reuniones un tono de abierta sensualidad. La propia disposición de los invitados, reclinados en lechos, la calidez del vino y los versos trenzados con delicadas palabras invitaban con franqueza al disfrute del amor. Es bien sabido que uno de los entretenimientos más populares en el banquete era un juego de habilidad llamado kottabos, que consistía en lanzar contra un blanco determinado (un plato, por ejemplo) el vino que quedaba en la copa; mientras el vino arrojado volaba hacia su objetivo, el lanzador pronunciaba el nombre de la persona amada y, si acertaba, se consideraba un favorable presagio de amor. A la hora de proclamar el vencedor de este juego se juzgaba tanto el acierto como la elegancia en la forma de ejecutar el lanzamiento, pues demostraba su dominio sobre los efectos de la embriaguez.
Por otro lado, los estudiosos han señalado que, al menos en sus estadios más tempranos, los jóvenes aristócratas que asistían como coperos a estas celebraciones como un paso previo a su integración en la vida de la polis recibían de los adultos sabios consejos y atención amorosa. Aunque en la Atenas clásica esto ya no era exactamente así, lo que sí que es cierto es que en los diálogos tempranos e intermedios de Platón se hace hincapié en las relaciones entre hombres. Por ejemplo, en el diálogo Protágoras —donde curiosamente aparecen, quince años, atrás todos los personajes que toman la palabra en El banquete a excepción de Aristófanes— Sócrates aparenta una clara atracción por Alcibíades, al que apenas le despunta la barba, y mientras que Fedro y Erixímaco dan la impresión de tener una relación de pareja, Pausanias es con toda claridad el amante del entonces joven Agatón: «En las camas contiguas estaban sentados Pausanias el del Cerámico y a su lado un joven, todavía adolescente, que me pareció de natural muy noble y excelente, y de aspecto muy hermoso; creí oír que lo llamaban Agatón, y no me extrañaría que fuera el amante de Pausanias» (315d-e; trad. de Antonio Guzmán Guerra). Cuando años después se celebra la reunión descrita en El banquete ellos dos todavía siguen siendo amantes.
Por lo que respecta al presente diálogo, el tipo de relación amorosa que se da por supuesto es la homoerótica, y como se ha podido observar en las líneas anteriores se trata de una relación que observa una conocida singularidad: en ella existe una clara distinción entre el sujeto del deseo erótico, que es un hombre adulto que adopta el rol activo de erastes («amante»), y el objeto de su amor, que es el joven adolescente o eromenos («amado»). Se trata de un tipo de relación pederástica (de paiderastia, literalmente «amor por los muchachos»; 181c), en la que el amante toma la iniciativa y persigue los favores del amado, quien, por su parte, obtiene la amistad y ayuda de quien en cierto modo se convierte en su mentor; en todo caso, el eromenos debía ser cuidadoso a la hora de aceptar compensaciones de tipo económico, dado que corría el peligro de ser acusado de ejercer la prostitución y perder sus derechos ciudadanos.
Cabe preguntarse hasta qué punto este tipo de relación era el más extendido en la Atenas de Sócrates y Platón, o si estaba más bien limitada a su círculo aristocrático e intelectual. En todo caso, si exceptuamos la prolongación en el tiempo de la relación de pareja de Pausanias y Agatón, lo más común era que esa vinculación amorosa constituyera solamente una etapa de la vida, traduciéndose esa relación en una posterior amistad; y que en un determinado momento el amado asumiera, a su vez, el rol de amante con respecto a su propio eromenos. Por otra parte, esta relación no impedía que el erastes estuviera casado o mantuviera relaciones sexuales con mujeres. De hecho, en el contexto del symposion