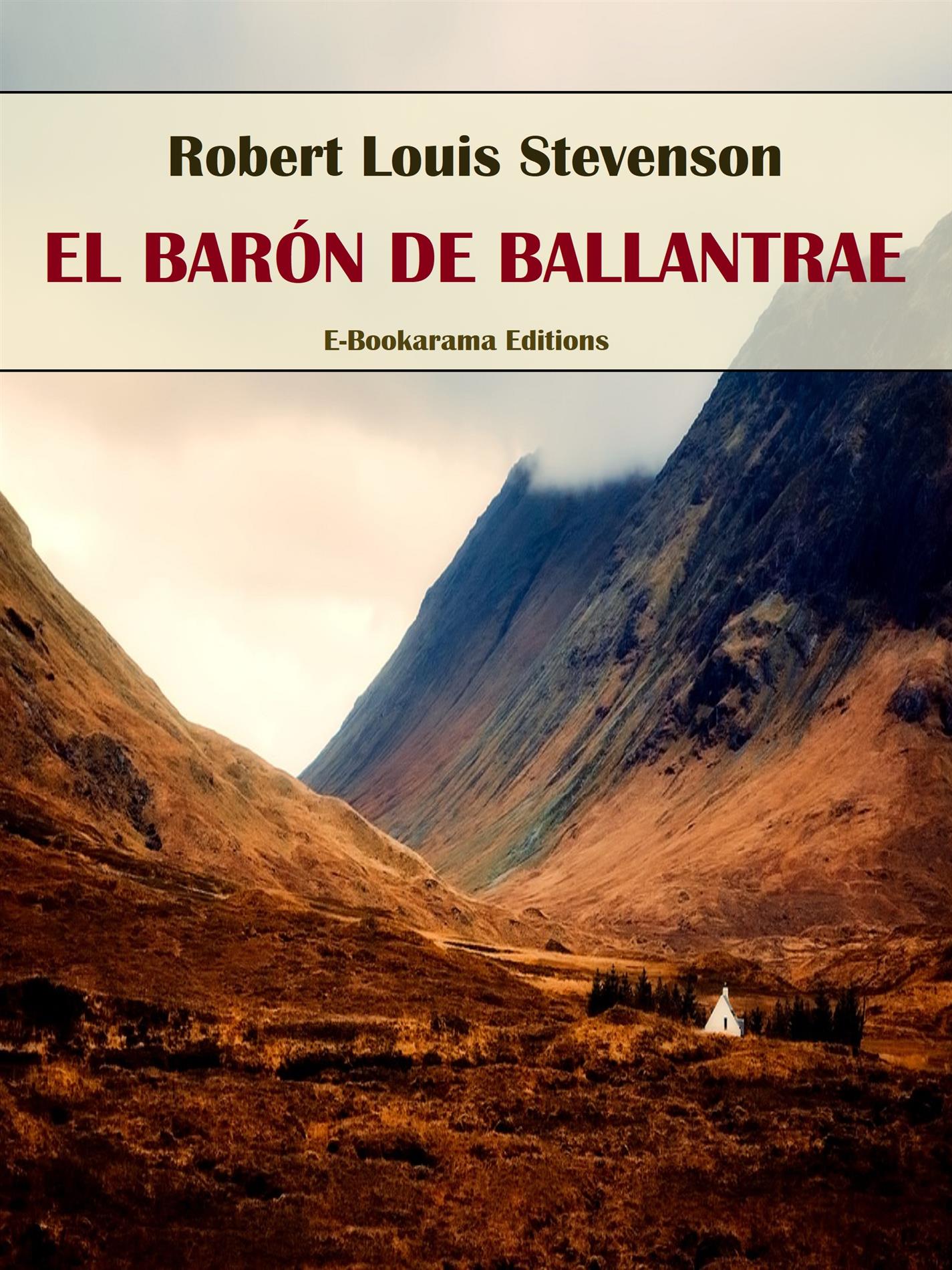
0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La historia se situa en la Escocia de 1745. Se avecina una guerra civil entre los partidarios del rey Jorge y de los Estuardo (jacobitas). Para conservar sus tierras, el viejo lord de Durrisdeer y de Ballantrae decide abrazar las dos causas: el hijo mayor luchará a favor de los Estuardo, mientras que el pequeño seguirá fiel al rey Jorge. Una separación que dividirá aún más a dos hermanos enfrentados desde siempre y que solo puede presagiar tragedia.
Sirviéndose de la rivalidad entre los dos hermanos, Stevenson plantea en "El barón de Ballantrae" la imposible lucha entre el hermano vivo (esencialmente bueno) y la sombra heroica del primogénito desaparecido (un ser que ha perdido toda noción de la moral y que actúa más allá de todo escrúpulo).
El resultado es una apasionante novela de misterio y aventuras, que se desarrolla a lo largo de muchos años y países -Escocia, la India, Norteamérica-, en escenarios marinos y continentales, en ambientes tanto de salvajismo como de civilización, y que a la postre, gracias al magisterio de Stevenson, resulta estar emparentada con la gran tradición gótica.
"El barón de Ballantrae" se trata de una de las obras más relevantes, pero no tan conocida, del famoso autor escocés Robert Louis Stevenson. Una obra maestra de la literatura escocesa escrita magistralmente y ambientada en un episodio histórico convulso de su querida Escocia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Robert Louis Stevenson
El barón de Ballantrae
Tabla de contenidos
EL BARÓN DE BALLANTRAE
Génesis de la historia
Prefacio
A sir Percy Florence y a la Señora Shelley
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Notas
EL BARÓN DE BALLANTRAE
Robert Louis Stevenson
A sir Percy Florence
y a la Señora Shelley
Génesis de la historia
Una noche me encontré paseando por la terraza de la pequeña casa en la que vivía a las afueras de la aldea de Saranac. Era invierno; la noche estaba muy oscura; el aire era extremadamente frío y limpio por la pureza de los bosques. Abajo, a lo lejos, se oía el sonido del río luchando con el hielo y las grandes rocas; se podían ver algunas luces dispersas por la oscuridad, pero se encontraban lo suficientemente lejos como para que la sensación de aislamiento no disminuyera. Todas éstas eran condiciones excelentes para la creación de una historia. Además, yo estaba emocionado y me invadía un sentimiento de emulación, pues acababa de terminar la tercera o cuarta relectura minuciosa de El barco fantasma. «Vamos —me dije a mí mismo—, ponte a escribir un cuento, una historia que abarque muchos años y muchos países, el mar y el continente, el salvajismo y la civilización; una historia que siga las grandes líneas del libro que has estado leyendo y admirando y que pueda ser tratada con el mismo método elíptico y conciso». En aquel momento había concebido una idea desorbitante en sí misma pero de la que, como se puede ver por el resultado, no conseguí sacar provecho. Me di cuenta de que Marryat —no menos que Homero, Milton y Virgilio— se sirvió de un tema conocido y legendario, de forma que preparaba a sus lectores ya desde antes de que comenzaran a leer la primera página. Esto hizo que me estrujara la cabeza por si se daba el caso de que, por puro azar, diera con alguna creencia similar que pudiera ser el eje de la narración que tenía en mente. En el curso de esta vana búsqueda me vino a la memoria el extraño caso de un faquir que fue enterrado y, más tarde, resucitado, un caso que a menudo me había contado un tío mío, el inspector general John Balfour, quien por aquel entonces no hacía mucho que había muerto.
En una noche helada y propicia como aquélla, sin viento y con el termómetro por debajo de cero, la mente trabaja con mucha vivacidad; enseguida vi la circunstancia trasplantada de la India y los trópicos a los bosques de Adirondack y al frío severo de la frontera canadiense. Por tanto, antes de que hubiera empezado con mi historia ya tenía dos países; dos puntos limítrofes de la Tierra habían entrado en juego. Pese a que la idea de un hombre que vuelve a la vida quedaba totalmente fuera del ámbito de la aceptación general, o incluso (como he descubierto desde entonces) del ámbito de la aceptabilidad, encajó de inmediato en mi proyecto de un relato de muchos países y esto hizo que me decidiera a considerar sus posibilidades con más detenimiento. La primera pregunta era, por tanto, la de qué hombre debía ser enterrado: ¿un hombre bueno cuya vuelta a la vida sería acogida con alegría por el lector y los otros personajes? Como esto socavaba la visión cristiana, lo descarté. Por tanto, para que la idea me pudiera resultar útil de algún modo tenía que crear una especie de genio malvado para sus amigos y para su familia, someterle a muchas desapariciones y hacer de este restablecimiento final desde el foso de la muerte, en el bosque helado americano, el último y el más desalentador de la serie. No necesito decir a mis hermanos de oficio que atravesaba entonces los momentos más interesantes de la vida de un autor; las horas que se sucedieron a esa noche en el balcón y los días y las noches siguientes, bien estuviera paseando fuera de la casa o tendido despierto en la cama, fueron horas de auténtico gozo.
Mi madre, que por entonces vivía sola conmigo, quizás tuviera menos diversión, ya que con la ausencia de mi mujer, que es la que normalmente me ayuda en estos momentos de alumbramiento, tuve que molestarla en todo momento para que me escuchara mientras le relataba (e intentaba clarificar) unas fantasías imaginarias todavía sin forma. Mientras trataba de hallar una solución para la fábula y los personajes requeridos, sucedió que los encontré listos y yacentes en mi memoria desde hacía nueve años. En ese momento, mientras pensaba en algo bastante diferente, había dado con la solución, o quizás debería decir, más bien (en palabras del mundo escénico), con el cierre de telón o con el cuadro final de una historia concebida hacía mucho tiempo sobre las llanuras pantanosas entre Pitlochry y Strathardle, bajo la lluvia de las Tierras Altas de Escocia, en la fusión del olor del brezo y de las plantas de las ciénagas y con la cabeza saturada de la correspondencia entre los Atholl [1] y las memorias del caballero de Johnstone. Así fue como hace tanto tiempo, en un lugar tan lejano, evoqué por vez primera los rostros de los hombres de Durrisdeer y la situación trágica que vivían entre ellos. Mi historia ya era lo suficientemente universal: recogía los países de Escocia, la India y América y todos ellos eran escenarios obligados. Sin embargo, de entre todos éstos, la India me resultaba extraña más allá del conocimiento que tenía de ella a través de los libros; no había tenido relación con ningún indio a excepción de un parsi, un miembro de mi club en Londres, tan civilizado y (por su aspecto) tan occidental como podía ser yo mismo. Estaba claro, entonces, que debía entrar en la India y volver a salir de ella con pies de plomo; y creo que esto fue lo que me sugirió en un primer momento la idea de que el coronel Burke fuera el narrador; éste debía ser escocés, según lo que había ideado en un primer momento, y entonces me sentí invadido por el temor de que fuera tan sólo una sombra degradada de mi propio Alan Breck. Enseguida, sin embargo, se me ocurrió que sería coherente con la forma de ser del barón el que obtuviera la simpatía del príncipe de los irlandeses mediante argucias oportunas, y que un refugiado irlandés tendría alguna razón especial para hallarse en la India con su compatriota, el desafortunado Lally. Decidí, por tanto, que debía ser irlandés, pero entonces me percaté de que había una sombra alta en mi camino: la sombra de Barry Lyndon. Nadie (en palabras de lord Foppington) con una moralidad recta podría llegar a intimar con el barón; además, según la idea original de esta historia concebida en Escocia, pretendía que este acompañante fuera aún más malvado que el hijo mayor con quien (como tenía ideado entonces) iría a visitar Escocia. Si escogía a un irlandés (a un irlandés muy malo) a mediados del siglo XVIII, ¿cómo podría eludir a Barry Lyndon? El infame me perseguía ofreciéndome sus servicios; me ofreció referencias excelentes; mostró estar muy cualificado para desempeñar el trabajo que yo tenía que hacer; él (o mi propio corazón malvado) me sugirió que sería fácil disimular su antiguo ropaje con un pequeño lazo y unos pocos cierres y botones de modo que ni el mismo Thackeray pudiera reconocerle. Y, de repente, me vinieron recuerdos de un joven irlandés con el que una vez tuve mucha amistad y con el que pasé muchas noches enteras paseando y hablando a lo largo de una costa totalmente desolada en un crudo otoño. Lo recordaba como un joven de una simplicidad moral extraordinaria, casi hueca, incluso; maleable a cualquier influencia, se convertía en criatura de sus admirados; e imaginando a este joven en la carrera de soldado de fortuna se me ocurrió que él serviría para mi propósito tan bien como el señor Lyndon y, en lugar de entrar en competición con el barón, ofrecería una sensación de alivio, pequeña, aunque singular. No sé si he logrado caracterizarlo bien, aunque sus discursos morales siempre me entretuvieron enormemente; en cualquier caso, yo mismo me he sorprendido al descubrir que a algunos críticos les ha recordado, después de todo, a Barry Lyndon.
R.L.S.
Prefacio
El redactor de estas páginas que aquí se presentan, pese a sufrir un exilio largo y continuado, visita de nuevo, una y otra vez, la ciudad de la que se enorgullece de ser nativo. Pero hay ciertas cosas aún más extrañas, más dolorosas o más saludables que dichas repetidas visitas. Fuera, en lugares extraños, aparece por sorpresa y despierta más atención de la que habría esperado. En su propia ciudad ocurre lo contrario, y queda perplejo al no ser apenas recordado. En otros lugares le resulta reconfortante ver rostros atractivos, observar a posibles amistades; allí, recorre las largas calles con una punzada en el corazón por las caras y amigos que han dejado de existir. En otros lugares se maravilla ante la presencia de lo nuevo y se siente, asimismo, atormentado por la ausencia de lo antiguo. En otros lugares goza de la satisfacción de ser quien es en el presente; pero se encuentra, de igual modo, aquejado con igual pesar por lo que fue una vez y por lo que una vez soñó que llegaría a ser.
Iba pensando vagamente en todo esto mientras conducía desde la estación, en su última visita. Y seguía, todavía, dominado por este sentimiento cuando se apeó ante la casa de su amigo, el señor Johnston Thomson, donde iba a hospedarse. Una calurosa bienvenida, un rostro no del todo cambiado, unas pocas palabras que evocaban los viejos tiempos, una risa provocada y compartida, una mirada fugaz al mantel blanco como la nieve, a las licoreras relucientes y al Piranesi en la pared del comedor, hicieron que llegara a su habitación sintiéndose algo más animado. Cuando él y el señor Thomson se sentaron, unos minutos más tarde, uno junto al otro, y brindaron por el pasado con la primera copa, se sintió ya casi consolado; ya casi se había perdonado a sí mismo por sus dos errores imperdonables: el haber abandonado su ciudad natal y el haber regresado a ella.
—Tengo algo para usted que le va a interesar —dijo el señor Thomson—. Quería hacer honor a su llegada, mi querido amigo, porque me trae de nuevo mi juventud; sin duda en un estado muy quebrantado y debilitado pero, en fin, eso es todo lo que queda de ella.
—Es bastante mejor que nada —contestó el redactor—. Pero ¿qué es lo que me iba a interesar?
—Ahora iba a hablar de ello —replicó el señor Thomson—. El destino me ha permitido hacer honor a su llegada con algo muy original a modo de guinda: un misterio.
—¿Un misterio? —repetí.
—Sí —dijo su amigo—, un misterio. Puede que no sea nada o puede que se trate de algo grande. Lo que sí es verdad es que, por el momento, resulta verdaderamente misterioso, sin que nadie haya reparado en ello durante casi cien años. Es algo sumamente refinado, ya que se trata de una familia con título nobiliario y podría, además, ser un asunto melodramático, pues, según la inscripción, tiene relación con la muerte.
—No creo recordar haber oído nunca un anuncio más vago ni más prometedor. Pero ¿de qué se trata? —preguntó el otro.
—¿Recuerda a mi predecesor, el viejo Peter M’Braier?
—Lo recuerdo perfectamente; recuerdo que cuando me miraba no podía ocultar cierto sentimiento de desaprobación hacia mí. No obstante, aunque para mí él era un hombre de gran interés histórico, el interés no era recíproco.
—Oh, no se preocupe, el asunto va más allá del viejo Peter —dijo el señor Thomson—. Me atrevería a decir que él sabía tan poco sobre esto como yo. Heredé una cantidad asombrosa de viejas cajas de lata con papeles legales; algunas formaban parte de las posesiones acumuladas por Peter; otras formaban parte de las coleccionadas por su padre, John, el primero de la dinastía y un gran hombre en su día. Junto con otras compilaciones se encontraban todos los papeles de los Durrisdeers.
—¡Los Durrisdeer! —exclamé—. Mi querido amigo, éstos pueden ser los de mayor interés. Uno participó en la batalla del 45; otro tuvo ciertos encuentros extraños con el diablo (creo que hay una nota al respecto en las Memorias), y hubo, también, una tragedia inexplicable mucho más tarde, hará unos cien años, no sé…
—Hace más de cien años —respondió el señor Thomson—. En 1783.
—¿Cómo sabe eso? Me estoy refiriendo a algún tipo de muerte.
—Sí, las muertes lamentables de mi señor, lord Durrisdeer, y la de su hermano, el barón [2] de Ballantrae (mancillado en los conflictos) —dijo el señor Thomson en un tono como si estuviera citando—. ¿No es así?
—A decir verdad —respondí—, sólo he encontrado alguna referencia no muy clara a estos asuntos en memorias, y he oído leyendas más oscuras todavía a través de mi tío (al cual creo que usted conoció). Mi tío vivió de niño en el barrio de St. Bride; él me ha hablado a menudo de la avenida cubierta y cerrada por la hierba; de las puertas del jardín, que nunca se abrieron, y del último lord y su hermana soltera, que vivían en la parte trasera de la casa; una pareja silenciosa, simple, pobre y aburrida, daba la impresión —aunque patética también, como últimos representantes de esa casa valiente y conmovedora y, para la gente del pueblo, en cierta medida, terrible, a raíz de ciertas leyendas deformadas.
—Sí —dijo el señor Thomson—. Sé que Henry Graeme Durie, el último lord, murió en 1820; su hermana, la honorable señorita Katharine Durie, murió en el 27; y, según lo que he estado revisando estos últimos días, eran lo que puede considerarse gente decente, tranquila y no precisamente rica. A decir verdad, fue una carta de milord la que me incitó a buscar el paquete que vamos a abrir esta tarde. Algunos de los papeles no pudieron ser hallados, y él escribió a Jack M’Brair sugiriéndole que podrían encontrarse entre aquellos que estaban sellados por un tal señor Mackellar. M’Braier respondió que los documentos en cuestión eran del puño y letra del propio Mackellar y que todos eran (según pensaba el escritor) de carácter puramente narrativo; añadió, además: «No me está permitido abrirlos antes del año 1889». Puede imaginar el efecto que produjeron en mí estas palabras: inicié una búsqueda por todos los depósitos del señor M’Braier y, por fin, di con ese paquete que me dispongo a mostrarle ahora mismo (si ha tomado suficiente vino).
En el salón de fumar, al que me condujo mi anfitrión, había un paquete cerrado con muchos sellos dentro de un único pliego de un papel fuerte endosado de esta manera:
Documentos en relación con las lamentables vidas y muertes del último lord Durrisdeer y su hermano mayor, James, habitualmente denominado barón de Ballantrae, mancillado en los conflictos; confiados a John M’Brair en el Lawnmarket de Edimburgo; en este día veinte de septiembre Anno Domini 1789, para que sean conservados en secreto hasta que concluya la revolución de los cien años o hasta el día veinte de septiembre de 1889. Lo que queda recogido y escrito por mí,
EPHRAIM MACKELLAR
Administrador de tierras en los estados
de Su Señoría durante casi cuarenta años.
Como el señor Thomson es un hombre casado, no diré qué hora era cuando terminamos la última página de las que aquí siguen; sin embargo, relataré algunas de las palabras que se dijeron:
—Tiene en sus manos una novela ya lista: lo único que tiene que hacer es pensar la escenografía, desarrollar los personajes y mejorar el estilo —dijo el señor Thomson.
—Mi querido amigo —le contesté—, preferiría tener que morir antes que hacer esas tres cosas. Debe ser publicado tal y como está.
—Pero le faltan tantos ornamentos… —objetó el señor Thomson.
—Considero que no hay nada más noble que la sencillez —respondí—, y estoy seguro de que no hay nada más interesante. En lo que a mí respecta, haría que toda la literatura fuera sencilla y, si quiere, todos los escritores; menos uno.
R.L.S.
1889
A sir Percy Florence y a la Señora Shelley
Aquí tienen una historia que se extiende a lo largo de muchos años y muchos viajes a muchos países. Debido a una particular adecuación de las circunstancias, el escritor la comenzó, la continuó y la finalizó entre escenas distantes y diversas. Pero, sobre todo, pasó mucho tiempo en la mar. El carácter y la suerte de los enemigos fraternos, el salón y los setos de Durrisdeer, el problema del sencillo Mackellar y de cómo adecuarlo para realizar viajes de más altos vuelos; éstos eran sus compañeros de cubierta en muchos puertos en los que reflexionaba bajo las estrellas; corrían a menudo por su mente, estando él en la mar, acompañado del crujido de las jarcias, y eran desechados (de la forma más inesperada) cuando se acercaban borrascas. Es mi esperanza que estas circunstancias, que determinaron su construcción, sean, en cierto grado, favorables para esta historia con navegantes y amantes del mar, como ustedes mismos.
Y, por lo menos, aquí tienen una dedicatoria desde muy lejos; escrita cerca de las ruidosas costas de una isla subtropical que dista cerca de diez mil millas de Boscombe Chine y Manor: lugares que surgen ante mí a medida que escribo, junto a los rostros y voces de mis amigos.
Bien, una vez más, me hago de nuevo a la mar; como sin duda, también, sir Percy. ¡Hagamos la señal de embarcar!
R.L.S.
Waikiki, 17 de Mayo de 1889
Capítulo I
Sumario de los acontecimientos que tuvieron lugar durante las andanzas del barón de Ballantrae
La elucidación de este extraño asunto ha sido motivo de interés en el mundo entero durante mucho tiempo; y tengo por seguro que la curiosidad del público la acogerá con entusiasmo. Se da la circunstancia de que yo me vi personalmente involucrado en los últimos años de la historia de esta casa y en ella no vive nadie tan capacitado como yo para clarificar estos asuntos, o tan deseoso de narrarlos fielmente. Yo conocía al barón de Ballantrae; tengo en mi poder memorias auténticas de muchas de sus decisiones secretas; navegué con él en su último viaje, en el que estuvimos casi a solas; yo era uno de los que formaban parte de ese viaje de invierno del que se han contado tantas historias en el extranjero; y yo estaba allí cuando él murió. En lo que respecta a mi último señor, lord Durrisdeer, le serví y le amé durante más o menos veinte años y, cuanto más lo conocía, más lo admiraba. En suma, creo que no sería justo que tanta evidencia pereciera; a decir verdad, se trata de una deuda que tengo que saldar con la memoria de mi señor. Y creo que los años de mi vejez seguirán un curso más tranquilo y mi cabello blanco descansará más sereno en mi almohada una vez sea pagada esta deuda.
Los Duries de Durrisdeer y Ballantrae constituían una familia poderosa en el sudoeste desde los tiempos de David I [3]. Todavía es frecuente oír en la campiña una rima popular que lleva la impronta de su antigüedad:
Gente difícil de tratar son los Durrisdeer,
muchas son las lanzas que con ellos viajan.
Y el nombre aparece también en otra, que se suele atribuir al mismo Thomas de Ercildoune —aunque no podría determinar cuánto hay de verdad en esto— y que algunos —no me atrevo a decir con cuánta justicia— han puesto al servicio de los acontecimientos de esta narración:
Dos Duries en Durrisdeer
uno ata, otro desata;
día penoso para el novio,
día belicoso para la novia.
Pero, además, la historia auténtica está llena de muestras de la explotación ejercida por esta familia, que, para nuestra mentalidad moderna, resultan muy poco loables; la familia sufre esas vicisitudes de las que nunca han estado exentas las grandes casas de Escocia. Pero pasaré por alto todo esto para llegar a ese año memorable de 1745, en que comenzaron a asentarse los pilares de esta tragedia.
Por aquel entonces vivían cuatro personas en la casa de Durrisdeer, cerca de St. Bride, en la costa de Solway; esta casa constituía una propiedad importante para su estirpe desde la Reforma. El primer milord de nuestra historia, el octavo de su apellido, no era anciano en años, aunque sí sufrió prematuramente los achaques propios de la edad avanzada. Tenía predilección por un rincón junto a la chimenea; allí se sentaba a leer, con una bata rayada; era un hombre de pocas palabras y éstas no eran nunca malintencionadas: el modelo perfecto de un cabeza de familia retirado; no obstante, poseía una mente muy cultivada por el estudio y en la comarca tenía la reputación de ser más astuto de lo que parecía. El barón, bautizado como James, tomó de su padre el amor por la lectura; quizá, también, algo de su tacto, pero lo que en el padre era sólo política se convirtió en oscuro encubrimiento en el hijo. La apariencia de su comportamiento era claramente la de un hombre sociable y algo desenfrenado: bebía vino hasta entrada la noche y permanecía aún hasta más tarde jugando a las cartas. En el pueblo acostumbraban a referirse a él como «un hombre fuera de lo normal para las muchachas»; y estaba siempre al frente de las disputas. Pese a ser siempre él quien las comenzaba, se observaba que invariablemente era el que salía mejor parado y eran sus compañeros de fatigas quienes quedaban solos para reparar los daños. Esta suerte de impunidad o habilidad levantaba bastantes sentimientos de animadversión hacia él en algunos, aunque, para el resto del pueblo, esto no hacía sino alimentar su buena reputación; de manera que se esperaban grandes cosas para su futuro, una vez asentara la cabeza. Un asunto muy oscuro mancillaba su nombre, pero fue pronto silenciado por el tiempo y, por tanto, desfigurado por los mitos, antes de que llegara yo a esos parajes, por lo que siento ciertos escrúpulos al imputárselo. En caso de ser verdad, se trataría de un hecho horrible para alguien tan joven; en caso de ser mentira, se trataría de una calumnia terrible. Creo que es significativo que él siempre se jactase de ser implacable y la gente así lo creyera, de modo que entre sus vecinos era también considerado como «alguien al que nadie querría tener por enemigo». Tenemos, en suma, un noble joven (no tenía todavía veinticuatro años en el año 45) que se había convertido ya en una figura, trascendiendo el tiempo en que vivía. No es sorprendente que se conociera tan poco acerca del segundo hijo, el señor Henry (que más tarde fue lord Durrisdeer), pues no sobresalía ni por ser muy malo ni por ser muy diestro; sin embargo era un hombre honesto, un tipo de una pieza, como tantos otros de sus vecinos. Digo que se conocía poco de él; pero además era, sin duda, un caso del que se hablaba poco. Era conocido en el estuario entre los pescadores de salmón por ser éste un deporte que practicaba asiduamente; además, era un veterinario de caballos excelente; y representó un importante papel en la administración de los estados casi desde niño. Nadie sabe mejor que yo lo difícil que era desempeñar ese papel dada la situación de la familia, ni tampoco de qué manera tan injusta puede un hombre adquirir la fama de ser un tirano y un mísero. La cuarta persona que vivía en la casa era la señorita Alison Graeme, una pariente cercana, huérfana y heredera de una fortuna considerable que había adquirido su padre gracias al comercio. Sin duda las necesidades de mi señor, lord Durrisdeer, exigían este dinero, ya que la tierra estaba totalmente hipotecada, por lo que la señorita Alison fue designada para ser la esposa del barón, cosa que ella aceptó bastante gustosa; cuánto había de buena voluntad por parte de él es otro asunto. Era una muchacha bonita y, en aquellos días, muy vigorosa y obstinada. Como el anciano noble no tenía ninguna hija y la señora hacía mucho tiempo que había muerto, la niña había crecido con todo lo que se puede desear.
Llegó a oídos de los cuatro la noticia de la llegada del príncipe Carlos y esto provocó entre ellos una situación de discordia. El lord, como aficionado que era a disfrutar apaciblemente de su chimenea, estaba a favor de esperar antes de tomar ninguna decisión. La señorita Alison sostenía la postura contraria, por parecerle más romántica; el barón compartía su misma opinión en esta ocasión (aunque he oído que habitualmente no solían estar de acuerdo). Tengo la impresión de que se sentía tentado por la posibilidad de aumentar la fortuna de la casa, así como por la esperanza de poder pagar sus deudas personales, que eran mayores de lo que la gente creía. En lo que respecta al señor Henry, parece que tuvo poco que decir en un primer momento; él interpretó su papel algo más tarde. Costó todo un día de disputas entre los tres el que se pusieran de acuerdo para llegar a un punto intermedio: un hijo iría a luchar en defensa del rey Jacobo, y el lord y el otro hijo se quedarían en casa manteniéndose a favor del rey Jorge [4]. Sin duda ésta fue la decisión de mi señor y, según es bien sabido, la de muchas otras familias respetables. Pero cuando se apaciguó la primera disputa, surgió otra, ya que mi señor, la señorita Alison y el señor Henry mantenían la misma postura, a saber: que el hijo menor era el que debía ir a la guerra, mientras que el barón de Ballantrae, lleno de agitación y soberbia, afirmaba que no consentiría de ninguna manera en quedarse en casa. Mi señor rogaba, la señorita Alison lloraba; el señor Henry lo dijo muy claramente: todo fue inútil.
—Es el heredero directo de los Durrisdeer quien debería ser fiel a la brida de su rey —decía el barón.
—Si estuviéramos jugando como hombres, tus palabras tendrían sentido; pero no, ¿qué estamos haciendo sino trampear a las cartas? —dijo el señor Henry.
—Estamos haciendo lo posible por salvar la casa de los Durrisdeer, Henry —dijo su padre.
—Y mira, James —dijo el señor Henry—, si yo me marcho y el príncipe tiene buena mano te será fácil establecer la paz con el rey Jaime. Pero si partes tú y la expedición fracasa, dividimos el derecho y el título. ¿Qué sería de mí entonces?
—Tú serías lord Durrisdeer —dijo el barón—. Apuesto todo lo que tengo.
—Yo no quiero participar en semejante juego —respondió el señor Henry—. Me encontraría en una situación que ningún hombre con honor ni con sentido común podría soportar. ¡Entonces no seré ni carne ni pescado! —exclamó. Y un poco después utilizó otra expresión más directa, quizás, de lo que era su intención—: Tu obligación es quedarte aquí con mi padre: sabes de sobra que eres el favorito.
—¿Qué? —contestó el barón—. ¡Así habló la Envidia! ¿Me pondrías la zancadilla, Jacob? —dijo deteniéndose en el nombre maliciosamente [5].
El señor Henry fue caminando hasta el final del salón sin contestar una palabra; tenía un talento excepcional para el silencio. Enseguida volvió donde se encontraban los otros.
—Yo soy el hijo menor y soy yo quien debe marchar. Y este noble caballero es quien manda y él dice que soy yo el que debe marchar. ¿Qué respondéis a eso, hermano?
—Respondo lo siguiente, Henry —contestó el barón—: cuando se junta gente muy obstinada sólo hay dos salidas: puñetazos, y creo que ninguno de nosotros se molestaría en llegar tan lejos, o el arbitrio de la suerte. Aquí tengo una guinea. ¿Te atendrás a la suerte de la moneda?
—Me atendré a ella y a lo que resulte —dijo el señor Henry—. Cara, marcho yo; cruz, me quedo.
Se lanzó la moneda y salió cruz.
—De modo que aquí tenemos una lección para Jacob —dijo el barón.
—Viviremos lo suficiente para arrepentirnos de esto —contestó el señor Henry, y abandonó el salón furibundo.
En lo que se refiere a la señorita Alison, cogió la moneda de oro que acababa de enviar a su amado a la guerra y la lanzó contra el blasón familiar del ventanal de la vidriera.
—Si me amaras como te amo yo, te habrías quedado —dijo.
—«Yo no podría amarte tanto, querida, si no amara más el honor» [6] —entonó el barón.
—¡Oh! —exclamó—. No tienes corazón. ¡Espero que encuentres la muerte! —y salió corriendo de la sala hacia su habitación, envuelta en lágrimas.
Parece ser que el barón se volvió hacia el lord con un gesto totalmente cómico y le dijo:
—Da la impresión de que sería una esposa endemoniadamente difícil.
—Y a mí me da la impresión de que eres un hijo endiablado —exclamó su padre—; tú, que dicho sea para mi vergüenza, has sido siempre el predilecto. Nunca, desde que naciste, me has proporcionado ni un momento de satisfacción; nunca, ni un momento —y aún lo repitió por tercera vez.
No sé si fue la falta de seriedad del barón, o su actitud de insubordinación, o las palabras del señor Henry acerca del hijo favorito lo que molestó tanto a mi señor. Pero me inclino a pensar que fue esto último, pues tengo por seguro que a partir de ese momento el señor Henry fue más favorecido.
Cuando el barón de Ballantrae salió camino del norte, lo hizo con un sentimiento de animadversión por parte de su familia, y esto lo recordarían ellos con tristeza cuando ya parecía demasiado tarde. Debido al miedo, y para buscar apoyo, se había juntado con más de una docena de hombres, principalmente benjamines de distintas familias. Todos se sentían embargados por la emoción al partir y cabalgaron colina arriba por los alrededores de la vieja abadía riendo y cantando con una escarapela blanca en el sombrero. Cruzar la mayor parte de Escocia sin respaldo, tratándose de un grupo tan reducido, era una aventura peligrosa; y lo que más provocó que las gentes así la consideraran fue que incluso cuando estos pobres hombres subían repiqueteando por la colina, un barco enorme de la marina del rey flotaba con su gran insignia en la bahía; un solo barco habría bastado para derribarlos. Por la tarde del día siguiente, una vez que hubo dejado margen suficiente al barón, le llegó el turno al señor Henry, y partió solo para ofrecer su espada y llevar cartas de parte de su padre al Gobierno del rey Jorge. La señorita Alison permaneció encerrada en su habitación y no hizo más que llorar hasta que partieron los dos. Lo único que hizo fue coser la escarapela en el sombrero del barón y, según me contó John Paul, estaba mojado por sus lágrimas cuando fue a llevárselo.
En todo lo que siguió, tanto el señor Henry como el lord se mantuvieron fieles a lo acordado. Si lograron algo o no es cosa que no he podido llegar a saber; así como no he llegado a creer que su apoyo al rey fuera enérgico. No obstante, siguieron fieles, mantuvieron correspondencia con el señor presidente, permanecieron en casa y apenas tuvieron contacto alguno con el barón mientras duró el asunto. Por su parte, éste no se mostró comunicativo. La señorita Alison sí que le mandaba cartas elocuentes y apasionadas, pero no tengo noticia de si fueron contestadas o no. Una vez Macconochie fue a entregar una carta de la señorita; encontró a los oriundos de las tierras altas de Escocia antes de llegar a Carlisle; el barón de Ballantrae cabalgaba junto al príncipe en una posición privilegiada; tomó la carta, según cuenta Macconochie, la abrió, le echó un vistazo con un gesto en la boca como si estuviera silbando, y se la metió en el cinturón, de donde cayó al suelo sin que él se diera cuenta, mientras su caballo se movía lateralmente. Fue Macconochie quien la recogió y la guardó; de hecho, yo la he visto en sus propias manos. Llegaban noticias a Durrisdeer, por supuesto, gracias a los rumores de las gentes que iban recorriendo el país, cosa que siempre me maravilla. Por este medio llegaron más noticias a la familia acerca del favor del príncipe para con el barón y decían estar bien fundadas, pues mostrando una deferencia extraña en un hombre tan orgulloso —aunque su ambición era aún mayor que su orgullo— se decía que había trepado hasta hacerse notable sometiéndose a los irlandeses. El señor Thomas Sullivan, el coronel Burke y otros eran sus camaradas habituales, y así, poco a poco, fue apartándose de la gente de su propio país. Siempre fomentaba las pequeñas intrigas; en mil ocasiones coartó a mi señor, lord Jorge, y siempre ofrecía al príncipe el consejo que le resultara más agradable sin importarle si era bueno o malo; y sobre todo, como jugador que fue toda su vida, parece que atendía menos a las posibilidades del campo de batalla que a la grandeza del favor que trataba de conseguir, si, por algún tipo de suerte, pudiera serle concedido. Por lo demás, luchaba muy bien en el campo; nadie lo dudaba; él no era un cobarde.
Lo siguiente fueron las noticias de Culloden; llegaron a Durrisdeer por uno de los hijos menores, el único superviviente, según declaró, entre todos aquellos que partieron aquel día cantando montaña arriba. Debido a una casualidad desafortunada, John Paul y Macconochie habían encontrado esa misma mañana un chelín, raíz de todo este mal, en un arbusto de acebo. Se habían echado carretera arriba [7], como dicen los criados en Durrisdeer, camino de la taberna, y si les quedaba poco del chelín, menos les quedaba de cordura. ¿Y qué hizo John Paul? Entrar de golpe en el salón donde acostumbraba a sentarse a cenar la familia y, a grandes voces, dar la noticia de que «¡aquí está ya Tam Macmorland en persona! ¡No se puede esperar a ningún otro!»
Escucharon en silencio, como quienes han sido condenados; el señor Henry se llevó la mano al rostro, y la señorita Alison, bajando la cabeza hacia las manos, se cubría el semblante sin reservas. En cuanto a milord, se mostró aturdido.
—Todavía tengo otro hijo. Y, Henry, seré justo contigo —dijo—. De los dos, me queda el más amable.
Era una respuesta extraña para un momento como aquél; mas el lord nunca olvidó las palabras del señor Henry, y todavía pesaban muchos años de injusticia sobre sus hombros. Pero, aun así, fue una respuesta extraña y era más de lo que la señorita Alison podía tolerar. Ella estalló y recriminó a milord por hablar en términos tan poco naturales, y al señor Henry por estar allí sentado, sin correr riesgo alguno, mientras su hermano yacía muerto, y se acusaba a sí misma por haber pronunciado aquellas desdichadas palabras antes de que partiera su amado; lo describía como uno entre mil, se retorcía las manos, declaraba su amor, y lloraba invocando su nombre de tal manera que los criados quedaron atónitos.
El señor Henry se puso en pie y permaneció agarrado a la silla. Ahora fue él quien dio rienda suelta a su aturdimiento.
—¡Ya lo sé! —exclamó rompiendo a hablar repentinamente—. ¡Ya sé que le amabas!
—¡El mundo entero lo sabe, alabado sea Dios! —exclamó ella. Y luego, refiriéndose al señor Henry; continuó:
—Nadie sabe tan bien como yo una cosa: que le traicionabas en tu corazón.
—Bien sabe Dios que era un caso perdido para ambas partes —respondió él.
Fue transcurriendo el tiempo sin que hubiera grandes cambios en la casa, sólo que ahora eran tres en lugar de cuatro, y esto, para los que quedaban, constituía un recordatorio constante de la falta del cuarto. Se debe recordar que el dinero de la señorita Alison era muy necesario para los estados y, al haber muerto uno de los hermanos, el lord pronto decidió que ella debía casarse con el otro. Día tras día iba preparando el terreno; se sentaba junto a la chimenea con un dedo en su libro de latín y los ojos puestos en ella con una especie de fijeza apacible que resultaba muy apropiada en un caballero anciano. Si ella lloraba, la consolaba como un hombre longevo que ha vivido tiempos peores y que comienza a considerar con menos seriedad incluso las penas. Si estaba furiosa, volvía de nuevo a su libro de latín, aunque siempre utilizando alguna excusa educada; si se prestaba a dejarles su dinero a modo de ofrenda —como hacía a menudo—, él le explicaba que eso no se lo permitía su honor y le recordaba que incluso si él consentía, el señor Henry, sin duda alguna, se negaría. Su frase favorita era non vi sed saepe cadendo[8]; y no cabe duda de que esta persecución tranquila pulió en gran parte la determinada resolución de ella; además él ejercía mucha influencia sobre la muchacha, pues había ocupado el puesto de padre y madre para ella; y, por tanto, ella misma estaba empapada del espíritu de los Duries y habría llegado muy lejos para proteger el prestigio de Durrisdeer. Aunque no tan lejos, creo, como para casarse con mi pobre patrón, si no hubiera sido, por raro que pueda parecer, por la circunstancia de su extrema impopularidad.
Ésta fue obra de Tam Macmorland. No había mala intención por parte de Tam, aunque tenía una gran debilidad: una lengua muy larga. Y como era el único hombre que había salido o, mejor aún, que había regresado, tenía oyentes asegurados. He observado que aquellos que juegan con desventaja en cualquier batalla están siempre ansiosos de persuadirse a sí mismos de que han sido traicionados. Según contaba Tam, los rebeldes habían sido traicionados a cada momento y por cada uno de los oficiales que habían tenido; habían sido traicionados en Derby y en Falkirk. La noche de la marcha había sido una traición de mi señor, lord Jorge, y Culloden se perdió debido a la traición de los Macdonald. Este hábito de imputar traiciones creció en aquel necio hasta que al final incluyó también al señor Henry. El señor Henry, según lo que contaba, había traicionado a los muchachos de Durrisdeer; había prometido seguirlos con un refuerzo de más hombres y, por el contrario, cabalgó en busca del rey Jorge. «¡Ah! Y al día siguiente —decía Tam—, cuando el magnífico y pobre barón y los pobres muchachos que cabalgaban con él apenas habían pasado la colina, él los abandonó, ¡oh Judas!… Pero bueno… Tendría sus motivos; él es mi señor, nada menos, y, de todas formas, ¡hay muchos cadáveres en el brezo de las tierras altas de Escocia!» Y, llegados a este punto, si Tam había estado bebiendo, empezaba a llorar.
Si se deja a cualquiera hablar lo suficiente, siempre acaba habiendo gente que le crea. Esta imagen del comportamiento del señor Henry se fue extendiendo poco a poco por la comarca. Gente que, incluso sabiendo lo contrario, no tenía de qué hablar, hablaba de ello; y era escuchado, creído y presentado como palabra divina por los ignorantes y las personas de mala voluntad. El señor Henry comenzó a sentirse rechazado; y pronto la plebe empezó a murmurar cuando él pasaba, y las mujeres (que son siempre las más valientes porque siempre son las más protegidas) le gritaban reproches a la cara. Por el contrario, el barón era exaltado como un santo. Era recordado por no haber ejercido nunca presión alguna sobre los arrendatarios en cuestión de dinero, y, sin duda, no tenía ningún interés por el mismo, a no ser el de gastarlo. Era, quizás, un poco desenfrenado, decían, pero ¡cuánto mejor era un muchacho de naturaleza un poco desenfrenada, que pronto terminaría por sentar la cabeza, que una rata tacaña que se sentaba con la nariz pegada al libro de cuentas para perseguir a los pobres arrendatarios! Una mujerzuela que había tenido un hijo con el barón y, según se sabía, había sido tratada vilmente por éste, se convirtió en una especie de defensora de su memoria y un día lanzó una piedra al señor Henry.
—¿Dónde está ese magnífico muchacho que se fiaba de vos? —gritó.
El señor Henry detuvo su caballo y la miró con el labio ensangrentado.
—¿Tú, Jess? ¿También tú? —dijo él—. Sin embargo, tú deberías conocerme mejor.
Y es que él la había ayudado dándole dinero.
La mujer tenía preparada otra piedra e hizo ademán de lanzarla; él, para protegerse, subió rápidamente la mano que sostenía las riendas.
—¿Qué, vais a pegar a una mujer? ¡Qué repugnante! —gritó ella; y salió corriendo, chillando como si le hubiera pegado.
Al día siguiente corrió por toda la comarca, como fuego arrasador, la voz de que el señor Henry había pegado a Jessie Broun hasta casi hacerle perder la vida. Cuento esto como ejemplo de cómo fue creciendo la bola de nieve; una calumnia daba pie a otra, hasta que mi pobre patrón llegó a tener una reputación tan mancillada que optó por quedarse cuidando la casa como hacía milord. Mientras ocurría todo esto, pueden estar seguros de que no pronunció ni una queja en la casa; la fuente misma del escándalo era un asunto demasiado doloroso como para tratarlo y, por otro lado, el señor Henry era muy orgulloso y extrañamente obstinado en permanecer en silencio. El viejo noble debió de enterarse de algo por medio de John Paul, o por algún otro; cuando menos, hubo de caer en la cuenta de la alteración de los hábitos de su hijo. No obstante, es probable que ni él mismo supiera lo rápido que se extendía el sentimiento de reprobación. Y en lo que respecta a la señorita Alison, siempre era la última persona en enterarse de las noticias y la menos interesada en ellas una vez las escuchaba.
En el momento álgido de estos sentimientos adversos (pues se desvanecieron de igual manera que comenzaron, sin que nadie pudiera decir por qué) iban a tener lugar unas elecciones en el pueblo de St. Bride, que es el más próximo a Durrisdeer, en la Bahía de Swift. Estaban en efervescencia ciertas quejas, no recuerdo cuáles, si es que alguna vez lo supe; y se decía que iban a rodar cabezas antes de llegar la noche; el juez principal del distrito había mandado en busca de soldados hasta Dumfries. El lord consideró que el señor Henry debía estar presente y le aseguró que, por la reputación de la casa, resultaba necesario que se dejase ver.
—Pronto se dará noticia de que no tenemos liderazgo en nuestra propia región —dijo.
—El liderazgo que puedo ejercer yo es bastante limitado —contestó el señor Henry.
Y cuando insistieron más para que fuese, añadió:
—Os diré la verdad: no me atrevo a aparecer.
—Eres el primero en esta casa en decir tal cosa —exclamó la señorita Alison.
—Iremos los tres —dijo el lord.
Y sin dudarlo, se calzó las botas —un trabajo doloroso que tuvo que realizar John Paul—, la señorita Alison se puso la chaqueta de montar y los tres juntos partieron hacia St. Bride.
Las calles estaban llenas del populacho del campo que, tan pronto como puso los ojos sobre el señor Henry, comenzó a silbar y a abuchearle, gritando: «¡Judas! ¿Dónde está el barón? ¿Dónde están los pobres muchachos que cabalgaban con él?» Incluso alguien lanzó una piedra, aunque esto resultó vergonzoso para la mayoría, pues el anciano lord y la señorita Alison se encontraban también allí. Menos de diez minutos fueron suficientes para persuadir al lord de que el señor Henry había estado en lo cierto. Él no dijo ni una palabra pero dio media vuelta en su caballo y partió hacia casa con la barbilla sobre el pecho. La señorita Alison tampoco dijo palabra; sin duda ella fue la que más reflexionó sobre ello y tampoco hay duda de que su orgullo fue herido, pues ella era una Durie y había sido criada como tal; ciertamente, se sintió conmovida al ver que su primo era tratado de manera tan injusta; esa noche no se acostó. A menudo he echado la culpa a mi señora, pero cuando recuerdo aquella noche, rápidamente se lo perdono todo. Lo primero que hizo a la mañana siguiente fue acudir al lugar donde acostumbraba a sentarse el lord.
—Si Henry me quiere todavía —dijo ella—, ahora puede tenerme.
Para Henry, sin embargo, tenía un discurso diferente:
—No siento amor por ti, Henry, pero Dios sabe que siento por ti toda la pena del mundo.
El 1 de junio de 1748 fue el día de su boda. Fue en diciembre del mismo año cuando me apeé por primera vez a las puertas de aquella magnífica casa, y a partir de este punto retomo la historia de los acontecimientos tal y como ocurrieron ante mis propios ojos, como testigo presencial.
Capítulo II
Sumario de los acontecimientos (continuación)
Realicé la última parte del viaje a finales de un frío diciembre, en un día seco, bajo una fuerte helada ¡y quién era mi guía, sino Patey Macmorland, hermano de Tam! A pesar de ser un mocoso de diez años, sin vello en las piernas y con el cabello alborotado, de su boca salían más historias llenas de maledicencia de las que había oído en toda mi vida; sin duda seguía los pasos de su hermano. Yo no estaba todavía tan viejo como para que la curiosidad no venciera al orgullo. Verdaderamente, cualquiera se habría sentido cautivado, en aquella mañana tan fría, escuchando los viejos conflictos de la región según íbamos pasando por los mismos lugares donde habían ocurrido. Oí historias de Claverhouse [9] según entrábamos en las ciénagas, e historias del diablo según ascendíamos por la ladera erosionada de la montaña. Cuando llegamos a los alrededores de la abadía, oí algunas historias acerca de los viejos monjes y muchas sobre los contrabandistas, quienes utilizaban las ruinas de dicha abadía como almacén. Y así llegamos a encontrarnos a menos de un tiro de piedra de Durrisdeer; y durante todo el camino fueron los Duries y el pobre señor Henry quienes estuvieron en la línea de fuego de sus difamaciones. De ahí que estuviera lleno de prejuicios contra la familia a la que iba a servir y me sorprendiera un poco cuando pude contemplar Durrisdeer sobre una preciosa bahía protegida bajo la abadía de la colina. La casa estaba construida al estilo francés, o quizás pudiera ser italiano, ya que no tengo demasiado conocimiento de esas artes. El lugar estaba adornado con jardines, grandes extensiones de césped, setos y árboles como había visto. El dinero empleado aquí de manera tan poco productiva hubiera sido suficiente para restablecer en buena medida a la familia; pues sólo para mantenerlo en el estado en que se encontraba, sin duda se debía requerir una fortuna.
El señor Henry en persona vino a la puerta a darme la bienvenida: un caballero joven, alto y moreno (los Duries son todos hombres de tez oscura), de rostro poco llamativo y no muy animado, con un cuerpo muy fuerte, aunque no de muy buena salud. Me dio la mano sin ningún orgullo y, haciendo que me sintiera en casa con discursos amables y sencillos, me condujo hacia el salón, sin molestarse por mis botas, para presentarme a mi señor, lord Durrisdeer. Todavía era de día y al mirar hacia la ventana lo primero que observé fue un cristal claro en forma de rombo en mitad del escudo de la vidriera, cosa que me pareció una imperfección en una habitación, por lo demás, tan bella: con los retratos de la familia, los adornos que colgaban del techo, la chimenea, tallada en piedra y, en una esquina de la misma, lord Durrisdeer sentado, leyendo a Tito Livio. Se parecía al señor Henry, tenía ese mismo rostro poco llamativo, aunque más sutil y agradable, y sus palabras eran mil veces más entretenidas. Recuerdo que me hizo muchas preguntas sobre la Universidad de Edimburgo, en la cual yo acababa de licenciarme, y sobre varios profesores a los que parecía conocer y de cuyos talentos parecía estar bien enterado; de modo que, hablando de cosas que yo conocía, pronto me sentí con libertad de palabra en mi nuevo hogar.
Entre tanto llegó la señora Durie a la habitación; se encontraba en un estado muy avanzado de embarazo; tan sólo le faltaban seis semanas, más o menos, para dar a luz a la señorita Katharine, lo que hizo que no reparara en su belleza a primera vista; me trató con más condescendencia que el resto; y eso, sobre todo, hizo que en mi estima ella quedara relegada a un tercer lugar.
No pasó mucho tiempo antes de que las viejas historias de Patey Macmorland fueran olvidadas y de que yo dejara de creer en ellas; me convertí en lo que desde entonces siempre he sido, un devoto servidor de la casa Durrisdeer. El señor Henry contaba con la mayor parte de mi afecto. Era con él con quien trabajaba; era un jefe exigente y dejaba toda su amabilidad para aquellas horas en que nos encontrábamos desocupados; en el despacho no sólo me cargaba de trabajo, sino que además me observaba, supervisando con sagacidad. Por fin, un día levantó la mirada del papel y me dijo con cierta timidez: «Señor Mackellar, creo que debería decirle que lo hace usted muy bien». Ése fue el primer elogio que me dirigió y a partir de ese día dejó de supervisar con tanta insistencia mi trabajo. Pronto en la familia pasé a ser «señor Mackellar» por aquí, «señor Mackellar» por allá; y durante la mayor parte de mi servicio en Durrisdeer he gestionado los asuntos a mi propio ritmo y gusto, sin ser nunca cuestionado en lo más mínimo. Incluso cuando el señor Henry todavía supervisaba mi trabajo, comencé a sentir gran afecto por él. Sin duda en parte motivado por la pena, pues era un hombre palpablemente triste; a menudo caía en un profundo ensimismamiento sobre los papeles y permanecía con la mirada fija o perdida en la página, mirando por la ventana; en tales ocasiones, aquella expresión en su rostro y el suspiro profundo que la acompañaba despertaban en mí fuertes sentimientos de curiosidad y conmiseración. Recuerdo un día en que trabajamos hasta tarde por algún asunto en el despacho. Esta habitación se encontraba en la parte superior de la casa, con vistas sobre la bahía y sobre un pequeño cabo boscoso que estaba situado en las extensiones de las arenas. Y allí, en dirección al sol, que entonces se ocultaba en el horizonte, vimos a los contrabandistas con una gran cantidad de caballos y hombres haciendo una batida en la playa. El señor Henry se había quedado mirando fijamente hacia el oeste de una manera tal que me sorprendí de que el sol no le cegara. De repente, frunció el ceño, se llevó la mano a la frente y, volviéndose hacia mí, me dijo sonriendo:
—No podría imaginar lo que estaba pensando. Estaba pensando que sería un hombre más feliz si pudiera cabalgar y correr el peligro de perder la vida en compañía de esos hombres sin ley.
Le dije que había observado que no tenía un espíritu muy animado y que era una fantasía frecuente el envidiar a los demás y pensar que nos haría bien un cambio, citando a Horacio, como buen joven recién salido de la universidad.
—No le falta razón —contestó—. Volvamos, pues, a nuestras cuentas.
No tardé mucho en familiarizarme con las causas que tanto le deprimían. Y es que incluso un ciego no habría tardado en darse cuenta de que una sombra cubría la casa, la sombra de la memoria del barón. Vivo o muerto (y por aquel entonces era dado por muerto), aquel hombre era el rival de su hermano: su rival fuera de la familia, donde nunca se oía siquiera una palabra en favor del señor Henry, mientras que todo eran pesares y alabanzas para el barón; y su rival en casa, no sólo con su padre y su mujer, sino con los mismos sirvientes.





























