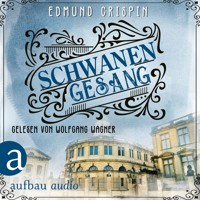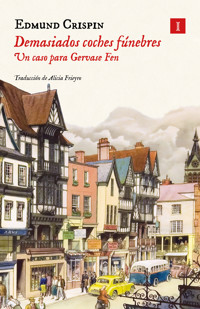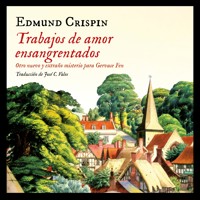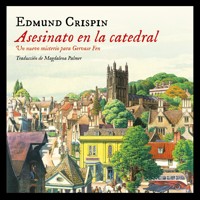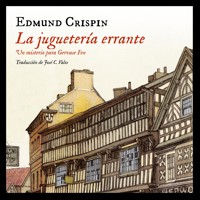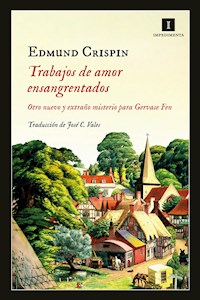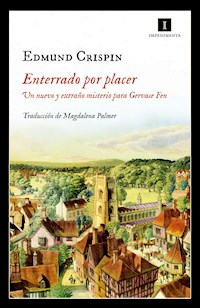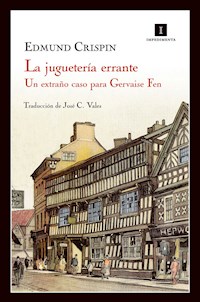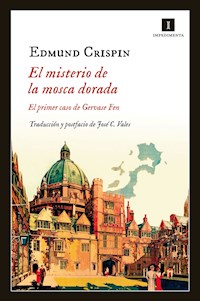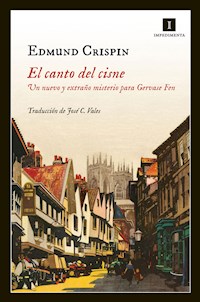
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Tras el éxito de "La juguetería errante", vuelve el profesor de Oxford y detective aficionado Gervase Fen, para resolver otro extraño crimen a puerta cerrada. Cuando una encopetada compañía de ópera recala en Oxford para poner en marcha la primera producción posbélica de "Los maestros cantores de Núremberg", de Wagner, la felicidad que reina en el ambiente pronto quedará ensombrecida por la aparición del odioso y molesto tenor Edwin Shorthouse. Todo el mundo tiene un motivo personal para odiar con toda su alma a Shorthouse, pero ¿quién de los presentes será tan torpe como para acabar con él ahorcándole y apuñalándole en su propio camerino, cerrado por dentro? Como dice Edmund Crispin en la primera línea de esta perspicaz novela: "Pocas criaturas hay en el mundo más estúpidas que un cantante". Una inteligente, chispeante y divertida comedia de misterio. Un clásico del género, que recupera a uno de los personajes más memorables de la novela inglesa del XX, el profesor Gervase Fen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El canto del cisne
Edmund Crispin
Traducción del inglés a cargo de
José C. Vales
Dedicado a Godfrey Sampson1
Mi querido Godfrey,
Supongo que no eres un lector asiduo de este tipo de historias de crímenes, y en circunstancias normales me pensaría muy mucho dedicarte una de ellas. Pero un libro que tiene como telón de fondo Los maestros cantores… en fin, ¿qué otra cosa podía hacer? Fuiste tú quien me descubrió por vez primera esta noble obra (en aquellos días en los que toda mi actividad musical consistía en intentar evitar las clases de piano), y la admiración que ambos sentimos por ella no es ni el único ni el menor de los lazos que han estrechado nuestra amistad. Acepta esta historia, por tanto, aunque solo sea por el escenario, y como un aperitivo hasta el día que esta obra maestra de Wagner regrese al Covent Garden… sin los espantosos contratiempos que se narran en las siguientes páginas, esperemos.
Tuyo, como siempre,
e. c.
Devon, 1946
Capítulo uno
Pocas criaturas hay en el mundo más estúpidas que un cantante. Es como si el ajuste milimétrico de la laringe, la glotis y los senos bucofaríngeos que se precisa para la generación de sonidos hermosos tuviera que venir acompañado casi invariablemente —oh, cuán inexcrutables son los caminos de la Providencia— de la estulticia propia de un ave de corral. Sin embargo, tal vez la cosa no sea tanto innata cuanto el resultado de las circunstancias y el entrenamiento. Esa susceptibilidad e irritabilidad de los cantantes, y esos lapsus aterradores y esos vacíos intelectuales, se observan también en los actores… Y se ha advertido desde hace mucho tiempo que los cantantes que tienen relación con el teatro son más obtusos e insufribles que otros cualesquiera. Uno se sentiría inclinado, desde luego, a atribuir esas deficiencias exclusivamente a las consecuencias de la exposición pública a la que se ven continuamente sometidos, si no fuera por la existencia de los bailarines de ballet, que (con unas pocas y notables excepciones) son por lo general particularmente ingenuos y encantadores. Evidentemente no hay una respuesta inmediata y general a este complejo problema. En cualquier caso, el hecho en sí mismo es un dato cierto y admitido por todo el mundo.
Elizabeth Harding desde luego era consciente de ello… Tal vez solo teóricamente al principio, pero tuvo una implacable confirmación práctica cuando comenzaron los ensayos de El Caballero de la Rosa.2 De modo que se sintió aliviada al descubrir que aquel Adam Langley era considerablemente más culto e inteligente, y también más esbelto y atractivo, que la mayoría de los tenores operísticos. Tenía la intención de casarse con él y, naturalmente, su capacidad intelectual era un factor que había que tener en consideración.
Elizabeth no era en ningún caso una persona fría y calculadora, por supuesto. Pero la mayoría de las mujeres —a pesar de las ficciones románticas que enturbian todo el asunto matrimonial— son lo suficientemente realistas como para examinar con cuidado todos los méritos y deméritos de sus posibles maridos antes de comprometerse. Además, Elizabeth gozaba de una vida holgada e independiente gracias a su propio talento, y había decidido que no iba a abandonar imprudentemente todo aquello al albur de un simple afecto, por muy apasionado que fuera. De modo que examinó la situación con su característica meticulosidad y claridad mental.
Y la situación era la siguiente: que se había enamorado explicable y bastante inesperadamente de un tenor de ópera. De hecho, en los momentos en los que las dudas la asaltaban, la palabra «encaprichamiento» le parecía incluso un término más ajustado que «amor». Los síntomas no dejaban la menor duda respecto a su dolencia. Incluso mostraban un parecido tan fuerte con los tropos y los tópicos de las historias de amor convencionales, que casi le resultaban vagamente desconcertantes: pensaba en Adam antes de irse a dormir por las noches; seguía pensando en él cuando se levantaba por la mañana; incluso, como una degradación definitiva, soñaba con él; y corría a la ópera para encontrarse con él con una pasión absolutamente inapropiada en una joven discreta y sofisticada de veintiséis años. En cierto sentido, aquello era humillante; por otra parte, desde luego era la forma más deliciosa y excitante de humillación que hubiera experimentado jamás… Y eso a pesar de haber tenido una experiencia abundante en cuestiones amorosas y haberse entregado a muchas lecturas teóricas sobre la materia.
Nunca fue capaz de recordar con claridad cómo llegó a esa situación, pero parecía haber ocurrido de un modo bastante repentino, sin un período de gestación previo ni advertencias preliminares. Un día, Adam Langley no era más que un miembro agradable pero anónimo de una compañía operística; al día siguiente, brillaba en solitario con un esplendor cósmico, en medio de una barahúnda de satélites insignificantes que se tornaban espectrales e irreales a su lado. Ante semejante fenómeno, Elizabeth se sentía un poco como el temeroso cenobita que recibe la visita de un arcángel, y se asombraba al descubrir que aquella experiencia amorosa modificaba la opinión que tenía de la mayoría de las cosas que la rodeaban. «Esas cosas que perdemos por el camino, que se desvanecen…»3 Desde luego, habría rechazado de plano aquella interferencia gratuita en sus puntos de vista habituales de no haber sido por aquel sentimiento sin precedentes de paz y felicidad del que venía acompañada.
—Mi Adam querido… —susurró aquella noche a su almohada caliente y taciturna—, mi querido y odioso Adam… —Era una forma de cariño que habría molestado enormemente al objeto de su amor si lo hubiera oído. Hubo más arrumacos de ese tipo, pero semejantes efusiones amorosas conforman un espectáculo tan lamentable que el editor ha decidido eliminarlas; además, el lector puede suponer cómo eran o se las podrá imaginar él solito.
El epíteto «odioso» era de todo punto difamatorio. Adam Langley era una persona perfectamente presentable: tenía treinta y cinco años, y unos rasgos amables, agradables y normales, unos ojos castaños risueños, y unos modales corteses que le servían admirablemente para encubir su natural timidez. Su principal defecto residía en cierto aire distraído que en ocasiones adoptaba la apariencia de desidia. Era un hombre confiado, modesto, fácilmente impresionable, e inocente por completo de cualquier pecado salvo de faltas levísimas, y aunque de vez en cuando se había sentido conmovido por una pasión delicada y —a decir verdad— bastante torpe, las mujeres no habían desempeñado un papel muy importante en su pacífica y exitosa vida. Tal vez fuera por esa razón por lo que estuvo durante tanto tiempo sin darse cuenta de lo que Elizabeth sentía por él. Al principio, en todo caso, él la consideraba simplemente como una escritora que había conseguido que la admitieran en los ensayos de El Caballero delaRosa, con el fin de estudiar el ambiente operístico, pues tenía la idea de utilizarlo en un episodio de su nueva novela.
—Pero schön! —le susurró Karl Wolzogen a Adam durante un receso en uno de sus ensayos al piano—. Si al menos esa mujer cantara… ah, amigo mío, ¡menudo Octaviano sería!4
Y, más por cortesía que porque le impresionara el entusiasmo de Karl —que tendía, para ser sinceros, a ser indiscriminado—, Adam se fijó en Elizabeth detenidamente por vez primera. Comprobó que era una mujer pequeña, exquisitamente esbelta, con el pelo castaño claro, ojos azules, una nariz ligeramente respingona, y unas cejas combadas que le conferían un aire un tanto irónico a su semblante. Su voz —en aquel momento estaba hablando con Joan Davis— era grave, intensa y sosegada, con una leve aspereza no del todo desagradable. Se había aplicado el carmín con una notabilísima habilidad, y Adam se sintió gratamente sorprendido, pues en general tenía la impresión de que la mayoría de las mujeres debían de realizar esa operación delante de un espejo distorsionado y mientras sufrían un ataque del baile de San Vito. Iba vestida sobria y carísimamente, aunque con un excesivo toque de masculinidad, para el gusto de Adam. ¿Y respecto a su personalidad? En ese aspecto, se podría decir que Adam estaba un poco empantanado. De todos modos, le gustaba la vitalidad controlada de Elizabeth, y su aplomo, y tanto más cuanto que no había ni una pizca de arrogancia en él.
Años después Adam solía bromear atribuyendo su matrimonio a una conspiración de los señores Strauss y Hofmannsthal. Los papeles principales de El Caballero de la Rosa eran para tres sopranos y un bajo. A Adam, siendo tenor, lo habían engatusado para que asumiera el pequeño y despreciable papel de Valzacchi,5 y esto le permitía estar la mayor parte del tiempo desocupado durante los ensayos. Era inevitable que Elizabeth y él acabaran juntos… Y hasta ese momento, todo fue bien. Pero entonces se presentó un obstáculo, que ni por un instante se le había pasado por la cabeza a Adam, y era que Elizabeth pudiera desear que su relación alcanzara un nivel superior al de una desinteresada amistad, que era como había comenzado. Y en ese plano se había mantenido obstinadamente, ciego a los encantos y a los afectos, sordo a las sugerencias y a las insinuaciones, en un estado de paradisíaca inocencia asexual que desesperaba por completo a Elizabeth, sobre todo porque parecía perfectamente natural e inconsciente. Durante algún tiempo se sintió desconcertada. Y comprendió que una declaración abierta de sus sentimientos, más que incitarlo a tomar una decisión, muy probablemente lo pondría en guardia… Aparte de que su propia y característica discreción acabaría adornando una declaración semejante con un perceptible tono de incongruencia y falsedad. Dice mucho del estado de semihipnosis en el que estaba sumida su mente que solo se le ocurriera la solución obvia después de transcurrido un tiempo considerable: sencillamente, lo único que había que hacer era encontrar a una tercera persona que mediara entre ellos.
Fuera de la ópera no tenían amigos comunes, y dentro solo había una posible elección para una misión tan delicada. La persona indicada tenía que ser una mujer… Y una mujer, además, que tuviera cierta edad, una mujer de mundo, sensata, y con quien Adam tuviera confianza. Así que una tarde, después de los ensayos, Elizabeth fue a visitar a Joan Davis (que cantaba el papel de la Mariscala) a su piso de Maida Vale.
Una criada bastante mayor, que arrastraba los pies, la condujo hasta una estancia bastante desordenada… Tan desordenada que parecía como si se acabara de producir un robo. En todo caso, a Elizabeth le pareció evidente que aquel era el estado habitual de los aposentos de la señorita Davis. La criada anunció a Elizabeth, farfulló algo con gesto de desaprobación, hizo un amago de ordenar de mala gana un caos de objetos que había en el aparador, y luego se fue, avanzando a trompicones y murmurando algo entre dientes.
—Pobre Elsie —dijo Joan, sacudiendo la cabeza—. Nunca podrá asumir esta manera de vivir, tan caótica y desordenada. Siéntate, querida, y toma una copa.
—¿No estás ocupada?
—Como puedes ver… —Joan agitó delante de ella una aguja, un trozo de seda arrugada, y un artefacto de madera con forma de champiñón—, estoy zurciendo. Pero puedo seguir haciéndolo perfectamente mientras hablamos… ¿Ginebra con…?
Charlaron de cosas sin importancia, allí sentadas las dos, mientras fumaban un cigarrillo tras otro. Luego, con algún recelo, Elizabeth sacó a colación la razón de su visita.
—Tú conoces a Adam —empezó, y entonces se quedó estupefacta por haber principiado la conversación con una frase tan estúpida—. Es decir…
—Es decir —afirmó Joan—, que estás coladita por él.
E hizo una mueca desconcertante. Era una mujer alta, esbelta, de unos treinta y cinco años, con unos rasgos que, aunque eran demasiado irregulares para considerarse bellos, eran sin embargo notablemente expresivos. Su mueca era una mezcla de perspicacia y una sonrisa cínica y pícara.
Elizabeth se sintió francamente desanimada.
—¿Tan obvio resulta?
—Desde luego… Quiero decir, para todo el mundo, salvo para Adam. Yo incluso he pensado un par de veces en ponerlo al corriente de la situación, pero no conviene que un tercero ande inmiscuyéndose en ese tipo de asuntos.
—En realidad… —Elizabeth se ruborizó a pesar de sí misma—, eso es exactamente lo que venía a pedirte que hicieras.
—Querida mía, qué gracia. Me voy a divertir muchísimo… —Joan se detuvo para pensarlo—. Sí, ahora que lo pienso… Creo que es el único modo de que se entere de algo. Como dirían nuestros abuelos, Adam no es una persona «de muchas luces». Pero es una criatura muy bondadosa, de todas maneras. Que Dios os bendiga a ambos. Hablaré mañana mismo con él.
Y eso fue lo que hizo. Aprovechó un oportuno descanso en los ensayos y se llevó a Adam a los camerinos. Lo que tenía que decirle lo cogió absolutamente desprevenido. Adam protestó, débilmente y sin ninguna convicción. Después, Joan lo dejó allí, meditando lo que le había dicho, y regresó al escenario.
La sorpresa inicial de Adam dio paso casi inmediatamente a un abrumador sentimiento de satisfacción… Pero semejante placer de ningún modo tenía su raíz en la vanidad, sino en que de este modo quedaría atrás un grave revés amoroso que había sufrido recientemente. En él también se produjo una reordenación de todas sus circunstancias y opiniones: era como si estuviera intentando componer un puzzle y por fin consiguiera vislumbrar la imagen del juego… Como si, de hecho, se hiciera tan evidente que casi resultara imposible de comprender cómo había tenido tantas dificultades a la hora de resolverlo y por qué había tardado tanto. Una beatífica felicidad y un abrumador desconcierto luchaban por abrirse paso en su interior. Diez minutos antes consideraba a Elizabeth una amiga encantadora; ahora no tenía la menor duda de que iba a pedirle que se casara con él.
Reclamaron su presencia en el escenario, y allí participó con solvencia y elegancia en las angustias del barón Ochs von Lerchenau.6
Pero cuando finalmente se enfrentó a Elizabeth, su timidez se apoderó de él. A lo largo de la semana siguiente llegó incluso a evitarla: aquello hundió a Elizabeth en una profunda desesperación. A medida que transcurrían los días, la joven escritora llegó a creer incluso que Adam se había ofendido al conocer sus sentimientos, aunque en realidad la razón de su insociabilidad residía en una especie de timidez por la que el propio Adam se maldecía sin parar, pero de la que durante algún tiempo fue incapaz de desembarazarse. Al final, fue el propio Adam quien se desesperó ante la puerilidad con la que estaba abordando el asunto. Ocurrió hacia el final del primer ensayo general con vestuario. Haciendo acopio de valor —y con una indumentaria más apropiada para algún tipo de misión monstruosa, como el asalto de una ciudad sitiada, por ejemplo, que para declararse a una chica de la que sabía perfectamente que estaba enamorada de él—, bajó a hablar con Elizabeth a la platea.
Elizabeth estaba sentada, pequeñita, tímida, tranquila y serena en una butaca roja, en el centro de la primera fila del patio de butacas. Enmarcada en los fastuosos esplendores rococó de la ópera, como una delicada joya en un estuche antiguo. Gradas sobre gradas doradas de palcos y galerías que partían a ambos lados del palco real, elevándose en pisos hasta la oscuridad cenital. Rubicundos querubines y cupidos de Boucher sostenían inverosímiles columnas estriadas con apasionados abrazos. La gigantesca araña osciló una fracción milimétrica con una corriente de aire, y sus cuentas de cristal centellearon como luciérnagas gracias a la luz que irradiaba el escenario. Entonces, Adam se detuvo, aterrorizado. La mise en scène de ningún modo era la apropiada para las intimidades que tenía que comunicarle a la joven. Consultó primero su reloj y luego observó cómo andaban las cosas en el escenario, y comprobó que el ensayo aún duraría media hora por lo menos; invitó a Elizabeth a salir fuera a cenar.
Fueron a un restaurante de Dean Street, y se sentaron en una mesa para dos, con una lamparita de tulipa roja, en uno de los salones de abajo, cargados de humo. Los atendió un camarero chipriota, bajito, parlanchín, al que prácticamente no se le entendía nada. Adam pidió, tras una concienzuda deliberación, un vino tinto carísimo, y las esperanzas de Elizabeth centellearon visiblemente. Dado que era obvio que la bienintencionada verborrea del camarero convertiría la cena en un momento poco propicio para las confidencias, Adam pospuso el asunto principal de la velada hasta el café: concluida la cena, el camarero finalmente se vería obligado a largarse. Entonces, Adam se embarcó en una dubitativa exposición argumental, con una precipitación innecesaria y sin la suficiente reflexión.
—Elizabeth —le dijo—, me he enterado… Es decir… Entiendo que… Que, es decir, que mis sentimientos… Lo que quiero decir es que…
De repente se detuvo, enmudecido ante tanta inseguridad y tanta incoherencia, y se bebió todo el contenido del vaso de licor de un trago. Parecía un hombre que hubiera perdido los nervios incomprensiblemente cuando se encontraba a medio camino en la cuerda floja. Elizabeth sintió una crisis de desesperación transitoria al verse obligada a resistir tanto suspense; desde luego, todos los indicios eran favorables, pero una nunca puede estar completamente segura de…
—Adam, querido —contestó Elizabeth cariñosamente—, ¿qué demonios estás intentando decirme?
—Estoy intentando decirte —continuó Adam con angustia— que… que estoy enamorado de ti. Y que me gustaría casarme contigo. Casarme contigo —repitió con injustificada firmeza, y se echó hacia atrás de repente, mirándola con gesto de abierto desafío.
«De verdad…», pensó Elizabeth, «cualquiera podría pensar que me está retando a un duelo. Pero, oh, Adam, querido mío, mi tímido incontrolable y mi precioso y adorado idiota…». Con una inconmensurable dificultad, Elizabeth resistió la tentación de arrojarse en sus brazos. Sin embargo, no tardó en observar que el camarero chipriota estaba una vez más metiendo la nariz en lo que no le importaba, mostrando los dientes afablemente, a su lado, y decidió que tenía que resolver la situación tan rápido como le fuera posible.
—Adam —le dijo, con una formalidad que estaba lejos de sentir—, ojalá pudiera expresar lo agradecida que me siento. Pero ya sabes… este no es el tipo de cosas que una debería decidir sin pensar… ¿Me das algún tiempo para pensármelo?
—¿Un poco más de licor? ¿Eh? —dijo el camarero, materializándose repentinamente a su lado—. ¿Drambuie, Cointreau, Crême-de-Menthe, un buen brandy?
Adam lo ignoró; ahora que ya había pasado lo peor, ya había recobrado la compostura, prácticamente.
—Elizabeth —dijo—, estás siendo una hipócrita. Sabes perfectamente que te vas a casar conmigo.
—Green Chartreuse, un vodka excelente…
—Lárguese. Elizabeth, querida mía…
—¿Quieren la cuenta entonces? ¿Eh? —dijo el camarero.
—No. Váyase de una vez. Como te estaba diciendo…
—Oh, paga la cuenta, querido —dijo Elizabeth—. Y sácame de aquí y bésame.
—Puede besarla aquí si quiere —dijo el camarero, muy implicado en la conversación.
—Oh, Adam, ¡te adoro! —dijo Elizabeth—. ¡Pues claro que me casaré contigo!
—¿Una botella grande de champán entonces? ¿Eh? —dijo el camarero—. Enhorabuena, señor y señora. Enhorabuena.
Adam le pagó generosamente y se fueron.
Fueron de viaje de luna de miel a Brunnen. La habitación del hotel daba al lago. Visitaron el museo de Wagner en Triebschen, y Adam, a pesar de todas las prohibiciones, tocó los primeros acordes de la ópera Tristáne Isolda en el piano Erard que fue propiedad de Wagner. Compraron un buen número de postales bastante subidas de tono y se las enviaron a sus amigos. Eran sumamente felices.
Pasaban las horas en el balcón del hotel, mirando las aguas del lago, que se tornaban amatistas con las luces del atardecer.
—¡Qué agradable resulta poder disfrutar de todos los placeres de vivir en pecado sin ninguno de sus inconvenientes! —dijo Elizabeth en un tono sentencioso.
Capítulo dos
Aquel matrimonio no habría merecido más consideración que otro cualquiera de no haber sido por un tercer elemento implicado en la relación de modo colateral.
Edwin Shorthouse estaba interpretando a Ochs en ElCaballerodelaRosa. Como Adam, también Shorthouse había conocido a Elizabeth durante los ensayos. Y también él se había enamorado de la joven novelista.
«Enamorarse», en este caso concreto, es fundamentalmente un eufemismo para evitar la expresión «excitación sexual». En opinión de la mayoría de la gente, las aventuras de Edwin Shorthouse con las mujeres nunca habían superado ese nivel. Aquellos métodos representaban, en realidad, un intento anacrónico de recuperar el antiguo derecho de pernada, y su semejanza con el grosero y vulgar libertino de la ópera de Strauss era tan evidente que en los círculos operísticos casi resultaba sorprendente que su interpretación de ese papel fuera tan mala. Probablemente él mismo era consciente del incómodo parecido con Ochs, y se daba cuenta de que la elemental estupidez de la creación de Hofmannsthal no era más que una reflexión sobre su propia manera de vivir. De todos modos, la susceptibilidad no era la característica principal de Edwin Shorthouse, y es más probable que su aversión al papel fuera instintiva.
Puede que hubiera existido algo más que mera lujuria en su actitud hacia Elizabeth. De lo contrario, desde luego, sería difícil explicar la feroz malevolencia que despertó en Edwin Shorthouse el matrimonio de Elizabeth y Adam. Joan Davis era de la opinión de que lo que había resultado herido principalmente era su vanidad. Por una parte, estaba Edwin —decía Joan—: grosero, viejo, inútil, engreído, y casi siempre borracho; y por otro lado, estaba Adam. La elección, salvo para el propio Shorthouse, debería considerarse una obviedad; para él, sin ninguna duda, la elección había sido una dolorosa bofetada.
—Pero no os preocupéis, queridos míos —añadía Joan—. El único interés de Edwin es la mujer en términos generales y platónicos… no le interesa ninguna mujer en particular. En cuanto aparezca por ahí otra muchacha con buena planta (y el mundo está lleno de ellas), olvidará su berrinche.
La propia Elizabeth sugirió que la frustración podía ser la causa del furibundo reconcomio de Shorthouse. No había coincidido mucho con él en los ensayos, aunque siempre que se habían encontrado, se había mostrado muy atento.
—Ya me di cuenta de eso —dijo Joan—. Siempre te estaba «desnudando con la mirada», como suele decirse.
Elizabeth admitió que así era. Pero añadió que no le había resultado especialmente difícil sobrellevar aquella actitud hasta la noche en la que Shorthouse se había empeñado en trasladar sus imaginativas y cariñosas ensoñaciones al mundo real.
—Naturalmente —concluyó Elizabeth con tímida coquetería—, en ningún momento le di esperanzas… Así que, como te digo, lo que le pasa es que está frustrado. Eso es lo que le pasa.
Adam, sin embargo, tenía otra teoría. En su opinión, Shorthouse estaba realmente enamorado; en el seno de su opulento y poco atractivo universo —mantenía Adam— ardía la llama que había destruido Troya y que mantuvo a Marco Antonio encadenado dulcemente junto al Nilo.
—En otras palabras, l’amour —dijo Adam—. Más sensual que espiritual, lo reconozco, pero, de todos modos, es lo que es.
En definitiva, aquello parecía no tener una solución plenamente satisfactoria. Durante un tiempo contemplaron la situación sin ninguna emoción particular, más que con cierta curiosidad. Al final, sin embargo, la relación se convirtió en un engorro, y en consecuencia, adquirió tintes muy desagradables. Adam se veía obligado a estar con frecuencia con Shorthouse, y hay pocas cosas más enojosas que una actitud que no consiste más que en comentarios insidiosos y desaires: una actitud francamente desconcertante en este caso, por el odio real que dejaba traslucir. En los primeros días del noviazgo, además, Adam se percató de que se estaban difundiendo entre sus amistades distintos rumores, tan casuales como maliciosos, y en un caso concreto encontraron una acogida tan decidida que, sin explicación ninguna, una familia con la que había mantenido una magnífica relación durante años dejó de hablarle. En su inocencia, Adam no relacionó al principio a Shorthouse con aquella desagradable circunstancia, y fue preciso un comentario casual para que se diera cuenta de lo que había ocurrido en realidad. Pero incluso entonces Adam se controló y apechugó con ello como si nada hubiera ocurrido. Adam respetaba su trabajo y, si podía, estaba decidido a evitar cualquier complicación desatando una trifulca con Shorthouse.
La luna de miel, que fue después de la producción de El Caballero de la Rosa, le dio un respiro, y cuando él y Elizabeth regresaron de Suiza para instalarse en Tunbridge Wells, estuvieron demasiado ocupados organizando su ménage doméstico como para preocuparse de nada más. Confiaban en que Shorthouse ya se hubiera calmado para entonces; y afortunadamente, sus respectivos compromisos mantuvieron a los dos hombres separados hasta noviembre, cuando ambos fueron contratados para un Don Pasquale.7 Adam fue al primer ensayo con alguna preocupación, y regresó absolutamente perplejo.
—¿Y bien? —le preguntó Elizabeth mientras le ayudaba a quitarse el abrigo.
—La respuesta es afirmativa. Da la impresión de que Edwin está curado. De todos modos… —Adam, que acababa de quitarse el sombrero, se lo volvió a poner—. De todos modos…
—Querido, ¿qué haces? ¿Estaba amable? No parece que estés muy seguro al respecto. —Entraron en el salón, donde ardía un fuego enorme en la chimenea, y Elizabeth le sirvió un sherry.
—Estaba amable —explicó Adam—, pero de un modo excesivo… abrumador. No me gusta. Antaño, la idea de amistad que tenía Edwin se limitaba a darle la murga a uno con sus historias, con anécdotas ridículas sobre su vida laboral. Ya no lo hace… al menos conmigo.
—A lo mejor está avergonzado.
—Improbable.
—No veo por qué no. Ese hombre no puede estar desprovisto de todo rasgo de humanidad. Seguramente incluso tiene madre.
—Hasta Heliogábalo tenía madre. Todos tenemos madres… Lo que quiero decir es que hay algo artificial en este cambio de actitud que se ha producido en Edwin, algo que me resulta decididamente falso.
—Aun así, yo diría que eso es mejor que una guerra abierta.
—No sé —dijo Adam con tristeza—. No estoy en absoluto seguro de eso. Si quieres saber mi opinión, tanta amabilidad me recuerda al beso de Judas.
—No te pongas melodramático, querido, y, sobre todo, no derrames el sherry en la alfombra.
—No me estaba dando cuenta… —dijo Adam.
—En cualquier caso —dijo Elizabeth—, si Edwin te hubiera traicionado, no sé a qué sumo sacerdote podría entregarte.
—A Levi, quizá.
—En lo único que se parece Levi al sumo sacerdote del sanedrín judío es en la raza. Y, además, tiene tantas ganas de librarse de Edwin como tú.
—Ahí sí que tienes toda la razón, desde luego —dijo Adam frunciendo el ceño—. Bueno, ya veremos en qué queda todo esto… ¿Algo nuevo por aquí?
—Un encargo para mí, querido, y uno ciertamente jugoso. En el correo de la tarde.
—¿Ah, sí? Felicidades. ¿Una nueva novela?
—No. Una serie de entrevistas para un dominical.
—Entrevistas a quién.
—A detectives privados.
—¿Detectives? —dijo Adam sorprendido.
Elizabeth le dio un beso, con un gesto un poco ausente, en la punta de la nariz.
—Aún no me conoces bien, precioso mío. ¿Es que no sabes que mis primeros libros fueron trabajos de criminología popular? Pensaba que todo el mundo estaba al tanto de que yo sabía un poco sobre el tema.
—¿Y sabes?
—Pues sí: sé —dijo Elizabeth—. Por desgracia, ese trabajo implica andar bastante de pingo por ahí, y tendré que empollarme el Quién es quien, y escribir un montón de aburridísimas cartas mañana por la mañana. ¿Conoces a algún detective privado?
—A uno… —Adam lo dijo entre titubeos—. Es un hombre llamado Fen.
—Ya me acuerdo. Estuvo mezclado en algún lío relacionado con una juguetería, antes de la guerra, ¿no? ¿Dónde vive?
—En Oxford. Es profesor de inglés allí.
—Tienes que hacerme una carta de presentación.
—Es un tipo impredecible —dijo Adam—, en ciertos aspectos. ¿Te urgen mucho esos artículos?
—No especialmente.
—Bien —dijo Adam—, resulta que hay una producción de Los maestros cantores de Núremberg8 en Oxford a principios del próximo año. Si te viene bien, iremos a verlo entonces.
Los ensayos del Don Pasquale transcurrieron sin incidentes. Shorthouse, aunque efectivamente no buscaba la compañía de Adam, mantuvo aquella nueva y extraña afabilidad en cualesquiera circunstancias en que los encuentros resultaban inevitables. Y hubo un momento en que incluso llegó a disculparse por su comportamiento anterior.
Ocurrió inmediatamente después de la segunda función. Adam se había entretenido durante unos minutos en bastidores discutiendo con el productor algunos problemillas sin importancia que habían surgido durante la velada, y al entrar en su camerino se llevó la sorpresa de encontrase allí a Shorthouse, olisqueando —o tal vez a punto de robarle— un frasco medio lleno de crema desmaquilladora. En todo caso, la volvió a dejar apresuradamente en su lugar cuando Adam apareció. Iba ataviado con una enorme bata y todavía iba empolvado, maquillado y empelucado para la parte principal de la ópera, y Adam imaginó que se había quedado sin crema desmaquilladora y, como los camerinos estaban pegados, había decidido que ese era el modo más sencillo de volver a llenar su bote. Sin embargo, enseguida resultó evidente que en aquella visita la crema debía de ser, como mucho, solo una excusa.
—Langley… —dijo, y la atmósfera de inmediato adquirió hedores de ginebra—. Me temo que no tienes razón alguna para apreciarme. El hecho es que… no me he portado muy bien con lo de tu matrimonio.
Adam, incomodísimo en aquella situación, dejó escapar solo un turbio gruñido. Al parecer, aquello animó a continuar a Shorthouse, porque añadió con bastante más confianza:
—He venido aquí esta noche para disculparme. Para disculparme… —repitió, notando tal vez una cierta vacuidad en su afirmación inicial—, por mi intolerable comportamiento… —añadió a modo de explicación tras pensárselo un poco.
—Olvídalo… —farfulló Adam—. Por favor, no le des mayor importancia. De verdad, me alegro…
—¿Podemos ser amigos?
—¿Amigos? —dijo Adam sin ningún entusiasmo—. Sí, claro…
—Es muy generoso por tu parte tomártelo tan bien.
—No te preocupes —repitió Adam.
Se hizo un silencio. Shorthouse se apoyó sucesivamente en un pie y luego en el otro. Adam se quitó la peluca y la colgó con innecesaria pulcritud en el respaldo de una silla.
—Buena entrada esta noche —dijo Shorthouse.
—Sí, muy buena. Parece que están disfrutando mucho. Se ríen —Adam señaló al exterior—, bastante.
—Claro, es una obra brillante.
—Brillante.
—Pero supongo que desde tu punto de vista… es decir, que hay mejores papeles que el de Ernesto.
—Ah, no sé… Tengo el Cercherò lontana terra en el segundo acto.
—Sí, claro, tienes eso… En fin —dijo Shorthouse—, iré a ver si me quito un poco esta porquería de la cara.
—¿No tienes crema? Me pareció ver que…
—No, no, muchas gracias. Solo estaba mirando a ver qué marca utilizabas tú. Bueno, ya nos veremos mañana.
—Sí —dijo Adam con un gesto que dejaba traslucir cierta resignación inevitable—. Mañana te veo.
Y Shorthouse salió tambaleante del camerino. Cuando desapareció de su vista, Adam dejó escapar un suspiro de inefable alivio. Mientras se cambiaba, meditó detenidamente sobre la repentina regeneración moral de Shorthouse. Continuó pensando en ello durante el camino de regreso a Tunbridge Wells. Y cuando llegó a casa, le contó los acontecimientos del día a Elizabeth.
—¿Crema para desmaquillarse? —dijo Elizabeth con indignación—. ¿Estaba intentando birlarte la crema nueva que te compré yo?
—No… —le dijo Adam—. Era la vieja. La tuya todavía estaba en el bolsillo de mi abrigo. De todos modos… cerraré con llave mi camerino de ahora en adelante.
—Bueno, entonces, ¿todo este ridículo asunto se ha terminado ya?
—Supongo. Pero ¿sabes una cosa, querida? Todavía no confío en ese hombre. Es muy capaz de interpretar al Tartufo si le conviene a su papel. Estoy seguro de que… llegado el momento… sería capaz de cometer un asesinato.
Adam dijo aquello un poco a la ligera. Pero no tardaría mucho en descubrir que no solo Edwin Shorthouse era capaz de cometer un crimen.
Capítulo tres
Adam y Elizabeth subieron a Oxford una desagradable y desapacible tarde de finales de enero. El cielo lucía tonos de un gris plomizo y el viento soplaba con gélidas punzadas. Adam, temeroso ante la posibilidad de coger una ronquera, iba envuelto en bufandas y abrigos, pero por fortuna el tren tenía una calefacción excelente. En la estación de Oxford cogieron un taxi y se dirigieron al hotel Mace & Sceptre, donde habían reservado una habitación. Adam esperó, fumando, mientras Elizabeth deshacía las maletas y colocaba sus cosas. Después, ambos bajaron al bar, donde tuvieron el placer de encontrarse con Joan Davis, dando sorbitos a un dry martini en una de las mesas de cristal.
Por ella supo Adam algunos detalles interesantes de la producción de Los maestros cantores de Núremberg.
Edwin Shorthouse iba a hacer de Sachs; los personajes de Walther y Eva iban a ser naturalmente para Adam y Joan; Fritz Adelheim, un joven alemán, tenía el papel de David, y John Barfield iba a ser Kothner.
—¿Y el director de orquesta, que se llama Peacock? —dijo Adam—. ¿Lo conoces?
—Pues claro, querido mío. Jovencísimo y absolutamente encantador. Esta es su primera gran oportunidad, así que tienes que olvidarte de lo que hiciste con Bruno y Tommy y cooperar como un buen chico.
—¿Pero es bueno por lo menos?
—Eso ya se verá. Pero no creo que Levi lo haya puesto ahí si no lo fuera. Levi tiene buen ojo para los directores de ópera.
—¿Quién produce?
—Daniel Rutherston.
—Tan melancólico como siempre, seguro. ¿Y Karl es el regidor?
—Sí. Está contentísimo. Ya sabes que es un fanático de Wagner. Por cierto —dijo Joan—, te aseguro que no me importa en absoluto volver a Wagner ahora que se ha levantado la prohibición de interpretar sus obras durante la guerra… y, de todos modos, ¿por qué demonios se prohibió?
—Es un axioma inamovible de alto nivel intelectual —le explicó Adam— que Wagner fue responsable del surgimiento del nazismo. Si quieres estar a la moda tienes que hacer suspicaces referencias a la nefasta influencia del Anillo9 en la mentalidad teutona… aunque, dado que todo el ciclo operístico de los Nibelungos está destinado a demostrar que ni siquiera los dioses pueden romper un compromiso sin que todo el universo se derrumbe sobre sus cabezas, nunca he sido capaz de entender cómo pudo Hitler encontrar ahí un fundamento para sus ideas. Pero no me hagas caso en este asunto. Es uno de mis caballos de batalla. Has estado fuera, ¿no, Joan?
—En América. Haciendo La bohème y muriéndome de aburrimiento cinco veces a la semana. En realidad, estuve a punto de morirme de sobrealimentación. Deberías ir a América, Adam. Tienen buena comida.
Los tres pasaron una agradable velada juntos y se fueron pronto a la cama.
Los ensayos con piano comenzaron a la mañana siguiente a las diez. Adam y Joan fueron andando hasta la ópera, en Beaumont Street, bajo un pertinaz cielo ceniciento.
Aunque, en general, los ingleses no construyen teatros operísticos si pueden evitarlo —prefieren habitualmente otras ocupaciones más ingeniosas y ennoblecedoras, como Betty Grable10 y los campos de fútbol—, Oxford ha proporcionado recientemente una excepción a esa regla. Está en la esquina de Beaumont Street con St John Street, del lado del Worcester College, y se construyó con piedra de Headington. El vestíbulo resplandece con una discreta opulencia, enmoquetado en verde. Alrededor hay una serie de bustos de los grandes maestros del género, como Wagner, Verdi, Mozart, Gluck o Mussorgsky. Hay también un busto de Brahms… por razones no muy claras, aunque quizá sea un homenaje a su curioso y afortunadamente abortado proyecto de una ópera sobre una mina de oro en el Yukón. El aforo es relativamente pequeño, pero el escenario y el foso son perfectamente adecuados para la representación de las óperas más monumentales. La maquinaria de bambalinas está repleta de aparatos complejos y recursos, y en los almacenes aguarda todo un zoo de fauna mecánica. Los camerinos también son más lujosos de lo habitual; los dos pisos entre los que se distribuyen disfrutan incluso de un pequeño ascensor.
Sin embargo, Adam y Joan por el momento no conocían todas estas comodidades. Se dirigieron a la entrada de actores, y desde allí, guiados por un avejentado conserje, hasta una de las salas de ensayo.
La mayoría de los actores y cantantes ya habían llegado, y habían formado un grupo rodeando el piano de cola. Aparte del instrumento, y de una serie de sillas, casi todas fabricadas con tubo cromado, el sitio resultaba bastante desolador. La única concesión que se había hecho al decoro estético era una fotografía ladeada de Puccini, que recordaba notablemente al propietario de alguna heladería eduardiana.
A Adam le presentaron a Peacock, que resultó ser un hombre tímido y taciturno, de unos treinta años; iba vestido con pulcritud; era alto, delgado, y con una provisión de pelo rojo prematuramente escasa. A Adam le cayó bien desde aquel mismo instante. Entre otras personas presentes estaban Karl Wolzogen, un alemán pequeño y enjuto, poseedor de una vitalidad sobrenatural y milagrosa a pesar de sus setenta años; Caithness, al piano, un escocés arisco y lacónico; Edwin Shorthouse, exhalando con mustia nostalgia sus habituales vaharadas de la ginebra de la noche anterior; y John Barfield, que iba a cantar el Kothner. El resto del elenco, presente en el ensayo, no iba a estar directamente implicado en los acontecimientos de los quince días posteriores, así que no hay ninguna necesidad de mencionarlos aquí específicamente. Adam conocía a la mayoría de ellos, porque el número de cantantes de ópera no es muy elevado en Inglaterra, y con frecuencia trabajan juntos.
El ensayo transcurrió tal y como suelen transcurrir los ensayos, y resultó agradable descubrir que Peacock sabía qué se traía entre manos. Edwin Shorthouse asumió las directrices con una docilidad tan desacostumbrada que Adam no pudo menos que sospechar que algo tramaba. Estuvo inquieto, desde luego, todo el tiempo que duraron los ensayos. Una paciencia tan beatífica como la que estaba demostrando Shorthouse es rara en cualquier cantante, y en Shorthouse, tal y como lo veía Adam, era de todo punto antinatural. Así pues, no le sorprendió en absoluto que, al comenzar los ensayos orquestales, Edwin Shorthouse emprendiera una imperdonable campaña de obstaculización y bloqueo.
No obstante, las cosas discurrieron con bastante tranquilidad durante las primeras jornadas, y hasta el día del asesinato solo ocurrió un incidente que es preciso señalar. Los protagonistas fueron Shorthouse, Joan Davis y una joven llamada Judith Haynes.
Ocurrió un lunes por la noche. Aquella tarde habían empezado a ensayar directamente la última escena del acto tercero, y acabaron alrededor de las seis; y posteriormente, Joan Davis permaneció en la sala de ensayos con Peacock para trabajar algunos cabos sueltos de su papel. Aunque ellos no lo sabían, aún permanecían en el teatro otras dos personas: Shorthouse, que estaba bebiendo hasta hartarse en su camerino (no había estado sobrio en ningún momento a lo largo de toda la tarde, aunque, como siempre, había cantado grandiosamente), y Judith Haynes, una joven del coro, que se había quedado en camerinos con la idea de retocar un poco su traje, que le sentaba fatal.