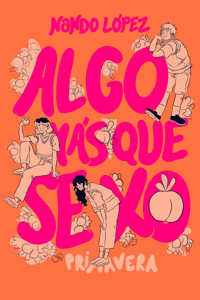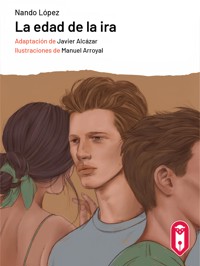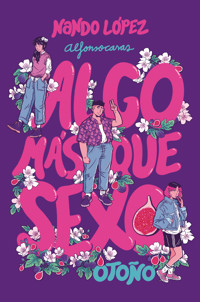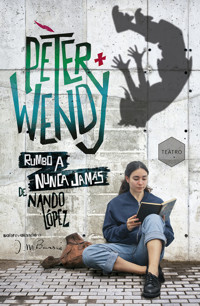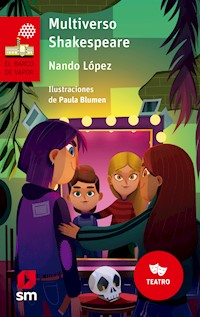Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: La Leyenda del Cíclope
- Sprache: Spanisch
El miedo y la violencia se precipitan en Ypsilon, y la aparición de los Polimorfos es un duro revés que allana el triunfo de Némesis. La esperanza Rebelde se centra en localizar a Tiresias, aunque ello suponga forjar alianzas inesperadas y desafiar a la Esfinge. Némesis confía en las criaturas de Moira, cada vez más atroces e inteligentes, para ganarle la batalla al destino. Pero Dite impone sus propias reglas y la partida no ha hecho más que empezar.Descubre el vertiginoso desenlace de La Leyenda del Cíclope.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
DENUNCIAR, VIRALIZAR, HUIR
El miedo y la represión se habían adueñado de Ypsilon.
Tras la Revuelta de los Espejos, Némesis había endurecido aún más las represalias contra cualquiera que se atreviera a desafiar su poder, lo que obligó a los Rebeldes a extremar las precauciones. Ser prudentes era el único modo de llegar con vida hasta el final de la campaña electoral más sangrienta que se recordaba en el país.
–Estamos demasiado lejos de Geonia... –se quejó Penélope cuando llegaron a la Anticiudad donde se iba a celebrar su mitin–. Y no nos conviene dar la impresión de que tememos al Senado.
–No se trata de dar ninguna impresión –repuso Leda, que no soportaba las quejas de la candidata–, sino de sobrevivir. Lo sabes tan bien como yo.
Bajo las órdenes de Aracne, el equipo que las acompañaba comenzó a desplegar los Espejos que emplearían en aquella ocasión. A pesar de que su potencia era inferior a la de los que habían usado en el Taigeto, Calipso y Aracne habían conseguido desarrollar unos dispositivos lo bastante sofisticados como para servir de altavoz de sus palabras en cada uno de los mítines de Penélope. Además, gracias a los vídeos ilegales que circulaban sobre lo ocurrido en la Revuelta, se podía palpar gran expectación en los diferentes sitios de Ypsilon que visitaban.
Sin embargo, el acecho constante de los Cíclopes, que habían sido movilizados por todas las calles de Geonia, motivó pronto que los Rebeldes comenzaran a convocar a sus simpatizantes en las Anticiudades o, si había suerte, en alguno de los distritos más periféricos de la capital. Era Paris quien se encargaba de encriptar las coordenadas de cada convocatoria y de difundirlas a través de una red social de acceso restringido que no dejaba de crecer.
–Cada vez somos más –se alegró Penélope al comprobar las cifras de ypsilianos suscritos antes de salir a pronunciar su discurso–, nuestro mensaje sigue calando.
–También es peligroso –Calipso odiaba ser una aguafiestas, pero sentía la responsabilidad de enfriar los ánimos para que nadie olvidase la precariedad de su situación–. Cuanta más gente asiste, más visibles somos. Y ni siquiera estamos seguras de que no haya algún infiltrado del Senado entre ellos...
–Por eso redujimos la duración de los mítines –se defendió la candidata Rebelde–. En los quince minutos que dura uno de nuestros actos, es difícil que los Cíclopes puedan atacarnos.
–Sigue siendo un riesgo...
–¿Quieres que lo dejemos? –preguntó Penélope, desconcertada.
–No. –Calipso deseaba zanjar de una vez aquella discusión–. Lo que quiero es que no perdamos la perspectiva. Si nos confiamos, acabaremos siendo vulnerables.
–O algo peor –sentenció Leda.
Aracne estuvo a punto de intervenir, pero prefirió no hacerlo. Desde que Calipso había asumido el poder, se había establecido entre ellas una dinámica en la que no acababa de encontrar su lugar. Ya no sabía si era su compañera o su subordinada, ni tampoco estaba segura de que la intimidad entre ellas dos no se hubiese visto dañada por ese cambio de papeles.
De cualquier modo, el ritmo frenético en el que los había sumido la persecución del Senado no dejaba tiempo para las pausas reflexivas, sino que las empujaba a una acción constante que siempre seguía el mismo patrón: denunciar, viralizar, huir. Tres pasos que debían repetir durante los días que aún faltaban hasta las elecciones: denunciar la censura y el despotismo de Némesis, viralizar los crímenes de su Ciclo del Terror y huir antes de que los Cíclopes pudiesen arrastrarlos hasta el Hades. El bucle se repetía de tal modo que habían llegado a tener la sensación de que cada día debían rehacer lo que, por culpa de la propaganda y las medidas represivas de Ypsilon, se deshacía por la noche.
–Hace días que propuse que las acciones fueran solo virtuales –apostilló Leda, a la que preocupaba que sus fuerzas se agotasen antes de tiempo–. Sabemos que es imposible ganar esas elecciones, así que deberíamos evitar exponernos tanto. Los Espejos cumplieron su objetivo, ¿no? Pues basta con seguir alimentando desde las redes esa llama que ya hemos prendido en todo el país.
–No es suficiente –la corrigió Penélope–. Las revoluciones en pantalla son muy cómodas, pero no cambian nada. Basta con unos cuantos clics para que la gente piense que ha cumplido, pero lo que necesitamos es que llenen las calles y que se sumen a nosotras. Si no, ¿cómo vamos a plantarle cara al Senado?
Si Leda no respondió no fue porque no supiese cómo, sino porque no quería decir lo que estaba pensando.
Aquello era algo que ya había discutido con Calipso. Incluso con el propio Dédalo, antes de su muerte. Pero ellos siempre apelaban a una situación utópica en la que lograrían que todo Ypsilon viera con claridad los engaños de Némesis y se alinease a favor de Ítaca. Eso, sin embargo, requería hechos y certezas mucho más contundentes que lo que habían logrado recopilar hasta ahora.
Los Espejos habían despertado recuerdos y memorias enterradas, sí, y hasta un aliento inconformista que provocaba que algunos ypsilianos reclamasen algo más que Pisos Blancos y vacaciones en los Retroespacios. Pero eso no bastaba: si no lograban dar con el modo de unir al país en torno a su causa, acabarían abocados a una guerra civil. Y, según hacían temer las detenciones en masa y las torturas del Ciclo del Terror, sería una batalla tan larga y dolorosa como cruel.
–¿Siempre viene tanta gente? –preguntó Ariadna, que había pedido permiso a Helena, con quien ya había empezado a organizar el Olimpo de la nueva Ítaca, para acudir junto con T al acto de Penélope.
–Casi siempre –le respondió él con parquedad.
Desde su regreso del Taigeto, Ariadna lo había notado más taciturno y sombrío, lejos de ese otro T. arrogante y burlón que lograba hacerla sonreír hasta en los momentos más complejos. A ratos, parecía que llevase a cuestas una sombra que ella no conseguía descifrar.
Él prefería no explicárselo: no quería contagiarla con sus propios demonios. Los dos eran conscientes de que estaban a punto de vivir la que iba a ser la batalla de su vida, y eso les exigía implicarse al máximo. Así que T. optó por callarse las dudas sobre su papel en la Operación Velo y hasta sus recelos por haber sido un mero instrumento en las manos de los Rebeldes. Ariadna parecía haberlos perdonado ya por haberle desvelado de manera tan brusca la verdad sobre su familia, pero el verdadero conflicto de T. no consistía en disculparlos a ellos, sino a sí mismo.
Se preguntaba si había hecho bien guardando sus secretos ante Nausícaa por el bien de la Operación. Si ese era el tipo de persona que quería ser. O incluso un «héroe», como lo habían llamado sus padres con el único afán de animarlo. No tenía respuestas, solo la impresión de haberle fallado a una joven que no se merecía sus mentiras y el interrogante de si no podría haber actuado de otro modo. Por si acaso, seguía negándose a que lo llamaran Telémaco, pues sentía que ese nombre, cuya auténtica raíz ignoraba, lo ataba a esas mentiras y le impedía descubrir el hombre que, en adelante, quería ser.
–Deberíamos empezar ya, Penélope –la avisó Céfiro tras comprobar que habían llegado a la plaza central de la Anticiudad el noventa por ciento de los inscritos.
–De acuerdo. Vamos allá... Conecta los Espejos y los bibliohologramas –le pidió.
En ese mismo momento, su imagen se reprodujo en todos los rincones de la Anticiudad y la candidata de los Rebeldes, escoltada por Leda, Calipso y Aracne, comenzó su discurso.
–Sabéis que nos jugamos mucho, por eso estáis aquí: porque queréis recuperar la historia que nos han robado y que han conseguido que olvidemos. Porque nos han querido convencer de que la esclavitud es una forma de felicidad y el silencio, un modo de vida. Pero ahora hemos despertado. Ahora hemos recordado que antes tuvimos voz. Ahora sabemos que...
De repente, los bibliohologramas se desvanecieron y el cielo se oscureció, lo que provocó la alarma inmediata entre los Rebeldes.
Al elevar la mirada, descubrieron un ejército de Pegasos sobre sus cabezas. Pilotados por Rastreadores y Ejecutores, descendían a toda velocidad descargando sus proyectiles y obligando a los asistentes al mitin a buscar refugio. Leda procedió inmediatamente a distribuir las órdenes necesarias entre los Rebeldes para contener su ataque.
–¡Proteged a los civiles! –gritaba Calipso, preocupada por quienes habían acudido al evento. La líder de Ítaca no soportaba la idea de seguir sumando muertes como consecuencia de sus decisiones, si es que el plan que ahora ejecutaban, y que respondía a los pasos diseñados previamente por Dédalo, podía llamarse suyo.
–¡Vienen también por tierra! –los avisó Céfiro, que advirtió la llegada de una tropa de Cíclopes que su sistema informático era incapaz de identificar con mayor precisión.
–¿Más Ejecutores? –se alarmó Leda.
–No lo sé... No sé lo que son.
El doble ataque, aéreo y terrestre, era una pésima noticia. Pero que el enemigo fuese desconocido resultaba aún mucho peor.
–¡Hay que poner a todo el mundo a salvo! – insistía Calipso mientras las tropas Rebeldes, con Orión y Layo a la cabeza, trataban de derribar el mayor número de Pegasos.
–¡Son demasiados! –gritó Aracne, aterrorizada al comprobar que, en solo unos segundos, aquel sitio que habían elegido como un emplazamiento seguro se había convertido en una trampa mortal.
–¿Estás pensando lo mismo que yo? –Ariadna buscó en la mirada de T. al chico valiente e impulsivo de siempre. Y, esta vez, sí lo encontró.
–¿A ti qué te parece?
No supo interpretar si esa sonrisa se debía a su confianza en que saldrían de allí victoriosos o a sus ganas de contraatacar. Tampoco importaba. Lo único que sabía era que tenían que salir de la Anticiudad con vida. Y, mientras decidían cómo hacerlo, ella se alegró de haber despertado al verdadero T. Al compañero que ahora la observaba decidido y cuyos ojos gritaban sus ganas de entrar de nuevo en acción.
2
LICAÓN
–Argonautas, ¡atacad!
Leda identificó la voz de Argos y, sin tiempo para trazar una estrategia más eficaz, se lanzó junto con Orión, Layo y cuantos quisieron seguirla contra aquellos cíborgs que, por su armamento y la rapidez con la que se movían, debían de pertenecer a una especie de última generación. En sus uniformes lucían un doble emblema, compuesto por el ojo de la bandera de Ypsilon y la silueta de la nave Argos, y estaban provistos de un sistema de energía hidráulica que les permitía desplazarse a gran velocidad.
–¡Hay que salir de aquí! –gritaba Calipso, tratando de que todo el mundo abandonase el lugar cuanto antes.
–¡Ven conmigo! –T. tomó a Ariadna de la mano, sacó toda su rabia y se abrió camino a golpes, arrastrándola en busca de un lugar desde el que pudieran resguardarse para emplear sus dones.
–¡Seguidme! –ordenó Leda a quienes formaban parte de su equipo–. Necesitamos huir de aquí lo antes posible.
Corrieron sorteando la amenaza de los Cíclopes en dirección al hangar donde habían ocultado los vehículos. Clío y Néstor encabezaron espontáneamente los dos grupos en los que se dividieron y se dispersaron a través de la Anticiudad para despistar a sus adversarios. Justo cuando creían que habían superado lo peor y estaban a punto de alcanzar el hangar, una mujer a la que no esperaban encontrarse los detuvo.
–Cuántas ganas tenía de veros –los saludó con sorna.
–¿Tan importantes somos que viene a visitarnos la mismísima Arquitecta? –repuso Penélope con idéntico sarcasmo, tratando de disimular el pavor que acababa de desatar en ella la presencia de Moira.
–No... –se burló ella–. No habéis logrado tanto.
–Yo diría que sí –dijo la candidata Rebelde a la vez que abría los brazos–: ¿o no te has fijado en la cantidad de gente que había aquí hace un instante?
–Ya tendré tiempo de contarlos: en cuanto el General y sus Argonautas llenen con ellos las celdas del Tártaro que aún nos queden libres.
–¿Vais a castigarlos por escuchar? –intervino Calipso, que no soportaba permanecer callada ni un segundo más–. ¿Esa es la felicidad de la que tanto presume el Nuevo Orden?
–Al revés. Vamos a castigarlos por no permitir que los demás nos escuchen: hacéis demasiado ruido en Ítaca. –Moira, que estaba disfrutando de la superioridad táctica y militar de los suyos en aquel momento, se permitió el lujo de burlarse de sus oponentes–. Aunque es normal que vuestros fans estén algo perdidos si ni siquiera vosotras dos sabéis quién lleva la voz cantante, ¿no os parece?
A Aracne le dio rabia pensar que Moira, a pesar de todo, tenía razón. La bicefalia en que había derivado el liderazgo de Calipso y la candidatura de Penélope se había convertido en un problema interno que generaba continuos roces y sobre el que nadie quería hablar. Ni Penélope se conformaba con ser una marioneta bajo las instrucciones de la líder Rebelde, ni Calipso estaba dispuesta a relegar su papel de Cerebro ante las exigencias de la candidata. Y a esa dificultad se sumaba el nuevo lugar que ocupaban Leda y ella misma, quienes seguían siendo los Músculos y el Corazón de Ítaca, pero que no siempre estaban de acuerdo en sus planteamientos.
–¿Y la niña y el adolescente ese que la acompaña? –preguntó la Arquitecta mientras buscaba a su alrededor con la mirada–. ¿Están con vosotras?
–¿De verdad piensas convertir esto en un baño de sangre? –la desafió Leda.
–¿Ni siquiera me vais a responder? –insistió la Arquitecta–. ¿Están o no están con vosotras?
–No sé dónde están –negó Penélope.
–Tranquila, seguro que mis pequeños os refrescan las ideas...
Moira extendió su brazo izquierdo y activó un dispositivo en el brazalete plateado y con forma de «M» que lo cubría hasta el codo.
Los Rebeldes vieron cómo, de entre las calles que los rodeaban, surgía un ejército de sombras que, en solo unos segundos, adoptaron la forma de una manada de lobos cibernéticos cuyas fauces estaban más que dispuestas a devorarlos.
–Hoy mis Polimorfos están hambrientos... –se jactó Moira antes de darles una nueva orden desde el brazalete con el que controlaba sus movimientos–. Licaón, actúa.
Ni Ariadna ni T., que lo observaban todo a una cierta distancia, entendían qué estaba sucediendo ni qué o quién era ese Licaón al que acababa de aludir la Arquitecta.
–Ha sido una trampa... –se lamentó Aracne–. ¿No veis que todo ha sido una maldita trampa?
Mientras luchaban por sobrevivir al ataque de los Argonautas y a la manada de lobos polimórficos, sus compañeros se dieron cuenta de que tenía razón.
Claro que era una trampa: si habían podido celebrar los mítines anteriores, no se debía a que hubiesen logrado despistar los protocolos de vigilancia del Senado, sino a que Némesis había esperado a desarrollar las armas necesarias para aplastarlos en el momento idóneo. Tal y como estaba a punto de hacer ahora.
–¿Alguna idea para aplacar a esos monos de feria? –le preguntó T. a Ariadna, disimulando el miedo que aquellos seres le provocaban.
–Alguna... Pero vamos a tener que hacerlo juntos. –Ariadna intuía que sus oponentes eran demasiado fuertes como para hacerles frente por separado.
–¡Pues a por ello, Ari!
Y, tal y como ya habían hecho tantas veces antes, se dieron la mano y trataron de compartir un mismo sueño. Un espacio en el que ella era la guía consciente y él, su acompañante inconsciente. Ella decidía el nombre y él lo encarnaba. Ella usaba su don para elegir el prodigio y él empleaba el suyo para transformarse en lo que la magia quisiera convertirlo. En eso consistía todo. Y eso era lo único que ahora podían hacer.
Ariadna buscó en su cabeza el héroe más poderoso posible. Necesitaba encontrar un nombre lo suficientemente fiero como para contrarrestar el poder de las criaturas con las que Moira había logrado acorralarlos. Quizá otros de sus prodigios habrían bastado para someter a los Argonautas del General, pero esos Polimorfos parecían tener un origen tan fantástico como su don, y eso la preocupaba. ¿Y si el Senado hubiese dado con las raíces de la magia? ¿Era posible que T. y ella ya no fuesen los únicos dotados con ese poder?
Mientras Leda coordinaba los esfuerzos para resistir los embates, cada vez más violentos, de los cíborgs, Moira había aprovechado para alejarse y ponerse a salvo de lo que pudiera suceder. Argos le dedicó una mirada de desprecio antes de recrudecer el ataque de sus Cíclopes, ansioso por sellar lo que parecía una victoria segura.
Entonces fue cuando Ariadna lo vio claro.
Tenía que recurrir al que, se decía, era el más fuerte de los semidioses.
H-E-R-A-C-L-E-S
Un gigantesco cíborg, idéntico en aspecto y dimensiones al héroe invocado por Ariadna, surgió ante ellos al mismo tiempo que T., transformado en huracán, rodeaba a los Rebeldes y los arrastraba, junto consigo mismo y Ariadna, hasta el lugar donde tenían aparcados sus vehículos.
Sin embargo, cuando se disponían a huir, comprobaron que los Polimorfos, lejos de ser vencidos por Heracles, cambiaban su forma de lobos para convertirse en dragones capaces de reducir al héroe en cuestión de minutos.
–¡Ahora! –gritó Leda, pidiendo a los suyos que se distribuyeran en los vehículos con los que habían llegado hasta allí.
Orión y Layo se encargaron de asegurarse que nadie quedaba atrás y T. se ocupó de ayudar a Ariadna, que se encontraba agotada tras el esfuerzo del último prodigio.
–¡Desplegad velas! –ordenó la lugarteniente de los Rebeldes cuando estuvo segura de que no faltaba ninguno de los suyos.
La obedecieron y salieron de allí a toda velocidad, tratando de aprovechar la ventaja que les había proporcionado la aparición de Heracles.
Mientras la batalla entre el semidiós y los Cíclopes continuaba a sus espaldas, los Rebeldes lograron, por fin, escapar de la Anticiudad. Una hazaña que T. y Ariadna habrían celebrado si no fuera porque ahora los acompañaban dos ásperas certezas.
Habían estado a punto de ser derrotados.
Y su magia, por primera vez, había sido insuficiente.
3
DIONISOS
Moira estaba pletórica.
Por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera le preocupaban las insinuaciones que Argos vertía en el Congreso sobre los puntos débiles de la Inteligencia Y.
Daba igual cuánto se esforzase el General en desprestigiar su trabajo: los hechos le daban la razón. Los Polimorfos habían demostrado ser capaces de hacer frente a la magia de sus enemigos. Tal vez no hubieran obtenido una victoria completa en la Anticiudad, pero habían estado muy cerca de lograrlo.
–La investigación sobre el Segundo Eje ha dado buenos resultados –se congratuló Apolo, que felicitó con efusión a la Arquitecta.
–Nunca pensé que lo diría –se sinceró ella–, pero lo cierto es que sí. Aunque he tenido que programar, una por una, todas las metamorfosis que describe ese loco de Ovidio para que ninguna de las reacciones de los Rebeldes pueda tomarnos por sorpresa. No es posible descifrar el origen de su magia; pero gracias a los libros en que se inspira, sí que podemos imitar y prever su funcionamiento. Y, si mis investigaciones siguen avanzando, en breve también lograremos inhibirla.
Dominada por la euforia y deseosa de subrayar su triunfo, Moira activó su brazalete e hizo surgir en el centro de la sala una sombra que adoptó el cuerpo de una mujer para, en apenas unos segundos, dibujar la silueta de un árbol.
Un árbol con forma de laurel.
–Quita eso de mi vista –le ordenó Némesis–. Necesito que aplastéis a esa chusma Rebelde. Dejaos de trucos baratos.
Hermes abrió los ojos, perplejo, al descubrir que aquel árbol era idéntico al que había visto en la Estigia.
No había dejado de investigarlo desde entonces, pero su significado era un interrogante imposible de esquivar. Y por mucho que se esforzaba en restarle importancia, ese enigma le hacía dudar de gran parte de las supuestas verdades en las que había basado su carrera.
Había intentado alejar aquellos fantasmas de su mente, convencerse de que se hallaba en el lado correcto de la historia, pero descubrimientos como el árbol o la fotografía de la infancia de Némesis lo inquietaban. ¿Era posible que el lunar a la altura del cuello no fuera más que un efecto gráfico? ¿Tal vez un defecto de imagen? Esa parecía la explicación más lógica, pero había algo en la mirada de esa cría que, cuanto más lo pensaba, más diferente le resultaba de la expresión de su Presidenta.
«Todos crecemos», se decía.
«Todos cambiamos», se repetía.
Desde su visita al Taigeto, sus certidumbres habían desaparecido.
Sin embargo, conservar su puesto y –más aún– su vida exigía que mantuviese sus dudas en secreto.
–Fascinante. –Argos aplaudió con desgana la exhibición de Moira–. ¿Y cuánto dinero ha costado este espectáculo circense?
–Este «espectáculo circense» fue la clave en nuestro enfrentamiento con los Rebeldes en la Anticiudad.
–Mis Argonautas los habrían aplastado si tus bufones no se hubiesen entrometido –respondió él señalando a los Cíclopes que lo acompañaban.
La Arquitecta consideró intolerable que el General comparase aquellos cíborgs, creados a partir de un viejo diseño de Gea, con el arma defensiva que constituía la cima de su Inteligencia Y. Así que, en vez de responder a su provocación, optó por volver a pulsar su brazalete.
–Mirra –susurró.
En cuanto lo hizo, apareció un nuevo árbol, esta vez el de la mirra, en el centro de la sala. Sus ramas se extendieron y agarraron a uno de los Argonautas. El Cíclope intentó defenderse, pero le resultó imposible moverse mientras aquella criatura lo asfixiaba y lo reducía a cenizas, lo que desató la ira de Argos.
–¡Pero se puede saber qué demonios...!
–¿Le han hecho pupa mis bufones a tus juguetes, General?
Némesis no permitió que continuasen. Se interpuso entre ambos y, sin titubear, posó su mano sobre el hombro de Moira en señal de respeto.
–Has llegado aún más lejos de lo que esperábamos.
–Por primera vez hemos vencido los límites que nos imponían las leyes físicas –explicó la Arquitecta–. Los Polimorfos son capaces de adoptar múltiples formas y tamaños. Pueden transformarse tantas veces como sea necesario: de mujeres y hombres a plantas, de plantas a animales, de animales a rocas, de rocas a estrellas. Todo es posible con tal de desarmar al enemigo. O de aplastarlo cuando es preciso. Si las Náyades leían las emociones y las Águilas los recuerdos, los Polimorfos adivinan las debilidades. Averiguan qué nos vuelve vulnerables y lo emplean para destruir a su rival.
–No será magia –respondió Némesis–, pero se le parece. Solo tengo una duda: ¿necesitamos el Eje para que actúen?
La Presidenta señaló con su índice el libro de Ovidio que Apolo sostenía entre sus manos.
–En realidad –contestó el Senador–, me parece que ya no. ¿No es así, Moira?
–Cierto: el contenido del libro ha sido previamente codificado y memorizado por estos dispositivos –explicó Moira mostrando su brazalete en «M»–, con los que se controla a los Polimorfos.
–En ese caso, Apolo, destrúyelo. Es la última copia impresa y no podemos permitirnos que caiga en las manos equivocadas justo ahora.
El Senador asintió y Hermes se preguntó si habría alguna copia digital. Y, en ese caso, ¿dónde?
–Imagino que todos sabéis para qué os he convocado –continuó la Presidenta–. En este contexto, la candidatura de Egisto es irrelevante. ¿Para qué alimentar la ficción democrática con un oponente ficticio cuando ha surgido una rival auténtica? Debemos centrarnos en acabar con Penélope antes de las elecciones, pero de manera que parezca que respetamos su candidatura.
–¿Y las detenciones? –Hermes no entendía cómo iban a justificar la opresión sobre los insumisos, que se había recrudecido por todo Ypsilon.
–Las detenciones no tienen nada que ver con que no respetemos la libertad de expresión: encerramos a la gente que supone un peligro para la seguridad de Ypsilon, no a la que disiente. Son dos cosas distintas.
–Pero ¿cómo explicamos ataques como el de la Anticiudad? Los ypsilianos pensarán que...
–Los ypsilianos pensarán lo que les digamos que tienen que pensar –lo interrumpió Némesis–. ¿O tengo que decirte ahora cómo debes hacer tu trabajo?
El Ministro negó con la cabeza, confundido y abochornado. Quizá fuera por sus descubrimientos más recientes o por la extrema crueldad con la que se castigaban las protestas posteriores a la Revuelta de los Espejos, pero cada vez le costaba más asumir el liderazgo de Némesis sin verbalizar las dudas que lo atormentaban.
–Ya no necesitamos a Egisto para teatralizar las elecciones: bastará con que parezca que aprobamos la presencia de Penélope mientras que hacemos todo lo posible por quitárnosla de en medio antes de que termine la campaña. Vosotros ocupaos de que desaparezcan ella y todos sus acompañantes, que ya inventaremos cómo dar la noticia de ese trágico accidente cuando eso ocurra. Y en cuanto a Egisto...
Apolo sintió que la mirada de la Presidenta recaía sobre él, exigiendo una respuesta.
–Puedo informarle yo.
–Algo más que eso... –prosiguió Némesis–: no nos conviene arriesgarnos a que reaccione con despecho.
–Entiendo.
–Gracias, Senador. Cuenta con Hermes y Moira para asegurar que sea condenado a pena capital en un Juicio Ciudadano.
–¿Es necesario? –El Ministro de Información no daba crédito. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Presidenta en esa espiral de violencia que se había convertido el Ciclo del Terror?– Estoy seguro de que podemos convencerlo para llegar a un acuerdo...
–Y ese acuerdo es su muerte. Bastante peligroso es que esos dos niñatos sigan sueltos como para permitir que Egisto pueda sumarse a ellos cuando lo destituyamos de sus funciones. Y en cuanto a las fronteras –la Presidenta se dirigía ahora a Dionisos, el Ministro de Asuntos Exteriores–, quiero que nuestras tropas estén desplegadas por todo el país. El movimiento Rebelde no debe contactar con ningún país extranjero hasta que pasen las elecciones y dé comienzo la siguiente etapa del Nuevo Orden.
–Mis hombres están preparados. Y deseando actuar.
Hermes miró con suspicacia a aquel tipo que siempre le había caído especialmente mal. Bajo un rostro que parecía de plástico por culpa de más operaciones quirúrgicas de las que Dionisos admitiría jamás, una espesa melena rizada y un cuerpo orondo y de escasa estatura, se ocultaba uno de los hombres más ególatras de todo Ypsilon.
A su mando se hallaban los Sátiros, Cíclopes a los que correspondían dos únicas tareas: negociar con los países vecinos cuando había que acallar cualquier rumor sobre Ypsilon y vigilar las fronteras para evitar que ningún ciudadano pudiese traspasarlas.
Creados en tiempos de Pigmalión y mejorados por Moira durante el desarrollo de la Inteligencia Y, los Sátiros eran capaces de cumplir ambas labores gracias a los gases y vapores que expelían y con los que lograban intoxicar a sus oponentes, ya fuera para convencerlos o para envenenarlos. En cualquiera de los casos, la ebriedad que provocaban en sus víctimas las conducía, primero, a su derrota y, por último, a su locura.
–Quedan solo dos semanas hasta el día de las elecciones, así que espero que estéis todos a la altura. De lo contrario, no habrá espacio para vosotros en mi nuevo Gobierno.
Hermes salió del Consejo realmente confundido. Siempre había sido uno de los impulsores más entusiastas de las reformas del Nuevo Orden, pero su confianza se tambaleaba cuanto más sabía de los encarcelamientos, las ejecuciones y las condenas a muerte del Ciclo de Terror instaurado por Némesis. Aquella oleada de violencia se sumaba a los interrogantes que no había conseguido resolver en el Taigeto y le impedía concentrarse en sus funciones: ¿cómo seguir ejerciendo su papel de Ministro de Información en un Gobierno en el que no estaba seguro de creer?
Necesitaba el libro, pensó mientras recorría los pasillos de Naxos en busca de Apolo. Tenía que inventar algún modo de hacerse con el Segundo Eje antes de que el Senador lo destruyese. Si Moira había logrado extraer de sus páginas el laurel que había reconstruido ante sus ojos, quizá también él pudiera obtener las respuestas que, desde su visita al Taigeto, lo obsesionaban.
No sabía si eso lo ayudaría a devolver a Némesis a la sensatez de la que Moira la alejaba, pero no podía cruzarse de brazos mientras esperaba la llegada de unas elecciones que, si nadie lo impedía, acabarían teñidas de demasiada sangre.
4
LA CICATRIZ
–¿Qué diablos era eso?
Orión estaba furioso.
Nada más llegar al Refugio que habían convertido en la nueva Ítaca, exigió una reunión de urgencia y Calipso, consciente de que era necesario serenar los ánimos de su gente, accedió.
–No podemos seguir adelante sin saber a lo que nos enfrentamos.
Layo le dio la razón. A los dos les preocupaba la sobreexposición a la que los Rebeldes sometían a Ariadna y a su hijo desde que los habían convertido en una pieza esencial de su Operación Velo:
–Hasta ahora hemos contado siempre con sus dones, pero esta vez casi no salimos de allí con vida.
–Los Polimorfos eran tan poderosos como nosotros... –añadió Ariadna, aún conmocionada.
–¿Estáis bien? –se preocupó Helena, que no acababa de entender la gravedad de lo que había sucedido en la Anticiudad. Su papel de cuidadora del Olimpo la había mantenido lejos de la trinchera que sentía que debía haber ocupado, sobre todo cuando el vínculo que la unía a Ariadna cada día era más especial. Casi sin darse cuenta, la había convertido en un miembro más de su familia, como una sobrina inesperada o una hermana pequeña con la que disfrutaba organizando aquellos libros sobre los que se empeñaba en enseñarle–. Ariadna, ¿ha pasado algo más que debamos saber?
Ella extendió ambos brazos y mostró la cicatriz que recorría la palma de su mano izquierda.
–¡Ari...! –Sus padres corrieron a su lado, pero ella no se movió. Seguía quieta, con la mirada perdida, como si aún estuviera paralizada por lo que habían vivido.
–¿Cómo no nos has dicho nada? –le preguntó Clío, mientras vendaban aquella herida que se extendía dibujando un haz de raíces en su piel.
–No lo sé. –Ariadna no mentía.
Si no había hablado hasta ahora, era porque no había sido consciente de que su enfrentamiento con los Polimorfos había dejado esa marca en ella. Una cicatriz mucho más profunda que la «H» de Heracles que, como era habitual, se había grabado en un recodo de su espalda. No podía asegurarlo, pero sospechaba que la nueva señal no era solo una prueba de su don, sino también el resultado de la dureza del obstáculo al que había tenido que enfrentarse.
–No podemos retrasarlo ni un día más. –T., que había encontrado en la acción una buena terapia para sus dilemas personales, estaba deseando dar el siguiente paso–. O hacemos caso a Dédalo y encontramos a Tiresias, o estamos perdidos.
–No hemos dejado de buscarlo –se defendió Calipso, que había dado orden a Paris y a Aracne de que acelerasen la investigación sobre el lugar donde se escondía el adivino. Por desgracia, su rastro eludía cualquier pista que pudiesen localizar en la red, ya fuera en la oficial o en los sistemas piratas y alternativos que los Rebeldes utilizaban para transmitir sus mensajes.
–Lo sé. –T. no quería sonar demasiado brusco, pero necesitaba que lo escuchasen. Por una vez, no quería limitarse a ser una pieza en sus planes, sino contribuir a diseñarlos. ¿Por qué no podían hacerle caso y seguir su instinto?–. Pero cruzándonos de brazos y encerrándonos aquí no vamos a encontrarlo.
–Por no hablar del aquí –añadió Penélope–. ¿O soy la única que piensa que Ítaca debería ser algo mejor que esta pocilga?
La candidata extendió los brazos señalando a su alrededor y Aracne, a pesar de que habría preferido contradecirlos, pensó que los dos llevaban razón.
T. estaba en lo cierto cuando se quejaba de que sus pesquisas informáticas aún no habían arrojado un solo dato útil sobre el escondite de Tiresias. Y también acertaba Penélope en que aquel lugar que habían llamado su nueva Ítaca era, siendo sinceros, un asco. Tanto que difícilmente se merecía ese nombre.
Situada en el noroeste de Ypsilon, habían elegido los túneles suburbanos de aquella Anticiudad porque se hallaba a una distancia intermedia de Geonia: lo bastante lejos como para estar a salvo de los Cíclopes y, al mismo tiempo, lo bastante cerca como para acceder a la capital cuando llegase el momento.
–¿Dédalo no os dijo nada más? –Céfiro, que había formulado su pregunta sin malicia, se dio cuenta enseguida de que había despertado la suspicacia de sus compañeros.
–Eso mismo me gustaría saber a mí –lo apoyó Layo–, porque aquí se nos da muy bien callarnos las cosas.
–Hemos callado solo lo que había que callar –se defendió Calipso.
Quizá demasiado, pensó Aracne, pero optó por tragarse sus palabras con tal de no estropear la relación que, lentamente, empezaban a reconstruir. Le seguía doliendo que la hubieran mantenido al margen durante el inicio de la Operación Velo, pero creía que ese silencio no era por voluntad de Calipso ni por culpa de la ambición que algunos empezaban a vislumbrar en Penélope, sino por la fidelidad con la que respetaban las directrices y designios del Bibliotecario. Ahora que él no estaba allí, ya no tenía sentido seguir mintiendo. Era urgente que sacaran a la luz todos los secretos que pudieran ayudar a Ítaca. Cuanto antes.
–¿Y entre sus documentos? –preguntó Paris–. ¿Has encontrado algo que nos sirva, Helena?
–Solo algunos Esenciales que podrían ayudarnos. –La responsable del Olimpo miró directamente a T. y a Ariadna–. Sobre todo, a vosotros dos.
–¿A nosotros? –T. estaba muy intrigado–. ¿Por qué?
–Porque tienen que ver con lo que os ha pasado hoy. –Helena les mostró en su móvil algunas capturas de los libros a los que se refería–. Son textos muy posteriores a los Dos Ejes, pero en los que se recrean algunas de las transformaciones que cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. Mirad este poema de Garcilaso, por ejemplo.
–¿Este poema de quién?
–Garcilaso.
–Maravilloso. Como no teníamos ya bastante gente rara... –comentó T. con socarronería–. ¿El Garci este también era colega de Ovidio?
–Mucho, sí –se rio Helena–. Si no fuera porque les separaban unos cuantos siglos, seguro que se habrían ido de fiesta juntos.
–Entonces, ¿qué tiene que ver el tal Garciloquesea con el Segundo Eje?
–Es una de las pistas que nos permiten conocer su contenido. De momento, no contamos con ningún ejemplar íntegro de la obra de Ovidio, pero sí podemos conocer sus relatos a partir de versiones posteriores como las de Garcilaso. Así que puedo prepararos una selección para que los memoricéis y contéis con más alternativas entre vuestro repertorio.
–¿Memorizar? –T. tragó saliva: nunca había imaginado que su papel de héroe iba a requerirle tantas horas de estudio–. ¿Más?
–No me lo puedo creer –saltó de nuevo Orión–. ¿Estamos en medio de una guerra y lo único que se os ocurre es que nuestro hijo lea poesía?
–Deja que nos lo explique –lo apaciguó Layo, que empezaba a sentirse incómodo ante los arrebatos de su marido–. Seguro que hay una buena razón.
–Lo siento –se disculpó Orión, consciente de que su actitud no estaba ayudando en nada a los Rebeldes–. Esta situación es difícil para todos.
–Tranquilo –lo serenó Helena antes de girarse hacia T. y Ariadna–. Vuestro don se nutre de esas historias. No sabemos aún cómo, pero está relacionado con los Dos Ejes y, ya que conocéis tan bien el Primero, es buena idea que os familiaricéis cuanto antes con el contenido del Segundo.
–¿Y no sabéis dónde puede estar el libro original? –preguntó Ariadna, que, después de haber recibido la cura de sus padres, parecía más recuperada.
–Solo que Némesis se hizo con un ejemplar, pero ignoramos si queda alguna otra copia –les explicó Helena.
–Ella misma se encargó de recogerlo en el Taigeto –añadió T., recordando la historia que le habían contado los Cazadores.
–Nuestra única esperanza es dar con Tiresias –sentenció Calipso–. Ni siquiera es seguro que organicemos más mítines ni asambleas públicas hasta que contemos con la garantía de que no habrá víctimas. De momento, tendremos que conformarnos con los encuentros virtuales.
–Pero eso seguirá exigiendo que la gente se suscriba a nuestras redes –reflexionó Céfiro–. Y si lo hacen y los descubren, tendrá consecuencias...
–No se puede hacer una revolución sin víctimas –respondió Penélope, y la mayoría de los Rebeldes, por un segundo, contuvo la respiración.
Aunque eran conscientes de que su movimiento había sido el detonante del Ciclo del Terror, en realidad había una única causa: la violencia que, desde hacía años, ejercía el propio Senado. Ahora, sin embargo, los atormentaba la idea de servir de cebo para que los ypsilianos elevasen su voz y pagasen las consecuencias por ello.
–No podemos detenernos –argumentó la candidata, convencida de que no cabía la opción de retroceder–. Hemos conseguido que por fin haya gente que nos apoye y, si desaparecemos, el poder propagandístico del Senado se impondrá hasta que nos olviden. Esa es la única muerte que debería preocuparnos: en cuanto los convenzan de que no existimos gracias a sus hologramas y sus bots, nos habremos convertido en cadáveres, aunque sigamos respirando.
A pesar de que su mano seguía ardiendo, como si la herida no se hubiera cerrado aún, Ariadna empezaba a encontrarse algo mejor. T. se acercó a ella y, sin decir nada, acarició su cicatriz. Y ella, que había aprendido a leer sus gestos, entendió su respaldo y se lo agradeció.
–A lo mejor hay alguien ahí fuera que pueda ayudarnos –sugirió T.–. ¿Nadie tiene el número de Tiresias para hacerle una perdida o algo?
–Ojalá fuera tan fácil. – Helena negó con la cabeza.
–Una perdida, no sé –intervino Leda, que se granjeó inmediatamente la atención de todos–. Pero quizá sí haya alguien que pueda darnos una pista.
–¿Y de quién se trata? –Calipso se mostró esperanzada ante aquella noticia.
La líder de las tropas rebeldes tragó saliva.
Era difícil justificar que hubiesen perdido tantos días desde la Revuelta de los Espejos por culpa de su orgullo. La soberbia le había impedido proponer la solución que ahora, por mucho que intentase negarlo, se veía abocada a admitir. Y le resultaba aún más complicado asumir que debería acudir en busca de aquella mujer si querían dar con el paradero de Tiresias.
–Leda, por favor... –le rogó Calipso.
–¿Nos lo vas a decir o no? –la apremió Penélope.
Harta de los malos modos de la candidata, Leda la fulminó con la mirada antes de responder:
–La única persona que puede ayudarnos es, por desgracia, también la única de todos los Rebeldes que podría negarse a hacerlo.
–Pero ¿de quién se trata? –se impacientó Aracne.
–De Hipólita.
5
LAS AMAZONAS
Después de una acalorada discusión, decidieron que fuese Leda quien dirigiese la expedición en busca del adivino, a pesar de que Penélope consideraba que era preferible que siguiese a cargo de la defensa de la nueva Ítaca y que enviasen a cualquier otro en su lugar.
–Solo yo puedo convencer a Hipólita. Además, ahora que sabemos hasta dónde llegan las fuerzas de nuestros enemigos, no podemos permitir que T. y Ariadna se enfrenten a los Polimorfos sin ayuda.
Los padres de ambos le dieron la razón y estuvieron de acuerdo en que, junto con ellos tres, también partiesen Helena y Paris. Ella, porque creía que sus conocimientos sobre el Segundo Eje, aunque fueran parciales, podían ayudar a los más jóvenes, a quienes ilustraría con sus personajes e historias mientras iban de camino. Y él, porque, además de sumar sus cualidades informáticas al equipo, también necesitaba pasar algo más de tiempo junto a la mujer a la que amaba y con la que mantenía una relación por la que ambos habían tenido que luchar mucho.
–¿Y nosotros cuatro? –A Clío le costaba ver marchar a su hija sin unirse a aquella comitiva que, siendo objetiva, le resultaba demasiado escasa.
–Vosotros es mejor que os quedéis aquí. Cuantos más seamos, más fácil es que nos localicen los equipos de vigilancia de los Cíclopes. Y, además, vuestras emociones son lo último que necesitamos... –les explicó Leda–. Nosotras nos encargaremos de protegerlos.
Esperaron al anochecer, se distribuyeron en dos vehículos y siguieron la ruta que la lugarteniente había introducido en sus sistemas de navegación. El itinerario los llevó muy cerca de la frontera norte de Ypsilon, tanto que casi podían adivinar las siluetas de los Sátiros que la custodiaban. Leda les advirtió que no se aproximasen a ellos.
–¿Estás segura de que es aquí? –T. no dejaba de mirar a su alrededor en busca de una señal de vida humana o androide que, de momento, no encontraba.
–Estoy segura –asintió ella, convencida de que Hipólita no tardaría en aparecer.
–Pero si no hay nadie –apuntó Paris, que coincidía con T. en su perplejidad.
–Sí que lo hay –aseguró Ariadna, dejándose llevar por una intuición que se había desatado en ella con la misma intensidad con que le había empezado a arder de nuevo la herida de su mano izquierda–, y están muy cerca.
–¿Están? ¿Pero se puede saber qué haces, Ari?
T. no entendía por qué se había puesto de rodillas, por qué había agarrado una de las piedras que llenaban aquel suelo desértico, ni qué pretendía restregándola contra el pavimento.
Todos se acercaron a contemplar lo que había dibujado Ariadna: se trataba del Equus, el símbolo con el que los Rebeldes se alertaban de los lugares seguros en que podían cobijarse o intercambiar información.
–Ahora ya saben que estamos aquí.
–Eso parece –respondió T. apuntando a la polvareda que, a unos metros de ellos, levantaba lo que parecía ser un ejército de Cíclopes–. Y no estoy seguro de que sea una gran noticia.
–¡Desplegad velas!
En cuanto Leda dio el grito de guerra de los Rebeldes, corrieron a situarse en posición de ataque, dispuestos a hacer frente a los cíborgs enviados por el Senado. Solo cuando los tuvieron más cerca se dieron cuenta de que aquel grupo estaba formado por un conjunto de criaturas y mujeres a las que no habían visto jamás.
Ante ellos había una decena de mujeres de edades, físicos y etnias muy diversos que cabalgaban a lomos de androides con forma equina y torso y rostro humanos. Además de los Centauros que les servían de montura, todas ellas presentaban tres rasgos comunes: su mirada desafiante, el arco y la aljaba dorada que llevaban a su espalda, y el brazo mecánico con el que ahora mismo los apuntaban.
–¿Quiénes sois? –los interrogó la que debía de ser la líder del grupo. Su larga cabellera verde y sus ojos claros y rasgados llamaban tanto la atención como la rotundidad de su físico, que doblaba en corpulencia y musculatura tanto a sus compañeras como a cualquiera de los Rebeldes allí presentes. Ni siquiera Leda, a pesar de su extraordinario aspecto, podía compararse con ella.
–¿Tanto he cambiado? –le respondió la lugarteniente itacense.
–¿Leda? ¿Eres tú?
–Pues claro que soy yo, Hipólita.
A su señal, todas sus compañeras bajaron sus arcos, aunque permanecieron en guardia, prevenidas en caso de que aquel encuentro fuese una emboscada y tuviesen que entrar en acción.
–Vengo en son de paz, te lo aseguro.
–No son buenos tiempos para eso –dijo Hipólita con sarcasmo.
–Lo sé. Por eso mismo necesitamos tu ayuda.
–¿Ahora sí la quieres? –Ni Ariadna ni T. sabían de qué estaban hablando, pero resultaba evidente que había algo pendiente entre ellas–. Porque creo recordar que han pasado más de diez años desde que nos pedisteis a mis Amazonas y a mí que os dejásemos en paz.
–Fue decisión de Dédalo. Si tú no lo hubieras desafiado, Hipólita...
–Solo quería hacer las cosas de otra manera.
–De la tuya, para ser más precisas.
–Sí, ¿y qué? ¿Por qué tenía que ser mejor su estrategia que la que yo planteaba?
–Porque con la tuya solo les habríamos dado la razón. Provocar más atentados no habría acabado con Ypsilon; solo había ayudado a perpetuar el Nuevo Orden.
–¿Más aún? Porque yo diría que les ha salido un Gobierno bastante perpetuo.
–No quiero discutir esto ahora... No tenemos tiempo. Necesitamos que nos ayudéis si no queréis que el Senado acabe con nuestra única opción de deshacernos de su yugo de una maldita vez.
–¿Y por qué no ha venido él a pedírmelo? ¿Su orgullo no se lo ha permitido? ¿O es que Dédalo está demasiado ocupado como para visitar a una de las personas que le fueron más fieles cuando Ítaca ni siquiera era un sueño?
–Está muerto, Hipólita.
–¿Cómo? –La expresión de perplejidad en el rostro de la jefa de las Amazonas era sincera. Y, si Ariadna no se engañaba, la tristeza que asomó en su mirada, también.
–Dédalo, ¿no lo sabías?, murió en el Taigeto. Fue su última hazaña.
–¡Maldito seas, viejo testarudo! –gritó Hipólita mientras luchaba por tragarse las lágrimas.
No estaba dispuesta a permitir que nadie la viese llorar por aquel hombre que la había desterrado por desobedecer sus directrices y al que, a pesar de todo, seguía respetando. El mismo que había visto en ella a la guerrera que hoy era y que podría haberla aupado a uno de los puestos que ahora ocupaban Leda, Penélope o cualquiera de las demás líderes Rebeldes.
«Eres mi Instinto», le había dicho en una ocasión.
La llamó así poco antes de que la reprendiese por eso mismo: por ser la rabia que se desbocaba, la pasión que no sabía contenerse, la furia que reclamaba la acción inmediata frente a los planes sosegados y siempre a largo plazo que trazaba el anciano Bibliotecario y cuya inspiración, según decía, sacaba de los augurios de Tiresias. Esa había sido la última de sus misiones: ayudar a ocultar al adivino y escoltarlo junto a sus Amazonas hasta el lugar en el que permanecía escondido desde entonces.
–Necesitamos que nos lleves hasta él. –Leda estaba convencida de que no tenía sentido perder tiempo enredándose en una diplomacia que no las conduciría a ninguna parte, así que prefirió ser directa.
–¿Hasta Tiresias? –Hipólita no lo dudó ni por un segundo: sabía que si habían ido hasta ella era porque buscaban al augur–. ¿Pero has perdido el juicio?
–Si Dédalo hubiese acudido a ti para pedírtelo...
–Pero no lo ha hecho, ¿verdad? Y fue él quien me ordenó que no desvelase su paradero. ¡Nunca!
–Sabes que eso no es cierto...
Las dos prefirieron morderse la lengua y no decir nada más de lo que pudieran arrepentirse. De repente, podían verse a sí mismas diez años atrás, más jóvenes y, sin duda, más ingenuas. Convencidas de que la batalla contra el Senado sería mucho más fácil de vencer de lo que Dédalo les contaba y dispuestas a demostrarle que disponía de un ejército de mujeres tan poderosas como leales: ellas serían quienes derribasen el Nuevo Orden y establecerían los cimientos del sistema que lo sustituiría.
«Somos tanto los caminos que elegimos recorrer como los que decidimos evitar», les había advertido el Bibliotecario citando de memoria, como de costumbre, una de las profecías de Tiresias. «Y cuando esos caminos os lleven hasta la encrucijada que más teméis, elegid el destino común: solo así lograréis salvaros».
Entonces no habían comprendido a qué se referían aquellas palabras que Dédalo recitaba como si fueran suyas, pero ahora, diez años después, cobraban sentido. Esa era su encrucijada y ese, también, el momento que más temían. El instante en el que Hipólita debía decidir si podía confiar en Leda y Leda tenía que renunciar a su orgullo para solicitar la ayuda de Hipólita. Ambas se enfrentaban a una situación incómoda y contraria a su naturaleza, así que parecía que esos caminos de los que hablaba Tiresias acababan de encontrarse.
–Estoy segura de que él querría que nos ayudases –se atrevió a intervenir Ariadna, dispuesta a demostrarlo con su don.