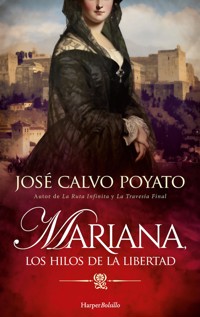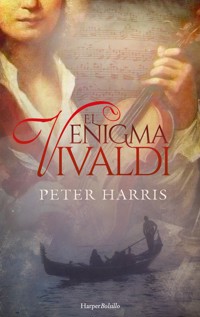
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Harper Bolsillo
- Sprache: Spanisch
¿Por qué las rarezas del genial compositor veneciano Antonio Vivaldi llamaron la atención de sus contemporáneos y a lo largo del tiempo han hecho correr ríos de tinta? Antes de morir, el cura rojo, nombre con el que se le conoce en alusión al color de su pelo, confiará un extraño documento que contiene un terrible secreto a una hermandad llamada Fraternitas Charitatis -a la que perteneció Vivaldi-, encargada de custodiar saberes ocultos y peligrosos. ¿Qué esconde este misterioso documento? ¿Qué hay detrás del llamado enigma del cura rojo? La presencia en Venecia, casi tres siglos más tarde, de un músico español devoto de Vivaldi para estudiar al compositor logrará despertar la ambición de ocultas organizaciones. ¿Por qué tanto tiempo después hay gente dispuesta a matar por hacerse con el misterioso documento? Peter Harris lleva al lector de la Venecia de los dogos, en pleno siglo XVIII, a la actual ciudad invadida por los turistas, a través de las páginas de un thriller que atrapa al lector desde su inicio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El enigma Vivaldi
© Peter Harris, 2020
Autor representado por Silvia Bastos, S.L. Agencia literaria.
© 2020, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte. Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imagen de cubierta: Shutterstock
ISBN: 978-84-17216-76-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Sobre Peter Harris
Si te ha gustado este libro…
Este libro está dedicado a mis amigos musicólogos Zoraida y Antonio por su ayuda. A More por corregir el manuscrito. A Rafael por sus atinadas sugerencias. A Thomas por su paciencia. A Christopher, Francis, Anthony y Kiko por liberarme de cargas que facilitaron mi dedicación a este libro. A mi esposa Chris por su colaboración, y a ella y a mis hijos Helen y Al por el tiempo que no les di.
También a Venecia y a Vivaldi por inspirarme.
1
Viena, año 1741
El rostro macilento, la nariz afilada y los ojos hundidos configuraban unas facciones tan demacradas que señalaban, sin ninguna duda, que a aquel hombre le quedaba muy poco tiempo de vida. La parca estaría ya al acecho por las oscuras callejuelas del barrio que se abría al final de la Karntnerstrasse y se desparramaba hacia una de las puertas más viejas de la ciudad hasta las murallas de Viena. Las mismas que en tantas ocasiones habían permitido resistir los embates de los turcos y salvar la capital de los Habsburgo de caer en manos de los sultanes otomanos.
Hacía poco rato que la viuda Wahler había subido hasta la buhardilla donde el moribundo agonizaba para reconfortarle con un tazón de caldo en cuya elaboración se había esmerado. Mientras intentaba que lo tomase, cucharada a cucharada, con una paciencia infinita y como si se tratase de un miembro de su propia familia, le había susurrado palabras de aliento, que eran una pura mentira.
—¡Hoy se le ve con mejor aspecto! ¡Ya verá como con unos días de reposo y una buena alimentación desechará estas calenturas! ¡Vaya si será así!
Con dificultad, el enfermo trataba de beber el caldo ofrecido por aquella mujer a la que conocía desde hacía sólo unos meses, cuando le alquiló las dependencias que se habían convertido en su hogar por un módico precio, que era lo único que le permitía su precaria economía.
La viuda Wahler, que había sido esposa de un guarnicionero, le acogió como alojado en su casa, no sólo porque la renta suponía un ingreso adicional para su magra economía, sino porque le había causado cierto respeto el que la persona que solicitaba ser su huésped tuviese la condición de sacerdote. Solamente creyó esto último cuando un canónigo de San Esteban, collación a la que pertenecía su casa, le certificó que, efectivamente, aquel individuo era quien decía ser. Se trataba de un clérigo italiano, le había dicho el padre Stöfel. Un clérigo harto singular tanto por su atuendo como por sus maneras. Usaba peluca pasada de moda y muy estropeada, vestía levita, calzones ajustados y medias. Todo muy raído y gastado, como si se tratase de un artesano que pasaba por un mal momento y se ponía su ropa de los domingos para pasear.
Con todo, no era el atuendo lo que más llamaba la atención de aquel clérigo sino las visitas que recibía, alguna de ellas a horas intempestivas, de personas un tanto extrañas. Resultaban sospechosas al cubrirse el rostro con sombreros bien calados y el embozo de sus capas. No deseaban ser identificadas y, desde luego, se trataba de gentes que, por su aspecto, resultaban poco acordes con la condición eclesiástica de quien visitaban. Muchas veces las reuniones parecían conciliábulos donde debía urdirse alguna trama misteriosa. Eso, al menos, era lo que imaginaba la viuda Wahler.
Tanta turbación le causaba todo aquello que llegó a dudar de la condición de su alojado. Un día fue tan grande su angustia que acudió al padre Stöfel. El canónigo de San Esteban la tranquilizó diciéndole que no debía preocuparse, que maister Vivaldi era un clérigo italiano, veneciano por más señas, cuya dedicación a la música había sido el centro de su vida. Le dijo también que era un consumado violinista, uno de los mejores de Europa, y que su música se escuchaba en las óperas de los más celebrados teatros y se tocaba en las más exquisitas veladas de las cortes principescas. Aquellas razones habían serenado en algo su espíritu porque encajaban con alguna de las actividades de su huésped. Pasaba muchas horas tocando el violín y lo hacía de forma extraordinaria. La música que arrancaba de las cuerdas de su instrumento transportaba el espíritu, elevándolo muy por encima de las vulgaridades que la vida traía cada día. A pesar de la tranquilidad que el canónigo le había proporcionado, no dejaban de producirle inquietud las visitas que recibía el sacerdote.
Estos inconvenientes no habían enturbiado las relaciones entre la patrona y el huésped. Maister Vivaldi había sido siempre puntual en el pago del gulden semanal acordado por el alojamiento y las tres comidas —desayuno, almuerzo y cena— estipuladas. Nunca, además, se había quejado de la cantidad o la calidad de dichas comidas, aunque también era cierto que no había resquicio para la queja porque la viuda del guarnicionero era una excelente cocinera, que hacía honor a las delicias culinarias vienesas, y nunca había escatimado las cantidades. Era conocido en el vecindario que el difunto Wahler había exhibido en vida una oronda figura que su mujer cultivaba con esmerado empeño. Se decía que el guarnicionero había ido a parar al sepulcro por no haber podido superar la indigestión que le produjo un atracón de salchichas regadas con abundante cerveza y un strudel, en cuya elaboración fräu Wahler se mostraba como una consumada repostera.
Cuando la viuda abandonó la alcoba de maister Vivaldi quien, con mucho esfuerzo, se había bebido una parte del tazón de caldo, su preocupación había aumentado. Era cierto que el clérigo músico nunca había sido un hombretón como los que se criaban a orillas del Danubio, y que cuando ella le conoció era ya persona menguada por el paso de los años, pero en las últimas semanas, en las que apenas si había salido a la calle dado lo delicado de su estado de salud y el calor agobiante con que les obsequiaba aquel riguroso verano de 1741, su aspecto se había deteriorado de forma alarmante. Su barriga había ganado en volumen y eso no era, precisamente, una buena señal.
Aquella tarde, mientras se afanaba golpeando con fuerza la masa de lo que se convertiría en un pastel de carne, fräu Wahler decidió avisar al padre Stöfel para comunicarle el preocupante estado de su huésped. Acababa de vestirse de forma adecuada para ir a la catedral, antes de que la tarde declinase más y las sombras cubriesen la ciudad, convirtiendo en un peligro caminar por las calles, cuando sintió golpear el aldabón de la puerta. Lo inoportuno de aquella llamada que anunciaba una visita inesperada le hizo fruncir el ceño. No estaba dispuesta a permitir que se perturbase al enfermo. Mientras acudía a la puerta volvieron a llamar con mucha insistencia.
—¡Ya va! ¡Ya va! ¡Por san Esteban bendito, qué prisas! ¡Qué prisas!
Su malhumor se acentuó con la exigencia de los aldabonazos que volvieron a sonar una tercera vez, antes de que alcanzase la puerta.
La reprimenda que tenía en la boca quedó suspendida al abrir y la sorpresa apareció en el rostro de la viuda. Ante la puerta se recortaban las figuras de dos clérigos, pulcramente vestidos. Su atuendo indicaba que se trataba de miembros de la Compañía de Jesús. El mayor, que rondaría los cincuenta años, tenía una barba grisácea. El más joven estaba pulcramente rasurado. No era habitual encontrarse con miembros de la Compañía fuera de su casa matriz —que era a la vez colegio donde se educaban los hijos de la nobleza— o de las parroquias que tenían asignadas, las más ricas de la ciudad. El mayor de los sacerdotes le ofreció su mano y preguntó con voz reposada:
—¿Es esta la casa donde se aloja el señor Antonio Vivaldi?
—Así es, reverendo, así es —respondió, después de besarle la mano—. Aquí vive el maister Vivaldi.
—¿Habría algún inconveniente en que pudiésemos visitarle?
La voz del jesuita sonaba suave, envolvente.
Fräu Wahler, que no se había repuesto de la impresión de encontrarse en la puerta de su morada con dos miembros de la elitista orden ignaciana, tardó unos segundos en contestar porque no acababa de salir de su atolondramiento.
—Verá, fräu, ¿fräu…?
—Wahler, fräu Wahler —respondió con mucho orgullo la viuda.
—Verá, fräu Wahler, sabemos que micer Vivaldi está gravemente enfermo y tanto el padre Hoffmann —hizo un gesto hacia el otro sacerdote— como yo desearíamos traerle un poco de consuelo. Como usted sabe es un excelente músico y posiblemente el mejor violinista de todos los tiempos. Ha compuesto obras para ser interpretadas en colegios de nuestra Compañía. A través del padre Stöfel hemos tenido conocimiento de su estado y es por ello por lo que estamos aquí. Si cree que llegamos en mala hora, podemos volver en otro momento…
—¡De ninguna manera! ¡De ninguna de manera! ¡Vuestras reverencias llegan a su casa, si tienen a bien considerar como tal este humilde hogar! ¡Pasen, pasen vuestras reverencias!
La viuda se hizo a un lado y dejó paso franco a los jesuitas, a quienes acompañó hasta el aposento donde se debatía, entre la vida y la muerte, el músico veneciano, que abrió los ojos con dificultad cuando su patrona le informó de la visita.
—Si vuestras reverencias necesitan alguna cosa no tienen más que llamar —comentó fräu Wahler en voz baja al marcharse, cerrando tras de sí la puerta. Apenas se había alejado unos pasos cuando volvió sobre ellos y abrió nuevamente el aposento—. Perdonen mi atrevimiento, ¿puede una de sus reverencias salir un instante?
Los jesuitas intercambiaron una mirada de extrañeza. Sin decir palabra, el mayor de los dos salió del dormitorio.
—¿Sí?
—Veréis, padre, perdonad si os causo alguna molestia, pero maister Vivaldi está muy mal. Tan mal, tan mal, que… que… —A la viuda Wahler le costaba trabajo pronunciar la palabra.
El jesuita acudió en su ayuda:
—Tan mal que creéis que le quedan pocas horas de vida, ¿no es así?
—Así es, reverencia.
—Razón de más para que le proporcionemos algo de consuelo en estos postreros momentos.
—Lo que quiero decir a vuestra reverencia es que… que… si a vuestra reverencia le parece adecuado —bajó los ojos en señal de respeto—, escucharle en confesión. Precisamente, cuando han llegado vuestras reverencias me disponía a acudir en busca del padre Stöfel para que considerase administrarle los santos óleos. No creo que el maister Vivaldi llegue a mañana. Está muy mal.
—No os preocupéis por ello. Lo animaremos a que se ponga a bien con Dios.
Algo más de una hora estuvieron los jesuitas en la alcoba donde el músico veneciano pasaba las que parecían ser las últimas horas de su vida. En este tiempo uno de ellos le escuchó en confesión, mientras el padre Hoffmann aguardaba en la antesala. La viuda Wahler, nerviosa, se le acercó en un par de ocasiones por si necesitaba alguna cosa. El jesuita le preguntó acerca de las gentes que visitaban al enfermo.
—No puedo deciros gran cosa. Maister Vivaldi es muy reservado para sus asuntos. Se trata de gentes extrañas y no conozco a ninguna de ellas.
La agonía de Vivaldi se prolongó algo más de lo que su patrona había vaticinado. Vivió tres días, tiempo suficiente como para que decidiera acudir al padre Stöfel para que le llevase otro poco de consuelo en su larga agonía y le administrase el sacramento de la unción de los enfermos. Su sorpresa fue mayúscula cuando le comentó la visita de aquellos jesuitas.
—¿Cómo dices que se llamaban?
—Uno de ellos se llamaba Hoffmann, eso es, Hoffmann. Pero del otro no… no recuerdo el nombre.
Fräu Wahler trató de hacer memoria, pero fue inútil.
—¿Y dices que acudieron a tu casa, después de haber hablado conmigo?
—Así es, padre, me dijeron que sabían del lamentable estado en que se encontraba maister Vivaldi porque vuestra reverencia se lo había dicho.
Hans Stöfel se acarició varias veces la mandíbula con gesto preocupado.
—¿Estás segura de que te dijeron que habían hablado conmigo? ¿Que no se refirieron al padre Osnabrück o al padre Sintel?
—Me dijeron que era con vuestra reverencia con quien habían hablado y quien les había dicho que se encontraba muy enfermo. Aludieron a que las relaciones del maister con su congregación eran excelentes porque les había compuesto algunas piezas musicales para sus colegios. Estoy segura de que me dijeron todo eso y de que se refirieron a vos.
—Has de saber, hija, que no es cierto que esos jesuitas hayan hablado conmigo.
—¡Eso no es posible, padre! —exclamó fräu Wahler, sorprendida.
El canónigo de San Esteban la miró a los ojos:
—¿Estás segura de que esos dos hombres eran quienes decían ser?
Se llevó una mano a la boca como si de ese modo pudiese contener la exclamación que escapaba de ella. Su rostro enrojeció, cubierto por el rubor. Avergonzada, agachó la cabeza, cuando dijo al canónigo:
—¡Uno de ellos, el de más edad, confesó aVivaldi! ¡Yo lo vi!
—¿¡Estuviste presente en la confesión!?
—¡No, no, por el amor de Dios! —En su frente aparecieron pequeñas gotas de sudor.
—¿Entonces…?
—Bueno, padre, veréis. Uno de ellos estuvo en la antesala, mientras el otro lo confesaba. ¡Eso sí lo vi! —La viuda estaba pasando un mal trago.
—Pero eso no significa —señaló Stöfel— que el otro estuviera confesándole. Quienes visitarona Vivaldi mintieron cuando te dijeron que habían hablado conmigo. Es posible… es posible que ni siquiera fuesen sacerdotes.
A fräu Wahler le horrorizó lo que acababa de oír. ¡Gentes que se hacían pasar por ministros de Dios, sin serlo! ¡Aquello era un gravísimo sacrilegio! ¡Y habían estado en su casa! ¡Santo Dios!
El padre Stöfel llamó a uno de los sacristanes y a dos acólitos, y les dio instrucciones para que se revistiesen de forma conveniente. Iban a llevar el viático y dar la extremaunción a un moribundo. Se dirigió al sagrario, colocó una hostia en un estuche y tomó un pequeño pomo de cristal. Cuando salieron del templo, los últimos rayos de sol caían sobre los pendientes tejados de pizarra negra y sobre las fachadas de las casas de Viena, dando una tonalidad anaranjada a los reflejos de luz dorada que anunciaban la llegada del crepúsculo. Por la calle se le unieron varios fieles que le acompañaron junto al sacristán que abría la comitiva portando una pértiga rematada en una cruz de barrocas formas y los dos acólitos que alumbraban con unas candelas protegidas por fanales. Uno de ellos hacía sonar, con ritmo cadencioso, una campanilla. La pequeña procesión que se había organizado en torno al viático cubrió en pocos minutos la distancia que separaba la catedral de San Esteban de la casa donde Vivaldi agonizaba.
El canónigo oyó en confesión al músico moribundo, que aún conservaba la lucidez. Le manifestó haberse confesado hacía poco, aunque en su estado —caía en profundos sopores cuando la fiebre arreciaba— no podía precisar cuánto tiempo había transcurrido, pero no más de tres o cuatro días. Le dijo haberlo hecho con un padre de la Compañía de Jesús, quien le invitó a hacer una confesión general y en ella le reveló numerosos aspectos y detalles de su vida, aunque muchos no estaban relacionados con cuestiones de conciencia. Le dijo al canónigo de San Esteban que hizo un completo repaso de su vida, animado por el jesuita, quien le invitó varias veces a que descargase la conciencia.
Cuando Stöfel abandonaba la casa de la viuda Wahler había despejado las pocas dudas que tenía acerca de que aquellos jesuitas eran unos impostores y que la «confesión» a que se refería el músico veneciano no había sido un acto sacramental. Antonio Vivaldi se había «confesado» con un farsante, que aprovechó la circunstancia para enterarse de los secretos de su vida. Lo que no alcanzaba a adivinar era dónde estaba el interés que podían tener en sonsacarle algo relacionado con su persona o su vida. Probablemente aquello tenía relación con las misteriosas visitas que recibía y que tanto habían preocupado a su casera. Nada de ello dijo al agonizante músico. Habría turbado su ánimo con tal revelación. Lo mejor era que expirase en paz y entregase el alma a su creador con la serenidad de ánimo que había percibido en su conversación. Lo más conveniente era que el secreto de todo aquello se lo llevase Vivaldi a la tumba cuando muriese, cosa que ocurrió en la madrugada del siguiente día. El clérigo vienés se equivocaba cuando creía que aquel secreto se iba a la tumba con Vivaldi.
2
Venecia, año 1741
Venecia vivía el dorado esplendor de su decadencia. Estaba en crisis su poderosa flota que, en otro tiempo, había señoreado las aguas del Mediterráneo y llevado sus pabellones hasta el mar Negro y sus costas. Había pasado el tiempo en que los capitanes venecianos abrían el camino a sus mercaderes para que traficasen con las pieles, las maderas o el ámbar que bajaban del norte de Rusia. Sus galeras ya no dominaban las aguas del Egeo y sus islas, disputadas con ardor y fiereza durante siglos, a bizantinos primero, y a turcos después, para tener apoyos en los que asentar su dominio. El Adriático ya no era un mar veneciano como cuando la mayor parte de sus costas e islas estaban bajo su control. Ahora no había pasión por el mar, los viejos capitanes de guerra, los que abrían paso a los mercaderes, eran historia. Los miembros de las grandes familias venecianas preferían la vida fácil en sus palacios entre los canales. No estaban dispuestos a luchar como sus antepasados.
A pesar de las dificultades para comerciar ante la dura competencia de otras flotas y de que la molicie se había instalado entre el patriciado veneciano, el aspecto de la ciudad era impresionante. El lujo de que hacían gala esos patricios, imitado por la pequeña nobleza, hasta más allá de sus posibles, llenaba las calles, las plazas y los canales de la ciudad. Pero había más apariencia que otra cosa. El dogo y el consejo de los diez se aferraban a las viejas tradiciones, sin percatarse de que por otros mares hacía tiempo que soplaban vientos de cambio y de renovación. Mantenían una envidiable red de informadores. Conservaban el despliegue diplomático que había hecho célebre a la Serenísima República durante siglos y que tantas ventajas les habían proporcionado en los asuntos del comercio y de la política. Por ese orden, porque ese era el que interesaba a los gobernantes de Venecia. Era lo que convenía a sus intereses y que se resumía en una expresión que los definía con claridad: primero venecianos, después cristianos.
Fondeadas en el canal de San Marcos se mecían, airosas, numerosas galeras donde flameaba la enseña de la ciudad: el dorado león de san Marcos. Entre ellas podían verse también estilizadas góndolas, oblongas barcas de remos, algunos faluchos y otras embarcaciones menores que se desplazaban de un lugar a otro de la laguna, dando sensación de mucha actividad, cuando dos individuos, que habían cruzado el límite de tierra firme por la zona de Mestre, atracaban en el pequeño muelle de la piazzetta de San Marcos. Su semblante denotaba cansancio, pero en sus ojos brillaba la satisfacción. Como buenos venecianos, entraron en la basílica del santo patrón de la ciudad para darle gracias por los beneficios de un viaje que habían culminado felizmente. Después se dirigieron al vecino palacio ducal, donde estaba la residencia de los dogos. Pasaron por delante de las horribles bocas, empotradas en la pared, por donde, quien lo desease, podía introducir una denuncia anónima contra alguien que, supuestamente, hubiera realizado alguna acción contra los intereses de Venecia. Era un procedimiento terrible, inquisitorial. Muchos venecianos sentían escalofríos cuando pasaban por allí. Causaba pánico sólo pensar en cuántas historias, verdaderamente trágicas, habían tenido su origen en un papel sin firma depositado por una mano anónima en algunas de aquellas terribles bocas. Cuando en la vecina torre del Reloj, los Morosautómatas hacían sonar, lentas y majestuosas, las campanadas que anunciaban el mediodía, llegaban a las puertas del palacio. Comprobadas sus acreditaciones, fueron acompañados por un funcionario que les permitió sacudirse el polvo y recomponer sus vestiduras hasta donde les fue posible, después de haber cabalgado tres horas desde el amanecer de aquella jornada. El dogo los iba a recibir en persona, lo que revelaba la importancia de su misión. Subieron por la llamada escalera de los Gigantes y penetraron en el laberinto de dependencias de la primera planta del palacio, hasta la antesala de la estancia donde el dogo recibía a sus visitantes.
Apenas hubieron de aguardar. Algo que les llamó la atención. Era del dominio público que los gobernantes de Venecia, maestros en todas las artes de la diplomacia, obsequiaban con largas esperas a quienes tenían que recibir. Era la fórmula a través de la cual se situaban anímicamente muy por encima de quienes los visitaban y que aplicaron, incluso, a los representantes diplomáticos de las más poderosas potencias, incluido el papado.
La estancia era grandiosa. Al fondo estaba el dogo sentado en un sillón dorado, tapizado de seda carmesí. Los dos hombres sintieron sobre ellos el peso de largos siglos de historia. Aquel enorme espacio estaba decorado con las pinturas de algunos de los grandes maestros venecianos. Podía verse el Paraíso de Tintoretto y la Apoteosis de Venecia —alegoría donde quedaban representadas las grandes gestas realizadas por los venecianos a lo largo de su rica historia— de Veronesse. El salón recibía la luz por unas claraboyas, abiertas en la parte alta de las paredes, creando una atmósfera de ensoñación y que presentaba una imagen casi irreal del dogo, alejada de las cotidianas tareas de los mortales. Avanzaron hacia el sitial donde estaba entronizado el dogo Contarini acompañados por el funcionario, que les había dado instrucciones muy precisas sobre la manera de conducirse. En el salón sólo los aguardaba el dogo y un secretario que, armado de los adminículos propios de su oficio, se sentaba ante una pequeña mesa situada a la distancia precisa para cumplir con su cometido. Cuando llegaron a un punto marcado en el suelo se detuvieron, pusieron rodilla en tierra y doblaron la cerviz. Así permanecieron hasta que el dogo les indicó:
—Alzaos, acercaos y sed bienvenidos.
También les habían prevenido de que sólo avanzasen algunos pasos.
El funcionario los presentó.
—Ludovico Gaspieri y Tibaldo Paccini, enviados a Viena por mandato de su serenísima en misión especial.
El dogo hizo un gesto de asentimiento apenas perceptible y el funcionario, tras una cortesana reverencia, se retiró caminando hacia atrás hasta llegar al lugar donde los dos viajeros habían doblado la rodilla. Sólo entonces dio la espalda.
A la distancia que se encontraban el rostro del dogo, que era la única parte de su cuerpo que podía verse a causa de los amplios ropajes que vestía, era una máscara surcada por arrugas grandes y profundas. Estaba tocado con un bonete dorado y rojo, que se ajustaba a la forma de su cabeza, del que emergía una especie de cuerno o protuberancia en la parte posterior. Sus borceguíes eran rojos y sus guantes del mismo color.
—Celebro que hayáis regresado con bien de vuestro viaje. Estoy ansioso por conocer los resultados. ¿Qué tal micer Antonio Vivaldi?
Tras unos segundos de silencio y un intercambio de miradas vacilantes, Paccini hizo uso de la palabra, con voz temblorosa.
—Excelencia, permitidnos que, en primer lugar, os manifestemos nuestro más profundo agradecimiento por la acogida que nos habéis dispensado. Supone para nosotros motivo del mayor orgullo el que…
Paccini se vio bruscamente interrumpido por el tono cortante del dogo:
—Ahorraos los cumplidos e id al grano. Son muchos los asuntos que requieren de nuestra atención y no disponemos del tiempo que sería menester.
A Paccini se le mudó el color del semblante, balbució unas excusas y continuó con una voz que apenas le salía del cuerpo.
—Según las instrucciones que recibimos, nos desplazamos hasta Viena para conocer el paradero de micer Vivaldi y obtener cierta información reservada. No nos fue difícil localizarle. Su presencia allí era del dominio de los amantes de la música. Tras unas discretas pesquisas pudimos conocer su paradero. Para evitar sospechas nos presentamos como miembros de una orquestina que deseaban hacerse con algunas composiciones del maestro. Supimos que estaba escaso de dinero, hasta el punto de soportar penurias y estrecheces. En Viena eran públicas sus necesidades económicas y se nos dijo que en los últimos tiempos habían sido varios los intérpretes que habían acudido a él con el propósito de adquirir algunos conciertos y obras sueltas. Supimos que se alojaba en casa de la viuda de un guarnicionero, quien le daba comida y techo por un módico precio que, sin embargo, resultaba una pesada carga para su economía. Obtuvimos una información adicional que resultó ser de un valor extraordinario para nuestros propósitos…
—¿Qué era ello? —preguntó el dogo.
—Veréis, excelencia —Paccini había empezado a sudar—, alcanzamos a saber que micer Vivaldi se encontraba gravemente enfermo hasta el punto de que hacía muchos días que no se le había visto por un café próximo a la catedral, adonde solía acudir a departir con algunas personas con quienes compartía secretos.
—¿Qué hicisteis? —preguntó el dogo, interesado y adoptando una postura menos hierática que la mantenida hasta aquel momento.
—Dejamos transcurrir algunos días en que continuamos recabando datos, siempre con suma discreción, esperando que la salud del músico mejorase y pudiésemos mantener un encuentro con él. Pero el tiempo transcurría y micer Vivaldi no daba señales de mejorar en su estado. Todo hacía indicar que continuaba postrado en el lecho. Decidimos entonces poner en marcha un plan que habíamos madurado con antelación. Nos hicimos pasar por sacerdotes, concretamente miembros de la Compañía de Jesús…
—¿Por jesuitas? —preguntó el dogo.
—Así es, excelencia, jesuitas que tenían relaciones con el compositor por causa, precisamente, de la música. Con esas vestiduras nos presentamos en la casa donde estaba alojado, explicando que acudíamos por indicación de un canónigo del templo donde micer Vivaldi cumplía sus obligaciones religiosas. Con aquellas credenciales la viuda Wahler, que es el nombre de la dueña de la casa donde se alojaba, no puso objeciones a que le visitásemos.
—Se sintió aliviada con nuestra presencia porque le preocupaba el estado de Vivaldi —se atrevió a añadir Gaspieri.
—¿Qué habría ocurrido si el plan hubiera fallado? —preguntó el dogo.
—Excelencia, simplemente habríamos perdido un tiempo que, desde luego, era precioso, algún dinero y poco más, porque aquellos dos jesuitas se habrían volatilizado.
—¿Tal vez hubieseis puesto sobre aviso a la patrona de Vivaldi?
—No lo creo, excelencia —Paccini, que continuaba sudando copiosamente, tenía ahora, sin embargo, un aplomo que nadie hubiese vaticinado minutos antes—, la señora Wahler estaba acostumbrada a que llegasen hasta su casa, según los informes que habíamos recabado, numerosas visitas. En tales circunstancias dos honorables miembros de la Compañía de Jesús no levantarían sospecha alguna en quien es una piadosa mujer. Ella fue la que nos solicitó que escuchásemos en confesión al enfermo y le administrásemos el sacramento de la penitencia.
El dogo no pudo evitar que una malévola sonrisa se dibujase en sus labios.
—Está bien, está bien. Proseguid.
—Así llegamos hasta Vivaldi, que apenas abultaba bajo la ropa de cama del lecho donde yacía. A pesar de su estado, mantenía viva la lucidez de la mente. Le explicamos nuestra presencia allí como enviados del canónigo para atenderle espiritualmente porque él había tenido que ausentarse a causa de un asunto familiar.
—¿Y si hubiese aparecido ese canónigo o Vivaldi hubiese recobrado la salud? ¡Corristeis otro riesgo más al actuar de aquella manera! —El dogo había torcido el gesto.
—El primero era un riesgo calculado, excelencia. Si nuestra operación tenía éxito, poco importaba que el canónigo o la viuda descubriesen que aquellos jesuitas eran unos impostores. En el peor de los casos un par de impostores dentro del círculo de extrañas gentes en el que parecía haberse desenvuelto Vivaldi en los últimos tiempos. En cuanto a lo segundo, os podemos asegurar que resultaba imposible, salvo que Dios Nuestro Señor —se santiguó al decir esto— hubiese dispuesto otra cosa. El estado de micer Vivaldi era el de alguien a quien apenas le quedaba un hálito de vida. En todo caso, excelencia, nuestra decisión se reveló acertada. Sólo unos días más y nuestros esfuerzos hubiesen resultado vanos. Micer Vivaldi entregó su alma a Dios tres días más tarde.
—¿Vivaldi ha muerto?
—Así es, excelencia, falleció al amanecer del mismo día en que nosotros abandonábamos Viena.
Ahora el rostro del dogo no dejaba entrever ninguna emoción. Había recuperado el hieratismo del principio. Nadie podría decir qué efecto le había producido aquella noticia.
—Continuad —instó, una vez más.
—Tal vez porque su extrema debilidad había quebrado su voluntad o quizá porque, en las circunstancias en que se encontraba, su deseo de descargar su alma era superior a cualquier otra consideración, hizo que nuestra tarea fuese mucho más fácil de lo que habíamos imaginado. Vivaldi hizo una confesión general repasando lo que había sido su vida y de forma muy especial sus últimos tiempos.
—¿Confesasteis a Vivaldi? —preguntó el dogo.
—Yo no, excelencia, fue Ludovico quien lo hizo.
El dogo se limitó a asentir con un ligero movimiento de cabeza.
—¿Y cuál fue el resultado de esa confesión general? —preguntó con una malévola sonrisa dibujada en su fina boca.
—Ludovico, excelencia, puede explicároslo mejor que yo.
—Excelencia, la confesión de Vivaldi duró cerca de una hora…
—Aunque habréis de hacer un informe pormenorizado de todo ello como cumple a vuestra obligación, ahora limitaos a lo esencial —le advirtió el dogo.
—Vivaldi confirmó su pertenencia a esa misteriosa organización, conocida como la Fraternitas Charitatis.
En el rostro del dogo apareció una leve expresión de tensión.
—¿Qué habéis averiguado de ella?
—Que sus objetivos están relacionados con el control y ocultamiento de determinados saberes y descubrimientos por el peligro que dicho conocimiento acarrearía a la humanidad. Pude saber también que esa organización tiene ramificaciones por las más importantes ciudades del orbe y que su finalidad es la que he señalado a vuestra excelencia, controlar conocimientos, cuya difusión más allá del círculo reducido de los miembros de esa organización traería consecuencias gravísimas para los hombres. Puedo deciros que la estancia de Vivaldi en Viena estaba relacionada con su vinculación a ella y también que Vivaldi había hecho un descubrimiento cuya difusión se considera peligrosa por parte de la organización.
—¿Qué sabes de ese descubrimiento?
—Que las visitas de quienes acudían a verle durante estos meses están relacionadas con él. Pero todo mi esfuerzo para sonsacárselo o, al menos, obtener una pista que nos condujese a alguno de sus visitantes pensando que micer Vivaldi pudiera haberlo compartido con ellos fue en vano. No pude sacarle información alguna.
—¿Tampoco la conseguisteis de esa viuda en cuya casa se alojaba?
—Lo intentamos, excelencia, pero sólo pudimos saber que, en su opinión, se trataba de gentes extrañas.
—¿Quieres decir que te confesó que había descubierto algo de gran importancia y que era necesario mantenerlo oculto y no os dijo qué era?
En las palabras del dogo se percibía cierta decepción.
—Vivaldi se negó a confesar algo que no debía ser conocido fuera del círculo de iniciados de la Fraternitas Charitatis.
—¡Pero estabas confesándole!
—Excelencia, puedo juraros que no fue fácil que admitiera su pertenencia a dicha organización y que su presencia en aquella ciudad estaba relacionada con ella. Sólo a base de mucho insistir y gracias al estado en que se encontraba hizo posible que confirmásemos la sospecha que abrigábamos.
—En resumen, vuestra misión apenas si ha aportado algo a lo que ya sospechábamos. —El dogo no se molestaba en ocultar sus sentimientos de desilusión.
Durante unos segundos, en la estancia se impuso un silencio espeso. Cuando el dogo iba a decirles que se retirasen, Paccini, con un hilo de voz que apenas le salía del cuerpo, señaló:
—Hay algo más que aún no os hemos dicho, excelencia. Algo que justifica el esfuerzo que la Serenísima ha realizado.
—¿Qué es ello? ¿Cómo que no me lo habéis dicho?
—Perdonad, excelencia, pero… pero hemos tenido que contestar a las preguntas que su excelencia ha tenido a bien formularnos.
El dogo, molesto, apretó los labios.
—Espero, por vuestro bien, que eso que aún os queda por decirme tenga más interés que todo lo que hasta ahora me habéis contado.
—Excelencia, Vivaldi envió a Venecia, antes de enfermar, una carta donde explicaba ese descubrimiento que debe permanecer oculto. Por lo que hemos podido indagar, los miembros de la Fraternitas Charitatis no desean que los conocimientos que tan celosamente guardan se pierdan, sino que su propósito es que no se difundan. Al menos, hasta que ellos consideren adecuado hacerlo.
—Buscar esa carta sería como intentar encontrar una aguja en un pajar —rezongó el dogo.
—Sabemos el nombre del destinatario a quien Vivaldi dirigió esa carta.
El dogo, que había mostrado hasta aquel momento una actitud hierática, sólo alterada por algún leve movimiento o un gesto casi imperceptible, no se contuvo.
—¡El nombre! ¡Decidme el nombre de esa persona! —Contarini estaba excitado.
—Puedo daros algo más que el nombre, excelencia. Tenemos en nuestro poder la carta que dicha persona escribió a Vivaldi acusando recibo del envío.
—¿Cómo la habéis conseguido? —Una sombra de duda había aparecido en su rostro.
—Durante el tiempo que estuve oyéndole en confesión —indicó Gaspieri—, me pidió agua en tres ocasiones porque tenía la garganta seca y la calentura hacía arder su cuerpo. El agua estaba en un búcaro colocado sobre una cómoda a la que yo acudía con un vaso cada vez que me solicitaba aquel alivio, la tercera vez añadí al agua un narcótico que llevaba oculto entre mis ropas. Vertí la pócima en el agua y quedó sumido en un profundo sueño. Aproveché el momento para registrar la estancia, con la seguridad de que Tibaldo guardaba la puerta y que no se interrumpe a un sacerdote en un acto tan importante como es la confesión de un moribundo. Mis esfuerzos se vieron recompensados porque encontré esta carta —al decir esto buscó en uno de sus bolsillos y la mostró.
—Entregadla al secretario para que proceda a su lectura.
A Gaspieri le hubiese gustado ser él quien diese lectura al contenido de aquellas líneas, pero era consciente de que tal cosa ya no era posible. Las palabras del dogo tenían la fuerza de una orden que no se discute. Se acercó hasta el bufete donde trabajaba el secretario, quien sin perder un instante dio lectura a su contenido. En el membrete de la misma estaba escrito con letra grande y de cuidada caligrafía:
Micer Antonio Vivaldi
Kärntnerstrasse Satlerisches Haus Kärntner Tor Viena
Al pie, el nombre y dirección del remitente.
Tomasso Bellini.
Via di Toletta, alla volta della Chiesa di Santo Trovaso. Campo di Santo Barnaba.
Venecia
Querido don Antonio, hago votos por que vuestra salud, quebrantada según me comentáis en vuestra carta, se restablezca tan pronto como yo deseo. He recibido vuestro encargo y podéis quedar tranquilo porque, cumplidos los trámites a que ha lugar tan importante asunto, todo quedará a buen recaudo, como ha de ser.
Pido a la Madonna y a san Marcos, nuestro santo patrón, que os concedan la salud y, aunque para la buena marcha de asunto tan crucial como el que os ha llevado hasta esa ciudad era necesaria vuestra presencia en la misma, deseo fervientemente que tan pronto como os sea posible y vuestra salud recuperada os lo permita, os veamos de nuevo por nuestra ciudad.
Recibid, como siempre, el afectuoso saludo de vuestro hermano y servidor:
Tomasso Bellini
Acabo de tener noticia de Galeazzo Moroni y de Filippo Bembo de que ambos han recibido, sin problemas, comunicación del envío que me habéis realizado.
El rostro del dogo Contarini apenas podía disimular su satisfacción. Ciertamente el trabajo realizado por Paccini y Gaspieri había sido espléndido. No habían obtenido la información que micer Vivaldi se había llevado consigo a la tumba sobre el misterioso secreto que le condujo hasta Viena, pero habían logrado una pista extraordinaria por cuanto tenían los nombres de quienes en Venecia estaban al tanto de aquel misterioso descubrimiento que debía permanecer oculto a los ojos del mundo.
—Habéis cumplido como buenos venecianos y la República es generosa con quienes la sirven como vosotros lo habéis hecho. Recibiréis una generosa recompensa. Ahora podéis retiraros. Un escribano tomará declaración de todos aquellos pormenores que consideréis necesario deban ser consignados para memoria y recuerdo de este asunto.
Apenas habían iniciado una respetuosa reverencia, cuando sonó el chasquido que se producía al abrirse la puerta por donde habían entrado a la estancia. El funcionario que los había conducido a presencia del dogo apareció a su lado y los acompañó hasta la salida. Contarini había recuperado el hieratismo y la rigidez de su figura.
Paccini y Gaspieri abandonaban el lugar pensando en la recompensa que recibirían. Eran conscientes de haber prestado un gran servicio. Así parecían decírselo los mudos rostros de las grandes figuras de la historia de su ciudad que los miraban desde La Apoteosis de Venecia inmortalizadas por los pinceles de Veronesse. También de que la apertura de la puerta y la entrada funcionara justo en el momento oportuno señalaban que los ojos y oídos de la Serenísima llegaban hasta el mismísimo salón donde el dogo recibía las visitas.
Al día siguiente un gondolero descubrió dos cadáveres que flotaban en las aguas. Habían sido acuchillados. Los cuerpos fueron identificados como los de Ludovico Gaspieri y Tibaldo Paccini.
3
Aeropuerto de Barajas, Madrid, año 2003
Los potentes motores del Airbus A-320 de la compañía Iberia ronroneaban mientras el avión se desplazaba lentamente hasta la pista de despegue al mismo tiempo que unas azafatas, estratégicamente distribuidas, daban a los pasajeros información mediante movimientos y gestos precisos de cómo utilizar, en caso necesario, las mascarillas de oxígeno y los chalecos salvavidas e indicaban dónde estaban las puertas para una salida de emergencia. El Airbus permaneció detenido en la pista un par de minutos hasta que, desde la torre de control, se le indicó que tenía vía libre para iniciar la maniobra de despegue. Fue cobrando velocidad hasta que levantó el vuelo para alcanzar la altura de navegación. En la cabina de pasajeros pudo oírse cómo se recogía el tren de aterrizaje y, poco después, las señales luminosas indicaban a los pasajeros que podían desabrochar sus cinturones de seguridad. Lucio Torres, el pasajero que ocupaba el asiento 16 A, desabrochó su cinturón y hojeó el periódico que había comprado antes de embarcar.
A sus veintisiete años, Lucio, músico graduado en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, era, pese a su juventud, un notable concertista de violín. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer para convertirse en el maestro que desde niño había soñado ser. Con sus años era ya el concertino de la orquesta de cámara de su ciudad natal; además, le habían llegado sustanciosas ofertas que, hasta el momento, había declinado por cuestiones personales.
La última de ellas se la había hecho Lucas Briviesca para que se incorporase a la Orquesta Nacional de España. Briviesca lo había dirigido con motivo de unos conciertos extraordinarios celebrados en Córdoba, y desde los primeros ensayos supo lo mucho que el joven violinista podía dar de sí. La oferta había quedado abierta hasta final de año, en una muestra de generosidad y también de egoísmo por parte del director, que no deseaba renunciar en modo alguno a ser el impulsor del talento que había en las manos del joven violinista.
Hacía ya tres años que había logrado otro de sus sueños: comprar un Tononi, gracias a la herencia de una tía y a la ayuda de sus padres, que constituyó la base de los seis millones de pesetas que hubo de pagar. Encontró su primer trabajo en un instituto de enseñanza secundaria para impartir, como interino, la asignatura de música. Fue una experiencia traumática por el concepto que de dicha asignatura se tenía en el centro y por la falta de interés de sus alumnos. Sólo algunas excepciones le compensaron aquellos nueve meses de padecimiento y esfuerzo casi baldío.
El verano siguiente, en el que se había resignado a tomarse su trabajo no como la ilusionada tarea de enseñar unos rudimentos musicales a grupos de jóvenes, sino como una forma de ganarse la vida con el sudor más amargo de su frente, lo fue de cierta tranquilidad, pero lo vivió bajo la amenaza de la llegada del mes de septiembre con la posibilidad de tener que volver a repetir la desoladora experiencia del curso anterior. Por ello, cuando recibió la noticia de que había sido admitido como uno de los violinistas que formarían parte de la orquesta de cámara de Córdoba, aunque el salario fuese inferior al que percibiría como docente, experimentó una alegría al menos tan grande como cuando alcanzó la graduación.
Aquel tiempo lo había vivido con completa dedicación a su gran pasión. Apenas había puesto su atención en otra cosa. Su trabajo en la orquesta le llevó, a base de tesón y también gracias a sus cualidades, a convertirse primero en violín habitual, luego en un valor fijo y más tarde en una pieza fundamental de la orquesta, hasta alcanzar el puesto de concertino, lo que hacía recaer sobre las cuerdas de su violín una buena parte de la responsabilidad de los conciertos. No había sido, aunque pudiese parecerlo, un camino de rosas. En aquel recorrido tuvo tropiezos importantes. Las envidias, las zancadillas y malas artes derivadas de la dura competitividad congénita al mundo de la música fueron una constante. Hubo momentos de desánimo y de desilusión, pero todo ello lo superó con una voluntad férrea.
En aquellos años su estrella no había parado de ascender. Había pasado de ser un estudiante brillante, dotado de «ciertas cualidades y algunas capacidades», como decían varios de sus profesores, a ser una promesa que no había cesado de consolidarse día tras día. Así hasta que llegó el ofrecimiento de Lucas Briviesca: ¡la Orquesta Nacional de España estaba a su alcance! Un sueño por el que muchos de sus colegas no habrían tenido reparo en vender su alma al diablo.
¡Y él se había permitido el lujo de darse un tiempo para tomar una decisión!
En aquel período hubo un par de romances, en los que había habido mucho sexo y poco más. Había colaborado a ello, sin duda, el atractivo de un músico joven, con gran proyección, dotado de una fina sensibilidad, valores que cotizan en la mayor parte de los ambientes femeninos. También su físico que, sin alcanzar el nivel de los cánones establecidos en los anuncios que llenaban vallas publicitarias o aparecían reiteradamente en la propaganda de cualquier producto, era aceptable. Un metro setenta y nueve, setenta y cuatro kilogramos de peso, le daban un porte ligeramente delgado, muy acorde con su actividad. Pelo negro y lacio, partido con una raya en medio y moderadamente largo. Ojos grandes y negros, de mirar sereno, pero capaces de transmitir la intensidad de una pasión, rostro alargado y labios finos. Sólo rompía la armonía una nariz aguileña y la marca que había dejado en su rostro un fuerte acné juvenil. Aquellos romances no habían ido más allá de ser atractivos pasatiempos. Todavía no se había cruzado en su camino la mujer que lo enamorase.
Con diez minutos de retraso sobre el horario establecido, el vuelo IB 4383, procedente del aeropuerto de Madrid-Barajas llegaba a Venecia. El Airbus aterrizaba en el aeropuerto Marco Polo y lentamente cubrió la distancia desde la pista de aterrizaje hasta la zona de desembarco. Una vez detenido el avión y acoplado a su finger, la pasarelaque conduciría a los viajeros a tierra, Lucio Torres cogió con sumo cuidado del compartimento que había sobre su cabeza el estuche de su violín —no era el Tononi— y abandonó el avión. Tras recoger su equipaje en la cinta transportadora y salvados los trámites burocráticos, muy simplificados para los europeos desde que se había establecido la unión aduanera, cogió el tren ligero que le dejó en Santa Luzia. Allí subió a un vaporetto que le llevó por el Gran Canal hasta la piazza de San Marcos. A pie se dirigiría al Bucintoro —el hostal tenía un nombre de fuertes resonancias de la Venecia histórica—. Se encontraba junto al canal de San Marcos, frente a la isla de San Giorgio Maggiore, en la ribera de los Santos Mártires. Era donde tenía reservado alojamiento y desayuno y lo había escogido porque el precio se adaptaba a sus posibilidades y no quedaba lejos del palacete donde iban a celebrarse las Jornadas Musicales, organizadas por Los Amigos de Vivaldi y dedicadas a la música barroca en los años que marcaron el tránsito del siglo XVII al XVIII. Aprovecharía aquella primera noche, como le habían recomendado, para tomar contacto con la ciudad caminando por callejones, cruzando los puentes sobre los canales y deambulando por la piazza de San Marcos.
Lucio Torres iba a realizar, de una vez, varios de los sueños de su vida. El primero era conocer Venecia. Un anhelo que abrigaba desde que era un niño. Se la había imaginado de formas diferentes, después de leer todo lo que había encontrado sobre ella. Venecia era para Lucio Torres un lugar mágico. ¡Una ciudad construida sobre una laguna!
Si Venecia no hubiese existido, Julio Verne —había pensado en alguna ocasión Lucio Torres— habría imaginado un emplazamiento como aquel para alguna de las aventuras que con tanta fruición leyera durante su infancia. Navegar en una góndola por los numerosos canales de Venecia le resultaba tan fantástico como recorrer veinte mil leguas a bordo de un barco que surcaba los mares por los fondos marinos, o tan espectacular como realizar un viaje hasta las entrañas de la Tierra.
Había imaginado su llegada a Venecia de todas las formas posibles. Los amigos que habían conocido la ciudad le habían dicho que tratase, por todos los medios, de hacer su entrada de noche y por la laguna, a bordo de un vaporetto. Venecia por la noche, alumbrada por una estudiada iluminación, ofrecía al visitante los perfiles románticos de sus palacios y las siluetas inconfundibles de sus grandes monumentos, sin que se vieran los efectos del paso del tiempo. Las sombras de la noche cubrían piadosamente las vergüenzas del abandono y la incuria acumulados durante siglos. Muchos de los palacios de las grandes familias venecianas, que habían dado el nombre y el lustre a aquel capricho fruto del empeño y la tenacidad de generaciones, eran una venerable ruina. Lucio Torres quería grabar de forma indeleble en su memoria las imágenes y las sensaciones de aquella Venecia que iba a pisar y a vivir durante varios días a partir del 18 de septiembre de 2003.
El segundo de sus sueños se iba también a hacer realidad en aquellas semanas en las que Lucio iba a entrar en contacto con los grandes maestros del violín. Tenían anunciada su asistencia Salvatore Accardo, Maxim Vengerov, Anne-Sophie Mutter, Kyung-Wha-Chung y sobre todos Isaac Stern. Aunque no era la primera vez que viajaba fuera de España para asistir a un evento musical de gran altura, aquellas jornadas, por celebrarse en Venecia y estar dedicadas al barroco, tenían para Lucio un interés especial. Suponían entrar en contacto con la realidad material, los lugares y rincones donde había transcurrido la vida de quien había sido desde siempre su gran ídolo, el compositor más genial y el violinista más sublime de todos los tiempos: Antonio Vivaldi. Aquella devoción le había llevado a profundizar en la figura del compositor, en cuya vida y obra seguía habiendo zonas oscuras que era necesario investigar. Por eso había dedicado mucho tiempo al estudio del italiano, lengua en la que había alcanzado un nivel que consideraba aceptable y que iba a tener la oportunidad de poner a prueba
El programa de las Jornadas, en el que había incluidas numerosas actividades sociales, le permitiría disponer de tiempo suficiente para acudir al Ospedale della Pietà, donde el gran maestro había ejercido como profesor durante muchos años, en diferentes etapas de su vida. Tenía guardada, como oro en paño, la autorización que le había sido concedida, gracias a las gestiones realizadas por Briviesca, para acceder al archivo y a la documentación que allí se conservaba relativa a las actividades de la famosa institución musical veneciana y a las personas que por ella habían desfilado a lo largo de sus siglos de existencia.
Había ahorrado durante meses y conseguido una ayuda de una institución privada para disponer de algún dinero. No era el que hubiese deseado, pero sí tenía los recursos suficientes para convertir en realidad sus sueños de muchos años. Podría visitar museos e iglesias o conocer otras de las islas de la laguna Véneta, como Murano o Torcello; pasear en góndola a diferentes horas y por distintos canales; tomar tantos cafés como quisiese, aunque sabía que habría de pagarlos a precio de oro en la piazza de San Marcos, dejándose acariciar por la música de las orquestinas que allí actuaban. Quería vivir con plenitud aquellas jornadas y por ello lo había dispuesto todo con gran minuciosidad. Apenas si había dejado algo al albur de la improvisación. Lucio era un hombre metódico, quizá por la disciplina que había tenido que imponerse a sí mismo durante los largos años de estudio, disciplina que no había cesado después como consecuencia de las largas horas dedicadas al trabajo diario con su violín.
Venecia, la música y Vivaldi, enlazados íntimamente dentro de sí. Era un momento mágico y deseaba aprovecharlo, vivirlo plenamente. Deseaba que su viaje resultase inolvidable. Así iba a ser. Pero lo que Lucio Torres no podía sospechar ni remotamente era la causa por la cual su estancia en Venecia iba a resultar inolvidable.
4
Habían transcurrido diez días desde que Lucio arribara a Venecia. Tres le habían bastado para que un cúmulo de sensaciones anidasen en su espíritu de forma contradictoria. Lo que estaba viviendo en aquella maravillosa ciudad tenía grandes contrastes. La actividad que lo había llevado hasta las orillas de la costa adriática naufragaba. Las Jornadas Musicales no habían respondido a sus expectativas y se deslizaban por una pendiente peligrosa hacia el desencanto. A la desorganización se añadía una falta tal de respeto por los horarios establecidos que rayaba en lo grotesco. Además, alguna de las renombradas figuras que aparecían en el programa, y que eran uno de sus mayores atractivos, había excusado su asistencia en el último momento. Nadie daba explicaciones ni asumía la responsabilidad del rumbo de un evento que iba camino de convertirse en un fracaso estrepitoso.
El contrapunto se lo proporcionaba a Lucio la magia de Venecia. La ciudad, pese a su lamentable deterioro, hacía que el joven violinista vibrase de emoción al contemplar sus iglesias, sus palacios, sus callejas, sus puentes o sus canales. Un disfrute añadido eran las horas que pasaba en el archivo del Ospedale della Pietà, entre cuyas paredes llegaba a perder la noción del tiempo. El Ospedale era un sitio apacible, allí estaba guardada la documentación de la institución que había llenado muchos de los años de la actividad de Vivaldi, y había sido durante los siglos XVII y XVIII uno de los centros más importantes de la vida musical veneciana. Allí, las niñas abandonadas por diferentes razones —el Ospedale era en buena medida un orfanato— recibían una notable educación musical. Las más capacitadas formaban parte del coro de la institución, cuyas actuaciones constituían acontecimientos musicales en la ciudad.
Lucio había centrado su atención no tanto en la historia del Ospedale cuanto en la relación de Vivaldi con la institución. El conocido por sus contemporáneos como el prete rosso, por causa del color de sus cabellos, había ejercido en diferentes etapas y con intermedios variables su actividad de maestro y compositor. El violinista cordobés había albergado la secreta esperanza de encontrar y dar a conocer alguna de las composiciones perdidas del maestro. En aquellos polvorientos papeles, que examinaba con devoción, estaba una parte importante de la vida de Vivaldi en la que había muchas zonas oscuras y grandes lagunas. La biografía del genial compositor y violinista estaba incompleta. Había en ella algunos misterios que no habían sido debidamente resueltos por quienes se habían acercado a su vida y a su obra. Cada vez que abría uno de aquellos legajos tenía la esperanza de que algo extraordinario pudiese suceder. El polvo depositado en ellos denotaba que era mucho el tiempo transcurrido sin que ninguna mano se hubiese posado sobre aquellos papeles.
El archivo del Ospedale carecía de un catálogo que sirviese de orientación —sólo existía una guía mecanografiada, una suerte de índice cronológico con algunas anotaciones acerca del contenido de los legajos— a quien tuviese la osadía de transitar por aquellos terrenos, que daban la sensación de ser tierra inexplorada. En algún momento, Lucio tuvo la impresión de estar acabando con algún tipo de virginidad. Era una lástima que un archivo que guardaba tales tesoros para los musicólogos ofreciera aquel estado. Lo único positivo que se derivaba de aquel abandono era la paz y tranquilidad que se respiraba en el lugar donde trabajaba. Habían tenido la deferencia de llevar una mesa y una silla hasta la llamada sala del archivo, una buhardilla cuyas paredes estaban llenas de estanterías que iban desde el suelo hasta el techo, donde reposaban los legajos. Allí, en aquella soledad, se había sentido tan cómodo que terminó considerando la dependencia como un terreno acotado para sus pesquisas a las que cada vez, visto el rumbo de las Jornadas, dedicaba más tiempo.
Cuando minutos antes de las cinco hubo de dar por concluida su tarea en el Ospedale porque cerraba a aquella hora sus puertas, Lucio guardó sus folios en el cartapacio donde atesoraba las notas que, con paciencia benedictina, iban destilando los papeles que consultaba. Dejó escapar un suspiro y salió a la calle. La intensa luz de un día espléndido le obligó a entrecerrar los ojos. Encaminó sus pasos hacia la piazza