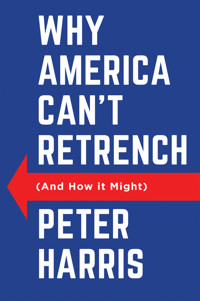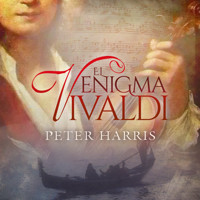7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harper Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Hay secretos que solo se descubren paso a paso... página a página Del autor de El enigma de Vivaldi llega El secreto del peregrino, una apasionante aventura de intriga ambientada en la Edad Media, con París, Venecia y el camino de Santiago como grandes escenarios. La historia de un escríbano que se convertirá en peregrino para llevar a cabo una peligrosa misión: descifrar los misterios de la alquimia ocultos en el Livro de Abraham el Judío. Un secreto por el que llegará hasta el fin del mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El secreto del peregrino
© Peter Harris, 2021
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Shutterstock
ISBN: 978-84-17216-93-1
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Agradecimientos
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
Capítulo XLV
Capítulo XLVI
Capítulo XLVII
Capítulo XLVIII
Capítulo XLIX
Capítulo L
Capítulo LI
Capítulo LII
Nota del autor
Peter Harris (San Antonio, California, 1951) cursó estudios de arqueología y sociología en UCLA. En su formación pesan fuertes raíces españolas, procedentes de su abuela materna. Desde hace algunos años vive en la Costa del Sol, aunque por razones profesionales pasa temporadas en Italia, relacionadas con su actividad como traductor e investigador de los archivos vaticanos. Entre sus novelas, todas ellas best sellers, HarperCollins ha publicado con gran éxito El enigma Vivaldi.
Agradecimientos
El secreto del peregrino debe tributo a numerosas personas que me ofrecieron su ayuda, colaborando con sus consejos, sugerencias y comentarios. Todas ellas hicieron valiosas aportaciones para perfilar la idea original y dar su forma definitiva al texto que el lector tiene hoy en sus manos. Resultaría prolijo enumerarlas a todas, pero sería injusto no hacer público mi reconocimiento y gratitud al comandante John Sun y a su esposa Glory Abbot por la lectura del texto y por sus atinadas sugerencias. A More por sus sabios consejos y su siempre magnífica disposición. Al profesor James Walker por sus contribuciones en las largas e instructivas conversaciones mantenidas en torno a innumerables tazas de café. Y, por supuesto, a Christine, mi esposa, por la minuciosa revisión del original y sus siempre inestimables aportaciones.
PETER HARRIS
I
París, 1378
Fue el primer domingo de agosto, durante el sermón, cuando tomó la decisión. El sacerdote que oficiaba la misa había llegado a Saint-Jacques-la-Boucherie a principios de año, y hacía dos semanas, desde que el anciano padre Jean-Baptiste llevaba postrado en la cama víctima de una dolencia gravísima, que se encargaba de la misa mayor de los domingos, la del mediodía. El sermón, demasiado largo y tedioso, había hecho que se desentendiese y se concentrase en la idea que desde hacía varias semanas lo obsesionaba. Algo le decía en su interior, después de tantos años de esforzado y paciente trabajo, de grandes esperanzas, siempre defraudadas, que era el único camino para hallar la solución a sus anhelos; unos anhelos que también compartía su esposa Pernelle. Esta, después de no pocas reticencias, se había convertido en su más fiel colaboradora y en el apoyo imprescindible para remontar tantos fracasos. En alguna ocasión, habían llegado tan lejos que creyeron tocar el éxito con la punta de los dedos, pero siempre se había impuesto un decepcionante final. Para nada habían servido el estudio en el silencio de la noche, las largas vigilias junto al atanor o los arduos trabajos con el fuelle; tampoco ayudaron los consejos de algún que otro maestro.
Sus experimentos, llevados con la mayor discreción, no los habían apartado de sus prácticas religiosas, a pesar del recelo eclesiástico hacia unas actividades consideradas peligrosas y, en muchas ocasiones, penadas con la muerte. Uno de sus más firmes apoyos había sido fray Fulberto de Chartres, quien tranquilizó su conciencia y sosegó su espíritu apartándolo de la creencia de que los alambiques, los atanores, las redomas o los crisoles eran instrumentos inventados por Satanás, y los trabajos realizados con ellos, actividades diabólicas que condenaban a sus autores a las penas del infierno. Nicolás Flamel y su esposa Pernelle eran buenos cristianos y fervorosos creyentes.
A la salida de misa, Nicolás y Pernelle cumplieron con el ritual de cada domingo, siempre que el mal tiempo no lo impidiese. Cogidos del brazo, encaminaron sus pasos hacia la ribera del Sena, cruzaron el Pont aux Changeurs y pasearon por la Cité. Les gustaba callejear por los alrededores de Notre-Dame y regresar a su casa por la plaza de la Grève para prolongar el paseo. En el cementerio de los Inocentes, dejaban, invariablemente, una limosna en el cepillo situado en el chaflán con la calle de la Ferronnerie. Hacía muchos años que prescindían de la conversación de que disfrutaban los feligreses en la plazuela junto a la iglesia. Esa actitud, unida a los rumores que circulaban acerca de ciertas prácticas a las que se dedicaba el matrimonio en el sótano de su casa, les había granjeado fama de gentes reservadas y de compañía poco recomendable. Sólo el prestigio profesional de Nicolás Flamel, acreditado como el más cualificado de los escribanos de París —la propia Sorbona lo tenía como escribano jurado de sus documentos—, había evitado que las actitudes hurañas que mostraban algunos se hubiesen convertido en un absoluto rechazo social.
A ambos les disgustaba profundamente que unos cuantos aprovechasen esa ocasión para criticar a otros vecinos que, por alguna circunstancia, vivían un mal momento. Se murmuraba acerca de los problemas que tenía el negocio del cordelero de la calle de Ferronnerie por no pagar a los proveedores, sobre la ruina del especiero que se había visto obligado a cerrar la tienda que tenía en la Cité, sobre el embarazo de la hija soltera del pastelero de la calle de los Inocentes, sobre la malsana afición a los prostíbulos del tonelero de Saint-Germain o sobre la grave enfermedad, que sin duda daría con él en la sepultura, del cervecero de la plaza de la Grève.
Como cada domingo, a la hora del almuerzo eran cinco las personas a la mesa. Ese día, en casa de los Flamel, la servidumbre —dos criadas que llevaban cerca de veinte años con ellos y Mengín, el recadero que desde hacía poco tiempo estaba pendiente de las espaldas de su amo— compartía la mesa con los señores. A Jeanette se la consideraba un miembro más de la familia. Estaba al servicio de Pernelle desde el primer matrimonio de esta, y había sido un paño de lágrimas para su señora en las dos ocasiones en que se había quedado viuda, antes de contraer nupcias con el escribano Nicolás Flamel. Agnès estaba en la casa desde los doce años, cuando fue recogida por el matrimonio. Debido a un incendio que arrasó una manzana de casas, se quedó sin padres y desamparada. El padre Jean-Baptiste, para evitar que fuese a parar a manos de algún malvado sin escrúpulos o a uno de los prostíbulos de la mancebía, convenció a los Flamel de que, a falta de hijos en el matrimonio, la acogiesen en su hogar. Mengín era hijo de unos campesinos pobres y cargados de hijos, a quienes no les importó deshacerse de él. Cuando apenas había cumplido los siete años —ahora tenía treinta—, los Flamel lo acogieron como criado. Era diligente y vivaz.
Una vez que Flamel hubo bendecido la mesa y Pernelle servido la sopa, el escribano, sin mayores preámbulos, dijo con voz grave:
—Voy a peregrinar a Compostela para postrarme a los pies del apóstol Santiago.
En el silencio que siguió a sus palabras, tan sólo se escuchaba el tintineo de las cucharas en los platos. Agnès retiró las escudillas y Jeanette dispuso en una fuente el hermoso besugo recién sacado del horno y que había cocinado con mimo durante horas.
—¿A tu edad vas a afrontar los peligros de un viaje tan largo? —preguntó por fin Pernelle con voz reposada, sin atisbo de reproche alguno.
—No soy tan viejo —se defendió Flamel—. Aún no he cumplido los cuarenta y ocho.
—¡Eso es casi medio siglo!
—En todo caso, mi edad recomendaría no posponer por más tiempo la peregrinación. No debo dejarlo para más adelante.
—Peregrinar hasta la tumba del apóstol supone jornadas agotadoras. ¡Tú no estás acostumbrado a esas caminatas! Además, ¿con quién vas a ir? ¿No pretenderás hacer el camino en solitario? ¡Eso sería como firmar tu propia acta de defunción!
Las cosas no transcurrían como el escribano tenía previsto. Su esposa no había rechazado la propuesta; tan sólo le recordaba los peligros y las dificultades que entrañaba emprender aquel camino que conducía, según algunos, hasta el mismísimo fin del mundo.
—Lo he pensado con todo detenimiento.
—¿Significa eso que llevas maquinándolo mucho tiempo sin decirme nada?
—Acabo de hacerlo —se excusó Flamel.
—Pues según se deduce de lo que acabas de afirmar, ¡llevas pensándolo mucho tiempo! —gritó airada.
—Es cierto que he dado algunas vueltas al asunto, pero hasta hace unas horas no he tomado la decisión.
Pernelle se levantó y se acercó hasta el otro extremo de la mesa donde estaba su esposo y, bajando mucho el tono de su voz, lo que resultaba más amenazante que los últimos gritos, le dijo:
—Me gustaría conocer la razón por la que deseas peregrinar a Compostela.
Flamel cogió las manos de su esposa entre las suyas, pero Pernelle las retiró molesta. No era momento para caricias y arrumacos. Estaba muy enfadada, aunque trataba de contenerse, lo cual le resultaba muy difícil porque era mujer enérgica y, además, no dependía del trabajo de su marido. Había aportado al matrimonio un capital considerable. Cuando se casó con Flamel, hacía ya más de veinticinco años, era rica y disponía de sobrados recursos para vivir. Fue él quien se había enamorado perdidamente, a pesar de que ella le llevaba cuatro años.
—Es un impulso.
—¿Un impulso? —Pernelle lo miraba fijamente a los ojos con el ceño fruncido.
—Sí, un impulso místico —repitió el escribano—. Es como si necesitase dar respuesta a una llamada. Es casi…, casi…, como si…, como si… —Flamel titubeaba; daba la impresión de que le avergonzaba verbalizar lo que estaba pensando.
—¿Casi como qué? —le ayudó su esposa.
—Como si una fuerza incontenible me arrastrase a ese lugar.
El semblante de Pernelle se transformó. No esperaba que su marido le respondiese de aquella manera. Tampoco Flamel pensaba que su mujer reaccionase como lo hizo.
—¿Estás seguro? —se limitó a preguntar.
El escribano se encogió de hombros y dejó escapar un suspiro.
—No, la verdad es que no lo estoy. —La mirada dulce que le regaló su esposa lo animó a continuar—. Es una sensación indefinible, tan extraordinariamente sutil y leve, como si una fuerza irresistible me llamase hacia ese camino por el que han transitado millones de peregrinos en busca de remedio para sus males, de perdón para sus pecados o para cumplir una promesa.
Al escribano le había costado mucho decidirse. Era un hombre de ciudad y ponerse en camino suponía afrontar numerosos peligros. El temor a viajar era tal que muchas personas ni siquiera se lo planteaban. La mayor parte de los vecinos de París no se había alejado más allá de un par de leguas de los alrededores de la ciudad. Eran habitantes de un burgo y allí se desarrollaba su vida. Para ellos, el campo representaba una amenaza, y más allá de las tierras dedicadas al cultivo, se extendían densos e impenetrables bosques que eran dominio del maligno. En las espesuras de sus profundidades, a las que apenas llegaba la luz, habitaban fieras salvajes y seres diabólicos. Los bosques que, amenazantes, bordeaban los caminos eran tan temibles como las tinieblas de la noche. A ello había que añadir las bandas de salteadores, muchas de ellas formadas por soldados que, con las treguas que periódicamente se firmaban con los ingleses, se encontraban sin oficio y campaban a sus anchas por bosques y caminos.
A Pernelle le había bastado una mirada y la escueta respuesta que había salido de su boca para intuir por qué su esposo, cercano al medio siglo, había tomado aquella decisión. Sabía que no buscaba un remedio para sus males, ni perdón para sus pecados. Su decisión estaba relacionada con algo mucho más profundo y a la vez, como él mismo había dicho, más sutil. Conocía bien a su esposo, cuya mente era como un libro abierto para ella, después de haber compartido tantas esperanzas e ilusiones que se desvanecían una y otra vez. Sabía cuál era el impulso que lo llevaba a la búsqueda de una solución que se le resistía desde hacía veinte años.
—Tu peregrinaje a Compostela ¿tiene algo que ver con la búsqueda?
Flamel asintió.
—Sabes tan bien como yo que para algunos peregrinos el Camino de Santiago significa algo más que llegar hasta la tumba del apóstol. Es como un camino iniciático, una ruta a lo largo de la cual superan miedos e incertidumbres al tiempo que desarrollan su fuerza interior.
—¿Es eso lo que buscas?
—Eso y también… algo más.
Pernelle comprendió que su esposo quería jugar una última carta antes de darse por vencido y echar por la borda veinte años de trabajo. Entendía, sin necesidad de más explicaciones, que su marido se convirtiese en un extraño peregrino, y estaba de acuerdo con su decisión porque ella también era parte de la búsqueda que había ocupado tantas horas de su vida. Había sido como un veneno que poco a poco se había infiltrado en su cuerpo hasta convertirse en el principal objetivo de su existencia. Lo único que podía reprochar a su marido era que no hubiese compartido con ella las inquietudes que lo habían llevado a tomar una decisión tan importante.
Ahora entendía por qué durante las últimas semanas había hablado con los peregrinos que se concentraban en Saint-Jacques-la-Boucherie para, desde allí, atravesar París hasta la puerta de Orleans donde comenzaba el largo recorrido que los conduciría, si esa era la voluntad de Dios, hasta la tumba del apóstol y a algunos más allá todavía, hasta el finis terrae donde se ponía el sol, hundiéndose al otro lado del mar tenebroso en los confines del mundo.
Fue ella quien ahora tomó sus manos y las apretó con fuerza, tratando de transferirle la energía que iba a necesitar para afrontar la aventura que tenía por delante. Flamel miró a su esposa y de sus ojos se escapó una lágrima. Se estaba haciendo viejo. Se fundieron en un largo y cariñoso abrazo que sorprendió a Jeanette y a Agnès.
—¿Dónde está el besugo? —preguntó Pernelle, mirando a ambas.
—En la mesa, mi señora. Me temo que ya estará frío.
Como todos los domingos, después del almuerzo, Flamel se retiró a meditar. Entrecerró los ojos y recordó cómo había comenzado la prodigiosa aventura que ahora lo llevaba a peregrinar a Compostela. Todo empezó una noche de primavera, veintidós años atrás.
II
Veintidós años atrás. París, 1356
Flamel estaba tumbado en el lecho, con el rostro contraído, junto a Pernelle. La víspera, cuando se encerraron en la alcoba, habían hecho el amor con frenesí, buscando, además de una descendencia, que cada vez veían más distante, el placer de la carne. Después había llegado el reposo y un sueño relajado que, para el escribano, se había tornado cada vez más inquieto. Sintió frío y tiró de la ropa de cama para cubrirse. Su esposa farfulló una protesta, sin llegar a despertarse. Poco a poco, unos espasmos lo sacudieron con una fuerza creciente y su frente se perló de sudor, al tiempo que un rictus de temor se dibujaba en su boca, anunciando que su sueño distaba mucho de resultar placentero.
La aurora irrumpía en el cielo de París cuando la campana de la espadaña de Saint-Jacques-la-Boucherie volteó alegre llevando sus sones por encima de los negros y empinados tejados de pizarra. Convocaba a misa primera a los vecinos del tranquilo barrio que se extendía por la ribera derecha del Sena, frente a la Cité.
Pernelle se despertó con el tañido de la campana, abandonó el lecho y se cubrió enseguida con una gruesa bata de lana.
Le llamó la atención comprobar que su esposo permaneciese acostado y que no hubiese abandonado la alcoba. Se levantaba cada mañana con el canto de los gallos y se encerraba en el gabinete de la buhardilla que daba al patio trasero de la casa.
Sonrió al recordar su fogosidad de la víspera y pensó que necesitaría descansar un rato más. Bajó la escalera sin hacer ruido y se encontró en la cocina a Jeanette y a Agnès, quienes, somnolientas, iniciaban sus tareas. En ese momento apareció Mengín frotándose los ojos con los puños. ¡Aquel muchacho nunca se hartaba de dormir!
—Vamos, Mengín, espabila, que tienes que ir al mercado y traer el pescado que ayer dejé encargado —le gritó Jeanette.
—No grites —la reconvino Pernelle en voz baja—. ¡Maese Nicolás duerme aún!
—¿El señor no está en el gabinete? —preguntó la criada extrañada, sin quitar el ojo de la olla de leche que estaba a punto de hervir.
—No, aún no se ha despertado.
—¡Sí que es extraño! —exclamó Jeanette dejando escapar una risilla.
—¿Puede saberse de qué te ríes?
—De nada, mi señora, de nada.
—Los que se ríen de nada son bobos —terció Mengín, que acababa de cumplir los ocho años.
—Sí, sí… ¡Bobos! —exclamó Agnès.
—He dicho que no alcéis la voz —ordenó de nuevo Pernelle.
—Desayuna deprisa y ve a la pescadería —conminó Jeanette a Mengín.
Como buenos cristianos, en el hogar de los Flamel se respetaban escrupulosamente los preceptos de la Santa Madre Iglesia, entre ellos la vigilia establecida para todos los viernes del año, día en que se recordaba la muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
—Y tú, Agnès, te acercas a la panadería antes de ponerte con la colada. —Jeanette, la fiel criada que compartía no pocas confidencias con su ama, ejercía sus dominios en el ámbito doméstico, salvo en lo concerniente a la limpieza del gabinete de trabajo del escribano, que estaba reservado a la señora.
Pernelle, inquieta por la tardanza de su esposo, se asomó al hueco de la escalera para comprobar que arriba imperaba el silencio. Subió los peldaños con cuidado de no hacer ruido, temiendo que a su marido le ocurriese algo grave. Salvo los domingos y fiestas de guardar, Nicolás Flamel se levantaba muy temprano, se encerraba alrededor de una hora en su buhardilla, iba a misa y regresaba a casa para desayunar un tazón de leche muy caliente y dos gruesas rebanadas de pan del día anterior, pasadas por las brasas y untadas con mantequilla y tres higos secos. Luego besaba a su esposa y se marchaba a su escribanía, unas calles más abajo, frente a la parroquia.
Entró de puntillas en el aposento y se lo encontró en la misma posición que lo había dejado: abrigado con la ropa de cama e inmóvil. Notó cómo se le encogía el corazón y pensó en lo peor; su experiencia en ese terreno era muy lamentable: ya la había vivido en dos ocasiones. Temerosa, levantó los pergaminos encerados que protegían la ventana, resguardando la estancia del frío y de la lluvia, y entró la mortecina luz de un día nublado que aún no había despuntado. Se acercó de nuevo al lecho y advirtió la palidez del rostro de su esposo. Sus ojos estaban tan hundidos que su acaballada nariz parecía aún más prominente.
Con el corazón palpitando con fuerza, rogó a Dios que no la golpease por tercera vez en tan poco tiempo. Puso una mano en la frente de su esposo y comprobó que esta ardía; era el síntoma más claro de que algo en su cuerpo andaba mal. El contacto de la mano hizo que Flamel se estremeciese y entreabriera los ojos, que estaban enrojecidos. En su mirada era patente su estado febril.
—¿Te sientes mal? —le preguntó Pernelle con voz trémula.
La mirada de Flamel vagó por la penumbra de la alcoba, como si buscara algo.
—¿Qué te pasa, Nicolás? —preguntó de nuevo Pernelle.
Tampoco esta vez obtuvo respuesta. Rápidamente, salió de la alcoba y desde el rellano de la escalera gritó angustiada:
—¡Jeanette! ¡Jeanette!
—Sí, mi señora.
—¡Súbeme unos paños y un poco de agua fría! ¡Rápido!
—¿Ocurre algo?
—¡No preguntes y haz lo que te he dicho! ¿Se ha marchado Mengín?
—¡No, mi señora, todavía estoy aquí! —respondió el criado, atraído por la angustiosa llamada de su señora.
—¡Ve en busca del doctor Brissot! ¡Rápido, dile que es muy urgente!
—¿Qué ocurre, mi señora? —preguntó el joven, alarmado.
—¡Maese Nicolás tiene fiebre, mucha fiebre!
A la espalda de Pernelle sonó, con más fuerza de la que cabía esperar, la voz del escribano.
—¡Ni hablar! ¡No quiero que venga el médico! ¡Estoy bien!
—¡Cómo que estás bien! ¡No digas tonterías!
Se quedó plantada en el umbral de la alcoba al ver a su esposo incorporado sobre los almohadones que él mismo había colocado en su espalda. El escribano se había quitado el largo y puntiagudo gorro con el que se cubría la cabeza mientras dormía, dejando al descubierto su pelo negro, que apenas blanqueaba en las sienes, apelmazado por el sudor.
—¡Tienes fiebre! —le recriminó su esposa.
—¡Lo que tengo es sed! ¡Tráeme un poco de agua!
—¡Tiene que verte el médico!
—¡Ya te he dicho que me encuentro bien! —insistió el escribano.
—¿No quieres que venga el médico?
—Por supuesto. ¿Para qué quiero a ese matasanos? ¡Llamará al barbero para que me sangre y se llevará unos buenos dineros, después de maltratar mis oídos con unos cuantos latinajos mal hilvanados!
—Pero esa calentura…
—¡Estoy bien! —repitió por tercera vez.
—Pues tu aspecto indica lo contrario —murmuró Pernelle por lo bajo, sabedora de que había perdido la batalla.
—Simplemente he pasado una mala noche. He tenido…, he tenido…
El escribano se llevó la mano a la cabeza, como si eso le ayudase a recordar. Iba a decir algo, pero la llegada de Jeanette portando una bandeja con una jofaina pequeña, un cuenco con agua y dos paños cuidadosamente doblados hizo que no terminase la frase. La doncella gozaba de toda su confianza; sin embargo, lo ocurrido era tan extraordinario que no estaba dispuesto a contárselo a nadie —lo tomarían por loco—, salvo a Pernelle. Nicolás Flamel no tenía secretos para su esposa.
—Aquí está el agua y los paños que me ha pedido. —Miró a su amo y le preguntó—: ¿Se encuentra mal, señor?
—Muy cansado, Jeanette, muy cansado.
—Ponlos ahí. —Pernelle le indicó un arcón junto a la pared y añadió—: Puedes continuar con las tareas. ¡Ah!, y di a Mengín que vaya por el pescado.
—¿No tiene que avisar al doctor Brissot?
Pernelle negó con la cabeza y bastó una mirada cómplice para que la doncella entendiese que debía dejarla a solas con su marido.
—Cierra la puerta al salir.
Pernelle empapó un paño en agua, lo retorció y lo dobló cuidadosamente. Cuando iba a aplicarlo sobre la frente de su marido, este le pidió con un hilo de voz:
—Primero, dame de beber.
El escribano apuró el cuenco con avidez. El agua alivió su garganta reseca. Se limpió los labios con la manga del camisón y su esposa le dirigió un reproche silencioso. Con el cuenco vacío en las manos, paseó de nuevo la mirada por el aposento, como si buscase algo que no encontraba. Pernelle colocó en su frente el paño humedecido y se sentó en el lecho. Cruzó las manos sobre su regazo y lo observó en silencio, esperando que fuese él quien lo rompiese, pero su esposo parecía ausente. Al cabo de un rato le preguntó con voz suave:
—¿Qué me decías cuando nos interrumpió Jeanette?
Flamel clavó sus pupilas en los ojos de su esposa. Eran de un gris acerado que daba a su mirada una mezcla extraña, enérgica y dulce a la vez; era aquella mirada la que había prendado su corazón. Dejó escapar un suspiro.
—He tenido un sueño.
Fue un murmullo tan débil que su mujer tuvo la impresión de que se avergonzaba de pronunciar aquellas palabras. Como si revelase un secreto inconfesable y temiera que alguien más pudiese escucharlo. Pernelle tomó una de sus manos entre las suyas para inspirarle confianza.
—¿Un sueño? ¿Qué clase de sueño? Cuéntame.
—La verdad es que no sé si se trataba de un sueño. ¡Ha sido todo tan extraño…!
Pernelle trató de disimular su preocupación. Su esposo ofrecía un aspecto lamentable. Aquella mirada huidiza y lo que acababa de escuchar le hacían pensar que quizá su marido había perdido el juicio. Tenía el aspecto de esos locos que a veces se veían por las calles, desvalidos y desorientados, que gritaban cosas sin sentido y que eran objeto de burlas por parte de gentes sin corazón.
—¿Por qué dices eso?
—Porque todo era tan real que parecía estar ocurriendo entre estas cuatro paredes.
La voz del escribano sonaba conmocionada y Pernelle notó que un temblorcillo agitaba la mano de su esposo. La acarició suavemente, tratando de infundirle serenidad.
—¿Lo recuerdas?
—Era todo tan real que tengo aquí —se llevó el dedo índice a la sien— todos los detalles. Era…, era… —titubeó vacilante.
—¿Qué era? —le preguntó Pernelle, cada vez más alarmada.
—Pernelle, ¿me creerías si te digo que he tenido una aparición?
—¡Jesús!
—Algo que se ha materializado entre estas paredes —precisó el escribano.
Pernelle trató de tranquilizarse, pensando que aquello era debido a la calentura. El doctor Brissot aseguraba que una fiebre alta hacía delirar a los enfermos. Comprobó que el paño estaba casi seco y lo cambió por otro, después de empaparlo bien en la jofaina. Observó que su marido tenía los ojos cerrados y recordó que hacía cerca de cinco años había acudido a su casa para redactar el contrato de arrendamiento de unas viñas que poseía en Nanterre. Tenía magníficas referencias de aquel escribano, de veintiún años, que llevaba ya bastante tiempo instalado junto a la torre de Saint-Jacques. Supo que había nacido en Pontoise, un pueblecito a pocas leguas de París. En tres semanas necesitó de sus servicios en otras dos ocasiones y, por ese instinto que poseen las mujeres, se percató de que el escribano se había enamorado de ella, a pesar de que era cuatro años mayor que él y que había enviudado por dos veces. Pocos meses después, ella también había perdido la cabeza, según decían sus familiares, y los dos estaban ante el padre Jean-Baptiste, que los convirtió en marido y mujer. Era la primera vez que lo veía enfermar, salvo por algún que otro catarro sin importancia. Tomó entre sus manos las de su esposo y las notó sudorosas.
—¿Quieres hablar de ello o prefieres descansar? —le susurró con voz dulce.
Nicolás Flamel entreabrió los ojos y la miró con ternura. Había encontrado en Pernelle una ayuda inestimable, porque el escribano era mucho más que un apacible burgués de un barrio tranquilo, próximo a la orilla derecha del Sena, que comerciaba con manuscritos, los copiaba con una escritura primorosa o iluminaba pergaminos con bellas y delicadas letras capitales. Era también un adicto al conocimiento, que leía buena parte de lo que caía en sus manos más allá de sus obligaciones profesionales. Lo hacía por el placer de aprender y, en ocasiones, cuando devolvía a su dueño un manuscrito junto a la copia que él había realizado, sentía algo parecido al dolor. Algunas de aquellas lecturas lo condujeron por los extraños vericuetos que abrían vías de conocimiento poco trilladas o, cuando menos, transitadas con discreción por quienes se aventuraban en las páginas de viejos grimorios o antiguos tratados relacionados con lo que la Iglesia llamaba ciencias ocultas, condenadas como contrarias a la fe.
A pesar de aquellos deslices, el escribano se consideraba un buen cristiano, un devoto cumplidor de sus deberes religiosos y, desde luego, un parroquiano ejemplar. Pertenecía a dos de las cofradías más prestigiosas de su parroquia, la de San Juan Bautista y la de San Miguel, y deseaba fervientemente, por encima de cualquier otra consideración, salvar su alma. Tan recias convicciones no eran obstáculo para que se adentrase, cada vez más, en el complejo mundo de los saberes ocultos. Estaba convencido de que la experiencia vivida aquella noche, aunque no lograra ver con suficiente claridad si se trataba de una aparición o de un simple sueño, estaba relacionada con esas lecturas que tanto placer le proporcionaban.
Una vez más, Nicolás Flamel paseó la vista por la alcoba, ante la preocupada mirada de su esposa. Luego posó los ojos en ella, como si le pidiese perdón anticipado por lo que iba a contarle.
—Asegúrate de que nadie nos escucha.
Pernelle, nerviosa y embargada por la inquietud, se acercó a la puerta de la alcoba y comprobó que la servidumbre se hallaba en la planta baja. Cada vez estaba más convencida de que todo aquello era fruto de la calentura. Procurando disimular sus nervios para no alterarlo, se sentó en el borde del lecho, dispuesta a escuchar pacientemente lo que quisiera contarle por muy extraño y fantasioso que fuese. Después trataría de convencerlo de que lo mejor era llamar al doctor Brissot.
—Habla tranquilo. Nadie más escuchará tus palabras.
Flamel entrecerró los ojos y con voz pausada comenzó su relato:
—No puedo precisar en qué momento de la noche ha sucedido, sólo sé que me desperté aterido de frío, a pesar de estar arropado. En medio de la oscuridad más absoluta, vi un diminuto punto de luz que, poco a poco, aumentaba de tamaño y tomaba cuerpo.
—¿Estabas despierto o se trataba de un sueño?
Flamel dudó antes de responder.
—Creo que estaba despierto.
—Entonces ¿no era un sueño?
—Era tan real que estoy seguro de que estaba ocurriendo, aunque no me atrevería a jurarlo.
—Está bien, continúa.
—Como te decía, el punto fue creciendo hasta convertirse en un resplandor que inundó por completo la estancia. Su brillo era tan intenso que tuve que cerrar los ojos.
—Si cerraste los ojos, tuvo que ser un sueño —proclamó Pernelle.
—¿Por qué lo dices?
—¡Porque no es posible ver con los ojos cerrados! —Sin querer, había alzado la voz como si de aquella forma reforzase un argumento tan elemental.
—¿Tienes mucha experiencia en apariciones? —ironizó el escribano.
Pernelle arrugó la frente. No albergaba dudas de que su marido era víctima de lo que algunos médicos llamaban delirium, una especie de demencia que se producía en la fase más aguda de la calentura y que llevaba al enfermo a confundir lo que era fruto de su imaginación con la realidad. Recordaba que Jeanette, poco después de que ella se casase por segunda vez, padeció unas calenturas tan fuertes que no cesaba de decir incoherencias. El médico que la atendió comentó que la criada deliraba y que no era capaz de discernir entre el sueño y la vigilia. Pernelle estaba segura de que su marido era víctima de la misma enfermedad. Por mucho que protestase, llamaría al doctor Brissot porque los remedios que aplicaron a Jeanette habían resultado muy eficaces.
—El resplandor era tan cegador —prosiguió el escribano— que me obligó a cerrar los ojos y así permanecí un buen rato. No sabría precisar cuánto. Como los niños, albergaba la esperanza de que cerrándolos el resplandor desaparecería. Pero cuando los abrí de nuevo, la cegadora luz seguía inundándolo todo. Molesto, los cerré otra vez, en esta ocasión para abrirlos lentamente y adaptarlos al resplandor.
—¿Qué ocurrió entonces?
—Ante mi asombro, poco a poco, una presencia comenzó a tomar forma.
—¿Qué era? —La pregunta había brotado de sus labios de forma espontánea.
—No te lo vas a creer.
—¿Qué era? —insistió Pernelle vivamente interesada.
—¡Aquella figura era un ángel, Pernelle! —exclamó el escribano en voz baja.
Pernelle, cuyas convicciones religiosas eran aún más sólidas que las de su esposo, contuvo la respiración llena de temor. Si alguien escuchaba a su marido afirmar aquello, podría tener problemas muy serios. La Inquisición estaba vigilante para cercenar de raíz cualquier brote de herejía. En París, se habían vivido algunos episodios sonados con varios profesores de la Sorbona, cuyos estudios y escuelas se hallaban al otro lado del Sena. Algunos de sus maestros habían sido quemados por herejes y muchos otros habían sido expulsados de sus cátedras por sostener afirmaciones contrarias a los planteamientos de Roma. También a su marido podían quitarle la licencia que le permitía ejercer como escribano jurado de la universidad, cargo al que había accedido hacía poco gracias al sólido prestigio que se había labrado con mucho esfuerzo.
—¿Estás seguro de lo que acabas de decir?
Flamel asintió con un movimiento de cabeza, como si se avergonzase.
—¿Qué más recuerdas?
—El ángel sostenía en sus manos un hermoso libro en cuya cubierta podían verse unos extraños caracteres.
—¿Qué ponía?
—No lo sé.
—¿No pudiste leerlo?
—No pude ver los caracteres con nitidez.
—¿No era latín?
Flamel negó con la cabeza.
—Conozco el latín como mi propia lengua.
—¿Podría ser hebreo? —El escribano hizo un gesto de duda—. ¿Qué más recuerdas? —insistió Pernelle, quien, a pesar de sus temores, estaba cada vez más interesada por la extraña historia que le estaba relatando su esposo.
—Que el ángel me habló.
Al oír aquello, Pernelle se sobresaltó. El desvarío de su esposo era muy grave. ¡Un ángel visitando al escribano de la torre de Saint-Jacques y hablándole en medio de la noche! ¡Sólo un loco o, peor aún, un hereje serían capaces de sostener tal afirmación!
—¿Recuerdas…, recuerdas qué te dijo? —preguntó con voz entrecortada, tratando de disimular su turbación.
Flamel, que se había dado cuenta del sobresalto de su mujer, asintió con la cabeza.
—«Mira este libro que sostengo en mis manos, Nicolás…».
—¿Te llamó por tu nombre?
—Sí.
—Continúa, por favor.
—«Mira este libro que sostengo en mis manos, Nicolás. Un día serás su poseedor y te enfrentarás al misterioso arcano que se oculta entre sus páginas. No permitas que las dificultades te impidan ver la luz porque, si las vences, tendrás en tus manos la clave que te permitirá desvelar un secreto por el que muchos han dado la vida».
Pernelle estaba sobrecogida.
—¿Estás seguro de que eso fue lo que te dijo? —preguntó sin atreverse a contradecirlo.
Había oído decir que no era conveniente llevar la contraria a quienes padecían el mal de la pérdida de razón: además de enfurecerlos, podía resultar perjudicial para su salud.
—Sin la menor duda.
—¿Te importaría repetírmelo? —le pidió, tratando de ponerlo a prueba.
Flamel miró a su esposa con ternura.
—Crees que estoy delirando, ¿verdad?
Pernelle notó un nudo en la garganta y no pudo evitar que las lágrimas anegasen sus ojos. Ahora fue el escribano quien acarició la mano de su esposa mientras repetía, palabra por palabra, el mensaje que afirmaba haber recibido del ángel.
Pernelle estaba confusa, presa de sensaciones encontradas. La actitud de su esposo distaba mucho de la de los enfermos que padecían aquel mal provocado por las calenturas. Aunque cansado, hablaba con serenidad, incluso sentía cierto reparo en decir determinadas cosas. Esa era una actitud que en nada se parecía a la falta de control, e incluso de pudor, que ella había observado cuando Jeanette deliraba a causa de la fiebre. Además, había repetido, palabra por palabra, el supuesto mensaje del ángel y no mostraba la menor agitación. Estaba convencida de que, si aquella conversación hubiese versado sobre otro asunto, no habría levantado en su ánimo la más mínima sospecha.
—¿Recuerdas algo más?
—Intenté coger el libro y no pude. Me incorporé, pero el ángel, que había permanecido en todo momento flotando ante mí, se alejó unos palmos. Hice un nuevo esfuerzo y la visión se desvaneció. Después, de la misma forma que el resplandor había llenado la habitación se disipó hasta que todo quedó otra vez sumido en las tinieblas. Noté cómo desaparecía el frío que me había despertado.
Pernelle naufragaba en un mar de dudas, incapaz de discernir si aquello era fruto de la calentura, si su marido había tenido un sueño tan real que no le permitía distinguir lo soñado de lo vivido o si realmente se trataba de una aparición. Si la primera vez que él había mencionado al ángel ella creyó que deliraba despierto, ahora albergaba serias dudas. Por otra parte, la tranquilizaba saber que la Iglesia admitía las apariciones, aunque las consideraba algo realmente extraordinario; también admitía la existencia de los ángeles. Acarició la mano de su esposo y trató de indagar algo más con una nueva pregunta:
—¿Te dijo algo sobre cómo llegaría ese libro a tus manos?
—No.
—¿Qué más recuerdas?
Flamel entrecerró los ojos, escudriñó entre los pliegues de su memoria y encontró un detalle olvidado.
—Me llamó la atención la encuadernación del libro.
—¿La encuadernación? ¿Por qué?
—Era muy extraña.
—¿Cómo era? —Pernelle supuso que se trataría de algo extraordinario porque la vida de su marido transcurría entre pergaminos, papeles, libros y encuadernaciones.
—Sus tapas eran metálicas, como de latón, y tan deslumbrantes que incluso brillaban en medio del resplandor.
Pernelle posó una mano en la frente de su esposo y comprobó que la temperatura había descendido; se atrevería a afirmar que la fiebre había desaparecido. Flamel apartó los almohadones de su espalda y se tendió con aire cansino, como si la conversación lo hubiese extenuado. Cerró los ojos y se quedó profundamente dormido. Su esposa comprobó que su respiración era tranquila y acompasada. Algo más serena, recogió el embozo de la sábana y lo plegó con cuidado antes de arroparlo amorosamente. Bajó los pergaminos del ventanuco y la alcoba se sumió en la penumbra. Salió de puntillas con el ánimo turbado. ¡Todo era tan misterioso y extraordinario…!
Pensó que los ángeles tan sólo se aparecían a los elegidos; eran los mensajeros de Dios. Así había ocurrido con Abraham y con Jacob, según se contaba en el Antiguo Testamento. También fue un ángel quien se apareció a María e informó a José de que su esposa había concebido por obra del Espíritu Santo. Otro ángel había anunciado a las Santas Mujeres la resurrección de Cristo.
Mientras bajaba la escalera, temió que la apacible vida de la que había disfrutado aquellos años al lado de un prestigioso escribano pudiera verse alterada.
III
París, 1356
Pernelle deseaba olvidar aquella extraña aparición y proseguir con su vida de acomodada esposa de un importante escribano. Flamel, sin embargo, no podía apartar de su mente aquella experiencia. La imagen del ángel mostrándole el misterioso libro que sostenía en sus manos ocupaba sus pensamientos. Tardó algún tiempo en convencerse de que no podía negarse a reconocer la evidencia del extraño suceso, y en su mente buscaba detalles que le facilitasen una pista acerca del libro y de las palabras pronunciadas por el ángel.
Las propias palabras del ángel estaban marcadas por el misterio y, a pesar de las profundas reflexiones en que se había sumergido, Flamel no había logrado desvelar el arcano que encerraban. Sin que Pernelle lo supiera, había indagado en algunos textos acerca de los ángeles, de su esencia y de sus características y de lo que se sabía sobre el significado de las visiones. Conforme pasaban los días, un creciente temor vino a sumarse a sus preocupaciones: tal vez no se trataba de un ángel del Señor, sino de un demonio que se ocultaba bajo aquella apariencia para tentarlo con la mayor de sus debilidades: un libro extraordinario.
Había leído un viejo tratado sobre apariciones celestiales que le facilitó un fraile del convento de los agustinos, fray Fulberto de Chartres, pero sobre todo buscaba en la Biblia, de la que poseía una copia celosamente guardada. Leyó docenas de veces el pasaje en que un ángel, mensajero del Señor, armado con una espada de fuego, expulsaba a Adán y a Eva del paraíso. También fueron tres ángeles, bajo el aspecto de caminantes, quienes se aparecieron a Abraham y le prometieron que tendría un hijo, pese a la avanzada edad de él y de su esposa. En otro pasaje de la Biblia, encontró a otros subiendo y bajando una escalinata en el sueño de la escalera de Jacob, quien sostuvo una lucha denodada contra uno de ellos hasta quedar extenuado. Flamel pensaba que aquellos ángeles eran los guardianes de una de las puertas de entrada al paraíso. También buscó detalles acerca de la Anunciación a la Virgen María, recogida en el Nuevo Testamento, y las versiones que los distintos evangelios daban acerca del trascendental acontecimiento. También era un ángel el joven resplandeciente que aparecía como guardián del sepulcro de Jesús y anunciaba su resurrección a las Santas Mujeres. Descubrió que los ángeles desempeñaban diferentes funciones: eran mensajeros, ejercían de guardianes e incluso actuaban como guerreros. Por otra parte, le producía una gran desazón saber que hubo ángeles que, dirigidos por uno de los más bellos y poderosos llamado Luzbel, se rebelaron contra Dios. Supo que había hasta siete categorías de ángeles con sus correspondientes nombres: dominaciones, tronos, potestades, serafines, querubines, arcángeles y ángeles, según su poder. También encontró en sus lecturas referencias a la luminosidad, al resplandor que despedían sus cuerpos y a que, en ocasiones, los ángeles habían utilizado la vía del sueño para manifestarse a aquellos a los que deseaban transmitir algún mensaje; entonces eran considerados mensajeros de Dios.
A un hombre devoto como Flamel le inquietaba que el principal de los demonios tuviese un origen angelical. Era un ángel caído y la aparición podía formar parte de una tentación demoníaca. Los extraños signos que el libro mostraba en su cubierta podían estar relacionados con algún lenguaje diabólico. Tenía referencias de personas respetables acerca de la existencia de textos donde la marca de Satanás era perceptible. Incluso recordaba que, siendo muy joven, había copiado un texto para un exorcista de Orleans, cuyo título era Stigma Diaboli, donde había conjuros para invocar, en nombre del Altísimo, a los poderes del mal que se habían apoderado del cuerpo de algún desgraciado, así como señales y marcas propias del demonio para identificarlo tanto a él como a su legión de acólitos. Lo peor era no poder compartir con Pernelle sus inquietudes porque ella se negaba a hablar del asunto e insistía en que lo mejor era olvidarlo todo.
Cada día que pasaba la angustia del escribano iba en aumento. A Flamel le resultaba cada vez más difícil seguir los prudentes consejos de su esposa y, lejos de olvidarse de la aparición, crecía en él un deseo de profundizar en su significado. Sobre todo, ansiaba descartar la posibilidad de que el diablo anduviese por medio.
Después de muchas vacilaciones, venció su recelo a compartir con otra persona lo acontecido aquella noche. Muy avanzado el mes de septiembre, tomó una decisión arriesgada: visitaría a un personaje cuyo nombre levantaba ciertos resquemores; se llamaba Pierre Courzon. Lo conocía como cliente de su escribanía. A pesar de su mala fama, había trabado una relación con él que iba más allá de lo puramente comercial, algo sumamente difícil con un hombre solitario y marcado por el estigma de la herejía tras ser juzgado por un tribunal que no pudo probar que fuese un nigromante, como sostenían quienes lo acusaban.
El escribano era consciente de que visitarlo suponía una decisión arriesgada; sin embargo, no conocía a otro más versado que él en las artes ocultas, otro de los cargos que se habían esgrimido en su contra y que tampoco prosperó, en este caso porque su habilidad dialéctica había arrinconado a los dos clérigos que sostenían la acusación.
Flamel recordaba el escándalo que el juicio había levantado y cómo muchos estudiantes, alumnos suyos de la universidad, acudieron a las sesiones y causaron tales alborotos que tuvieron que intervenir oficiales del rey porque los agentes del preboste, los encargados de mantener el orden en la ciudad, eran incapaces de hacerlo. Pierre Courzon fue absuelto de efectuar prácticas censuradas por la Iglesia, consideradas propias de los seguidores de Satanás —de no haber sido así, lo habrían condenado a la hoguera—, pero su buen nombre quedó dañado y a la postre acabó costándole la licencia de magister doctor para impartir docencia en todas las escuelas y estudios de la Universidad de París. La acusación de practicar artes ocultas no carecía de fundamento. Flamel lo sabía por los títulos de alguna de las obras que Courzon guardaba en su biblioteca. El propio magister le había llevado dos manuscritos para que los copiase, cuyo contenido no ofrecía dudas. Flamel se atrevió a sacar una copia para su propio uso.
Sin que Pernelle lo supiera, pues lo habría desaprobado, encaminó sus pasos hacia la iglesia de Saint-Eustache, más allá de Les Halles, donde vivían muchos leñadores y tramperos que trabajaban en los bosques de la parte norte de París. A partir de allí, comenzaba una de las zonas más peligrosas de la ciudad, un barrio de callejas empinadas formadas por casas con paredes de adobe y cubiertas de bálago, donde abundaban los callejones estrechos y sin salida. Casi a diario aparecían cuerpos sin vida, completamente desnudos, despojados de todas sus pertenencias. Aquella zona era conocida popularmente como la Corte de los Milagros.
Flamel caminaba inquieto, temeroso de un mal encuentro. Al llegar a un estrecho callejón, que la gente llamaba de los Locos, cercano a la puerta de Montmartre, notó cómo se le aceleraba el pulso. En el ambiente flotaba una bruma de olor pútrido que al escribano le recordó el que despedían las corambres con que trabajaban los curtidores, aunque allí no había ninguna tenería. El hedor provenía de la basura y de los desperdicios arrojados en la calle. El embozo de su capa apenas le proporcionaba protección para combatir aquel olor. Se detuvo un momento en mitad del callejón, como si lo atenazase la duda. Miró hacia atrás para cerciorarse de que nadie lo había seguido. El lugar era solitario y tenebroso. En alguna ocasión, se había preguntado por qué habían bautizado aquel sitio infecto con el nombre de callejón de los Locos.
Se detuvo ante la puerta de la última casa que quedaba a su derecha y, antes de coger el llamador, miró furtivamente, como si fuese a cometer un delito. Superó una última duda, agarró una pulida mano de hierro que apretaba una bola del mismo metal y golpeó con fuerza varias veces. En medio del silencio, el sonido de la aldaba resultó estridente; instintivamente alzó el embozo de su capa. La espera se le hizo penosa e interminable. Se hallaba cada vez más impaciente, aunque el callejón seguía solitario, como el interior de la casa de la que sólo le llegaba silencio. Pensó que tal vez Pierre Courzon no viviera ya allí; llevaba más de un año sin verlo. Llamó otra vez, con el mismo resultado. En aquel momento se convenció de que había sido un error acudir hasta aquel solitario lugar, incluso a riesgo de poner en peligro su vida.
Dudó si llamar otra vez, ya que no deseaba atraer la atención sobre su persona. Al comprobar que el callejón seguía tan solitario como cuando llegó, probó una tercera vez, aunque golpeando con menos fuerza, como si temiese molestar. Ante un nuevo silencio, decidió marcharse sin aguardar un segundo más. Se apretó el embozo y echó a andar, pero apenas había dado media docena de pasos oyó el desagradable chirrido de unos goznes herrumbrosos. Dio media vuelta y vio que se asomaba una oscura sombra encorvada.
—¿Llamabais? —preguntó una voz ronca y cascada.
Flamel volvió sobre sus pasos y se acercó hasta un individuo obeso, de aspecto descuidado y vestiduras desaliñadas. Era Pierre Courzon. Muchos no habrían reconocido con aquellas trazas al que fuera en otro tiempo un brillante polemista y una de las lumbreras que alentaban los rescoldos del apagado fuego del conocimiento en la universidad parisina, perdida en estériles disputas entre nominalistas seguidores de Guillermo de Ockham y aristotélicos defensores de los planteamientos de Tomás de Aquino. Tenía el pelo largo poco cuidado y gris, llevaba días sin afeitarse y sus cejas, negras y muy pobladas, daban a su mirada un aire amenazante. Recordó el día —en sus primeros tiempos de escribano, cuando todavía no podía permitirse tener oficiales a sueldo pero ya tenía un nombre— en que se había presentado un individuo de aspecto extraño que, después de una breve conversación, le mostró un bello ejemplar titulado Opus nigrum. Lo hojeó bajo la atenta mirada del cliente y aceptó hacerle una copia en el plazo de tres meses, sin que la elevada suma que le había pedido supusiese un problema. Cuando el cliente, que dijo llamarse Pierre Courzon, se marchó, cerró la puerta y se embebió en su lectura. Así comenzó su interés por las llamadas ciencias ocultas y una atracción, cada vez mayor, por sus misterios. Opus nigrum fue la primera obra que copió por duplicado, trabajando sin descanso, para poseer su propio ejemplar. Con el paso de los años lo hizo en otras ocasiones, por lo que poseía algunos textos que constituían uno de sus mayores tesoros. Entre ellos un comentario al Apocalipsis de san Juan, ricamente ilustrado, cuyo propietario era un canónigo de Notre-Dame. El texto recogía curiosos comentarios acerca de las señales que acompañarían al final de los tiempos, una vez que el llamado anticristo hubiese hollado la tierra con sus maldades. Otro era un bello ejemplar de las llamadas Tablas alfonsíes, un tratado de astronomía que había visto la luz en Toledo, en tiempos de un rey castellano que dio nombre al texto y a quien la propia Sorbona intituló como Sapidus Rex. Pero su joya más preciada era un pequeño volumen titulado La triaca áurea, un texto donde se recogían fórmulas y experimentos alquímicos. Al principio, sintió reparo al realizar copias para sí mismo, pero tranquilizaba su conciencia diciéndose que con ello no hacía daño a nadie, procurándose una satisfacción intelectual que iba mucho más allá de su actividad de escribano que, al fin y al cabo, era sólo una forma de ganarse el sustento.
Impresionado por el aspecto del viejo magister, Flamel dejó caer el borde de la capa y descubrió su rostro. Courzon, sorprendido ante la presencia del escribano por aquellos andurriales, permaneció unos segundos en silencio antes de preguntarle:
—¿A qué debo el honor, maese Flamel?
El escribano se llevó un dedo a los labios, solicitando discreción.
—¿Qué clase de viento os trae por aquí? —musitó todo lo bajo que le permitía su voz ronca.
—¡Necesito hablar con vos!
En los ojos de Courzon brilló un destello de ilusión. Estaba convencido de que nadie en el mundo desearía hablar con él después de convertirse en un apestado social. Se pasó la lengua por los labios, resecos y agrietados, y con un movimiento de cabeza lo invitó a entrar. Se hizo a un lado y, en cuanto Flamel hubo cruzado el umbral, cerró la puerta y echó la tranca.
—¡Qué sorpresa! —Courzon lo miró de arriba abajo, como si desease cerciorarse de que sus ojos no lo engañaban—. ¡Jamás imaginé que me hicieseis una visita!
—¿Por qué?
—Sois un prestigioso escribano.
—Bien sabéis que siempre he admirado vuestros conocimientos.
Pierre Courzon dejó escapar un suspiro. Era una queja encubierta.
—¿A qué se debe vuestra visita?
—Necesito vuestra ayuda, magister.
A Courzon le agradó que lo llamase así. ¡Hacía tanto tiempo que nadie lo nombraba por su título!
—¿Mi ayuda? ¿Para qué?
—Necesito cierta información. Tal vez… vos podáis facilitármela.
En la frente del ocultista se marcaron unas profundas arrugas.
—¿Cierta información, decís? ¿Acerca de qué?
Flamel sintió que lo taladraba con la mirada y tuvo la tentación de marcharse. Era como si algo en su interior le dijese que todavía estaba a tiempo de retirarse de un camino peligroso. Nervioso, no respondió; tras un breve silencio Courzon repitió la pregunta:
—¿Acerca de qué deseáis información?
Había mantenido durante tantas semanas el secreto de la aparición que en ese momento le costaba trabajo desvelarlo. El escribano tuvo que sobreponerse a sus propios temores para que las palabras salieran de su boca.
—Acerca de los ángeles.
Courzon lo miró sorprendido.
—¿Podríais ser más explícito?
—Me gustaría saber todo lo que podáis contarme acerca de los ángeles.
El viejo profesor se pasó la mano por el mentón.
—¿Qué quiere decir todo? —se preguntó a sí mismo, como si estuviese impartiendo una clase, siguiendo el método de plantearse cuestiones a las que él mismo se daba respuesta—. Los ángeles son materia harto compleja que ha dado lugar a no pocas disquisiciones.
—Dispongo de tiempo —comentó Flamel algo más tranquilo.
—¡Ajá! Eso ayudará. ¿Sabéis que los bizantinos andan enredados en una controversia interminable sólo para determinar su sexo desde hace más de dos siglos?
—¿Acaso tienen sexo los ángeles? —El escribano no se lo había planteado.
Courzon se encogió de hombros.
—Ese no es asunto de mi interés, aunque he de deciros que los ejemplos bíblicos están referidos a ángeles masculinos; al menos eso se desprende de sus nombres: Miguel, Rafael, Gabriel, Ariel… Pero… decidme, ¿cuál es la causa de vuestro interés por esos extraños seres?
Flamel carraspeó para aclararse la garganta.
—He tenido un sueño o quizá haya sido una aparición.
—Son dos cosas muy diferentes. La primera es la representación de imágenes o sucesos mientras se duerme y que son susceptibles de interpretación porque anuncian algún hecho futuro; una aparición es una visión de un ser natural o fantástico.
—La verdad es que no sabría decíroslo, pero todo fue tan real y lo viví con tal intensidad que me inclino por la segunda posibilidad.
Courzon, a medio camino entre la duda y la sorna, le preguntó:
—Flamel, ¿estáis diciéndome que se os ha aparecido un ángel?
El escribano asintió con un leve movimiento de cabeza al tiempo que el rubor cubría sus mejillas y una molesta sensación de acaloramiento se apoderaba de él.
El magister se quedó mirándolo fijamente; conocía al escribano lo suficiente para saber que era persona seria y discreta. Sin duda, un hombre como él había tenido que vencer muchos prejuicios y superar numerosas dudas antes de acudir hasta él para plantearle aquello.
—¿Estáis seguro?
—Si no lo estuviera, no os habría visitado.
—¿Cuándo os ocurrió tal cosa?
—Hace ya algunos meses, durante la pasada primavera.
—¿Podríais describirme, con la mayor exactitud posible, qué ocurrió?
El escribano dirigió una significativa mirada hacia la puerta. Permanecían en el portal. Apenas se habían separado unos pasos de la entrada. Desde la calle, un oído indiscreto podía escuchar cuando menos algunos retazos de la conversación.
—¡Disculpadme, amigo mío! ¡La cortesía y los buenos modales nunca fueron mi fuerte! ¡Tened la bondad de acompañarme!
Cruzaron un patio donde eran visibles los restos de un pasado de esplendor sobre el que había caído un prolongado abandono. En el ambiente flotaba un olor desagradable que recordaba al de las coles hervidas. Por una puerta finamente labrada que había conocido mejores tiempos entraron en una sala de dimensiones regulares, donde imperaba un desorden próximo al caos.
—Esta era la casa de mis abuelos —comentó Courzon con cierto orgullo—. Aquí vivieron cuando este barrio gozaba de mejor vida.
—¡Por la Virgen Santísima! ¿Sois capaz de encontrar algo en medio de esta confusión?
Las paredes estaban cubiertas por estantes que iban del suelo al techo, abarrotados de códices y manuscritos, que también podían verse en el suelo apilados en rimeros de varios palmos. El lugar era húmedo y tan sombrío como el resto de la casa, y la atmósfera densa a causa del humo de los candiles y de unos gruesos cirios de sebo que alumbraban mal y producían el hollín y la tizne que podía verse por todas partes. La única luz natural entraba por un estrecho ventanuco, insuficiente para leer o escribir. A Flamel le habría resultado imposible trabajar allí.
—Aunque os cueste creerlo, sé dónde están todas y cada una de las cosas que hay en esta sala. Incluso podría localizar con los ojos cerrados cualquier texto de los que componen esta biblioteca. ¿Queréis ponerme a prueba?
El escribano consideró que se trataba de una exageración, pero se mostró cortés con su anfitrión.
—Me basta con vuestra palabra.
El magister cogió un rimero de gruesos volúmenes que reposaban sobre un taburete y los colocó en el suelo.
—Poneos cómodo —indicó a su visitante ofreciéndole asiento.
El escribano, sin desprenderse de su capa porque no encontraba lugar a propósito donde dejarla, se sentó en el taburete mientras el ocultista tomaba asiento al otro lado de la mesa en un desvencijado sillón frailuno que, milagrosamente, sostenían las buenas arrobas que pesaba su propietario. El antiguo maestro de la Sorbona entrecruzó los dedos de las manos que reposaban sobre su prominente vientre e invitó a Flamel a hablar.
—Ahora, si os place, contadme todo lo que recordéis de esa visión.
Flamel le explicó, con todo lujo de detalles, lo sucedido aquella noche en su alcoba. Courzon dejó que hablase. Comprobó cómo, conforme la narración avanzaba, Flamel se mostraba más confiado y expresivo. No lo interrumpió con preguntas, aunque en algún momento tuvo que morderse la lengua para no pedirle una aclaración. Sabía por experiencia que las historias fluían con facilidad si no estaban salpicadas de interrupciones.
—Todo lo que os he contado fue tan real que estoy convencido de que se trata de una aparición. Lo que más me inquieta es que, bajo ese aspecto angelical, pueda encontrarse el diablo. No sería la primera vez.
Courzon meditó en silencio lo que acababa de escuchar, sin dejar de acariciarse el mentón con aire caviloso. La experiencia también le había enseñado que no resultaba conveniente atosigar a preguntas a quien había tenido que esforzarse para desnudar su alma. Sin decir palabra, se dirigió a uno de los estantes de la pared del fondo e hizo una demostración práctica del control que tenía sobre los textos allí amontonados. Miró los títulos de media docena de lomos y encontró, sin dificultad, lo que andaba buscando. Se trataba de un volumen en pequeño formato, toscamente encuadernado. Se acomodó de nuevo en el sillón.
—Este es el segundo tomo del Angelous ael Sabastu —comentó, mostrándole el libro.
—¿Cómo habéis dicho?
—El Angelous ael Sabastu, el mejor de los tratados escritos sobre los ángeles.
—¿Qué significan esas palabras? Angelous es griego, pero las otras dos…
—Esas tres palabras pertenecen a lenguas diferentes.
—¿Una combinación de palabras de diferentes lenguas? ¡Permitidme que os diga, magister, que eso es un disparate! ¡Un auténtico disparate!
Courzon pasó por alto la descalificación y, sin alterar el cascado tono de su voz, le explicó:
—Angelous es un vocablo de origen griego, ael es una raíz siríaca y sabastu de origen sumerio.
—¡Un galimatías! —insistió el escribano.
—No lo creáis. Esas tres palabras pueden traducirse de distintas formas, pero ocurre algo extraordinario.
—¿El qué?
—Que las diferentes traducciones no varían la esencia de su significado.
—¿Cuál es?
—Algo parecido a «Los ángeles poseen el secreto».
A Flamel se le formó un nudo en el estómago. El viejo magister, sin percatarse de la impresión que sus palabras hab