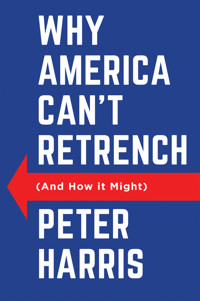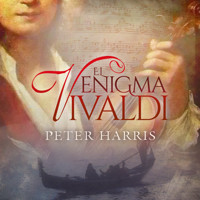7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
UN TREPIDANTE THRILLER AMBIENTADO EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN TORNO A LA OPERACIÓN FÉLIX, PENSADA PARA EXPULSAR A LOS BRITÁNICOS DE GIBRALTAR. Verano de 1940. Mientras el paso de las tropas alemanas retumba en las calles de París, Winston Churchill llama al pueblo británico a la resistencia: lucharán en las ciudades, en los campos, en las costas. Ante las dificultades para invadir Gran Bretaña, Hitler decide cerrar el Mediterráneo a los convoyes británicos. Con precisión germánica, el general Alfred Jodl empieza a trabajar en la llamada «Operación Félix», cuyo objetivo es apoderarse de Gibraltar. Sin embargo, un suceso inesperado interfiere en su trabajo, y requiere la intervención de la Gestapo. En España, gobernada con mano de hierro por Franco, Leandro San Martín trata de pasar desapercibido como un modesto representante de tejidos y ropa de hogar, ocultando su pasado republicano. Aunque lo que más desea es rehacer su vida, se verá inmerso en una peligrosa misión que lo llevará al campo de Gibraltar. Del éxito de su cometido dependerá el curso de la guerra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Operación Félix
© Peter Harris, 2014, 2023
Autor representado por Silvia Bastos, S.L. Agencia literaria
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imagen de cubierta: Shutterstock
ISBN: 9788418623950
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Epílogo
Agradecimientos
1
Berlín, finales de agosto de 1940
Otto trataba de ganar algunos minutos. Iban con el tiempo demasiado justo. El general se había visto obligado a cambiar su uniforme por un frac, y a ello se añadía que su esposa no había terminado de arreglarse. Irma era cinco años mayor que Alfred Jodl y procuraba disimularlo por todos los medios. Le ayudaba no haber tenido hijos y su aire aristocrático, heredado de su pertenencia a una de las estirpes más nobles de Suabia: los Gräfin von Bullion. Se mantenía delgada y su figura era espléndida para una mujer que había cumplido sobradamente los cincuenta años. Tenía la piel blanca, los ojos claros, el pelo teñido de color caoba, y lucía un traje largo que la estilizaba aún más. Se maquillaba de forma discreta, como discreto era el carmín que usaba para resaltar el color de sus labios demasiado finos.
Alfred Jodl contaba cincuenta años. Tenía el rostro alargado rematado en una poderosa mandíbula, los labios delgados y los ojos ligeramente rasgados. Era un hombre atractivo, y en los círculos berlineses se decía que contaba con numerosas admiradoras, a pesar de la severa alopecia que padecía. En la Gran Guerra había combatido en el Frente Oriental y en el Occidental, y había sido herido en dos ocasiones. Se mostraba orgulloso de su Cruz de Hierro, que siempre lucía en el vistoso uniforme de los altos jefes del ejército germano.
Irma, sentada en el asiento trasero del reluciente Mercedes, insistía a su esposo en que se mostrase cortés con Reinhard Heydrich. Sus diferencias no tenían que aflorar en ocasiones como aquella.
—Alfred, no olvides lo que decía mi padre…
—Lo cortés no quita lo valiente. —La voz del general sonaba cansina.
—Es una expresión acertada. La aprendió de los españoles cuando participaba en las monterías que organizaban sus amigos de Madrid. Sólo te pido que te muestres cortés. Si has considerado necesario asistir al homenaje, has de mantener la compostura.
—Tienes razón. Pero es que Heydrich…
—Lo sé. No tienes que repetírmelo. Es un arribista que se ha situado después de ser expulsado de la marina por comportamiento deshonroso. Pero la política puede llevar a las personas por los vericuetos más increíbles y encumbrarlas a lugares que jamás habrían soñado. Heydrich no es el único.
—Irma, por favor.
—No irás a negarme que eso es algo que está ocurriendo en nuestra Alemania.
Alfred Jodl, responsable del departamento de Mando y Operaciones del Oberkommando de la Wehrmacht, más conocido como el OKW, miró al conductor. Otto gozaba de su plena confianza, pero conocía historias de conductores que habían sido la perdición de algunos de sus compañeros. Eso había ocurrido unos años atrás con Von Blomberg y Von Fritsch. Los dos tuvieron que abandonar sus destinos. El primero por haber contraído matrimonio con una mujer de baja condición social y que había ejercido como prostituta. El segundo fue acusado de homosexual. En ambos casos, sus conductores habían sido piezas muy importantes en su caída en desgracia.
—Quédate tranquila. Una vez que he decidido asistir…
Otto giró suavemente para enfilar la calle en la que se alzaba el palacete donde iba a tener lugar la celebración. Al ojo experto de Jodl no escapó la presencia de una discreta vigilancia. El Mercedes se detuvo ante la verja que delimitaba el jardín del palacete. Había dos vehículos de los que bajaban otros invitados. Jodl resopló aliviado al comprobar que no se habían retrasado.
El palacete, el más elegante de la calle, relucía como un ascua. Confiscado a una familia de banqueros judíos que hacía años había abandonado Alemania, era utilizado por las SS para recepciones y celebraciones del más alto nivel.
Otto bajó rápidamente y se apresuró a abrir la puerta a frau Jodl. Un miembro de las SS, vestido con un impecable uniforme, se acercó para abrir la del general, pero este se adelantó. El saludo fue rotundo.
—Heil Hitler!
—Heil Hitler! —respondió Jodl.
Hubo de repetir el saludo cuando un oficial los recibió en la verja.
Cruzaron el pequeño jardín y en la puerta estaba Reinhard Heydrich, máximo responsable de la Oficina de Seguridad del Reich. Lo acompañaba Lina, su esposa.
Heydrich recibió a los Jodl de forma cordial. La diferencia en los atuendos de las damas era palpable. Lina von Osten estaba cargada de joyas y lucía un ostentoso vestido rojo, mientras que la esposa del general adornaba su cuello con un collar de gruesas perlas que resaltaban sobre el negro de su sencillo vestido.
—¡Querida Irma, estás impresionante! —Lina acercó su mejilla a la de Irma Jodl sin llegar a rozarla.
Alfred Jodl estrechaba la mano de Heydrich cuando se produjo un pequeño revuelo. Los integrantes de una escuadra de las SS aparecieron por un lateral del palacete y corrieron a alinearse en la entrada. La llegada de Himmler la confirmaron los taconazos y los gritos que atronaban la calle. El general y su esposa pasaron al vestíbulo sin detenerse, al igual que las otras dos parejas que acababan de llegar. Había que dejar todo el protagonismo al ReichsführerHimmler.
El vestíbulo resplandecía, iluminado por las arañas de cristal que colgaban del techo, estaba adornado con grandes banderas con la esvástica. Al fondo destacaban dos runas que identificaban a la policía militar del régimen.
La entrada de Himmler, que vestía el uniforme de las SS, fue triunfal. Recibido a los acordes de Alte Kameraden interpretada por una banda situada en la galería alta del vestíbulo y con la gran ovación que los invitados —más de un centenar— le tributaron. El Reichsführer respondió con una sonrisa y ligeras inclinaciones de cabeza, antes de saludar a varios de los presentes estrechándoles la mano. Un oficial de las SS, subido en un pequeño estrado, pidió silencio a través de un micrófono e invitó a Heydrich a tomar la palabra.
El lugarteniente de Himmler hizo un panegírico sobre la labor de su jefe al frente de la Ahnenerbe, poniendo énfasis en los esfuerzos que realizaban numerosos arqueólogos, historiadores y antropólogos en las diferentes misiones llevadas a cabo en los más apartados rincones del planeta. Los calificó de «resonantes éxitos» y ponderó un trabajo que había reportado inconmensurables beneficios para la grandeza del Reich. Terminó con unas frases grandilocuentes:
—… las lejanas cumbres del Tíbet y la ignota Antártida han sido objeto de estudio para encontrar los ancestros de nuestro pueblo. Todo gracias a nuestro amado Reichsführer, a quien tributamos este homenaje de reconocimiento y admiración.
Una cerrada ovación certificó la identificación del auditorio con lo que acababan de oír. Heydrich impuso a Himmler la insignia de oro de la Ahnenerbe y este respondió con unas breves palabras de agradecimiento. Inmediatamente apareció una legión de camareros con bandejas repletas de burbujeantes copas de champán y de canapés variados que ofrecían a los invitados. En los corrillos se ensalzaba la figura del Reichsführer y se comentaban los últimos éxitos del ejército. Hacía algunas semanas que la Wehrmacht había entrado en París.
En el grupo donde estaba Jodl, el general explicaba que toda la táctica militar moderna podía encontrarse en los textos de los historiadores antiguos.
—Basta con leer atentamente las obras de Jenofonte, Tucídides, Polibio o Tito Livio, incluso los relatos del propio Julio César, para comprender que la estrategia o la poliorcética eran ciencias que no tenían secretos para los antiguos. Eran verdaderos maestros en el movimiento de tropas o en la utilización de armas pesadas, contemplaban la preparación del terreno o la elección del momento para entablar el combate. Si en la actualidad pudiéramos ver en el campo de batalla a Alejandro de Macedonia, al romano Escipión o al cartaginés Aníbal, nos asombrarían con sus tácticas y recursos.
—Conozco, general, su devoción por el mundo antiguo, pero ¿quiere decir que cualquiera de ellos habría empleado tácticas propias de la guerra relámpago que tan buenos resultados nos está dando?
Quien había preguntado era el conde Max von Rostock. Tenía fama de arrogante y solía mostrarse con aires de superioridad. Usaba monóculo y lucía una perilla grisácea pulcramente recortada. Su tono, casi despectivo, había levantado cierta expectación. Todos estaban pendientes de la respuesta de Jodl, quien se llevó a la boca el pitillo y apuntó una sonrisa.
—¿Conoce el señor conde los fundamentos en que se basa la Blitzkrieg? —Utilizó intencionadamente el nombre técnico de lo que se había popularizado como «guerra relámpago».
—Bueno… —Max von Rostock vaciló y pareció perder parte de su arrogancia—. Creo que la Blitzkrieg es la nueva táctica militar que emplean nuestras unidades para evitar la guerra de trincheras y que los frentes queden estabilizados mucho tiempo. Se evitan penalidades como las vividas en las trincheras de Verdún durante la guerra del Catorce.
Jodl, que había participado en aquella batalla como oficial de artillería, sabía que Max von Rostock no había vestido el uniforme. Estuvo a punto de espetarle que conocería todo aquello porque lo habría leído en los libros, pero se limitó a decirle:
—Eso no son los fundamentos de la Blitzkrieg.
—¿Ah, no?
—No, ese es tan sólo uno de los objetivos que perseguimos con esa estrategia. El núcleo de funcionamiento de la Blitzkrieg está en lanzar al ataque masas de infantería protegidas por carros de combate. ¿Conoce los detalles de la campaña de Aníbal contra los romanos en la Segunda Guerra Púnica?
Max von Rostock carraspeó, visiblemente contrariado.
—La verdad es que no.
Jodl dio otra calada a su cigarrillo antes de apagarlo.
—Aníbal buscó la protección de su infantería, integrada principalmente por íberos reclutados en Hispania, con los carros de combate de la época…
—¡Los elefantes de Aníbal! —exclamó uno de los presentes.
—Exacto —corroboró Jodl—. Los elefantes servían de protección a sus infantes. Eran los carros de combate de la Antigüedad. Los arqueros que disparaban sus armas desde las plataformas que los animales llevaban sobre los lomos tenían una misión parecida al fuego de nuestros blindados. —Miró a Von Rostock y añadió—: Le recomiendo que, para acercarse a los estrategas más importantes de la Antigüedad, lea a algunos de nuestros grandes historiadores. Podría empezar por Theodor Mommsen, que dejó escrito un detallado relato sobre la batalla de Cannas en su Historia de Roma. También es muy ilustrativa la obra de Hans Delbrück La estrategia de Pericles descrita a través de la estrategia de Federico el Grande.
Von Rostock farfulló una excusa y abandonó el corrillo. Justo en aquel momento, una orquesta que había tomado asiento en un estrado situado en uno de los extremos del salón inició los acordes del Danubio azul y en el centro de la estancia se abrió un espacio para que quien lo deseara pudiera bailar. El general, que respondía a la pregunta de uno de los presentes, no oyó que Luise von Benda, una bella mujer admiradora del general y amiga de la familia, que había atendido, embelesada como siempre, a sus explicaciones, al sonar los primeros acordes de los violines comentó:
—Esta música hace volar a mis pies.
Irma se dirigió a su marido.
—Alfred, por favor…
—¿Sí, querida? —Jodl miró a su esposa.
—Creo que a Luise le gustaría que la sacaras a bailar.
—Perdón, Luise, ¿me concedes este vals?
—Si me lo pides así, estaré encantada.
Luise von Benda trabajaba como secretaria del general Franz Halder y se rumoreaba que podía ser trasladada a la embajada de Roma. Era con lo que siempre había soñado. También ella se sentía fascinada por la historia del grandioso Imperio romano. El conocimiento que Jodl tenía del mundo militar antiguo era una de las causas por las que se declaraba una de sus más fervientes admiradoras.
—Me ha encantado ver cómo has doblegado a ese petulante de Von Rostock. Lo de los elefantes de Aníbal ha sido fantástico —comentó, dejándose llevar envuelta por el brazo derecho del general.
—El mundo romano es fascinante. Si hubiera podido opinar en la pila del bautismo, en lugar de Alfred, me habrían puesto un nombre… más romano.
Luise entrecerró los ojos y le preguntó:
—¿Cuál, por ejemplo?
—Emilio, Fabio, Julio… Félix.
—¡Félix! —exclamó Luise—. ¡Es un nombre hermoso!
—Se dice que es propio de personas diligentes y meticulosas, personas que no dudan en abordar tareas sin importarles las dificultades. En latín significaba «aquel que se considera feliz o afortunado».
Los acordes del Danubio azul sonaban majestuosos. Las parejas giraban al son de la música.
—¿En qué trabajas ahora, Alfred? —quiso saber Luise.
La pregunta lo había sorprendido. Sabía que podía confiar en aquella mujer, pero la discreción era su norma de conducta. Como le pareció grosero no darle una respuesta, meditó sus palabras.
—En una operación que desarrollaremos en España y que aún no hemos bautizado, pero que ha de estar diseñada en todos sus extremos en un plazo muy breve.
—¿Qué entiendes por un plazo muy breve?
—Poco tiempo.
Luise le sonrió.
—Eso no es decir mucho.
—Tres o cuatro semanas, un mes a lo sumo.
—¿Seguimos con la Blitzkrieg?
—No exactamente, pero el tiempo es esencial para trazar cualquier estrategia.
—Y ¿dices que todavía no le habéis puesto nombre?
—La verdad es que no.
La orquesta acometía con brío los compases finales del inmortal vals de Johann Strauss. Luise von Benda acercó sus labios a la mejilla del general y susurró unas palabras a su oído.
—¿Por qué se te ha ocurrido ese nombre?
Luise dedicó una sonrisa a Jodl.
—Te fascina la historia antigua, también a mí. Hace pocos días leí un artículo que se refería a la Legión VII Gémina Félix.
—¿Qué decía?
—Que estaba integrada por hispanos que lucharon en Germania en tiempo del emperador Vespasiano. Si, además de «Gémina», tenía el apelativo de «Félix» y ese nombre te gusta…
Jodl guardó silencio unos segundos.
—El nombre de Félix combinaría a las mil maravillas. Recordaría a una legión de hispanos que en la Antigüedad lucharon en Germania y serviría para denominar a una operación en la que participarán soldados germanos…, soldados de la Wehrmacht que lucharán en España. ¡Ese nombre es ideal, Luise!
La música cesó y los aplausos llenaron la sala. El general se quedó mirándola. Acababa de poner nombre a la operación militar en la que había empezado a trabajar. Apenas media docena de personas tenían conocimiento de ella y ni siquiera contaba todavía con la aprobación del Führer. Pero tal como estaba evolucionando el conflicto después de que los ingleses hubieran logrado reembarcar a su cuerpo expedicionario en las playas de Dunkerque, una operación como aquella, con la que se iba a tratar de cerrar a los británicos el acceso hasta el Mediterráneo desde el Atlántico, cobraba cada vez mayor entidad. Deberían superar muchas dificultades, porque arrebatarles Gibraltar no les resultaría fácil. Sin embargo, el general Jodl estaba convencido de que donde los españoles habían fracasado en diversas ocasiones la Wehrmacht se apuntaría un éxito. El plan para conquistar el Peñón se denominaría Operación Félix.
2
La recepción lo había agotado. Jodl trataba de evitar aquella clase de celebraciones. Había perdido la cuenta de las manos estrechadas, los saludos repartidos y la cantidad de comentarios banales que había hecho. No era amigo de ese tipo de festejos. Pero su esposa, mucho más cuidadosa que él con las formas y las relaciones sociales, había insistido en que debían ir. Como casi siempre, Irma había acertado. Todos recelaban de Himmler y del enorme poder que había acumulado en sus manos. A aquel homenaje había acudido el ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, y también el de Propaganda, Joseph Goebbels, con su esposa, Magda. Jodl había conversado brevemente con Himmler, más que nada por hacer notar su presencia, y él e Irma se marcharon a la primera oportunidad que se les brindó, sin caer en la grosería.
Su vivienda era un amplio y elegante apartamento en un lujoso edificio en la confluencia de la Wilhelmstrasse y la Dorotheenstrasse. Otto aparcó el Mercedes con suavidad y se apresuró a ayudar a salir del coche a frau Jodl. Se sorprendió al ver a dos individuos que se acercaban. Se dirigieron al general, que ya se había bajado del vehículo.
—Heil Hitler! —Los dos hombres extendieron el brazo.
El general respondió al saludo con desgana y preguntó:
—¿Ocurre algo?
—Mi general, permítame presentarme. Soy el teniente Franz Singer. —Dio un taconazo—. Y este es el agente Daniel Lohse. —El aludido también se cuadró ante el general—. Hace unos minutos el portero de su casa llamó a la comisaría. Estaba diciéndonos que tiene la sospecha de que unos desconocidos han entrado en el domicilio de usted cuando hemos visto aparecer su coche.
—¿Unos desconocidos han entrado en mi casa?
—Eso dice el portero, mi general. ¿Le parece que vayamos a interrogarlo?
Jodl asintió y siguió a los dos policías, que vestían largos abrigos de cuero negro, exagerados para el final del verano. Sin embargo, era extraño ver a agentes de la Gestapo sin aquella indumentaria que, pese a no ser oficial, era uno de sus rasgos distintivos. La gente los identificaba rápidamente. El teniente rondaría los cuarenta años, quizá habría cumplido alguno más. Era alto y delgado, tenía el pelo muy negro y peinado hacia atrás con una raya en el medio, su rostro estaba picado de viruela, su boca era grande y tenía las mejillas tan hundidas que los pómulos resaltaban demasiado. El otro agente era mucho más joven, tendría poco más de veinte años. Sus ojos eran azules y el pelo, muy rubio, lo llevaba cortado casi al cero.
Jodl intercambió una mirada con su esposa, que había escuchado lo que el teniente explicaba a su marido. Sin decir una palabra, se acercaron a la puerta de la casa, donde aguardaba el portero. Era un hombre de mediana edad, bajito, con bigote y el pelo cortado a cepillo. Vestía un traje gris al que se le notaban en exceso los arreglos hechos para poder utilizarlo.
—Buenas noches, mi general —saludó, entre temeroso y obsequioso.
—Buenas noches, Hermann. ¿Por qué ha llamado a la policía?
—Mi general, sospecho que unos desconocidos han entrado en su apartamento.
—¿Por qué lo sospecha?
—Los he sorprendido saliendo a toda prisa de su vivienda. Hacía la última ronda para ver si todo estaba en orden. ¡No sé cómo han podido entrar en la casa!
—¿Y Martha? —preguntó la esposa del general—. ¿Dónde está Martha?
—No está, frau Jodl. No ha regresado.
Irma arrugó la frente.
—Eso es muy raro.
—¿Quién es Martha? —se interesó el teniente.
—Es nuestra… Es mi dama de compañía.
—¿Por qué le resulta extraño que no esté en el apartamento?
—Porque hoy es jueves y tiene la tarde libre, pero no suele volver después de las diez.
Singer torció el gesto acentuando su aspecto desagradable.
Miró al portero y le preguntó:
—¿Usted vio entrar a esos sujetos?
—No los vi. —El portero parecía abrumado—. No sé cómo ha podido ocurrirme esto.
—No se preocupe, Hermann. —El general le restaba importancia—. Posiblemente aprovecharon la circunstancia de que usted realizaba alguna tarea para entrar. Exactamente, ¿qué es lo que vio?
Hermann se secó el sudor de la frente y del cuello con un enorme pañuelo.
—Estaba haciendo la última ronda, como cada noche. Iba planta por planta apagando luces encendidas y comprobando que todo se hallaba en orden. Al salir del ascensor en la planta de su apartamento, los vi salir. Estaban cerrando la puerta. Como ustedes no habían regresado, me dio mala espina. La actitud de esos individuos me pareció sospechosa.
—¿Por qué dice eso? —le preguntó Singer.
—Tuve la impresión de haberlos sorprendido y de que trataban de escabullirse.
—Haga el favor de explicarse.
—Sin decir «Buenas noches», desaparecieron escalera abajo. Llamé a su puerta varias veces, mi general, pensando que quizá habían venido con ustedes ya que vestían trajes elegantes. Al no contestar nadie a mis llamadas, deduje que Martha tampoco estaba. También eso me extrañó. Entonces decidí avisar a la policía.
Frank Singer era un hombre ambicioso. Después de una primera etapa en la que soportó bromas a cuenta de su apellido —lo llamaban la Costurera—, se hizo con un sitio en la Gestapo, mostrando una dureza extrema en las detenciones y los interrogatorios tanto de judíos como de disidentes. Había logrado algunos éxitos de cierta repercusión y ya eran muy pocos los que se referían a él como la Costurera. Para alguien que apenas había cursado los estudios elementales, las posibilidades que le habían abierto el nazismo y el nuevo Reich no tenían límite. Era consciente de que, para apuntalar su carrera, necesitaba un éxito importante. Por eso cuando Hermann llamó a la comisaría de Unter den Linden para informar de sus sospechas, vio que había una oportunidad si la del portero se confirmaba.
Singer se dirigió de nuevo a Hermann, cuyo aspecto era cada vez más atribulado.
—¿Ha observado usted alguna otra cosa anormal?
—¿Qué…, qué quiere decir?
—Algo extraño. Como una puerta descerrajada o una ventana forzada.
—No, señor. Como le he dicho, al ver que se marchaban escalera abajo, llamé a la puerta del general para mirar si los señores Jodl se encontraban dentro y, mientras aguardaba, comprobé que la puerta no estaba forzada.
—¡Un momento, Hermann! ¿Usted no ha entrado en casa?
—No, frau Jodl.
—¿Cómo sabe entonces que Martha no ha vuelto? ¡Dios mío! —Irma Jodl se llevó las manos a la boca—. ¡Esos hombres han podido sorprenderla y…!
—Vayamos, mi general. Habíamos pensado… —Singer miró con desprecio a Hermann.
El general y los dos hombres de la Gestapo subieron por la escalera. Llegaron jadeando a la tercera planta. Jodl abrió la puerta y encendió la luz.
—¡Martha! ¡Martha!
Nadie contestó.
Corrió al dormitorio de Martha. Todo estaba en orden.
—¡Martha! ¡Martha! —Ahora era frau Jodl quien llamaba.
Recorrieron todas las dependencias. Martha no estaba.
—Me extraña que no haya regresado —insistió frau Jodl—. Me dijo que visitaría a una amiga que está hospitalizada.
—Necesitaré información sobre ella. Pero eso lo dejaremos para más adelante. ¿Quién tiene llave de su domicilio? —Singer se dirigió al general.
—Únicamente nosotros. Mi esposa y yo.
—Y Martha, por supuesto —añadió Irma.
—También yo tengo una copia de la llave. No es de la puerta principal, sino de la de servicio. Estoy autorizado a utilizarla sólo en caso de emergencia —puntualizó Hermann.
—¿Ha comprobado si la puerta de servicio ha sido violentada?
—En un primer momento no pensé en ello, mi general. Pero después de llamar a la comisaría, comprobé que no estaba forzada.
—Pero no entró.
—No, señor.
El teniente frunció el ceño.
—Deduzco que no ha considerado esta situación como una emergencia.
A Hermann apenas le salió la voz del cuerpo.
—Creí más oportuno llamarlos a ustedes.
—¿Tiene usted controlada esa llave?
El portero palideció.
—Con los nervios… y llamarlos a ustedes… La verdad es que no lo he comprobado. Supongo que estará en su sitio.
El teniente le gritó, sin la menor consideración:
—¡Déjese de suposiciones! ¡Necesito certezas!
—Discúlpenme un momento. Vuelvo enseguida.
El teniente aprovechó para preguntar a frau Jodl.
—La criada…
—Si no le importa, llámela por su nombre. Y sepa que no es la criada. Creo haberle dicho que es mi dama de compañía. Se llama Martha, Martha Steiner.
—Disculpe, frau Jodl, no pensé que…
—Martha lleva más de seis años con nosotros. Es…, es como de la familia.
—Bien…, frau Jodl. Me ha dicho que Martha también tiene llave de la casa.
—Así es, tanto de la puerta principal como de la de servicio.
—Y me ha informado de que libra los jueves por la tarde.
—En efecto.
—Supongo que hay más personal de servicio en la vivienda, además de su dama de compañía.
—Está Petra. Viene por las mañanas, y se marcha después de que almorcemos y de dejar recogida la cocina.
A Singer le pareció un servicio muy escaso, tratándose del hogar de un general de la Wehrmacht.
Frau Jodl debió de intuirlo porque añadió:
—Hasta hace poco teníamos a Rudolf. Era el mozo que se encargaba de las tareas más penosas. Pero fue movilizado hace cuatro meses.
Hermann regresó mostrando la llave del apartamento con gesto de alivio, aunque estaba visiblemente nervioso. Jamás había ocurrido algo parecido en el edificio.
—Me ha dicho que esa llave es de la puerta de servicio.
—Sí, señor.
—Los sujetos que vio salir de la vivienda de los señores Jodl lo hacían por la puerta principal, ¿no es así?
—Sí, señor. Por eso pensé que se trataba de una visita.
Singer se pasó la mano por el rostro con aire caviloso.
3
Segovia-Madrid
El autobús se detuvo al pie del Acueducto. El motor se apagó con una especie de estertor que anunciaba problemas, aunque la pericia de los conductores obraba verdaderos milagros. Era un armatoste desvencijado que había servido durante muchos años en Madrid, y que en ese momento rendía sus últimas prestaciones entre la capital de España y la histórica ciudad castellana de Segovia, recorriendo complicados itinerarios para pasar por el mayor número posible de lugares en el trayecto.
Leandro San Martín, antes de bajar, ayudó a una oronda señora que llevaba un cesto enorme donde se adivinaban, bajo un paño blanco, viandas de las que no era fácil encontrar en el mercado. Leandro San Martín era agente comercial de Benítez y Compañía, una firma con domicilio social en Madrid, en Abades número 4, una callecita que comunicaba Embajadores con Mesón de Paredes, junto a la parroquia de San Millán y San Cayetano, de la que sólo quedaba la fachada al haber sido incendiada en la llamada Jornada de las Latas, el 19 de julio de 1936. Benítez y Compañía distribuía lencería y ropa de hogar, y Leandro trabajaba, como los otros siete agentes comerciales de la firma, con un fijo, que era una miseria, más las comisiones. Estas últimas eran las que le permitían alguna ganancia cuando las cosas se daban bien. Había semanas en que lo mejor era no echar cuentas.
Una vez en tierra, se anudó la corbata y se puso la chaqueta sin importarle que el calor ya empezara a apretar. El señor Benítez insistía en que la impresión que se causaba en el cliente era la mitad del negocio. Consultó su reloj de bolsillo, único recuerdo material que tenía de su padre. Estaban a punto de dar las doce; tendría que apresurarse si quería visitar a toda la clientela habida cuenta que entre las dos y las cuatro no podría realizar su tarea. Eran cinco mercerías, pero tenía a su favor que no era la primera vez que recalaba por Segovia. Tras el preámbulo que, según el decálogo del buen vendedor que el señor Benítez le había recitado antes de dárselo por escrito en su primer día de trabajo en la empresa, incluía preguntar por la salud de la familia, por la marcha del negocio y hacer algún comentario sobre fútbol o toros, lo que resultara más conveniente, podría entrar en el meollo de la visita.
Leandro pensaba que era imprescindible para no cometer errores conocer el equipo del cliente. Si era del Real Madrid, no resultaba conveniente comentar el partido de la final de la Copa porque el Español de Barcelona lo había derrotado por 3 a 2. Si era del Atlético Aviación, era recomendable aludir a la Liga, que el equipo madrileño había ganado brillantemente. Además de esos comentarios, si se terciaba, mostraría al cliente alguna prenda que no estaba en el catálogo y que formaba parte de otra clase de lencería.
Se llevó las manos a la espalda, a la altura de los riñones, para evitar estirarse mientras aguardaba a que el ayudante del conductor bajara de la baca los equipajes. El suyo era un maletón, grande como un baúl, donde llevaba el muestrario y las otras cosillas. Pese a las advertencias que le había hecho, el ayudante puso poco esmero y a punto estuvo la gran maleta de acabar en el suelo, con las cerraduras abiertas y el género esparcido por todas partes. Al agarrarla vio a los dos guardias civiles que, mosquetón al hombro, observaban a distancia la llegada de los viajeros. Leandro notó que se le aceleraba el pulso. Lo último que deseaba era que le pidieran la documentación y que tuviera que dar explicaciones. Tratando de pasar lo más inadvertido posible, agarró la maleta y se encaminó hacia la cuesta que lo llevaría hasta la calle de San Agustín.
No lograba sacudirse la inquietud que lo acompañaba, y se desconcertaba cada vez que veía a un agente del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad y, sobre todo, a la Guardia Civil. Sintió alivio al perder de vista a los números de la Benemérita. Muchas veces dudaba si fue una buena decisión permanecer en España después de regresar para encontrarse con que su madre había fallecido seis días antes de que él apareciera por La Bañeza. Quizá entonces tendría que haber cruzado la frontera portuguesa, tomado un barco en Oporto o en Lisboa y poner el Atlántico de por medio.
Estuvo en su pueblo el tiempo justo para enterarse de lo ocurrido y largarse, siguiendo el consejo de Ramiro, el viejo amigo de su padre, quien durante unas horas lo había acogido en su hogar, muerto de miedo. Le dijo que la Guardia Civil había merodeado el día del sepelio por los alrededores de su casa y que, si se enteraban de que estaba allí, tardarían lo justo en ir a detenerlo. En el pueblo podía identificarlo mucha gente, y la mayoría, aunque vecinos y hasta amigos de su familia en otro tiempo, ya no era de fiar.
En lugar de embarcarse hacia Venezuela y luego marcharse a México, Leandro decidió quedarse en España y viajar hasta Madrid pensando que en una gran ciudad le costaría menos trabajo camuflarse. También influyó su creencia de que adaptarse a una nueva identidad le resultaría mucho más fácil de lo que luego le había mostrado la realidad. Era cierto que no había tenido grandes problemas, pero no imaginó que ocultarse de los agentes franquistas, que estaban por todas partes, iba a ser algo tan angustioso.
Con el paso de los meses las cosas se habían complicado poco a poco, y ahora marcharse y olvidarse de Amalia se le hacía cuesta arriba. No habían formalizado ningún tipo de relación, y Leandro tampoco tenía muy claro que ella no fuera a darle calabazas. Ni siquiera se le había insinuado, pero cada vez se sentía más atraído por esa mujer.
Notó que la camisa se le pegaba al cuerpo. La tenía empapada en sudor y no era por causa de la empinada cuesta, ni por el peso de la maleta ni por el calor, que ya apretaba. No había sentido aquel desasosiego ni en los momentos más difíciles de la guerra, cuando las cosas se torcieron, definitivamente, después de la derrota del Ebro.
Llegó, acalorado, a la primera de las cinco mercerías de su lista. Tendría que darse prisa para no perder el autobús en que regresaba a Madrid a las seis de la tarde. El señor Benítez no admitía gastos extras, y quedarse a dormir en Segovia, aunque fuera en una fonda económica, supondría un dispendio que sus magras finanzas soportarían con dificultad.
Terminó con el tiempo justo y llegó al pie del Acueducto temeroso de que los agentes de la Benemérita estuvieran por allí. Solían controlar los lugares de tránsito. Resopló aliviado al comprobar que no estaban. Sólo vio a un municipal que, indolente, fumaba un cigarrillo pegado a la pared de una casa que parecía deshabitada. Después de haberse recorrido media ciudad tirando del maletón, se sentía contento. No se le había dado mal el día. Salvo en el de doña Elvira, la mercera de la plaza del Teatro, que estaba en cama y la dependienta no se había atrevido a hacer ningún pedido, en los otros cuatro establecimientos había colocado otros tantos lotes de género, además de media docena de medias y un par de sujetadores de encaje que el dueño de La Moderna le había encargado en su anterior visita. Se llevaba en cartera dos corsés negros de satén y otra media docena de sostenes de encaje, negros y de talla grande.
Sonrió al recordar a don Modesto, el dueño de La Moderna, llevándose las manos ahuecadas al pecho para dejar claro el volumen de lo que habían de sujetar. Cuando, en la trastienda, ofrecía aquellas prendas no podía evitar acordarse de las aulas santiaguesas, donde explicaba la llegada de los romanos a la península ibérica, la resistencia de los galaicos, los cántabros y los astures a las legiones, la batalla del monte Medulio o sus visitas a los castros celtas que abundaban en Galicia.
El autobús tardó en arrancar más de media hora. Colocar los equipajes en la baca llevó su tiempo, y el ayudante no tenía prisa. Como tampoco parecía tenerla el chófer, que tomaba café y fumaba con parsimonia en el bar donde recalaban los viajeros, que era también oficina para el despacho de billetes. A las seis y media, con el sol todavía alto, Leandro dejó escapar un suspiro al sentir el tirón del autobús. Había conseguido asiento de ventanilla y estaba en mangas de camisa, después de haber doblado cuidadosamente y colocado su chaqueta en el altillo. Con suerte, si no surgía alguno de los muchos problemas que amenazaban a quien se ponía en carretera, estaría en su casa antes de las diez de la noche. Tenía de tres a cuatro horas para recuperarse de una jornada en la que el calor lo había agotado tanto como el trabajo. Se relajó pensando en Amalia y dudando, una vez más, si debía hacerle aquel regalo para su cumpleaños. Todavía faltaba casi un mes y llevaba dándole vueltas varias semanas. No acababa de verlo claro. Amalia podía enfadarse y romper la relación que se había establecido entre ellos.
Con la mirada perdida en el paisaje que veía a través de la ventanilla se dijo a sí mismo, para no deprimirse, que aquellos meses, desde finales del año anterior cuando apareció por La Bañeza, no habían sido tan malos. Tenía un trabajo que, aunque malviviendo, le permitía llenar el estómago todos los días, lo que no era poca cosa. También se alegraba de no ser un desocupado que, antes o después, habría llevado a la policía a fijarse en él, a aplicarle la Ley de Vagos y Maleantes y, posiblemente, a descubrir quién estaba detrás de Leandro San Martín. Habría sido el final.
No echó mal sus cálculos. A las nueve y media el autobús entraba en un cocherón en la calle León, muy cerca de la plaza de Antón Martín. Aguardó pacientemente a que le entregaran su maleta y echó a andar. El verano se despedía, pero eran muchos los vecinos que estaban sentados a las puertas de sus casas y en los patios interiores de las corralas, temiendo todavía al calor de las viviendas. Las primeras lluvias del otoño aún no habían llegado y refrescado el ambiente. Faltaban cinco minutos para las diez cuando saludaba en la esquina de la calle Zurita al sereno que se encargaba de los portales de bloques elegantes de esa zona así como de la de San Cosme y San Damián. Al lado, en la calle del Salitre, se hallaba la buhardilla de dos habitaciones, cocina y retrete, con derecho a usar el aseo de la tercera planta dos veces por semana. La había alquilado por catorce duros al mes, después de que el señor Benítez lo contratara como agente comercial.
Entró hasta el fondo del portal donde estaba el cuarto en el que guardaba la maleta. Los vecinos lo llamaban «el cuarto de los trastos». Una habitacioncilla, poco más que una covacha, perteneciente a una de las viviendas de la planta baja. Su dueño, el señor Morales, alquilaba su uso a varios vecinos del inmueble. Le pagaban una peseta a la semana. Era una forma de tener recogidas algunas pertenencias; subirlas hasta las plantas de arriba habría supuesto un engorro. Allí guardaba el vecino del primero una motocicleta que en otro tiempo había formado parte de un sidecar; otros dos, las bicicletas; doña Concha, un carrillo de reparto, y Leandro, su maleta. La aseguraba con candado y cadena, siguiendo los consejos del señor Morales, quien le soltaba una perorata, cada vez que veía ocasión, sobre la responsabilidad que tenía cada uno de los usuarios. Él no respondía de pérdidas, daños ni desperfectos de los objetos que allí se atesoraban.
Leandro se llevó consigo la carpeta con las fichas de los clientes, la correspondencia y los albaranes con los pedidos. Al día siguiente se los pasaría a Mateos, el encargado del almacén y un factótum de Benítez y Compañía. Cenó poco, no sólo porque la frugalidad era norma obligada para la mayor parte de la gente, sino porque consideraba que era saludable. Todo el condumio se redujo a medio chusco y una lata de sardinas, que acompañó de una manzana de las cuatro que había conseguido a precio de oro dos días atrás en el colmado de Miguelito, quien se las había ofrecido como cosa extraordinaria y «por ser cliente».
Además de echar la llave, atrancó la puerta para evitar sorpresas. Se desnudó, dobló la ropa cuidadosamente y, como hacía siempre antes de acostarse, dio cuerda al reloj. Lo atrasó los tres minutos que se adelantaba cada día y lo puso en la mesilla de noche. Se metió en la cama sin pijama —sólo lo usaba en los meses más crudos del invierno— y al poco rato, dudando aún si hacer a Amalia aquel regalo, estaba profundamente dormido.
Como la mayor parte de los días lo despertó el ruido de los carros que, cargados de barriles de cerveza El Águila, salían al rayar el alba de la fábrica contigua a los antiguos cementerios de San Sebastián y San Nicolás. Se desperezó, miró el reloj y, al ver que las manecillas marcaban las siete menos cuarto, se acordó de que tenía turno en el aseo. Saltó de la cama, se anudó una toalla grande a la cintura y se echó otra más pequeña sobre los hombros. Toallas y servilletas eran las prendas de que estaba mejor surtido. Cogió la bacinilla, la brocha, el jaboncillo, la maquinilla de afeitar y una pastilla de Heno de Pravia —era uno de sus tesoros—, y salió de la buhardilla sin hacer ruido. Bajó con sigilo, pero se le habían adelantado. El aseo estaba ocupado. Bruno, el cartero que vivía en uno de los dos pisos de aquella planta, respondió con un gruñido cuando crujió la puerta al empujarla. Leandro se disculpó y subió los peldaños con aire cansino y con menos cuidado del que había puesto al bajarlos. Hizo espuma, se enjabonó la cara y se rasuró cuidadosamente; luego se lavó con el agua que tenía en la jofaina y que Águeda, la esposa del señor Morales, se encargaba de reponerle diariamente, además de ocuparse de hacerle la cama, limpiar la buhardilla, y lavarle y plancharle la ropa. Le cobraba veintiún reales a la semana, a razón de tres diarios, que Leandro le pagaba los domingos cuando salía a tomar churros con chocolate —uno de los pocos lujos que podía darse—, antes de irse a pasear por el Retiro.
Se puso la misma ropa del día anterior, salvo la camisa, y salía por el portal antes de que dieran las ocho con la carpeta bajo el brazo. El camino hasta la oficina era un paseo de poco más de un cuarto de hora, sin necesidad de apretar el paso. Incluso disponía de tiempo para tomar un café en Casa Remigio. La buena jornada de la víspera en Segovia le permitía hacerlo.
Fue el primero en entrar a la oficina, pero no se había sentado cuando llegó Perico Montoya, otro de los agentes comerciales, que tenía asignadas las provincias de Cuenca, parte de Guadalajara, Albacete y Murcia, así como las tres de Valencia.
—Buenos días, Leandro, ¿qué tal ayer?
—No puedo quejarme.
—¡Dichoso tú! Estuve por Guadalajara y la cosa no pudo ir peor. Menos mal que coloqué un par de négligées. ¡Me salvaron el día!
—¿Tiene Mateos négligées?
—A mí me los proporcionó anteayer.
—Es bueno saberlo.
En poco rato se había formado un corrillo al que se incorporaban los que iban llegando. Pasaban unos minutos de las nueve cuando cada cual se sentó a su mesa y acometió sus tareas. Leandro tenía que rellenar las fichas de los clientes, copiar los albaranes, pasarlos al almacén y hacer la cuantificación económica del pedido. Si el cliente había solicitado que se le girasen varios efectos bancarios, también era él quien tenía que preparar los datos, aunque del final del proceso se encargaba Amalia.
Ella llegó dadas las diez, como todas las mañanas, después de acudir al banco para comprobar el estado de las cuentas, y llevarse las entradas y las salidas para pasarlas al libro de contabilidad. El señor Benítez era muy puntilloso con la contabilidad y exigía que estuviera al día.
Amalia tenía veinticinco años. Leandro conocía la fecha de su cumpleaños porque la había visto en su cédula personal. Era de estatura más elevada que la media y, a pesar de la modestia con que vestía, se adivinaba un cuerpo de formas tentadoras. Lucía media melena ondulada de color castaño. No era una mujer que llamara la atención por su belleza, pero resultaba atractiva. Su boca era pequeña y carnosa, y sus ojos, grandes y negros. Leandro había estado tentado en más de una ocasión de hacerle algún comentario, pero no se había atrevido.
En la mirada de Amalia se adivinaba un fondo de melancolía. En Benítez y Compañía se sabía muy poco de su vida privada. Sólo corrían rumores que nadie se atrevía a confirmar o a desmentir y, desde luego, nadie le preguntaba a ella. Se decía en voz baja que era hija de un destacado republicano, que había muerto en los meses finales de la guerra, y que su madre había fallecido poco después de que las tropas franquistas entraran en Madrid, la víspera del espectacular desfile de la Victoria. El desfile, que se había celebrado en la capital el 19 de mayo del año anterior, resultó ser toda una exhibición de poder en la que, según se contaba, participó un millón de hombres.
En la prensa se daban noticias de gentes que trataban de ocultar su pasado, y por tabernas y bares de Madrid circulaban toda clase de rumores sobre ello. En la España de Franco bastaba haber tenido simpatías por la República para ser tildado de rojo, y eso encerraba peligros de índole muy variada. Leandro vivía en carne propia una de aquellas situaciones. Era mucha la gente que ocultaba aspectos de su vida y que trataba de pasar inadvertida, llevando una existencia lo más gris y discreta posible. Era lo que hacía Leandro desde que había llegado a Madrid. Llevaba una existencia tan solitaria que su relación con Amalia era como un bálsamo.
Ella era amable con todos, lo que no le impedía imponer una distancia que, a veces, la hacía parecer una mujer fría. La única persona de Benítez y Compañía con quien hablaba de algo más que de albaranes, pagos, entradas, salidas o saldos de clientes era con Leandro. Habían transcurrido cuatro meses desde que entró a formar parte de la plantilla de Benítez y Compañía cuando Leandro se atrevió a invitarla a un café a la salida de la oficina, pero se encontró con un rechazo tan frontal que tuvo la impresión de que en lugar de invitarla le había lanzado un insulto. Le sorprendió porque Amalia no le parecía una mujer mojigata. Ella también debió de considerar que había tenido una reacción desmedida y, unos días después —Leandro había estado fuera visitando clientes en la provincia de Madrid—, le pidió disculpas diciéndole que en aquella ocasión estaba agobiada por un problema, que no le especificó, y que se había mostrado maleducada. Leandro se dio por satisfecho; aun así, no fue capaz de invitarla otra vez. Pero pasada una semana ocurrió algo que Leandro, ni en sus mayores fantasías, podría haber imaginado. El calor había hecho acto de presencia en Madrid con la llegada del mes de mayo, y el buen tiempo había animado a la gente a echarse a la calle después de los fríos del invierno. La oficina se había vaciado en cuestión de segundos cuando la voz del locutor anunció en Radio Nacional de España que en el reloj del Palacio de Telecomunicaciones eran las siete de la tarde y que daba comienzo el boletín informativo, que todo el mundo denominaba «el parte». La voz del locutor ensalzaba los éxitos militares de los nazis con tanta fruición que parecían propios. Era la nueva Europa —señalaba el locutor—, donde la España de Franco tenía un papel importante. Era el fin de las corruptas y decadentes democracias. Su voz, perfectamente modulada, se sobreponía al crepitar del aparato de radio cuando afirmaba: «Comandos de paracaidistas alemanes se han apoderado de la fortaleza de Eben-Emael. Esta fortaleza, eje del sistema defensivo belga, estaba considerada como inexpugnable. La misma consideración que, hace trescientos años, tenía la plaza de Breda. También entonces se la consideraba inexpugnable, pero fue tomada por los tercios de aquella infantería española que fue terror de Europa y cuyos laureles han reverdecido bajo la égida de nuestro invicto Caudillo, en los feroces combates librados contra el comunismo ateo durante nuestra gloriosa cruzada…».
Sólo quedaban él y Amalia, que cerraba las cuentas del día con Mateos. Leandro se había hecho el remolón seleccionando las fichas de los clientes de cuatro pueblos de Toledo a quienes tenía que visitar al día siguiente. Cuando Mateos se perdió por la escalera que conducía al almacén, fue Amalia —vestía una blusa camisera de color hueso y una falda de tubo negra que marcaba la curva de sus caderas— quien se acercó a Leandro y lo sorprendió al decirle: «Me encantan los helados, y con este calor…».
El helado había sido la excusa para tomar con él el café que había rechazado. No encontraron una heladería y Amalia acabó por confesarle que su intención era reparar la desconsideración mostrada ante su invitación y que un café con leche sería tan satisfactorio como el helado. Aquella tarde su relación había entrado en una fase que estaba dando mucho que hablar entre los empleados. Habían establecido una estrecha complicidad y se habían hecho algunas confidencias.
Hacía pocos días Leandro le había revelado el gran secreto que acompañaba su vida desde que regresó a España cuando, poco antes de la última Navidad, cruzó la frontera pirenaica esperando encontrar a su madre con vida. También Amalia le había contado alguna cosa que, en cierto modo, tenía que ver con los rumores que circulaban por la oficina. Los paseos vespertinos de ambos al terminar el horario laboral, los días que Leandro no estaba fuera de Madrid, se habían hecho habituales. Pero ella sólo había traspasado la barrera de degustar un helado o tomar un café una tarde en la que cruzaron por delante de un estudio fotográfico y decidieron hacerse unos retratos, y Amalia consintió en que Leandro se quedara con uno de ella.
La relación estaba deslizándose por un terreno sentimental, si bien Leandro no sabía lo que pensaba Amalia. A él correspondía dar el primer paso y no se atrevía a hacerlo. Tenía sobradas razones para ello; entre otras, que su empleo apenas le daba para sobrevivir. Las ciento cincuenta pesetas mensuales que tenía asignadas como fijo no eran suficientes para mantener a una familia con el decoro necesario, y los pluses por ventas oscilaban tanto que nada estaba seguro. Había meses en los que cuadruplicaba aquella cantidad, pero había otros menos lucrativos, y todavía no tenía un recorrido en el trabajo que le permitiera saber cómo marcharían las cosas, al menos en un futuro inmediato.
Se encontraba terminando las tareas de oficina cuando Amalia se acercó a su mesa.
—Esta carta es para ti.
Leandro la miró sorprendido. Nadie fuera de Benítez y Compañía, al menos que él supiera, tenía conocimiento de que trabajaba allí.
—¿Quién me escribe?
—No tiene remite.
Leandro cogió el sobre con la carta como si fuera a explotarle en las manos. No tenía remite ni matasellos porque no estaba franqueada.
—¿Cómo ha llegado?
—La ha subido Ramón, el portero. Si quieres hablar con él…
—Primero quiero ver qué es esto.
Leandro abrió con cuidado el sobre mientras escuchaba los tacones de Amalia alejándose. El rostro se le demudó al leer las pocas líneas escritas en aquella cuartilla.
4
Berlín
El teniente Singer hizo una advertencia.
—No toquen nada. Limítense a mirar, por favor.
El apartamento de los Jodl era cómodo y acogedor, pero muy alejado del lujo que marcaba la vida de los altos dignatarios nazis. El matrimonio no había tenido hijos y hacía una vida sencilla; sólo tenían a su servicio a Martha Steiner, que ejercía de ama de llaves y de doncella de frau Jodl, y a Petra, que atendía las demás tareas de la casa. Sin embargo, el nivel social de sus dueños podía observarse en la elegancia de los detalles. Los muebles denotaban un gusto exquisito, las escogidas pinturas que colgaban de las paredes revelaban el elevado nivel de vida de sus propietarios y en cuanto a las alfombras, con sólo que se pisaran se percibía su calidad. A simple vista todo parecía estar en orden. En el salón no había rastro de que por allí hubiera estado un extraño.
—¿Ven ustedes algo anormal? —preguntó Singer, sabiendo que las mujeres eran más observadoras que los hombres y que solían estar pendientes de los detalles del hogar.
—Nada, teniente. Al menos nada que me resulte llamativo. —Irma Jodl paseaba la mirada por el salón—. Cada cosa parece estar en su sitio. ¿Ves algo que te llame la atención? —preguntó a su marido, que miraba a su alrededor sin moverse del sitio donde estaba.
—Parece que no han tocado nada.
—Frau Jodl, ¿le importaría que el agente Lohse inspeccionara las ventanas y la puerta de servicio? Hay que comprobar si esos hombres dejaron algún rastro al acceder al interior.
En otras circunstancias Singer no habría pedido permiso. Habría actuado sin importarle la intimidad de las personas. Pero no deseaba encontrarse otra vez con el rechazo de la esposa del general.
—Yo misma lo acompañaré.
Singer preguntó al portero, que era su única fuente de información.
—Ha dicho que vio a unos individuos, pero ¿cuántos eran?
—Dos. Eran dos, señor.
—¿Está seguro?
—Completamente, señor.
—También está seguro de que salían de la vivienda y cerraban la puerta, ¿es así?
—Sí, señor. Justo cuando aparecí, salían de la vivienda.
—¿Podría identificarlos si volviera a verlos?
El portero meditó sus palabras. Singer no lo miraba con buenos ojos, y una respuesta equivocada podía acarrearle graves problemas.
—Creo que sí, aunque apenas tuve tiempo de verles la cara.
—No me importa lo que crea o deje de creer. ¿Podría identificarlos?
—Lamento no poder responderle de otra forma. Tendría que volver a verlos.
—¡Descríbamelos!
—Iban bien vestidos. Los dos llevaban traje oscuro y eran altos…
—¿Qué es para usted un individuo alto? —lo interrumpió Singer sin miramientos.
Su actitud no ayudaba a Hermann a sosegarse.
—Medirían un metro ochenta. Quizá un metro ochenta y cinco.
El portero se quedó callado, y Singer lo requirió con tono autoritario.
—¡Prosiga! No tenemos toda la noche.
El general Jodl miró con cara de pocos amigos al teniente.
—Si se mostrara más amable, sería mucho mejor… para todos. ¿No le parece?
La esperanza de medrar que Singer tenía se desvanecía por momentos. No estaba acostumbrado a amabilidades. Trató de remediarlo adoptando un tono conciliador.
—Disculpe, mi general. Compréndalo… Sólo tratamos de hacer nuestro trabajo.
—No me cabe duda. Pero su trabajo no ha de estar reñido con las buenas maneras.
Singer se maldijo internamente. No se explicaba por qué frau Jodl era tan considerada con una simple criada ni por qué un general del Alto Estado Mayor se molestaba porque él se había dirigido al portero con… cierta energía. Era su forma habitual de conducirse en los interrogatorios, y siempre le había proporcionado ventajas. Hacía mucho tiempo que la gente se amedrentaba ante su sola presencia y que prestaba su colaboración sin necesidad de exigírsela. Bastaba con mirar al portero. A la Gestapo nadie se atrevía a recriminarle procedimientos, pero si el teniente deseaba beneficiarse del caso, no podía enojar al general Jodl.
Singer optó por callarse, y fue el general quien preguntó al portero:
—Hermann, describa lo mejor posible a esos dos sujetos. Diga al teniente todo lo que recuerde. Tenga en cuenta que su testimonio es muy importante.
El portero sintió cierto alivio, pero el miedo lo atenazaba.
—Como ya he dicho, me parecieron de elevada estatura, y su edad estaría entre los treinta y los cuarenta años. No recuerdo nada que llamara especialmente la atención.
—¿Tenían barba? —preguntó Singer utilizando un tono mucho más cordial.
—No, señor.
—Hábleme del cabello de ambos. ¿Cómo era? ¿De qué color?
—Uno tenía una calvicie pronunciada, aunque al verme se cubrió rápidamente con un sombrero de fieltro. El pelo del otro era abundante y canoso.
—¿El color de los ojos?
Hermann se encogió de hombros en señal de impotencia.
—No…, no sabría decirle. Lo lamento.
Frau Jodl y Lohse aparecieron en el salón.
—¿Alguna novedad?
—Ninguna, teniente. Las ventanas no han sido forzadas. Tampoco la puerta de servicio. Todo parece estar en orden.
Singer se quedó un momento pensativo antes de dirigirse al general.
—En mi opinión, esa circunstancia nos lleva a pensar que han conseguido una llave. Incluso me atrevería a afirmar que debían de estar al tanto de que ustedes se encontraban ausentes. Frau Jodl, ¿podría darme algunos datos de Martha Steiner? Por lo que me ha dicho, es persona de su confianza.
—No se equivoca: Martha es como de la familia. Pregúnteme.
—Cuénteme todo lo que se le ocurra. Cualquier detalle, por nimio que sea, puede sernos de mucha utilidad.
—Jamás he tenido que hacer a Martha un reproche por su conducta. Es persona educada y laboriosa. Nunca se queja, y su disposición es excelente. Muestra gran pulcritud en su trabajo. Está pendiente de mis deseos y siempre se manifiesta pronta a satisfacerlos.
—A veces las cosas no son lo que parecen.
Irma Jodl se quedó mirando al teniente sin disimular su enfado. Lo que Singer acababa de decir parecía poner en duda sus afirmaciones sobre Martha.
—¿Qué pretende insinuar con eso?
—Frau Jodl, podría contarle casos que la sorprenderían. En muchos de ellos ciertas apariencias estaban ocultando la verdad de lo ocurrido.
—No voy a cuestionar su capacidad profesional. Pero no conoce a Martha. Yo sí.
La respuesta fue tan tajante que Singer la recibió como un agravio. No estaba acostumbrado a aquella clase de respuestas. Si Irma Jodl no fuera la esposa de un general, le habría dado una bofetada. Era el antídoto que empleaba con quienes se atrevían a contradecirle. Carraspeó como si necesitara aclararse la garganta, pero era una forma de disimular su contrariedad.
—Me ha dicho que Martha Steiner presta sus servicios como interna y que tiene libre la tarde de los jueves. —Frau Jodl se limitó a asentir—. También me ha dicho que suele regresar antes de las diez. —Singer consultó su reloj con cierta ostentación—. Pasan veinticinco minutos de la medianoche.
—Me extraña que no esté de vuelta. Nunca había ocurrido. Estoy preocupada.
—Supongo que nunca habían entrado en su vivienda.
—Jamás. —Irma Jodl cogió un cigarrillo de una caja de tabaco y Singer le ofreció fuego—. Muchas gracias, teniente. —Expulsó el humo y añadió—: Observo que es usted persona de gustos exquisitos.
—¿Por qué lo dice?
—Su reloj es un Patek Philippe y su encendedor parece de oro macizo.
—Son… regalos.
La forma en que Singer pronunció aquellas dos palabras hizo pensar al general en los desmanes que se rumoreaba estaba cometiendo la Gestapo, pero había un pacto de silencio entre los altos mandos de la Wehrmacht que tácitamente los hacía cómplices. El sueldo de un teniente de la Gestapo no daba para aquellos lujos. Si Singer no había nacido en el seno de un hogar acomodado, cosa poco probable, a buen seguro que el reloj y el mechero tenían un origen oscuro. Las incautaciones de bienes a las familias judías habían sido numerosas, y muchos judíos habían salido de Alemania sobornando a funcionarios y policías.
—Debe de tener muy buenos amigos. Regalos como esos no los hace cualquiera.
—Tiene razón, pero no estoy aquí para hablar de mis amistades. ¿Sería tan amable de decirme cómo entró Martha Steiner a su servicio?
Irma Jodl dio una calada a su cigarrillo y expulsó el humo lentamente.
—Fue Hermann quien me ayudó. Necesitaba quien sustituyera a Dagmar, mi vieja ama de llaves, que acababa de fallecer. Dagmar había estado siempre al servicio de mi familia. Vino a mi casa como… una herencia familiar. Ella se encargaba de todo. Era quien organizaba las tareas domésticas, indicaba a Petra el trabajo que debía realizar. Yo estaba desolada tras su muerte. Cuando volvíamos de su funeral, Hermann me dijo que conocía a una joven que podía, al menos de forma temporal, entrar a mi servicio. Se trataba de Martha. Al día siguiente hablé con ella y me causó una magnífica impresión, si bien me pareció demasiado joven. Le comuniqué que estaría un mes de prueba. Venía a las siete de la mañana y se marchaba a las siete de la tarde. Al cabo de una semana le anuncié que el puesto era suyo, pero añadí que deseaba que prestara sus servicios como interna y que se encargara de todo lo concerniente a la buena marcha de la casa. Se mostró encantada.
—¿Significa eso que no le solicitó referencias?
Irma Jodl aplastó el cigarrillo en el cenicero.
—¿Le parecen pocas referencias seis años sin haber tenido que reprenderla ni una sola vez?