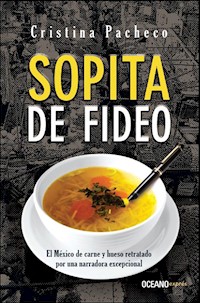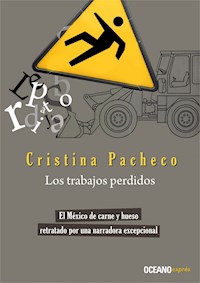Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Hotel de las letras
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuento
- Sprache: Spanisch
El eterno viajero reúne una serie de relatos de una prosa íntima y solemne, que aborda conflictos tanto cotidianos –el trabajo, el desempleo, el dinero, la familia– como existenciales –el amor, la muerte y la soledad y el olvido–. El relato que da nombre al libro "El eterno viajero" es un emotivo texto dedicado a José Emilio Pacheco, que relata cómo, a pesar de las distancias y los viajes, la pareja mantiene su vínculo a través de la escritura. Cuando las cartas ya no son suficientes, es necesario llevar un diario –o varios– para contarse la vida "hasta el día en que vuelvas".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL ETERNO VIAJERO
I
Para suplir nuestras interminables conversaciones, siempre que te ibas de viaje nos llamábamos y nos escribíamos cartas. Las hojas de papel nunca bastaban para que nos dijéramos lo que nos sucedía, a ti en un ambiente nuevo y a mí en el que conoces de sobra porque lo hicimos juntos. Por más cuidadosos que fuéramos siempre se nos olvidaba consignar algo.
Para evitar esos huecos se te ocurrió que lleváramos cada uno un diario a partir de nuestra despedida en el aeropuerto o en la estación. Ese registro siempre me ha hecho imaginar que no te has ido, por eso de una vez comienzo mis anotaciones en este cuadernito y no en una libreta, como siempre.
Los arreglos para tu viaje fueron muy complicados. Decidir qué ibas a meter en la maleta nos tomó horas, aunque mucho menos que ordenar en fólderes los textos que pensabas corregir una vez más. No dispuse de un minuto libre para ir a la papelería así que estoy usando el cuadernito que nos mandó Almudena Grandes: El lector de Julio Verne.
Me encanta porque tiene aspecto de útil escolar, lástima que sea tan delgado. Mañana compraré una libreta gruesa (donde copiaré lo que escriba hoy) y luego otra y otra porque tu viaje esta vez será muy largo. Por favor, tú también escribe el diario, pero no en papelitos sueltos, sin fecha, que luego tengo que ordenar como si fueran partes de un rompecabezas.
II
Parto de lo que vivimos apenas esta mañana. Por tomarnos un último café, se nos hizo tarde para ir a la estación. Pese a ser domingo nos topamos con cuatro manifestaciones y un tráfico endemoniado. Estuvo en peligro tu mayor orgullo: jamás haber perdido un avión o un tren. Para colmo surgió otro inconveniente: todos los estacionamientos llenos. Coincidimos en que te fueras caminando a la terminal para registrarte mientras yo me estacionaba. Tardé mucho en lograrlo. Cuando bajé del coche me di cuenta de que habías olvidado tu bufanda. La tomé y corrí tan rápido como me lo permitieron los zapatos de tacón alto.
Si me hubiera puesto botas quizás habría llegado a la estación antes de que te pasaran al área destinada a los viajeros. Intenté convencer a un guardia de que me permitiera pasar hasta allí para entregarte tu bufanda. Se negó. Le supliqué y hasta lo hice partícipe de tu vida (cosa que detestas) explicándole que te ibas a una ciudad que estaba a cuarenta bajo cero. Se estremeció como si fuese él quien iba a padecer un clima tan adverso.
Me da vergüenza confesártelo pero odié a ese hombre sólo porque cumplía con su deber. Traté de ablandarlo llamándolo «oficial» pero fue inútil. Me resigné a renunciar a nuestra despedida y al invariable intercambio de recomendaciones y promesas: «Júrame que no te quedas triste». «Procura dormir en el camino.» «Cierra muy bien la puerta.» «No olvides llamarme.»
Debo haber tenido una cara terrible porque el guardia al fin me permitió pasar. Entré en el andén en el momento en que subías la escalerilla con la cabeza vuelta hacia la entrada. Sé que me viste, oí que me gritaste algo que no alcancé a entender. Supongo que repetías la promesa habitual: «Te llamo en cuanto llegue».
Sentí desesperación, necesidad de abrigarte el cuello y corrí pegada a las vías, pero no alcancé el tren ni mucho menos la altura del vagón en que ibas. Te imaginé quitándote el abrigo y metiendo al maletero la mochila con el libro que quisiste llevarte, los fólderes, una colección de bolígrafos Bic de punto grueso y al fondo de todo la Mont Blanc de la edición Schiller que te regalé para tu cumpleaños.
Te fascinó desde que la viste anunciada en una revista y decidí comprártela en secreto. De otro modo me lo habrías prohibido bajo el argumento de que: «Es demasiado cara. No gastes en mí». Por hacerte un obsequio recibí otro maravilloso: tu expresión de felicidad cuando probaste la pluma en una servilleta de papel.
Mejor no recordar tanto. Vuelvo a lo de esta mañana. Cuando el tren desapareció en la curva me eché tu bufanda sobre los hombros. Sentí la misma tranquilidad que cuando estás de viaje y me pongo tus calcetines o tu suéter que siempre huele a esa loción barata que prefieres.
III
Al salir de la estación no pude recordar en dónde había estacionado el coche. Durante el tiempo que caminé para encontrarlo se me olvidó que te habías ido y llamé a la casa para decírtelo. Claro que no obtuve respuesta. Imaginé los cuartos vacíos, silenciosos y sentí apremio de llenarlos con el rumor de mis pasos. A pesar de mi urgencia me detuve en una librería. Recorrí todos los pasillos, miré cada anaquel, me asomé a las mesas de novedades.
Mi comportamiento despertó las sospechas de los empleados y de una mujer-policía multicolor: cabello granate, párpados azules, mejillas cobrizas, labios fucsia y uñas verdes. Adiviné sus dudas para elegir esa paleta y el tiempo que le habría tomado maquillarse. Acabé por admirarla y le sonreí, pero ella siguió observándome desconfiada, lista para actuar en caso necesario.
La situación habría sido menos incómoda si le hubiera dicho a la mujer-policía que iba de un lado a otro porque estaba haciendo comparaciones entre los libros para llevarme el más grueso, el que me aloje y me acompañe durante el primer trecho de tu ausencia. Después de consultar índices y hacer sumas me decidí por Los Thibault. Sus seis tomos alcanzan 1,830 páginas con letra pequeña. Tomando en cuenta que mi trabajo me deja poco tiempo libre, calculo que leer esta novela me llevará muchos meses, aunque menos de los que tardarás en regresar.
Si estuvieras aquí y te mostrara mi primera compra desde que te fuiste dirías: «Este libro lo tenemos. ¿Para qué trajiste otro?». Pues para no ver tus anotaciones en los márgenes, las marcas que dejaste, la ceniza de tu cigarro que cayó entre las hojas. En las circunstancias actuales encontrarme con esas huellas me lastimaría.
IV
En cuanto abrí la puerta te grité el saludo de siempre, ya sabes cuál. Subí a tu cuarto rápido, como si estuvieras esperándome. No estabas, pero encontré la ropa que dejaste tirada, el encendedor que diste por perdido y la cachucha con que te protegías de la luz artificial «para ahorrar vista», según tus propias palabras.
Luego hice lo de siempre al mediodía: bajé a la cocina para hacer café. Aunque no lo creas resulta muy difícil y requiere de cierto valor preparar una sola porción de lo que sea cuando siempre has hecho dos. Con la taza en la mano salí al patio y puse a funcionar la fuente para que subiera el rumor del agua que te recuerda el mar.
Ya casi llené el cuadernito de Almudena. Le pondré la fecha de hoy: 26 de enero. Mañana escribiré en la primera libreta de las muchas que tendré que llenar contándote mi vida hasta el día en que vuelvas. Ya sé que esta vez no será pronto. En cierta forma es mejor: me darás tiempo de cumplir con todos tus encargos, entre ellos encontrar la pluma negra con la que tenías mejor letra. Esto me recuerda otro de mis pendientes: descifrar lo que escribiste en hojas sueltas las noches anteriores a tu viaje.
Hice una pausa. Me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Si él regresó, es imposible que no regreses tú.
AGENDAS
I
Sobre el escritorio está la nueva agenda. Sus tapas impecables son como el frente de una casa recién construida aún deshabitada. Las líneas en sus páginas sugieren caminos que no se sabe a dónde llevarán. Las fechas en el ángulo superior remiten a sucesos del pasado porque aún no tienen memoria propia: hibernan en espera de que la vida cronometrada se aloje en su blancura.
Tapas, líneas, fechas suscitan curiosidad, incertidumbres, temores, esperanzas.
En el cajón del escritorio se acumulan agendas de años anteriores. Tienen las cubiertas maltratadas y las abultan los papeles guardados entre las hojas llenas de números, nombres, direcciones, frases incomprensibles, tachaduras, iniciales, reflexiones, desahogos: «1° de abril: En resumidas cuentas, no sé cómo resolverlo». «Julio 12: Me dio pena confesar que nunca he sacado un pasaporte.» «Octubre 31: Valió la pena.» «Diciembre 11: Otra vez me tocó hacer la lista del intercambio de regalos. ¡Ni modo!»
II
De entre las viejas agendas ella selecciona una al azar. «1999.» La hojea de prisa. Aunque no alcance a leerlas, sabe que las anotaciones en cada página corresponden a momentos de su vida. No logra recordar ninguno en especial, ni siquiera está segura de que en ese año haya viajado a Cancún para la boda de Lourdes, su mejor amiga. La anotación inicial en su libreta 2015 podría ser: «Llamar a Lulú para felicitarla por el año nuevo».
Eugenia retrocede a la primera página. Allí siguen escritos sus propósitos para el año 1999 que hoy considera remotísimo. Pronto verá del mismo modo el 2015 que tiene algunos días de comenzado. Reflexionar sobre la fugacidad del tiempo la incomoda y opta por leer la lista de objetivos que escribió con muy buena letra y tinta violeta hace dieciséis años (¡quién lo diría!): «Huir de los recuerdos tristes. Reconciliarme con mi hermana Carla. No esperar a que las soluciones me caigan del cielo. No perder el tiempo en reuniones que no me interesan. Pedir aumento de sueldo. Salirme de la casa de mis papás y alquilar mi propio departamento. Poner orden en mis cosas. Menos tele y más lectura. Aceptarme como soy (subrayado tres veces). Hacer ejercicio, aunque sea en la casa».
Esa aclaración le recuerda a Eugenia su mala racha del 99 que la obligó a renunciar al gimnasio y sustituir las rutinas bajo supervisión profesional por caminatas en los andadores de la colonia. Recorrerlos a buen paso era grato a pesar del pavimento desigual, los ciclistas en contrasentido, la suciedad de los perros, el desenfado de los menesterosos drogándose en las bancas, las bolsas negras desbordando basura y la triste imagen de los pepenadores hurgando en ellas.
Entre ese grupo había una mujer pequeña, musculosa, acompañada de tres perros flacos y largos. Obedientes y fieles, se echaban a los pies de su ama para verla saltar sobre las latas de aluminio con una furia sólo comparable a la del arcángel Miguel en su lucha contra el Maligno.
Eugenia se pregunta qué habrá sido de ese personaje y del hombre altísimo, con lentes azules, que paseaba a un perrito nervioso. ¿Y la señora que leía ávidamente sin dejar de comer la ensalada de atún que sacaba de un tóper? Por el uniforme blanco se veía que era una de las enfermeras del hospital de rehabilitación vecino del expendio de llantas.
III
Esos recuerdos hacen que Eugenia eche de menos su etapa de caminante. Duró unos cuantos meses pero logró progresos notables. Como primera meta eligió el puesto de flores. Recorrer las once cuadras que mediaban entre ese punto y su casa le producía dolor en las rodillas y una especie de mareo. Se sobrepuso a esos malestares y en pocas semanas conquistó un paradero más lejano: el restaurante de cortes argentinos con mesas en la calle donde las parejas, indiferentes al asado de tira, charlaban y bebían vino tinto.
Ser protagonista de una escena parecida fue su aspiración secreta y lo sigue siendo. Aceptarlo la avergüenza, la ilusiona, la impulsa a volver a los andadores e imponerse distancias más largas: primero a la tienda departamental, después a la Glorieta de la Palma.
Ese árbol solitario lloroso de dátiles incomibles, traído de quién sabe dónde, está asociado a uno de sus más bellos recuerdos: los paseos con su abuela Gracia contándole de cuando llegó a la Ciudad de México y no conocía a nadie más que a su vecina: una gringuita que no hablaba español y todo el tiempo le decía Maidarling a pesar de sus esfuerzos para aclararle que su nombre era Engracia y no Maidarling.
La añoranza de aquellos tiempos en que su abuela Gracia vivía le provoca a Eugenia un dolor suave pero lo desecha recordando el primer buen propósito de 1999: «Huir de los recuerdos tristes». Aún no ha cumplido con él. Es uno de sus pendientes. Lo saldará en el 2015 y lo anota en su nueva agenda como objetivo prioritario de un año que sin duda será mejor. Su certeza se origina en la evocación de las experiencias vividas en el 2014: el más implacable y cruel de todos los calendarios.
«Huir de los recuerdos tristes», murmura dándose golpecitos en la frente, y se concentra en plantear sus nuevas metas. Podrían ser las de 1999 que aún no ha realizado. Por ejemplo, alquilar su propio departamento. La realidad se le impone de inmediato: en sus condiciones actuales, con la inseguridad en el trabajo, imposible comprometerse con una renta. Más vale que lo acepte si no quiere convertir en un infierno su condición de hija de familia a los treinta y ocho años. Sin titubeos redacta su segundo propósito: «Ser más comunicativa con mis papás».
Guiada por la lista escrita hace dieciséis años sigue adelante. Proponerse la reconciliación con su hermana es inútil. Carla ya no vive, lo más que puede hacer es visitarla en el panteón y decirle, aunque sepa que no obtendrá respuesta, lo mucho que lamenta no haber hablado con ella. La conciencia de la imposibilidad le dicta el tercer objetivo para el 2015: «No dejar nada para mañana».
IV
Eugenia relee lo escrito. Es pobre pero no se le ocurre nada más. Su mente está en blanco. Necesita inspirarse. Saca del cajón otra agenda: «2003». En la primera página encuentra los mismos propósitos que en la anterior. La cierra y toma una distinta: «2005». Nada nuevo: «Huir de los…». «Reconciliarme con…» «No esperar…» Sigue leyendo hasta llegar a la última línea: «Hacer ejercicio».
Por lo que ha visto, Eugenia deduce que en las viejas agendas que aún no ha revisado encontrará la misma relación de metas, como si todos los años pasados hubieran sido el mismo. Reitera que éste tiene que ser diferente, empezando por «Huir de los recuerdos tristes» y «No dejar nada para mañana».
CINCO MONEDAS
I
Gildardo, Rubén y yo lo hacíamos estrictamente por la necesidad de ganarnos un peso. De otra forma dudo que hubiéramos aceptado un trabajo, para otros de seguro repugnante, que nos ocupaba los viernes, de cuatro a seis de la tarde. Durante las dos horas en que otros niños iban de paseo con sus padres o disfrutaban de una película en la tele, nosotros teníamos que actuar a la vista de Sofía Águila: cabello ralo atrapado en una red, mejillas voluminosas y una cicatriz en la comisura derecha que le daba expresión de permanente hilaridad. La desmentían sus ojos maliciosos y pequeños como cabezas de alfiler.
Lo más abominable de quien se consideraba nuestra benefactora era su nariz. Abultada como un tomate, se humedecía mientras se aseguraba de que Gildardo, Rubén y yo cumpliéramos con una actividad para la que era indispensable prescindir de remilgos y ascos ante olores agrios y líquidos turbios. Los hongos que salpicaban el pan y las tortillas eran cosa aparte. El simple hecho de verlos disminuía nuestra alquilada voracidad. La señora Águila logró vencer nuestra resistencia asegurándonos que los hongos poseían tantas propiedades curativas, o más, que la penicilina.
Había leído la noticia en una de las publicaciones científicas que acumulaba sobre una mesita en espera de que su sobrino René —Renecito para ella— se interesara por consultarlas durante alguna de sus visitas los fines de semana en que, olvidado de las prácticas hospitalarias, se consagraba a disfrutar de la vida en familia.
Ansiosa de hacerle grata la estancia a Renecito, Sofía Águila contrataba a alguna de las mujeres del barrio para que hiciera el aseo de la casa. Mientras oíamos cubetazos, desplazamientos de muebles y el arrastre de la escoba, Gildardo, Rubén y yo devorábamos la comida almacenada durante una semana en el refrigerador (un iem en forma de rockola) hasta dejar los anaqueles despejados de modo que Sofía Águila pudiera llenarlos con las preferencias gastronómicas de Renecito, harto del insípido menú del hospital y ávido de platillos condimentados.
II
Corrían tiempos muy difíciles. «Desempleado» era un término común a las mujeres y hombres que, agotadas las posibilidades de obtener nuevos préstamos, con tal de sobrevivir aceptaban ocupaciones temporales, y hasta por unas cuantas horas, a cambio de simples propinas o relingos.
En tales circunstancias muchos niños contribuían a la manutención de su familia trabajando antes de sus clases o al salir de la escuela (según el turno, diurno o vespertino, al que asistieran) en calidad de carboneros, aguadores, comerciantes de baratijas, lazarillos o repartidores de volantes. Frente a ellos Gildardo, Rubén y yo éramos privilegiados. Trabajábamos nada más los viernes y sólo por dos horas, tiempo suficiente para dejar el refrigerador de Sofía Águila como recién comprado.
La señora Águila lo examinaba satisfecha, feliz de imaginar la expresión de Renecito cuando encontrara los compartimentos repletos de carnes frías, quesos, frutas y guisados apetecibles. Coronaba su dicha la tranquilidad de saber que no había caído en la máxima falta —desperdiciar la comida— y además se había mostrado como una persona justa y caritativa con tres niños pagándoles, alimentándolos y de paso inmunizándolos con hongos tan poderosos como la penicilina.
Concluido nuestro deber, la señora Águila abría su bolsa y nos entregaba a cada uno cinco monedas de veinte centavos. «Cuéntenlas, no quiero que sus papás vayan a pensar que les robo.» Enseguida, como gratificación adicional por nuestro buen desempeño, nos ofrecía una dulcera para que eligiéramos un caramelo. En cuanto lo tomábamos iba con nosotros hasta la puerta y allí nos despedía: «Nos vemos el viernes, tragoncitos».
Ya en la calle, libres y felices, sintiéndonos ricos, Gildardo, Rubén y yo saboreábamos los dulces despacio a fin de prolongar el gusto a grosella, naranja o miel y además —sin decírnoslo o tal vez sin saberlo— la sensación de ser niños.
III
A nuestra edad de entonces para nosotros sólo existía el presente. No esperábamos que las cosas cambiaran ni mucho menos que nuestra sociedad de niños comedores de sobrantes pudiera disolverse. Nos dimos cuenta de que habíamos estado en un error cuando el padre de Gildardo consiguió trabajo en un hotel de León.
Gildardo nos dio la noticia un viernes, mientras volvíamos a nuestras casas con cinco monedas de veinte centavos en el bolsillo y un caramelo. Rubén y yo pensamos que se trataba de una broma hasta que Gildardo se puso a contarnos del trajín en su casa y los arreglos para la mudanza. No ocultó su emoción ante la perspectiva de ir a una ciudad desconocida, ocupar una casa distinta a la suya en San Alvaro e inscribirse en una nueva escuela.
Gildardo no dijo cuándo iba a partir con su familia, pero al siguiente viernes ya no se presentó en la casa de Sofía Aguila quien, ante la ausencia de nuestro amigo, se limitó a un comentario odioso: «De ahora en adelante les tocará más comida». Sin atender a nuestra reacción abrió el refrigerador y fingió entusiasmo ante los desperdicios cadavéricos para incitarnos a comerlos.
Desanimados, Rubén y yo realizamos nuestro trabajo, obtuvimos la paga consabida y la gratificación adicional de un caramelo. De vuelta a nuestras casas lo saboreamos en silencio mientras caminábamos despacio, deteniéndonos bajo cualquier pretexto, con la secreta ilusión de que Gildardo llegara corriendo para despedirse y decirnos lo que inútilmente esperamos que nos dijera durante nuestra última conversación: «Los voy a extrañar».
EN EL JARDÍN
I
Leí en una revista que todas las personas soñamos pero sólo algunas pueden recordar lo que ven o lo que viven durante las horas que pasan dormidas. Virginia es una de ellas y además le gusta contarme sus visiones. Lo hace con precisión, como si estuviera leyéndolas en un libro. A veces termina sus relatos angustiada porque imagina que sus fantasías pueden ser premonitorias.
He luchado por combatir esa idea. Creí que había podido desterrarla hasta que Virginia envió a mi computadora un mensaje: «Tuve un sueño muy raro. Me asustó. El jueves quise contártelo pero no pude. Mañana tal vez no tengamos tiempo de hablar así que lo escribí para que no se me olvide. Léelo, por favor. Dime qué piensas, qué significa».
El correo de Virginia me llenó de curiosidad pero tuve que postergar su lectura hasta después de las once de la noche, cuando terminé de corregir los trabajos de mis alumnos.
II
«Era domingo pero en el edificio no se oían voces ni las risas de los niños. Estaba limpiando los vidrios cuando vi caer una cuerda en mi terraza. Pensé que sería de la conserje o de alguna vecina y esperé a que fueran a buscarla. En efecto, a los pocos minutos escuché el timbre. Al abrir la puerta vi a un hombre ya mayor, algo corpulento, vestido de traje negro, camisa blanca y un pañuelo en el bolsillo del saco. Le pregunté qué se le ofrecía. Él respondió: “Nada más el lazo que se me cayó: lo necesito para ahorcarme”.
»No pensé que se tratara de un bromista o un loco; le creí porque miré sus ojos brillantes, sombreados por cejas muy espesas. No le hice más preguntas, esperé a que él dijera lo que tenía que decirme: “Señora: no elegí el lugar ni la fecha de mi nacimiento, ni mi nombre; menos aún las cosas que me han sucedido. Otros decidieron por mí. ¡Basta! A mis setenta y cinco años, por primera y única vez, voy a hacer mi voluntad: quitarme la vida y para eso necesito mi lazo”.
»Nunca antes había visto al individuo y sin embargo lo sentí tan familiar que le hablé sin rodeos: “¿Y para eso se vistió usted tan elegante, señor?. Cuando lo vi pensé que iba a una ceremonia, una boda”. El hombre se impacientó: “Boda ¿de quién? A ver, ¡dígamelo!”.
»Su reacción me tomó por sorpresa y tardé unos segundos en contestarle: “No sé: de un hijo, un nieto tal vez”. Mi interlocutor desvió la mirada: “Las personas se casan en domingo; pero no estoy invitado a ninguna boda. ¡Mejor! Éste es mi día. ¿Sabe? Cuando uno toma la iniciativa todo se facilita. Simplemente entré en este edificio, subí cinco tramos de escalera sin jadear y llegué a la azotea con facilidad. De no ser por esta maldita artritis no se me habría caído el lazo y a estas horas…”.
»Imaginé el cuerpo del hombre colgado en una de las jaulas para tender ropa y sentí lástima: “Ya estuvo en la azotea. Está llena de tanques viejos, colchones, triciclos enmohecidos, tambores… No es la mejor vista, sobre todo cuando será la última. ¿Por qué no hacerlo en un parque? Cerca hay uno. Si quiere lo llevo, aunque no sé si habrá un árbol lo suficientemente alto para usted. Si no es indiscreción, ¿cuánto mide?”.
»El hombre lo meditó antes de responderme: “En mi último pasaporte dice 1.89, pero de entonces a la fecha me he encogido. Vea: los pantalones me arrastran un poco”.
»Esa frase y el olor a viejo que se desprendía de sus ropas me llevaron a imaginar una vida austera y las dificultades que mi visitante habría tenido para mantener limpia la casa, cocinar, ir de compras. Sin pensarlo, pregunté: “¿Usted sabe distinguir entre el cilantro y el perejil? Yo tengo que tallar una hoja y olerla para no equivocarme. Ese truco me lo enseñó Delfina. Siempre le compro a ella la verdura”.
»El hombre consultó su reloj. No supe cuánto tiempo había transcurrido desde que empezamos la conversación pero me sentí obligada a ser amable: “Tal vez antes de irse quiera tomar algo: café, agua”. El visitante negó con la cabeza y extendió su mano derecha: “¿Le molestaría devolverme mi lazo?”.
»Murmuré una disculpa, fui de prisa al balcón y volví con la cuerda. En cuanto se la entregué, el desconocido se alejó por el pasillo, pero no hacia las escaleras que conducen a la azotea sino rumbo al zaguán. Pensé que había desistido del suicidio. Eso me alegró. Tuve ánimos para arreglarme y caminar hasta el parque. Recorrí los andadores por el gusto de confundirme con las familias, los niños, las parejas que se tomaban selfies, pero sobre todo para mirar los árboles. Sus ramas ya han empezado a deshojarse y aun así me parecieron más frondosos que nunca, dignos de embellecer la última visión de alguien dispuesto a quitarse la vida. Dije eso en voz alta y lamenté no haberle pedido su nombre a mi raro visitante.
»Seguí caminando por mucho tiempo, hasta el anochecer. Tuve miedo de las calles desiertas, las sombras y la lluvia. Corrí hasta un quicio. Allí encontré un periódico. Iba a tomarlo para cubrirme la cabeza pero una ráfaga de viento me lo arrebató. Entonces desperté.»
III
Con estas palabras terminaba el relato de Virginia. Pensé en llamarla para decirle que lo había leído pero ya era muy tarde y preferí esperar hasta el día siguiente. Dormí a ratos. Pasé las horas pensando en la forma de sugerirle a mi amiga que hablara con un médico acerca del efecto que tienen sobre ella sus sueños. Él le daría una explicación y medicamentos.
Me levanté cansada y tarde. No tuve tiempo para desayunar. Camino al paradero del autobús sentí necesidad de algo dulce. Me detuve en el puesto de periódicos en donde venden agua y jugos. Pedí uno. Mientras la empleada me lo daba miré los diarios. En el tabloide de nota roja vi la fotografía de un hombre vestido de traje negro colgado de un árbol. El jardinero que reportó el hallazgo entregó a las autoridades la nota en que el suicida dejaba su nombre, su edad y el motivo de su trágica decisión: «En toda mi vida sólo pude elegir la hora de mi muerte. ¡Aleluya!». Confié en que Virginia no leyera la noticia. De hacerlo, nadie podrá desterrar sus temores.
ALLÁ Y ACÁ
I
Las vacaciones pasaron demasiado rápido. Una semana no bastó para que cumpliéramos los planes que habíamos hecho Martha, Clara y yo. Nos compensamos de la frustración transformando los proyectos irrealizados en objetivos para el año siguiente. Esa posibilidad volvió menos lejano el futuro y nos hizo llevadera la idea de que en unas cuantas horas volveríamos a nuestra rutina en la tienda de artículos ortopédicos.
Desde febrero, cuando empezamos a organizar nuestra excursión, nos planteamos un objetivo fundamental: olvidarnos de las jornadas entre soportes metálicos, poleas, sillas de ruedas, patos, cómodos, andaderas, collarines, fajas, vendas y los demás artículos que hablan de limitaciones y dolores.
El sábado emprendimos el viaje. Antes de subirnos al autobús rumbo a la playa, mis amigas y yo juramos disfrutar al máximo de nuestra libertad y construir en siete días una vida nueva que requería de ciertos cambios personales: nada de cabello recogido ni uniforme azul ni zapatos bajos con suela de goma.
Martha resumió nuestra común aspiración en una frase: «Piel y sol, muchachas; piel y sol». Clara la redondeó con otra de tinte malicioso: «Piel y sol, muchachas, pero no solitas. Si alguna pesca algo, ¡al ataque!». Durante el trayecto aludimos muchas veces a las máximas que regirían nuestras vacaciones. Algo me dice que las repetiremos hasta el cansancio mientras dure nuestra amistad y que un día las pronunciaremos sin verdadero entusiasmo.
II
El primer día en la playa estuvimos arrobadas por la belleza del mar. De las tres, sólo Clara sabe nadar. Martha y yo pasamos la mañana jugando a sentirnos perseguidas por las olas, recogiendo conchitas, comprándoles a las vendedoras collares y sombreros extravagantes que eran motivo de burlas y una nueva serie de fotos. (Señor: ¿nos la toma para que podamos salir las dos?)
Al atardecer, recién bañadas, vestidas con ropas ligeras y caminando sobre la arena tibia, quisimos acordarnos de en qué momento habíamos visto el mar por vez primera: Clara a los nueve años, Martha a los once; yo, cuando mi tía Margarita —pasados los treinta y cinco— se casó con un hombre que le doblaba la edad y me pidió que los acompañara en su luna de miel. Omito los comentarios y las bromas obscenas de mis amigas.
Excitadas, ansiosas de vivir cosas extraordinarias, acordamos hacer lo que habitualmente es imposible: permitirnos antojos, desvelarnos, gastar un poco más allá del presupuesto, pedirles canciones a los marimberos, sumarnos a los grupos de bailarines espontáneos, esperar despiertas el amanecer. Algo ebrias, inundadas por lágrimas de emoción, tomamos fotos con nuestros celulares. Clara dijo que le bastaba tan hermoso espectáculo para creer en la existencia de Dios. Martha impidió que profundizáramos en el tema arrojándonos puñitos de arena. Jugamos hasta que al fin, exhaustas, nos prometimos repetir la experiencia cada año a cualquier precio. En aquel momento no existía para nosotras la palabra imposible.
III
El lunes nos levantamos tarde. Salimos del hotel en busca de un restorán típico. Encontramos «La Palapa de Domínguez» a las once, hora en que siempre estamos detrás del mostrador. Mi comentario le recordó a Martha que por distracción se había traído las llaves del mueble en donde guardamos los cubiertos para enfermos de artritis severa. Pensó en comunicarse a la tienda para informárselo a Estela, nuestra supervisora.