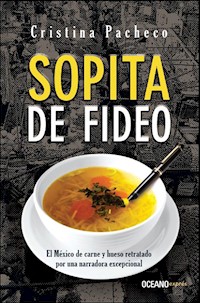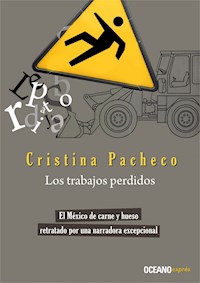
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuento
- Sprache: Spanisch
Cuentos escritos con delicado trazo y gran atención al detalle; historias cotidianas que recrean el transito vital de hombres y mujeres cuyas pequeñas y grandes batallas marcan el pulso de sus vidas. Los relatos de Cristina Pacheco, una de las mejores y más prolíficas escritoras mexicanas de la actualidad, recorren todo el espectro de las emociones humanas. Son textos en los cuales los reclamos del realismo literario se combinan con un sutil lirismo al que es posible calificar de poético. El resultado es un hermoso libro cuyos numerosos personajes y variadas situaciones escenifican, a veces de manera dramática, los vaivenes de la existencia con sus claroscuros, sus triunfos y sus derrotas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NOTA DE LA AUTORA
Los trabajos perdidos es una selección de cuentos escritos en los últimos veinte años. Aparecieron inicialmente en las páginas de El Día,unomásuno y, desde 1986, semana a semana en La Jornada. Después reaparecieron en libros que, salvo alguno, hoy se encuentran agotados.
Todas mis narraciones pretenden rescatar un instante del paso sin retorno de los días y destinarlo a oír la voz de alguien que nos cuenta su vida, maravillosa y difícil, rodeada por los trabajos perdidos.
Para elegir entre cerca de mil textos los cuentos que forman este volumen releí mis trabajos. Esta experiencia implicó el riesgo y la fascinación de un reencuentro con personajes y ambientes que muchas veces ya no existen, y también con mi historia personal. Se halla presente en estas páginas habitadas por seres imaginarios que tienen los pies clavados en la tierra por la que transitamos a diario. Allí dejamos algo de nosotros mismos y nos llevamos parte de quienes, por desconocidos y ajenos que parezcan, podrían ser nuestro espejo y nuestra sombra.
Agradezco la generosidad de Rogelio Carvajal y de José Emilio Pacheco: cada uno de ellos, desde su perspectiva, me ayudó a rescatar, entre miles de páginas, unas cuantas para que no fueran también trabajos perdidos.
Agosto de 1998
SANGRE DE MI SANGRE
De la calle, desierta hace unos minutos, surgen los mirones que se agolpan en torno a la mujer. Todos hablan, todos saben lo que pasó: “Venía caminando y de pronto, sácatelas, que se cae…”. “Les digo que a mí hasta se me acercó y m’estaba diciendo no sé qué cosa cuando de pronto que s’escurre, re’bien pálida, que hasta me asustó…” Otra mujer —el cabello atado con un listón azul, vestido negro y delantal de flores— comenta en tono doctoral:
—Ojalá que no se haiga golpeado en la nuca. M’hijo, cuando era chiquito, se pegó aquí mero atrás de la cabeza. No es que haiga quedado tonto, pero pos siempre, ya no’stá como antes…
—Oigan, sigue privada, ¿ya vieron si respira? —pregunta alarmada una anciana a quien contesta una voz anónima:
—Ni se apuren: a lo mejor nomás está tomada…
La enferma alcanza a hacer un movimiento. De sus labios blanquísimos y secos, sale un quejido que en algo se parece a las palabras:
—¿Qué dice, m’hija? Hable más fuertecito, que no se l’entiende nada —suplica la mujer de negro, inclinándose sobre quien lentamente recobra la conciencia. No se apure, ya está bien, no más se privó tantito —y le toma las manos con un gesto cariñoso que la reconforta.
Poco a poco los mirones, que esperaban algo más espectacular que un desmayo, se alejan. Sólo un grupo de niños permanece junto a las dos mujeres, íntimamente satisfechos de encontrar un motivo de interés en las calles por donde el tedio, el hambre o el simple deseo de aventura los ha guiado. El mayor —que recuerda como en un sueño algo que la maestra dijo la otra tarde: “Nezahualcóyotl era un rey poeta y en su honor, nuestra ciudad lleva su nombre”— se acerca para ayudar a la mujer de negro, que se esfuerza en poner a la otra contra la pared.
—Recárguese bien, no se me vaya a caer. Ora, respire fuerte. Verá cómo se alivia —y no dice más porque en seguida se escuchan las palabras, entrecortadas por el llanto, de la enferma:
—No más sentí como que todo se me borraba, sabe Dios por qué sería. A lo mejor me hizo mal que me sacaran tanta sangre —y desdobla el brazo izquierdo, donde la aguja usurera y voraz dejó su marca. Es que, ¿saben?, l’otro día tuve que llevar a mi muchachito al hospital. Se m’estaba muriendo y ¿qué más iba’cer? Le di su té, sus mejorales y nada; así que nos fuimos al hospital. Me lo curaron, para qué digo que no, per’ora en la mañana que fui a recogerlo me dijeron: “Puede llevárselo, pero son dos mil pesos”. ¿Se imagina? Como les dije, ¿yo de dónde voy a sacarlos? “Entonces que sean mil. Los trae mañana; pero ahora nos da medio litro de sangre” —concluye, mirando el circulito rojo en su brazo.
La mujer de negro la mira asombrada y pregunta, entrecerrando los ojos:
—¿Y usté, q’hizo?
—Pos se las di, qué no ve qu’es m’hijo, como quien dice sangre de mi sangre.
—Ah, pos por eso se privó. Eso debilita mucho, hasta a uno de mujer. Mire, véngase para mi casa y allí se toma aunque sea un jarro de café y un taquito de lo que haiga. Eso le va’ dar fuerzas. A ver, apóyese en mi brazo. Así merito. No se me vaya a caer porque’ntonces sí l’amolamos… —las dos mujeres se tambalean y al fin, ante la expectación y la risa de los niños, empiezan a caminar. ¿Mejorcita? Ya hasta tiene color en los cachetes…
—Un poco, pero todavía siento como que el piso se me va. Y esta mortificación… Mil pesos, ¿de dónde voy a’garrarlos? Ni vendiendo la tele los consigo.
Caminan en silencio y descansan a mitad de la calle. La mujer de negro exclama:
—Oiga, como quien dice le valieron a mil pesos el medio litro de sangre, ¿no? Mire, sabe qu’estaba pensando: que luego que coma tantito y se reponga, se regrese al hospital y les diga que le saquen otro medio litro, para ajustar los dos mil…
—Ah, pos sí, puede que tenga razón —guarda silencio, luego, con voz desalentada, continua—: de sangre, que me saquen toda la que quieran, al fin que tenemos harta; pero donde me salgan con qu’es dinero lo que necesitan, pos allí sí, ni de dónde…
ASÍ PASÓ
Sesenta pesos nunca han sido mucho, ni siquiera entonces, a mediados de siglo. Usándolos con pinzas, bastaban para cubrir apenas los gastos de cuatro o cinco días de la semana. Por esta razón muchos viernes por la tarde ella salía de su casa íntimamente dispuesta a pedir limosna.
Envuelta en un fichú de lana color palo de rosa, tomaba de la mano a su hija menor y emprendía la caminata: “Vámonos lejecitos, para no ir a encontrarnos con algún conocido”.
Procuraba despojarse de sus rasgos, borrarse totalmente, para quedar en libertad de sustituirlos por otros que variaban frente a cada donador en potencia.
—Mira, allá viene uno. Tú espérate y estate calladita, pero no te me apartes ni por nada del mundo. No te rías ni m’eches ojos, que voy a hacerle como si fuéramos de Monterrey.
Y allí mismo, como si trajera una maleta llena de disfraces y de acentos, lo improvisaba todo: el tono, las palabras y hasta la risa.
Para detener a los paseantes se valía de una frase provocativa, prometedora: “Yo quisiera decirle una cosa, ¿sabe usted…?” Y en seguida, ante la curiosidad del escucha, recitaba historias que iba tramando en un orden perfecto, con principio y fin, dentro de las que abundaban intrigas, malos momentos y “esas cosas de la vida que todos, tarde o temprano, hemos de padecer”.
Algunas veces estas narraciones complicadas y algo morbosas eran sustituidas por otras, en que el motivo para pedir limosna era simple mortificación de la soberbia, el castigo a un orgullo desmedido, el sacrificio de la dignidad hecho a fin de congraciarse con una u otra Virgen.
Si todo salía bien era porque ese recurso para la sobrevivencia contaba con sus leyes: no pedir en lunes, jamás hablar de la necesidad y “nunca de los nuncas” valerse de un enfermo o un muerto imaginarios: “Hay cosas que deben respetarse”.
Por su parte, quienes le otorgaban una moneda lo hacían sin saber que era el precio de una actuación original, irrepetible, única. Porque eso sí: ella jamás contó la misma historia, ni tuvo el mismo acento, ni fue nunca la misma.
Después, cuando las monedas comenzaban a hacer bulto en la bolsa del delantal, madre e hija tomaban el camino de regreso a su auténtica vida. Planeaban la compra, se detenían junto a alguna fritanga callejera para quitarse el hambre. En las mejores tardes podían adquirir un poco de pan dulce y chocolate para batirlo en agua porque la leche, ya desde entonces, estaba muy cara y muy adulterada.
Ignorantes de estas correrías, los hombres de la casa aceptaban la relativa abundancia de la mesa como uno de los milagros que esta mujer era capaz de realizar.
Nunca estuvo consciente de su belleza y en cuanto a su talento, se los dio a los demás, como para domarlos. Y es que les tenía miedo porque se imaginaba que iban a prohibirle su derecho a existir.
Encantadora, débil, un poco lánguida —eso se explica por los muchos hijos, la pobreza y el trabajo constantes— la verdad es que siempre estaba buscando algún pretexto para fraguar historias que muchos escucharon y nadie recuerda.
La vida más difícil no la volvió ni dura ni violenta; si acaso un poquito sarcástica. Su crítica no era de mala fe, la hacía por divertirse, por convertir la realidad —tan dura y agresiva— en un teatro con funciones las veinticuatro horas del día.
A cambio de sus maravillosos dones, jamás pidió ni recibió nada, ni siquiera un lugar en el mundo: cuando iba por la calle lo hacía pegándose a las paredes; si una visita llegaba a la casa, ella sentía la obligación de cederle la única silla con cuatro patas sólidas y muchas veces —ante el mínimo lujo, algún capricho— comentó absolutamente convencida: “Eso no se hizo para mí, lo sé muy bien…”.
Si se lo negó todo, en cambio jamás renunció a su derecho para reírse de la vida. Ésta, rencorosa, esperó muchos años para tomar venganza y sólo descansó cuando pudo contemplarla —deshecha en una cama de hospital y ya sin gota de su antiguo sentido del humor— atónita, como frente a una broma muy pesada.
SU ACONGOJADO ESPOSO
No conozco a nadie a quien le guste estar en un hospital. Por buena que sea la atención, todo enfermo anhela irse a su casa. Yo soy de este estilo. Pude haberme quedado internada más días pero no quise. “Doctorcito, déjeme ir. Le prometo atenerme a sus recomendaciones y volver a que me revise”. El médico me dio de alta a condición de que guardara reposo absoluto. Llevo más de cinco semanas encerrada. Las visitas me cansan. Cuando el televisor me fastidia leo el periódico. Allí encontré la esquela.
La verdad, no sé si la encontré o la estaba buscando. Desde el día en que Blanca salió del hospital supe que se iba a morir: bastaba mirarle el color de la piel, la nariz afilada, los ojos hundidos. Los médicos le advirtieron al marido: “La cesárea es cirugía mayor. Las mujeres pierden mucha sangre, se debilitan, máxime cuando se encuentran en condiciones como las de su esposa”.
Daniel no escuchó al doctor, sólo le preguntó: “¿Cuándo puedo llevármela?”. Dieron la autorización para la mañana siguiente. Parece que estoy viendo a Blanca. Se fue vestida con un juego de maternidad que le quedaba inmenso. Aunque ya nos habíamos despedido, se demoró para aconsejarme paciencia: “En tres días también la darán de alta. Aprovéchelos para descansar”. En su recomendación noté su anhelo: lo que ella hubiera dado por quedarse allí un tiempo mientras le cerraba bien la herida. No me dijo más. Tomó la bolsita de plástico en que estaban sus cosas —un cepillo, un peine, ropa interior— y con dificultades empezó a caminar.
Daniel iba adelante, orgulloso de llevar en brazos su primer hijo varón. Blanca me había contado que antes le nacieron dos niñas. Me describió sus partos difíciles y el gran riesgo de un tercer embarazo. Lo había soportado con la esperanza de satisfacer el eterno deseo de su marido: un niño. No haberlo tenido era para él motivo de resentimiento y tristeza. Tomado, me hacía reclamaciones, como si todo fuera por mi culpa.
Cuando le pregunté a Blanca en qué se basaba Daniel para culparla me respondió con toda naturalidad: “Es que todos sus hermanos tienen un montonal de chamaquitos. En cambio él, con todo y ser el mayor, nada. De allí saca que es mi sangre la que está débil”. Recuerdo la gran sonrisa con que Blanca me dijo: “Ése es uno de los gustos que tengo ahora: haberle demostrado que mi sangre es tan fuerte y tan roja como la suya. Y no lo digo yo. La prueba está en que le di el hijo que tanto quería”.
Cuando leí la esquela pensé que tal vez Blanca estaría viva si no hubiera tenido un tercer hijo. O a lo mejor hubiera bastado con que su esposo le hubiese permitido quedarse más días en el hospital. “No quiere. Dice que hago falta en la casa, se fastidia atendiendo a las niñas: que debo levantarme a cumplir con mis obligaciones y no estar aquí de huevona”.
Como éramos vecinas de cama oí muy bien la respuesta de Daniel al médico que le hizo la última auscultación a Blanca: “Mire, doctor, usted sabrá mucho por haber estudiado pero yo también sé mucho por haber visto las cosas. Mi madre tuvo dieciocho hijos. Como soy el mayor, pude darme cuenta de que así como ahorita paría, al rato ya estaba jalando con el quehacer como siempre”.
Blanca me había descrito sus dolores y el miedo que le daba regresar a su casa para atender a sus hijas y a dos de sus cuñados. Quise ayudarla, metí mi cuchara y le dije a su esposo: “Pues sí, la señora madre de usted ha de ser una persona muy fuerte. Pero reconozcamos que no es lo mismo un parto normal que una cesárea”.
Daniel se volvió hacia mí y se me quedó mirando, como sorprendido de que hubiera hablado. Luego sonrió y con esa máscara des cargó su furia contra Blanca: “Si yo me hubiera casado con una mujer sana no estaríamos aquí. Pero me casé con ella, que es una gente muy débil. Y mire usted las consecuencias: médicos, operaciones, gastos, problemas”.
Arrepentida de mis palabras, me recosté y fingí dormir. Así pasé toda la noche, aun cuando sentía que Blanca estaba despierta. No tuve el valor de pedirle disculpas por mi estupidez. La actitud de Daniel me molestó mucho. Cómo puede haber seres tan egoístas y tan crueles.
Lo comprobé el domingo antes de que se llevara a Blanca. Día de visita: el corredor y los pasillos se nos llenaron de niños. Mis gentes se fueron temprano. Como a las siete apareció Daniel. Tenía la cara roja y los ojos brillantes, a causa de las cervezas que se tomó en el restaurante adonde había llevado a sus hijas. Vestidas de tul amarillo y rosa, las niñas parecían muñequitas inermes. Comprendí su expresión cuando escuché decir a su padre: “Las llevé a la Fonda del Jarocho. Llegaron mis hermanos, se puso buena la cosa, pero éstas todo el tiempo con sus jetas porque ya querían venir a verte”.
Las niñas no dijeron nada. Iban a besar a su madre; Daniel lo impidió: “Esténse quietas. No la molesten. Háganse para allá porque nosotros tenemos que hablar”. Sin percibir el gesto tristísimo de sus hijas, Daniel se desplomó en la cama. El sacudón acentuó los dolores de Blanca y, sin contenerse, lanzó un grito. La enfermera, que andaba cerca, la oyó y en seguida dio una orden: “Señor levántese, por favor. ¿No ve que la señora está delicada? Con cada movimiento podemos lastimarla”.
“No le hace, no le hace —gemía Blanca—; déjelo que se siente. Viene cansado”. La enfermera respondió con una mirada furibunda que hizo enrojecer a Daniel. Alto, fuerte, en esos momentos parecía un niño reprendido por su maestra. Cabizbajo, fue a pararse a los pies de la cama. Allí estuvo mirando a Blanca y, cuando pensó que ella se había recuperado del dolor, le dijo entre dientes: “No te perdono que me hayas puesto en ridículo gritando. Dale gracias a Dios de que hay tantas personas aquí… Pero de una vez te advierto que si me haces un teatrito de éstos cuando estemos en la casa, me la pagas. Ya sabes que conmigo tienes que andar derechita. Ahí nos vemos. Niñas, ¡despídanse de su madre!”.
Seguido por las dos niñas Daniel atravesó la sala. Desde la puerta le gritó ferozmente a su mujer: “Antes de la una vendré por ti. A ver si tienes listas tus cosas porque ya sabes que no me gusta esperar”.
Cuando leí la esquela me pareció imposible creer que aquel hombre fuera el mismo que la firmaba como “su acongojado esposo”.
CAPILLA ARDIENTE
Con su cajón de grasa y su banquito, hace años que don Hilario se instala en la esquina donde está el velatorio. Aunque el sitio se ha vuelto insoportable por el exceso de ruido y tráfico, él jamás ha pensado mudarse porque no hay otro que le brinde tantas ventajas: puede mirar el jardincito que está del otro lado de la calle; en las horas calmadas, hacia el atardecer, puede divertirse leyendo hasta muy tarde gracias a que el anuncio de neón de la funeraria jamás se apaga y, lo que es mejor, nadie llega a competir con él en ese punto que tiene algo repulsivo, pavoroso.
Pero lo que realmente arraiga a don Hilario en el crucero es la abundancia de clientela, por otra parte, bastante singular.
—A tanto ver y ver, pos ya me fui dando cuenta: las personas (más hombres) luego que vuelven del panteón, vienen aquí para limpiarse el calzado. No quieren dejar rastros para que la muerte no les siga los pasos… —echa la cabeza hacia atrás sin riesgo de que se le desprenda su inseparable cachucha de ferrocarrilero. Y sí, yo lo comprendo y los mando a su casa bien boliados. Que se hagan las ilusiones de que la pelona no los hallará… y de paso, que me dejen mis fierros de ganancia.
Nadie ve a don Hilario. Para los que pasan junto a él, si acaso es otra sombra en el muro saturado de manchas y cuarteaduras. Inexistente y alerta al mismo tiempo, puede escuchar fragmentos de las conversaciones —lo que él llama “historias de la muerte”— de quienes van rumbo al velatorio. Desde su banquito de bolero ha visto la desesperación, el horror, la angustia y también la codicia de los deudos; pero jamás oyó una voz tan desgarrada y amarga como la de esa mujer que se detiene unos segundos y oprimiendo las manos de su acompañante dice:
—Espérate tantito, déjame reponerme…
—¿Ya te volvió el ahogo? —pregunta la otra, que por la voz parece más joven.
—Siento un coraje, Cata, un coraje tan grande que tengo miedo de matarla allí mismo.
—¿Qué celos tienes? Gabriel es ya difunto, ya le rindió sus cuentas al Señor.
—Es que no puedo perdonar lo que me hizo. Si no se hubiera muerto, yo lo habría matado, te lo juro.
—Cálmate, pues, la gente te’stá oyendo.
—Y ora, hasta tener que aguantarle otra maldita humillación; que la infeliz esté allí con él, dizque llorándole, dizque rezándole —guarda silencio para luego insistir con renovada amargura—: ¿Te imaginas? Fui la última en enterarme de su muerte. Ni siquiera ese derecho me dejaron… Yo la mato…
—No vayas’hacer un escándalo. Si quieres, mejor no entramos.
—Tengo que verlo muerto, tengo que darme el gusto…
Hilario la imagina temblorosa, la siente asfixiarse bajo el peso de un odio que no cede ni siquiera ante la muerte. La desconocida avanza rumbo a la funeraria. La luz de neón la ilumina, recorta su silueta huesuda y la convierte en un blanco perfecto.
—Antes que entremos, piensa lo que vas a decirle.
—Pero si llevo meses pensándolo, repitiéndomelo: que la odio, qu’es una infeliz… A ver, ahora que venga el Gabrielito a defenderla, que dé la cara por ella —intenta reir, pero sólo emite un sonido áspero—: El gusto que me da es que ya’stamos iguales: solitas las dos, sin él.
—Es una chamaca mensa. Ni habías de pensar en ella.
—Pero si la traigo aquí, metida en la cabeza desde que me lo quitó —baja el tono de la voz y dice, como si recordara—: Que porque’ra más joven, más bonita. ¿Sí? ¿Y de qué le sirvió? A mí tan siquiera Gabriel me dejó recuerdos de años, pero ¿a ella…?
—Espérate, no vayas’hacer una locura.
Don Hilario ya no puede escuchar el resto de la conversación. Los rumores de la calle, la distancia, los borran.
—Cosas de viejas —dice, pero desde ese momento no deja de pensar en lo que oyó. Siente la tentación de entrar en la capilla: “pero no, tampoco es cosa de faltarle el respeto al tal Gabriel”. Procura abstraerse limpiando un par de botas, aunque en el fondo sólo espera que reaparezcan las mujeres. Al cabo de una hora las ve alejarse en dirección opuesta. Sin pensarlo dos veces, recoge sus cosas y se encamina a la funeraria: “Total: le digo que yo lo conocía…”.
Las bombillas eléctricas que sustituyen a los cuatro cirios proyectan su luz blanca en el mínimo espacio de la capilla número uno, que tiene ventana a la calle. Es inútil: ningún transeúnte se detiene a contemplar el ataúd abierto, nadie quiere unir sus oraciones al levísimo murmullo surgido de los labios de la joven que, con la mirada fija en el suelo, repite siempre la misma frase: “Recíbelo en tu seno, recíbelo…”.
Desde la ventana Hilario puede verla con toda claridad. Nota el temblor de sus manos, el esfuerzo que hace para no ver el ataúd abierto. Luego, cuando la muchacha levanta la cara, el hombre mira el rostro donde el pánico marca el único trazo de fealdad. Con la boca y los puños apretados la mujer se aproxima al féretro. Su gesto decidido desaparece cuando está lo suficientemente cerca como para advertir los estragos que la muerte ha obrado sobre el cuerpo y el rostro de Gabriel. En un impulso irrefrenable hace caer la tapa. El estruendo la obliga a reaccionar: se vuelve hacia la puerta como si temiera que alguien la hubiese visto. Respira hondo, aprieta los labios y torna a su sitio, mucho más relajada.
Recarga su cabeza contra el muro. Dormita. Bajo la luz eléctrica ahora sólo existe la vida de ese cuerpo frágil, hermoso, abandonado. Hilario experimenta deseos de acercarse, de hablarle, de consolarla. No se atreve. Se considera más lejano, más muerto que Gabriel. Por vez primera en su vida se siente viejo. Asfixiándose de rabia y de impotencia, vuelve a su esquina con el peso de un sentimiento de odio que nunca antes conoció.
DARÍO Y LOS CAMELLOS
En pantalón, con el torso descubierto, Rafael permanece inclinado sobre el lavadero. Se talla el pecho y las axilas con una barra de jabón oscuro. Teresa lo observa mientras sostiene una ollita de aluminio entre las manos:
—Ay Rafa, no te vaya a dar una pulmonía…
—Pos ni modo, si me da, me dio… Ándale, échame l’agua, pero trata de que… —el hombre no termina la frase: el agua fría le corta la respiración—: Con un carajo, pero si está helada…
—Ni modo de calentártela, Rafa. Ya me queda muy poquito gas. Órale, sécate corriendo, no te vayas a enfermar. ¿Dónde dejaste la camisa?
—Oh, yo sabré. ¿Ya está el desayuno?
—Nomás faltan las tortillas, pero Cuca no puede ir porque l’está dando de comer al niño —responde Teresa, que desde noviembre tiene como huéspedes a su hija mayor y al nieto que nació sin padre y con el estómago delicado. ¿Será que mande yo a Darío?
—Pos mándalo. A su edad yo ya sabía atravesar una calle… —contesta Rafael, resoplando para vencer el frío que lo hace entrechocar los dientes.
—Darío, Darío: ven rápido —grita Teresa en dirección al cuarto donde su hijo menor dobla el catre de tijera sobre el que duerme—, agarra la servilleta y vete volando a la tortillería. Me trais aunque sea dos pesos, pero rapidito, hijo, que a tu papá ya se le hizo tarde. Te fijas bien en el camino y cuando atravieses la Vía Tapo t’esperas a que no vengan camiones. Ah, no te vayas a entretener con los chamacos, como haces siempre, porque me la pagas. Órale, pícale. Cuidado con los camiones. ¿Oíste, orejón?
Darío es el más pequeño de la familia, pero no es ni el consentido ni el más bonito. Nació borrado. Su único rasgo distintivo son las orejas, que parecen aún más grandes en contraste con su carita pálida y delgada. Esa característica es el origen del mote con que lo llaman sus amigos: Dumbo. De seis años, calzado con los zapatos de su primo de nueve, Darío avanza con dificultades entre los alteros de chatarra, basura y escombros que hay por todas partes. A su paso se levantan nubecitas de polvo: el incienso que señala el camino de un ángel nacido en la pobreza.
Mientras se dirige a la tortillería procura inútilmente ordenar en su cabeza las instrucciones que le dio su madre: “Dos pesos de tortillas y te fijas bien en el cambio”. A sus espaldas escucha el rumor de los chimecos en su eterna y agresiva lucha. “Y tienes cuidado al atravesar la Vía Tapo.” Darío no levanta los ojos: mira el camino, tan gris como el cielo, que alguna vez fue azul.
De pronto, al dar vuelta a la esquina, tiene que detenerse. Donde antes no había nada hoy se levanta una carpa roja. Frente a ella están tres camellos tomando el sol. Darío se vuelve como para reconocer el rumbo. Es la misma avenida de siempre: allí están la miscelánea Vera, la Vulcanizadora Rocky, el salón de belleza D’Marcel, el puesto de jugos y el bache donde hace poco se cayó su tío Hilario y se rompió una pierna. Seguro de que está en la calle de todos los días, el niño avanza en dirección a los animales. Él, que es dueño de un gallo, un perro, dos conejos, tres gatos, dos pollitos, no puede resistir la tentación de acercarse a las bestias que cargan sobre la espalda una montaña.
Darío da la vuelta para ver de frente los ojos oscuros, los perfiles enérgicos, los hocicos rumiantes, pero sobre todo las jorobas que él quisiera tocar. Duda un minuto, dividido entre la curiosidad y el miedo.
—Épale, chamaco, no te acerques. No sea que vayan a darte un susto esos animales —dice uno de los empleados del circo que esa misma mañana se instaló en la colonia. La frase sobresalta a Darío, que de pronto recuerda las palabras de su madre: “Y no te me vayas a entretener como haces siempre, porque me la pagas”.
—Híjole, mi papá… —exclama Darío y sale disparado rumbo a la tortillería. Todo es inútil: desde lejos mira una cola formada por mujeres que conversan a la puerta de Las Gordas. Triste, lloroso, el niño se encamina a su casa, donde sabe lo que le espera.
—Pero fregadísimo, ¿dónde demonios estabas? —grita Teresa, que ha tenido que soportar el enojo de Rafael, dispuesto a irse al trabajo “sin un pinche taco en la panza”.
El niño no responde. Se adosa a la pared, abre los ojos enormes cuando ve que su padre se aproxima, dispuesto a golpearlo. Siente la mano fuerte que lo toma de los cabellos y lo arrastra hacia el interior de la habitación.
—Infeliz chamaco, ¿qué no le dijo su madre que tengo prisa? Ya verá. Ora sí no se me m’escapa —grita Rafael mientras golpea a Darío en los brazos, el rostro, la espalda.
—¿Y las tortillas? —pregunta Teresa, cuando ve que el niño tira la servilleta.
—Había harta cola. Jefa, dile que no me pegue —gime el niño, procurando salvarse del castigo.
—Me voy ahorita, pero te advierto, cabrón, que cuando regrese me las vas a pagar —Rafael se acerca al clavo del que cuelga su chamarra y se dirige a la puerta, pese a las súplicas de Teresa.
—No hagas coraje, Rafa. Aunque sea sin tortillas, cómete los frijolitos. ¿Viste lo que haces por burro? —dice, volviéndose hacia su hijo, que llora sofocado por el dolor y el pánico. ¿Por qué demonios te tardaste?
—Es que yo… ay, es que…
—¿Es que qué, a ver; es que qué? —pregunta Rafael, volviéndose otra vez amenazante hacia su hijo. El niño corre, se pone tras la mesa y grita:
—Estaban tres camellos…
—¿Tres qué? —preguntan casi al mismo tiempo Teresa y Rafael; éste descarga un manotazo y grita—: Camellos te voy a dar, cabrón, pero cuando regrese. Me cai que te vas a acordar de mí …
Rafael sale dando un portazo. Desearía encontrarse a un enemigo, un perro terco, cualquier persona sobre la cual descargar la furia que producen el hambre y la contrariedad de saber que llegará tarde al trabajo. Sube por Carmelo Pérez y, al dar la vuelta a la avenida, se detiene: allí están, junto a la carpa roja, tres camellos tomando el sol. Quiere alejarse pero no puede: lo fascinan esos animales que dan lengüetazos para alejar las moscas. “Mira mamá, camellos”, dice una niñita que pasa con su madre. La voz le recuerda a Rafael el llanto de su hijo. Desearía volver a su casa y disculparse o por lo menos librar al niño del peso de su amenaza. No hay tiempo: el camión aparece, lo aborda, se desliza por el pasillo atestado. Lo oprimen las gentes y un tristísimo sentimiento de culpa. Se vuelve y mira el reloj de su vecino:
—Híjole, las diez —murmura; piensa en la excusa que dará al jefe de piso. Si le digo que se me hizo tarde por ver a unos camellos creerá que estoy loco… —piensa y recuerda con amargura el llanto de su hijo.
PADRE, HE AQUÍ A TU HIJO
—Julián, ¿no vas a entrar a despedirte de tu padre? Ya no tardan en llevárselo.
Julián oye claramente la voz de Aurora, pero no le responde. Sigue disparando piedritas contra los botes de cerveza que forman un blanco a mitad de la calle. Cuando logra derribar el más lejano, suelta una carcajada, aplaude, se frota el pecho y las axilas imitando la danza de un simio. Ríen los niños que lo observan desde lejos.
—¿Estás borracho, verdá? —pregunta Aurora, tomándolo del brazo.
—No tanto. Medio pedillo nomás.
—Conmigo no tienes por qué ser tan majadero y tan cínico.
—Boinas, ¿y qué quieres: que te me cuadre cuando me hablas?
Julián intenta adoptar una actitud marcial, tambaleándose levanta su mano a la altura del pecho y grita: —Un, dos; un, dos; saludo a la generala…
—Tan siquiera hoy no hagas tus desfiguros. Están velando a tu padre, ¿qué ni eso te importa? —en la voz de Aurora hay temblor de llanto.
—Újule, qué generala tan chillona…
—Hombre, Julián, ¿cómo no voy a llorar de ver que ni siquiera has querido rezarle una Magnífica a tu padre? Al menos hoy, compórtate. Ya mañana tú sabrás lo que haces de tu vida. No pienso meterme en nada.
Julián se siente conmovido por las palabras de Aurora, la mujer que durante los últimos años acompañó a su padre. Se le acerca, le echa un brazo al hombro y le dice:
—Voy a entrar, pero que conste qu’es por ti, por la de veces que me defendiste del viejo —Julián mira a los vecinos que desde la puerta de la vivienda los observan y les dice—: Esta mujer, ahí: donde la ven chaparra y jodidona, es la que siempre me defendió de mi padre. Si él no me mató fue gracias a ella.
—Julián, ¿qué fuerza es que la gente sepa tus cosas? Además, Liborio ya está muerto. Dios ya lo juzgó. Ojalá lo haya perdonado.
Aurora se persigna. Los vecinos repiten el movimiento. Julián levanta los brazos:
—Me cai qu’estás en el cielo, cómo carajos no. Pero a mí me vale, a mí no m’engañas nomás porque te confesaste y comulgaste —Julián remata la frase con un gesto obsceno.
—Julián, entra conmigo, ¿qué va a decir la gente? —suplica Aurora.
—Lo que siempre ha dicho: que soy un cábula, un mariguano, un ladrón, un mal hijo.
—Si hablan de ti es por tu culpa. Mira cómo te pones. Ándale, ven.