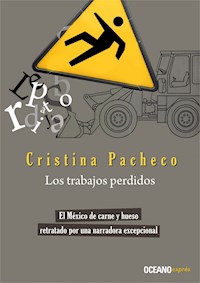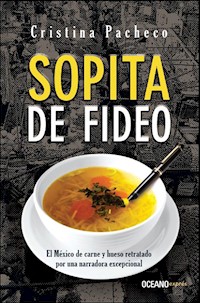
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuento
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Cristina Pacheco reivindica una literatura en la cual la imaginación no esta reñida con la crítica social. El tejido de lo cotidiano, con sus alegrías y sus tristezas, sus triunfos y sus fracasos, se encuentra presente a lo largo de estas paginas. Desde su frágil condición y sus escasas certidumbres, los personajes de estos notables cuentos enfrentan un entorno que pocas veces se ajusta a sus deseos y que, en ocasiones, los coloca ante una situación límite. Son hombres y mujeres cuyo drama íntimo encarna alguna de las múltiples facetas de lo humano. La autora se nutre de la realidad para crear eficaces artefactos narrativos de alta calidad literaria que son, al mismo tiempo, emotivos alegatos en contra de una sociedad injusta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A la memoria de mi hermana Azucena
NOTA DE LA AUTORA
Este libro apareció por vez primera en 1984 y, gracias a sus lectoras y lectores, tuvo el privilegio de alcanzar 19 reimpresiones. Los cuentos que lo integran se publicaron a comienzos de los ochenta, primero en El Día y más tarde en unomásuno. Al releerlos tantos años después he corregido erratas y he hecho unos cuantos cambios indispensables. Lo que me ha asombrado es la capacidad del pueblo mexicano para resistir la interminable crisis. Cuando salió Sopita de fideo pensé que ya habíamos tocado fondo. Lo peor estaba por delante todavía. El México atroz de estas narraciones parece idílico si se compara con el que vivimos al empezar el siglo XXI.
Marzo de 2003
UN CABITO DE LÁPIZ
–Condenados escuincles. Ora sí se pulieron. En vez de que me dejaran todo esto limpio, hicieron más batidero. En su casa sus madres no les permiten echar confeti porque es bien difícil de barrer; pero ¿qué tal aquí? Claro, qué les importa, si al fin la que se amuela soy yo…
Tan áspero como la voz de Loreto es el ruido de la escoba de varas que ella frota contra el piso de cemento. Unas gotitas humedecen su rostro. Se detiene para mirar el cielo:
–Está espeso. Me tengo que apurar —dice y retoma el trabajo. No sólo quiere desprender los papelitos de colores que empiezan a pegarse en el suelo húmedo: ansía despojarse de la tristeza que siente cuando piensa que durante dos meses estará sola en la escuela, sin ver a los niños. Sonríe con amargura pensando en los muchos que cada año se van, en los pocos que vuelven a visitarla.
Loreto se inclina para meter en una bolsa de plástico un montón de papeles sucios, resto de la fiesta con que los niños celebraron el último día de clases. Entre los desperdicios descubre un cabito de lápiz: tiene la goma rota, mordida. Lo guarda en la bolsa de su delantal pensando en una cara triste, en unos ojos asustados.
–Condenados escuincles —dice Loreto. Voy a ver si no me dejaron alguna ventana abierta…
La conserje echa la bolsa de plástico en el tambor gigante que ostenta pedazos de un letrero: “Ponga la basura en su lu…”. Entra en el edificio. Todo está silencioso, quieto. A la entrada de la dirección el Westclox carece de sentido. A partir de este día andará ocho semanas en un tiempo sin tiempo, sin prisa, sin gritos. Andará en el vacío.
Al pasar rumbo a los salones de primer año Loreto mira la bandera, enjuta dentro de la vitrina. Los padres de la Patria, recortados y prendidos sobre un tablero de corcho, no verán celebradas sus hazañas en las voces de los niños que, durante las ceremonias escolares, se debaten entre la timidez, el miedo y los flashes de las cámaras que sus padres manejan ansiosos de congelar esos instantes: “En el norte, Francisco I. Madero…”.
La conserje sube las escaleras lentamente, pegándose a la pared, como si temiera que la arrollara el tropel de niños ansiosos por llegar a la cooperativa. Nadie le estorba, no hay nadie: ni siquiera su sombra. Se detiene junto a la ventana. Mira el patio. Al fondo está el pirú gigante —lo llama “Pablo”—, que fue empequeñeciéndose conforme creció la escuela de paredes amarillas. Sus ramas no se mueven. Se arrastran, cavilando, sin sombra. “El cielo está bien espeso” —murmura Loreto, sobresaltada por el eco que responde a su voz.
La puerta del segundo “A” está abierta. Lo llena una luz blanca. Al mirar el pizarrón vacío lo califica, sin saber por qué, de ignorante. “Somos igual de burros”, dice la conserje y toma asiento en la primera banca. La sensación de culpabilidad la inunda. Sabe que debería estar barriendo el patio. Para justificarse amarra con fuerza la toalla luida con que se cubre la cabeza: “El lunes me pinto el pelo, al fin que los chamacos no vienen”.
Loreto quiere alegrarse, disfrutar de su libertad, pero no puede hacerlo. La lluvia cae diagonal sobre los cristales. Se ve a sí misma, muchos años atrás, dibujando bastones en un salón de clases al que jamás volvió. Recuerda a su maestra Aurora, olorosa a jabón, mortificada por la incapacidad de Loreto para aprender: “Es la segunda vez que te hago la prueba de lenguaje y me sales con lo mismo”. Una angustia antigua, supuestamente olvidada, crece en el pecho de Loreto. Se mete la mano a la bolsa y encuentra el lapicito. Lo saca. Lo muerde. No es ya una niña temerosa: es una mujer que tiene miedo de no pasar la prueba de la soledad.
DARÍO Y LOS CAMELLOS
1
En pantalón, con el torso descubierto, Rafael permanece inclinado sobre el lavadero. Se talla el pecho y las axilas con una barra de jabón oscuro. Teresa lo observa mientras sostiene una ollita de aluminio entre las manos:
–Ay Rafa, no te vaya a dar una pulmonía…
–Pos ni modo, si me da, me dio… Ándale échame l’agua, pero trata de que… —el hombre no termina la frase: el agua fría le corta la respiración—: con un carajo, pero si está helada.
–Ni modo de calentártela, Rafa. Ya me queda re’bien poquito gas. Órale, sécate corriendo, no te vayas a enfermar. ¿Dónde dejaste la camisa?
–Oh, yo sabré. ¿Ya está el desayuno?
–No más faltan las tortillas, pero Cuca no puede ir porque l’está dando de comer al niño —responde Teresa, que desde noviembre tiene como huéspedes a su hija mayor y al nieto que nació sin padre y con el estómago delicado. ¿Será que mande yo a Darío?
–Pos mándalo. A su edad yo ya sabía atravesar una calle —contesta Rafael, resoplando para vencer el frío que lo hace entrechocar los dientes.
–Darío, Darío: ven rápido —grita Teresa en dirección al cuarto donde su hijo menor dobla el catre de tijera sobre el que duerme. Agarra la servilleta y vete volando a la tortillería. Me trais aunque sea dos pesos, pero rapidito, hijo, que a tu papá ya se le hizo tarde. Te fijas bien en el cambio y cuando atravieses la Vía Tapo t’esperas a que no vengan camiones. Ah, no te vayas a entretener con los chamacos, como haces siempre, porque me la pagas. Órale, pícale. Cuidado con los camiones. ¿Oíste, orejón?
2
Darío es el más pequeño de la familia, pero no es ni el consentido ni el más bonito. Nació borrado. Su único rasgo distintivo son las orejas que parecen aún más grandes en contraste con su carita pálida y delgada. Esa característica es el origen del mote con que lo llaman sus amigos: Dumbo. De seis años, calzado con los zapatos de su primo de nueve, Darío avanza con dificultades entre los alteros de chatarra, basura y escombros que hay por todas partes. A su paso se levantan nubecitas de polvo: el incienso que señala el camino de un ángel nacido en la pobreza.
Mientras se encamina a la tortillería, procura inútilmente ordenar en su cabeza las instrucciones que le dio su madre: “Dos pesos de tortillas y te fijas bien en el cambio”. A sus espaldas escucha el rumor de los chimecos en su eterna y agresiva lucha. “Y tienes cuidado al atravesar la Vía Tapo.” Darío no levanta los ojos: mira el camino, tan gris como el cielo, que alguna vez fue azul.
De pronto, al dar vuelta a la esquina, tiene que detenerse. Donde antes no había nada hoy se levanta una carpa roja. Frente a ella están tres camellos tomando el sol. Darío se vuelve como para reconocer el rumbo. Es la misma avenida de siempre: allí están la miscelánea Vera, la vulcanizadora Rocky, el salón de belleza D’Marcel, el puesto de jugos y el bache donde hace poco se cayó su tío Hilario y se rompió una pierna. Seguro de que está en la calle de todos los días, el niño avanza en dirección a los animales. Él —dueño de un gallo, un perro, dos conejos, tres gatos, dos pollitos— no puede resistir la tentación de acercarse a las bestias que cargan sobre la espalda una montaña.
Darío da la vuelta para ver de frente los ojos oscuros, los perfiles enérgicos, los hocicos rumiantes, pero sobre todo las jorobas que él quisiera tocar. Duda un minuto, dividido entre la curiosidad y el miedo.
–Épale, chamaco, no te acerques. No sea que vayan a darte un susto esos animales —dice uno de los empleados del circo que esa misma mañana se instaló en la colonia. La frase sobresalta a Darío que recuerda las palabras de su madre: “Y no te me vayas a entretener como haces siempre, porque me la pagas”.
–Híjole, mi papá… —exclama Darío y sale disparado rumbo a la tortillería. Todo es inútil: desde lejos mira una cola formada por mujeres que conversan a la puerta de Las Gordas. Triste, lloroso, el niño se encamina a su casa, donde sabe lo que le espera.
3
–Pero fregadísimo ¿dónde demonios estabas? —grita Teresa, que ha tenido que soportar el enojo de Rafael, dispuesto a irse al trabajo “sin un pinche taco en la panza”.
El niño no responde. Se adosa a la pared, abre los ojos enormes cuando ve que su padre se aproxima, dispuesto a golpearlo. Siente la mano fuerte que lo toma de los cabellos y lo arrastra hacia el interior de la habitación.
–Infeliz chamaco ¿qué no le dijo su madre que tengo prisa? Pos ora lo verá. Ora sí no se me escapa —grita Rafael golpeándolo fuertemente en los brazos, el rostro, la espalda.
–¿Y las tortillas? —pregunta Teresa, cuando ve que el niño tira la servilleta.
–Había harta cola. Jefa, dile que no me pegue —gime el niño, procurando salvarse del castigo.
–Me voy ahorita, pero te advierto, cabrón, que cuando regrese me las vas a pagar —Rafael se acerca al clavo del que cuelga su chamarra y se dirige a la puerta, pese a las súplicas de Teresa:
–No hagas coraje, Rafa. Aunque sea sin nada, cómete los frijolitos. ¿Viste lo que haces por burro? —dice, volviéndose hacia su hijo, que llora sofocado por el dolor y el pánico. ¿Por qué demonios te tardaste?
–Es que yo… ay, es que…
–¿Es que qué, a ver; es que qué? —pregunta Rafael, volviéndose otra vez amenazante hacia su hijo. El niño corre, se pone tras la mesa y grita:
–Estaban tres camellos…
–¿Tres qué? —preguntan casi al mismo tiempo Teresa y Rafael. Éste descarga un manotazo y grita—: Camellos te voy a dar cabrón, pero cuando regrese. Me cai que te vas a acordar de mí…
Rafael sale dando un portazo. Desearía encontrarse a un enemigo, un perro terco, cualquier persona sobre la cual descargar la furia que producen el hambre y la contrariedad de saber que llegará tarde al trabajo. Sube por Carmelo Pérez y de pronto, al dar la vuelta a la avenida, se detiene: allí están, junto a la carpa roja, tres camellos tomando el sol. Quiere alejarse pero no puede: le fascinan esos animales que dan lengüetazos para alejar las moscas. “Mira mamá, camellos”, dice una niñita que pasa con su madre. La voz le recuerda a Rafael el llanto de su hijo. Desearía volver a su casa y disculparse o por lo menos librar al niño del peso de su amenaza. No hay tiempo: el camión aparece, lo aborda, se abre paso en el pasillo atestado. Lo oprimen las gentes y un tristísimo sentimiento de culpa. Se vuelve y mira el reloj de su vecino:
–Híjole, las diez —murmura. Piensa en la excusa que dará esta vez al jefe de piso. “Si le digo que se me hizo tarde por ver a unos camellos creerá que estoy loco…” Entonces recuerda con amargura el llanto de su hijo.
LAS FRUTAS PROHIBIDAS
Nuestra calle en Tacuba no era modelo de urbanismo. No había casas con los muros enteros, ni pared sin cuarteadura, ni puerta en su sitio, ni ventana con los vidrios completos o relucientes. Entre la esquina del Viudo —como llamábamos al propietario del estanquillo oscuro y maloliente— y la panadería Puerto de Palos sólo era posible hallar remedos de vivienda y entre ellos pedacitos de dignidad humana, sonrisas chimuelas, saludos con tufo alcohólico, rostros y cuerpos marcados por la señal de la miseria. Desde luego en ese tramo tan corto no faltaban las historias de amor, violencia y celos.
Y allí, entre la esquina del Viudo y la panadería Puerto de Palos, apareció una mañana una mujer toda vestida de blanco. Alta, corpulenta, pálida como las mantillas y los ropajes que la cubrían de la cabeza a los pies, nadie se atrevió a interrogarla para conocer su procedencia o su nombre. Durante varios días la contemplamos a distancia. Tras las ventanas y desde los umbrales nos hacíamos cruces ante su primer milagro: su larga túnica no se ensuciaba con el lodo de los charcos. Aquella presencia radiante y pulcra nos hizo sentir un poco avergonzados de nuestra apariencia, que por vez primera nos pareció miserable.
De alguna manera había que llamar a la recién llegada. Le pusimos “la mujer de blanco”. Ella no se instaló en ninguna de las vecindades de nuestra cuadra. Al otro lado de la caseta de ferrocarriles estaba una casa de cantera, única en el barrio. Deshabitada durante muchos años, tuvo una leyenda que al fin quedó reducida a la palabra “intestado”.
“La mujer de blanco” fue a vivir allá, acompañada por su única sirvienta: Catalina Buenrostro. Su cuerpo era de proporciones regulares, pero su cabeza parecía la de una muñeca pegada a un tronco humano. Sobra decir que su apellido nos causaba risa.
Desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche —hora en que iban o regresaban de la iglesia— el afán piadoso de aquellas mujeres era incontenible. Catalina se limitaba a oir los sermones que su patrona pronunciaba ante los borrachitos, ladrones, pleitistas y amancebados a los que pretendía moralizar a toda costa. Sus esfuerzos no apartaron a nadie del mal camino, pero en cambio sirvieron para que mucha gente se sintiera triste y pecadora: culpable.
Si los adultos inquietaban a “la mujer de blanco”, los niños éramos el motivo de su mayor interés. En las primeras vacaciones escolares Catalina nos avisó que su patrona nos invitaba a unas clases de catecismo. Acudimos, ansiosos de conocer a la santa. Fuimos recibidos en un corredor, separado del resto de la casa por altas puertas verdes. Conforme íbamos entrando, Catalina nos seguía en cuatro patas para limpiar las huellas que nuestros pies dejaban sobre el piso de cemento, brillante a punta de jabón y cepillo.
Las puertas verdes nunca se abrieron y aunque estirábamos el cuello para ver más allá de su altura, nunca pudimos descubrir sino un rectángulo de cielo. Esto nos decepcionó. Las historias de pastorcitos y grutas milagrosas terminaron por aburrirnos; el capítulo de la multiplicación de los panes y de los peces nos pareció un cuento: sabíamos que frente al hambre Dios ya no hace milagros.
Algunos niños empezaron a faltar a las clases de catecismo. Temerosa de que se produjera una desbandada total, “la mujer de blanco” ordenó a Catalina que al fin de cada sesión nos obsequiara un pan blanco o un puñito de dulces comprados, por kilo, en la mesa de “recortes” de la Larín. Esto nos estimulaba para aprender mandamientos, virtudes teologales, castigos y recompensas en el otro mundo.
Terminaron las vacaciones. “La mujer de blanco” organizó un concurso entre los fieles a su clase de catecismo. Salimos ganadores dos niños y dos niñas. Francisco, un muchachito semiparalítico, fue descalificado porque al preguntarle cuáles eran las virtudes que debíamos oponer a los enemigos del alma contestó: “Contra soberbia, humildad; contra lujuria, castidad; contra ira, templanza; contra gula, ¡comer!”.
El premio a nuestro esfuerzo iba a ser una merienda en el comedor de “la mujer de blanco”. El día de la celebración todos aparecimos con la cara, los codos y las rodillas limpias. Esa tarde Catalina nos siguió, siempre en cuatro patas y con el trapeador en la mano, más allá de las puertas verdes.
El patio era inmenso, con una fuente en medio. En su centro, piedras y caracoles simulaban una montaña sobre la cual resplandecía una cruz blanca. Avanzamos por los pasillos, inundados por el aroma de la canela. Todas las puertas de las habitaciones con vista al patio estaban cerradas, menos una: llevaba al comedor.