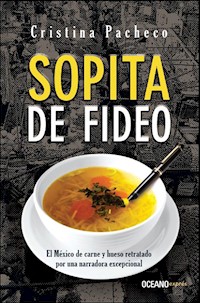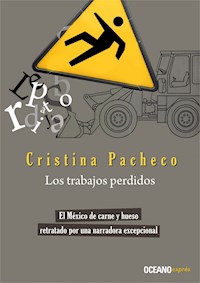Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Cristina Pacheco
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Los relatos de Cristina Pacheco cautivan más que por su sinceridad, porque consiguen re-crear, con intensa sutileza irresistible, el pulso de lo cotidiano, los avatares de la existencia humano en su incesante fluir anticlimático y en su compleja diversidad. En Limpios de todo amor, Pacheco nos involucra con una serie de personajes, en su mayoría mujeres, que experimentan el abandono, la soledad, la vejez. Son seres que sobrellevan el anhelo de una felicidad siempre esquiva y la certeza de un entorno social en el que los sueños parecen no tener cabida; no obstante, algunos de ellos dan cobijo a un delicado lirismo hecho de nostalgia, ternura y -así tiene que ser- unas gotas de humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NOTA DE LA AUTORA
Limpios de todo amor reúne cuarenta narraciones. Es una mínima selección de los cuentos que he publicado semana a semana en “Mar de Historias” de La Jornada entre 1997 y 2001. Como siempre ocurre en la literatura, la pasión amorosa y la muerte son sus temas fundamentales; pero también están presentes el dolor de la ausencia, los sueños y realidades del emigrante, los hechos insólitos que irrumpen en la cotidianidad y los estragos que causan la miseria y la violencia. Anima a estos relatos, dramáticos pero a veces salpicados de humor, el propósito de reflejar la vida en un México real en el que, sin embargo, ambientes y personajes son imaginarios.
Nacidos de un murmullo, una sombra, un recuerdo, una palabra, una mirada, todos los protagonistas llevan nombres que están en nuestro santoral; sus caminos son los que transitamos a diario; su historia es parte de la nuestra, o al menos de la mía. Por eso es posible que conforme avancemos en la lectura digamos: “Esto me sucedió a mí”, “Yo he estado en ese lugar”.
Así, Limpios de todo amor significa un rencuentro con personajes que han sobrevivido al paso del tiempo y aún tienen muchas historias que contarnos.
Octubre de 2001
POR SIEMPRE MOZART
–¿Deveras te dedicas a la música? —le pregunté al muchacho. Él me miró y se quedó quieto, con los pantalones a medio poner. No me ataqué de la risa sólo porque en los ojos le vi el miedo. Cuando ya nos tuvimos confianza, él lo negó:
“Te equivocas, Isabel. Lo que pasó fue que me sorprendiste. Nunca pensé que te interesaría saber a qué me dedico, y menos después de que veinte minutos antes, mientras subíamos al cuarto, me leíste la cartilla: Treinta pesos por los quince minutos y sin cositas raras.”
Me dio vergüenza porque sí se lo había dicho. Fue algo natural. En aquellos momentos Fabián era para mí un cliente como cualquier otro. Hicimos el trato en la calle; andábamos urgidos: él de sacarse la calentura y yo de largarme. Había tenido una noche muy mala, pero terminó bien gracias a Fabián. Salimos del hotel y me vine a la casa. Al llegar lo primero que hago es bañarme y prender la tele. Aquella vez ¿sabes qué hice?: recordar a mi abuelo. Él me crió. Se llamaba Jacinto, enviudó muy joven, fue músico de una iglesia. Y yo salí puta. ¿Te imaginas?
Me enteré de que mi abuelo vivía en el asilo una mañana en que andaba por la Villita y me tropecé con Anselmo. Quiso hacerse el muerto pero lo seguí: “¡Salúdame! No tengo lepra”. “Es que no te reconocí.” Creyó que con eso se la iba a sacar, pero ni madres: “Pues qué chistoso porque en cuanto te vi dije: allí va mi primo”.
Le pedí que me invitara un refresco mientras platicábamos. Creí que por lo menos me llevaría a un Vips pero se chiveó y me jaló a una fonda del mercado. Tenía miedo de que lo vieran conmigo. Hice como si nada y le pregunté por el abuelo. “Después de que te fuiste nos lo llevamos para la casa. Estaba bien, pero cuando los padrecitos le dijeron que ya no podían pagarle por tocar en la iglesia se volvió muy difícil y acabó pidiéndonos que le buscáramos un asilo.”
“¡Hablador! Seguro lo refundiste allí para no tener que mantenerlo.” Entonces me la retachó: “Si alguien tenía obligación con él eras tú. Él te crió, pero en vez de procurarlo cuando envejeció, te largaste de güila. Si tanto te preocupa ve a buscarlo”. Anselmo me tiró en la mesa una hojita con la dirección del asilo y se salió sin pagar la cuenta.
Me quedé pensando qué hacer. En esos tiempos andaba bien prángana y era muy mensa; todo lo que me caía era para el Chano. Así, ¿cómo iba a encargarme de mi abuelo? Total, guardé la dirección quién sabe dónde. Como un año después la encontré en una bolsa. Tú me conoces, manita, y sabes que no soy supersticiosa, pero al ver el papel pensé: “Las cosas pasan por algo. Esto quiere decir que el abuelo me está llamando con el pensamiento”. Al otro día temprano me fui a visitarlo con ánimo de traérmelo para la casa.
Nunca había entrado en un asilo. Cuando me pasaron dizque a la sala de visitas se me hizo muy parecida a los cuartos del Gibraltar. ¿Has trabajado en ese hotel? Es horrible, está muy húmedo de las paredes, bien feo. Me quedé en la sala un buen rato, hasta que apareció una chaparrita bigotona muy sudorosa. Me avisó que mi abuelo —ella lo llamó sólo “don Venegas”— tenía un problema y no iba a recibirme. “¿Está enfermo?” “No, es doña Aída. Se me hace que ahora sí se nos va, pero quién sabe a qué horas y no creo que don Venegas quiera separarse de ella. ¿Por qué no vuelve otro día?”
Tuve la corazonada de que “otro día” iba ser nunca y mejor me puse mansita: “No sea mala, seño, déjeme pasar aunque sea nada más a saludarlo. Por favor”. La bigotona me barrió con la mirada de arriba abajo, pero yo me estuve quieta, como los buenos toreros. “Le advierto que don Venegas está en el cuarto de Aidita. No ha querido salir a desayunar. A lo mejor a usted ni le habla.” Le puse un billete en la mano: “Me conformo con verlo. ¿Sí me deja?”.
Caminamos por unos corredores muy largos antes de llegar al cuarto 27. Por la puerta salía un olor a desinfectante y música como de iglesia. “Cuando se vaya avise en recepción”, dijo la bigotona y se fue. En ese momento sentí bastantes cosas: miedo, alegría, tristeza y hasta ganas de rezar.
Abrí la puerta. Vi a mi abuelo de espaldas, junto a la cama y agarrándole la mano a la enferma. “¿Puedo pasar?” Molesto, nomás preguntó: “¿Quién es?”; le grité, al recordar su sordera: “Isabel, su nieta”. Entonces sí se volvió a mirarme y se puso un dedo en la boca: “Ssht: es Mozart”. Me quedé quieta, viéndolo mover su mano al ritmo de la música que salía de un tocacintas.
Al terminar, mi abuelo volvió a poner el concierto, sin importarle que yo estuviera allí después de tanto tiempo sin vernos. “Por mi culpa”, pensé. Me acerqué despacio, le toqué el hombro y repetí mi nombre. Él me sonrió para darme a entender que me había reconocido. Luego me preguntó si era jueves. “No: miércoles. No toca visita, pero me dejaron entrar. ¿Le da gusto verme?” Mi abuelo se me acercó. Pensé que iba a besarme pero lo hizo nada más para decirme en secreto: “Están fallando las pilas. ¿Puedes ir a comprarme otras? No está bien que Aída se vaya sin su música. Quiero que la acompañe hasta que llegue al cielo. Se lo prometí y ella, a cambio, me heredó su grabadora”.
Me dio mucha ternura y quise abrazarlo pero no pude. Mi abuelo se agachó sobre la enferma y le dijo: “¿Estás oyendo? Es Mozart”. Doña Aída movió la cabeza, se estremeció y abrió la boca. Comprendí que acababa de morir, pero mi viejo no, y siguió hablándole: “Si quieres que le suba al volumen, lo hago; nada más que ya sabes: la señorita Herminia volverá a amenazarnos con llevarse la grabadora”.
Solté un grito. Mi abuelo volvió a ponerse el dedo en la boca: “Ssht, niña, si no puedes estarte silencia, hazme favor de salirte”. Eso mismo me decía cuando me llevaba con él a la iglesia. La recuerdo medio oscura y oliendo a flores podridas, pero allí era muy feliz oyendo la música.
De repente se abrió la puerta del cuarto y se asomó la bigotona: “¿Cómo sigue Aidita, don Venegas?”. Él respondió: “Bien”. No pude resistir más. Me tapé la cara y me solté llorando. Mi abuelo subió el volumen de la música.
Enseguida regresó Herminia con un enfermero y me ordenó: “Lléveselo, tenemos que trabajar antes de que se den cuenta los otros. Estas cosas les hacen muchísimo daño”. Volvió a abrirse la puerta. Era el médico: “Me permite, don Jacinto”, dijo, y apartó a mi abuelo de la cama. Necesitaba espacio para acercarse a doña Aída y ver si le latía el corazón. Antes de ponerle su aparato en el pecho apagó la grabadora. Mi abuelo se enfureció: “Respeten”. Quiso poner de nuevo la música, pero Herminia no lo dejó: “Entienda: Aída ya no escucha”. “¿No?”, repitió mi abuelo. Con los ojos le pregunté a Herminia qué debía responderle. Ella me dijo quedito: “Nada. Sáquelo. Es mejor para él. Su corazón no anda bien”.
Tomé del brazo a mi abuelo pero él se soltó. Me di por vencida. Herminia no: “Oiga, don Venegas: ¿por qué no le enseña el jardín a su nieta? Si quiere puede llevarse su grabadora, nada más no vaya a ponerla muy fuerte. Acuérdese”. Mi abuelo recogió el tocacintas y salió.
Lo seguí hasta el jardín. Se fue derecho a una banca: “Siéntate”, dijo. Creí que iba hablarme, pero nada más movía los labios y de vez en cuando soltaba la risa. Al fin encendió su tocacintas. Ya apenas se oía. Pensé en las pilas y quise ir a comprar las otras, pero él me detuvo: “Ssht, es Mozart”. Se pasó un ratito haciendo como que dirigía una orquesta. Luego se apoyó en mi hombro y se quedó dormido. Ya no despertó. Se ve que tenía prisa de alcanzar a su amiga en el camino.
Fabián se ríe mucho cuando le digo que así quiero morirme: en un jardín, recargada en su hombro y oyendo a Mozart.
NOVELA DE ESPIONAJE
El viernes resultó un día infernal. Se fue desmoronando hasta caernos encima, como una vieja pared humedecida. Ninguna dijo nada, pero estoy segura de que también mis compañeras se sintieron presas bajo los escombros de lo que había sido, hasta apenas veinticuatro horas antes, una convivencia agradable. Ha habido épocas difíciles. Las rebasamos. ¿Podremos hacerlo en esta nueva etapa que tiene el nombre y el estilo de Paola Vergara?
El jefe de personal informó que el gerente nos esperaba a las doce para presentarnos con la doctora Paola Vergara. “¿Quién es ésa?”, nos preguntamos en el Departamento de Promociones un minuto después. “¿Doctora en qué?” “Será en medicina”, respondió Isaura Colmenares. Mireya Valdés la rebatió: “¿Y qué tendría que hacer aquí, dónde sólo hay moldes, plásticos, empaques, colorantes?”. Janet Alcántara expresó sus temores: “En la empresa en que trabaja mi hermana les están haciendo exámenes de no embarazo a todas sus compañeras. ¿Quién nos dice que esta doctorcita no viene para una cosa así?”.
Nos pasamos el resto de la mañana en conjeturas acerca de la recién llegada y bromeando en torno a las inquietudes de Janet. Debimos de haber tenido un aspecto raro, pues cuando Poncho llegó con la correspondencia la dejó en el escritorio de Silvina, junto a la puerta: “No sé de qué hablarán, pero les advierto que dan miedo”.
Faltaban unos minutos para la reunión con el gerente. Pregunté: “¿Cómo se imaginan a la doctora?”. “Eso es lo de menos”, respondió Janet. “Lo que me preocupa es que venga a hacer otro recorte. Me quitan el trabajo ¿y qué hago sola y con dos hijos chicos?” Silvina se llevó la mano al pecho: “¿Y yo, con mi mamá enferma? Me corren y me tiro al metro”. Su tono lúgubre contagió a Isaura, nuestra jefa de sección: “Si echan a alguien será a mí, que ya ando por los cincuenta”.
Mireya Torres quiso tranquilizarla: “Con la experiencia que tienes, veo difícil que alguien pueda ocupar tu puesto. En cambio yo…”. No dijo más pero todas recordamos que por darle el aval a un marido que después la abandonó había estado en un centro de readaptación social. “Si a esas vamos —dije, y me miré el zapato ortopédico—, de otros trabajos me han despedido porque, según los jefes, doy mal aspecto a las empresas.” Janet abandonó su restirador: “Oigan, ¿por qué mejor no esperamos a ver de qué se trata?”. En ese momento reapareció Poncho: “Ya casi son las doce, apúrense”.
Entramos en fila a la gerencia. Ninguna se aventuró más allá de la puerta. “No se queden allí, pasen. Amelia, por favor, siéntese”, me dijo el señor Garcés mirándome discretamente. “Nadie se la va a comer.” Sonriendo se volvió hacia la doctora Vergara: “Aquí tiene usted al Departamento de Promociones. Reducido y muy eficaz. Preséntense por favor”. Los labios de la doctora se adelgazaron aún más cuando sonrió. Mientras pronunciábamos nuestros nombres ella nos observaba con sus ojos desnudos, implacables, brillantes. Cuando terminamos tomó la palabra: “Sé lo que están pensando”. Se meció de un lado a otro y miró al techo: “¿Qué tiene que hacer una doctora aquí?”. Sonrió otra vez y sus labios fueron de nuevo una línea roja, una cicatriz en su rostro pálido. Todas reímos.
“¡Adiviné!”, declaró satisfecha mirando al gerente. Él no ocultó su asombro y se fue al otro extremo de la oficina para dejarle libertad de acción. La doctora se frotó las manos y nos miró de frente: “El señor Garcés, con una confianza que agradezco, me ha informado de la manera en que funciona esta empresa. ¿Para qué estoy aquí? Para que marche mejor. Lo vamos a conseguir porque contamos con el principal recurso: ustedes. Reconocemos su profesionalismo, sus capacidades y su experiencia”.
La doctora adivinó que sus palabras no disminuían nuestra inquietud y se volvió más enfática: “Sé que aman su trabajo. Ese amor puede convertirse en un gran capital si se administra. ¿Quién lo administrará en nuestra empresa? Todos. Las primeras en capacitarse serán ustedes. Después me acercaré a sus compañeras y compañeros de otros departamentos”.
La doctora Vergara vio que el gerente hacía un gesto aprobatorio y continuó: “No quiero ser la única que hable. Si tienen dudas, adelante”. Todas nos volvimos a Isaura, pero ella declinó moviendo la cabeza. Janet levantó la mano: “Quisiera saber cómo vamos a intervenir en la administración. Aquí hay un departamento…”.
La doctora rio como una madre sorprendida por la ocurrencia de su hijo: “Por supuesto tiene que haber un buen departamento administrativo. Sus funciones lo abarcan todo. Es una megavisión; pero yo estoy hablando de una microvisión, algo mucho más directo e individual. Por ello esta misma tarde tendré reuniones privadas con cada una de ustedes”.
El gerente volvió junto a su escritorio: “Para eso, disponga de mi oficina. Le prometo que para el lunes estará lista la suya”. La doctora manifestó sus dudas con un gesto que intentó ser gracioso. El gerente se llevó la mano al pecho: “Lo juro”. De nuevo todas reímos. “Creo que ya nos vamos entendiendo”, dijo la doctora y consultó su reloj: “¿Qué les parece si comenzamos esta misma tarde?”. Citó a Isaura a las cuatro. A partir de ese momento las demás tendríamos entrevistas espaciadas de modo que no impidieran nuestra salida a las seis.
Isaura regresó al cuarto para las cinco. La rodeamos y la avasallamos con preguntas. En vez de respondernos se dirigió a Mireya: “Te está esperando. Apúrate”. No conseguimos que nos dijera lo que había hablado con la doctora Vergara, sólo supimos que continuaba en su puesto. Lo celebramos pero ella no parecía feliz.
“Silvina, te toca”, dijo Mireya de regreso y se fue directo a su restirador. “¿Qué pasó?”, pregunté. “Habló de sus proyectos. Ojalá funcionen.” Para impedir nuevas preguntas se puso a comparar los bocetos de una nueva campaña promocional. Silvina apareció minutos más tarde y en vez de relatarnos su entrevista corrió al teléfono: “Espero que a mi mamá no se le haya olvidado tomarse su medicina”. Llegó mi turno. La perspectiva de verme a solas con aquella mujer de cara fúnebre y labios imperceptibles duplicó mi malestar.
La doctora Vergara me preguntó por qué usaba calzado ortopédico. Pareció muy interesada en mi explicación. Luego quiso saber si por ese motivo había tenido problemas para encontrar empleo. Le dije la verdad: “Sí, muchas personas relacionan situaciones como la mía con incompetencia”. La doctora protestó: “Es absurdo que se apliquen esos criterios. Son primitivos e inhumanos. Sólo se deben tomar en cuenta el profesionalismo, la destreza, la experiencia y la entrega con que una persona haga su trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?”.
La pregunta salía sobrando: en su escritorio estaba mi expediente: “Cuatro años. Por eso veo a mis compañeras como si fueran mis hermanas”. Hizo una anotación y guardó mi fólder. Creí que era todo pero añadió: “A lo largo de los años los lazos de amistad generan pequeñas complicidades”.
Sonreí desconcertada. La doctora me miró a los ojos: “Son cómodas, pero al final siempre resultan dañinas para la empresa. Y eso es lo que quiero impedir. ¿Cómo voy a lograrlo? Con la ayuda de cada una de ustedes. ¿Qué mejor vigilancia que la que puedan ejercer unas sobre otras?”.
No oculté mi disgusto. La doctora se defendió: “No me malinterprete. No le pido que venga a decirme lo que hacen sus compañeras, sólo quiero que me informe de lo que dejan de hacer. Necesitamos que todas mantengan un ritmo constante y ascendente. No sería justo que usted, a quien le importa tanto conservar este trabajo, lo perdiera. ¿Comprende?”.
La doctora Vergara había logrado optimizar nuestro rendimiento: de ahora en adelante ya no seremos compañeras de trabajo, sino espías y delatoras unas de otras.
LA ÓPERA DEL HAMBRE
Aquéllos eran de verdad otros tiempos. Sé de lo que hablo porque lo viví. Fuimos siete hermanos. El nacimiento de cada uno hacía más pobre al anterior, pero todos sobrevivimos. Eso prueba que en otras épocas los niños sí venían al mundo con una torta bajo el brazo. Que me caiga un rayo si miento al decirle que, cuando menos algunos fines de semana, nos hartábamos de alimentos muy ricos y variados.
Lo que acabo de contarle puede prestarse a confusiones que empañen la memoria de mis padres. Como no hay nada que me disguste más, le precisaré nuestro origen y situación familiares. De lunes a lunes éramos miserables. Nuestra casa nunca pasó de ser obra negra ni rebasó los dos cuartos que compartíamos nueve personas: dos adultos —padre y madre— y siete escuincles.
Como se dice vulgarmente, nacimos en escalerita. Mi madre cumplió más que de sobra con la naturaleza al darle un hijo por año hasta que se lo impidió el asalto de que fue víctima mi padre. Él salía a trabajar en la madrugada. Un viernes lo sorprendieron dos tipos. Le quitaron tres pesos, su costal y “la sustancia”.
Mi padre murió a los 72 años, fiel a su oficio de pepenador y tan completo como vino al mundo. Según los rechinidos nocturnos que salían de su camastro, todos sus hijos fuimos testigos de que se portaba como todo un hombre con su mujer. Lo que le arrebataron en el asalto fue la tranquilidad, “la sustancia”.
Debido a eso el vientre de mi madre quedó plano por el resto de su vida. No diré más. No es fácil hablar de estas cosas, y menos con desconocidos. No quiero traicionar una intimidad conyugal que nos involucraba a todos, hasta a mi hermanita menor, Clotilde.
Clotilde acaba de cumplir 48 años. Aunque somos los únicos sobrevivientes de la familia, la visito poco. Cuando lo hago nadie comprende que sólo nos sentemos a escuchar lo que mi cuñado llama “música de iglesia”, o sea la buena música. A Clotilde y a mí nos recuerda la época en que aún éramos nueve de familia y en el barrio se nos conocía como el Escuadrón Migajita.
Mi padre nos apodó así mucho antes de que empezáramos a trabajar en las casas. Se le ocurrió una de las poquísimas veces en que pudo comprarnos pan dulce. Nos lo acabamos todo en un momento y después nos humedecimos con saliva los dedos para pescar las migajitas regadas en la mesa.
Con todo y que éramos bien pobres nunca dejamos de ir a la escuela. Al principio los compañeros nos despreciaban por ser hijos de un pepenador. Empezaron a mirarnos de otro modo el día en que llevamos de lonche alimentos casi buenos y hasta medio raros: hojaldres, volovanes, medias-noches. Ellos jamás habían visto nada semejante.
No vaya usted a creer que robábamos esos alimentos como lo hacen ahora algunas gentes que, ya ve, se meten a los supermercados, a las pollerías, y sacan todo lo que pueden. Nosotros jamás lo hicimos: lo ganábamos todo a pulso o, mejor dicho, a diente. Nuestro trabajo consistía en ir a las casas de donde nos llamaran y comernos lo que estuviera a punto de echarse a perder.
Visto desde fuera, nuestro trabajo podría considerarse repugnante o vergonzoso. Lo cierto es que a todos nos resultaba muy agradable y satisfactorio en dos sentidos: el estrictamente alimenticio y el moral. Imagínese lo que significaba para siete chamacos lombricientos saber que ya no eran una carga para sus padres y además le hacían un bien a la comunidad. Solicitaban nuestros servicios personas de las colonias nuevas, señoras que deseaban tener limpios la conciencia, la cocina y hasta el refrigerador, si es que lo tenían.
Nuestro negocio empezó por mera casualidad. Una tarde en que acompañamos a mi mamá a entregar una ropa que había lavado vio que su patrona dejaba en la banqueta un periódico lleno de tortillas duras, pan viejo, restos de guisado. “Siempre pongo allí mis desperdicios para que alguien se los coma. No tengo dónde guardarlos y no quiero que la cocina se me llene de cucarachas.”
No me da vergüenza decirle que en cuanto nos quedamos solos mi madre, mis hermanos y yo nos abalanzamos para ver cuáles desperdicios podían ser comestibles. La patrona salió y le propuso a mi madre que los viernes por la tarde nos mandara a su casa para que comiéramos, “como gente, en la mesa”, lo que le hubiera sobrado de la semana.
El viernes siguiente le hicimos tan buen trabajo a la señora que se corrió la voz incluso entre las que tenían refrigerador y enseguida nos llamaron de otras partes, hasta de un salón donde se festejaban bodas y quince años. ¡Qué no comimos entonces! Al principio íbamos a las casas empujados por el hambre, después le seguimos por otro motivo.
Cuando terminábamos de comer le echaba un vistazo a la cocina y salía de allí contento de saber que, gracias al Escuadrón Migajita, quedaba tan limpia como la conciencia de las amas de casa. Deben de haber creído que al permitirnos comer sus desperdicios construían otro escalón para subir derechito al cielo.
Entre nuestras muchas benefactoras Clotilde y yo recordamos especialmente a una. Se llamaba Danila. Era calva, de ojos verdes, con labios delgados como rendija y una barbilla salida como la de Popeye. Vivía sola en una casa enorme de paredes altísimas. Alrededor del patio estaban los cuartos. El último era la cocina blanca y limpia como sala de operaciones.
Nosotros, que andábamos siempre zarrapastrosos, debemos de habernos visto allí como enjambre de moscas sobre pastel de bodas. Sin embargo, a la señora Danila nunca le molestó nuestro aspecto. El único requisito era que nunca llegáramos después de las cinco de la tarde, hora en que ella empezaba a escuchar las óperas transmitidas por la XELA.
Jamás olvidaré el primer domingo en que fuimos a su casa. Danila nos llevó de prisa a la cocina, abrió el refrigerador, dijo: “Aquí tienen”. Eran muchísimos restos para una mujer sola. Luego, sin preocuparse de cómo íbamos a organizarnos para devorarlos, fue a sentarse a la sala y prendió el radio.
Cuando oímos la música y los gorgoritos que hacían los cantantes de ópera nos echamos a reir. ¿Creerá que le importó a la señora Danila? Para nada. Ella siguió metidísima con su música. De vez en cuando les hacía segunda a los cantantes o levantaba las manos como si estuviera dirigiendo a la orquesta. Lo más chistoso era cuando, al final de una tanda de gorgoritos, aplaudía y con la mirada nos obligaba a imitarla. Las tardes que al principio sólo nos parecían importantes por la comida se nos volvieron muy hermosas porque aprendimos a disfrutar la música.
Un domingo nos abrió la puerta un hombre relamido. Estaba esperándonos: “Mi tía dijo que pasaran a la cocina”. Obedecimos. Mientras poníamos en la mesa los restos de comida, el sobrino fue a sentarse en la silla de su tía. Me pareció un abuso y pregunté por la señora Danila. “La pobre guardó cama miércoles y jueves. Estuve todo el tiempo con ella, hablamos mucho, me contó de ustedes. Murió el viernes.”
Sin fijarse en cuánto nos entristecía la mala noticia, el relamido prendió el radio, pero al escuchar la música cambió de estación. En ese momento, sin Danila y sin su ópera, volvimos a ser lo que éramos en las otras casas: devoradores de basura.
MI ADORADÍSIMA HIJA
Eva ignora cuándo terminará de leer la carta fechada el 12 de noviembre de 1973. Mi adoradísima hija, mi nena linda… Comenzó a leerla semanas después de que su madre se fue sin dejar huella. Mientras seguía buscando algo que pudiera explicarle su desaparición, Eva reparó de nuevo en la estorbosa maleta negra. Le había suplicado a su madre que se deshiciese de ella, aunque era el único vestigio de su padre, vendedor de plaguicidas y fertilizantes en todo el territorio nacional.
La tarde del 12 de noviembre, Eva gritó cuando se tropezó por vez primera con el veliz abandonado a mitad del pasillo. Su reacción se debió menos al dolor que al disgusto. Luego apartó aquello con la punta del pie y fue en busca de su madre para reclamarle la omisión y el descuido. “Mamá, ¿por qué dejaste aquí esa porquería? Te dije que la tiraras. Si quieres guardarla, allá tú; pero al menos no la pongas donde cause problemas. ¿No se te ocurrió que podíamos tropezarnos con ella? En fin, para qué te pregunto: sé que nunca se te ocurre nada.”
De haber estado en la casa aquella tarde, su madre le habría respondido a Eva —Mi adoradísima hija, mi nena linda— con una disculpa o tal vez con una súplica equivalente a una sutil reconvención: “Acabas de llegar y ya estás enojada conmigo”. Renqueando ostensiblemente, Eva terminó de recorrer el pasillo y entró en la recámara —“¿Mamá?”— y después se dirigió al baño. Junto a la puerta pudo haber pronunciado alguna frase adecuada a las circunstancias —“Me asusté al no encontrarte. ¿Estás bien?”. “Llevo horas buscándote, ¿que no me oíste?” —pero Eva recuerda que no lo hizo. Con impaciencia llamó dos veces. Se extrañó al no obtener respuesta y el cansancio acumulado en las horas de trabajo se agravó con el peso de la inquietud.
Mi adoradísima hija, mi nena linda. Permíteme que te llame como lo hacía cuando eras niña. Dejé de hacerlo porque tú me lo pediste. A eso he dedicado buena parte de mi vida: a complacerte. Tal vez alguien piense que me equivoqué. Yo no lo creo. Quise compensarte de nuestra soledad y además siempre me causó una dicha enorme darte gusto. Ésta será la primera vez que no me alegre satisfacerte. Me consuelo imaginando lo que significará en tu vida mi ausencia.
Aquel 12 de noviembre, muchos días antes de abrir la maleta negra, Eva retrocedió hasta la puerta de la casa. Allí permaneció un buen rato, segura de que más pronto que tarde su madre aparecería cargada de bultos y disculpas. Creo que deboexplicarte por qué decidí irme. No es un abandono. Mi ausencia será tu mejor compañía y por eso te suplico que no me busques: no te hagas ese daño. Impaciente, Eva abandonó su observatorio. Temió que si su madre la descubría esperándola se sentiría autorizada para acecharla en sus tardanzas.
Eva encendió la luz y miró de nuevo la maleta que tanto le recordaba a su padre. El pensamiento aumentó su incomodidad y para aligerarla botó los zapatos a mitad del pasillo. Sentir los mosaicos helados le produjo una sensación de libertad que se desvaneció apenas imaginó lo que su madre le diría si la encontraba descalza: “No hagas eso. Te vas a enfermar. Espera a que te traiga tus chanclas”.
Satisfecha de su insubordinación, Eva se dirigió a la cocina y se inclinó sobre las ollas puestas en la estufa. Relacionó el mueble con su madre. Inquieta, regresó al pasillo y con los zapatos en la mano corrió a la casa de la vecina en busca de informes. “Doña Elvira salió hace rato, ¿que no te dejó recado de a dónde iba?” Eva se reprochó el no haber considerado esa posibilidad y regresó a su casa, segura de que en alguna parte encontraría uno de aquellos recaditos con que su madre lo salpicaba todo: “Fui con el sastre a recoger tu ropa…”, “Estoy en la casa de doña Elsa. Vuelvo a las siete”.
La noche del 12 de noviembre de 1973 Eva no encontró ningún mensaje. Y así lo dijo en los otros terrenos de su búsqueda: la iglesia, la panadería, la farmacia, donde le aconsejaron que hablara a las “cruces” y fuera corriendo a la delegación. Allí la sometieron a un interrogatorio que concluyó con una pregunta molesta: “¿Ha notado si se le olvidan las cosas? Mire, muchas veces las personas de edad sufren amnesia momentánea”. Después le pidieron hacer un retrato hablado de doña Elvira en vista de que no llevaba en la bolsa una fotografía de su madre.
La secretaria encargada de atenderla se mostró muy sorprendida de que una hija —“Me comentó que es huérfana de padre, ¿verdad?”— no llevara consigo una foto de su madre; pero aun así apuntó los datos que Eva proporcionó entre dudas y contradicciones: “No estoy segura de cuánto mide, pero es mucho más bajita que yo…”, “Tez morena, ojos verdes… No, cafés pero claros…”.
Por gentileza del oficial de guardia, Eva regresó en una patrulla a su casa. Entró gritando: “¿Mamá? ¡Mamá!”. No obtuvo respuesta. Vio la maleta y comprendió que allí podía estar la clave de todo. En cuanto la abrió reconoció sus vestidos de niña. Su madre los guardaba celosamente, igual que las anécdotas relacionadas con cada uno de ellos. Eva sintió remordimiento al recordar las muchas veces que había frenado los intentos de su madre por revivir la época feliz en que aún no era viuda y podía llamar mi adoradísima nena a su única hija. Eva cerró la maleta y orientó su búsqueda hacia otros objetos.
Muchos días después, cuando la copia del único retrato de su madre ya estaba reproducida en estaciones y terminales, Eva se preguntó en qué momento había dejado de llamarla mi adoradísima niña. La respuesta fue inmediata: desde que ella misma se lo había prohibido sin explicarle el motivo secreto. Su padre la había llamado adoradísima niña poco antes de morir a consecuencia de un accidente carretero: “No llores, adoradísima niña, pronto estaré bien, no te preocupes”. Cuando Eva vio expirar a su padre se sintió traicionada y luego fue presa de la superstición: temía que si su madre pronunciaba la frase también ella iba a morir, a abandonarla.
Eva quedó huérfana de padre a los once años. Desde entonces nunca habló con su madre de sus recuerdos y menos del miedo que la asaltaba cuando la oía decirle mi adoradísima hija, mi nena linda. De niña era tanto su temor que se cubría los oídos para exorcizar los peligros imaginarios. Luego el recurso fue insuficiente. Ya grande, el día en que se volvió el único sustento de su madre, compró con su primer sueldo el derecho a prohibir: “Mamá, no me digas así, no me gusta. Me llamo Eva. Tú me elegiste el nombre”. A ése siguieron otros mandatos y al fin todos juntos fueron interpretados por doña Elvira como evidencias de un desamor que no logró entender, ni siquiera cuando decidió escribir la carta de despedida.
Eva la encontró, oculta entre sus ropas infantiles, mucho tiempo después de que se desvanecieron las esperanzas de localizar a su madre.