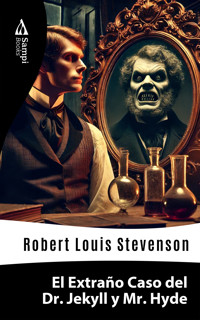
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
"El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde", de Robert Louis Stevenson, explora la dualidad de la naturaleza humana a través del Dr. Jekyll, que crea una poción que lo transforma en el malévolo Sr. Hyde. A medida que Hyde se vuelve más dominante, Jekyll pierde el control sobre su creación, lo que acarrea trágicas consecuencias. El libro reflexiona sobre la lucha interna entre el bien y el mal dentro de cada persona.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Extraño Caso delDr. Jekyll y el Sr. Hyde
Robert Louis Stevenson
Sinopsis
“El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde”, de Robert Louis Stevenson, explora la dualidad de la naturaleza humana a través del Dr. Jekyll, que crea una poción que lo transforma en el malévolo Sr. Hyde. A medida que Hyde se vuelve más dominante, Jekyll pierde el control sobre su creación, lo que acarrea trágicas consecuencias. El libro reflexiona sobre la lucha interna entre el bien y el mal dentro de cada persona.
Palabras clave
Dualidad, Transformación, Identidad
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
HISTORIA DE LA PUERTA
El señor Utterson, el abogado, era un hombre de semblante áspero al que nunca iluminaba una sonrisa; frío, escaso y vergonzoso en el discurso; retrógrado en el sentimiento; delgado, largo, polvoriento, lúgubre y, sin embargo, de algún modo adorable. En las reuniones amistosas, y cuando el vino era de su gusto, algo eminentemente humano se desprendía de sus ojos; algo que, en efecto, nunca se manifestaba en su conversación, pero que hablaba no sólo en estos silenciosos símbolos del rostro después de la cena, sino más a menudo y en voz alta en los actos de su vida. Era austero consigo mismo; bebía ginebra cuando estaba solo, para mortificar su gusto por las añadas; y aunque disfrutaba en el teatro, no había cruzado las puertas de uno en veinte años. Pero tenía una tolerancia aprobada hacia los demás; a veces se maravillaba, casi con envidia, de la alta presión de los espíritus implicada en sus fechorías; y en cualquier extremo se inclinaba a ayudar más que a reprender.
—Me inclino por la herejía de Caín —solía decir pintorescamente—: dejo que mi hermano se vaya al diablo a su manera.
Con este carácter, a menudo tenía la fortuna de ser el último conocido reputado y la última buena influencia en la vida de los hombres decaídos. Y con ellos, mientras se acercaban a su despacho, no cambiaba ni un ápice su comportamiento. Sin duda, la hazaña le resultaba fácil al señor Utterson, pues era poco demostrativo en el mejor de los casos, e incluso su amistad parecía estar fundada en una catolicidad similar de buena naturaleza. Es propio de un hombre modesto aceptar su círculo amistoso ya hecho de manos de la oportunidad; y así era el abogado. Sus amigos eran los de su propia sangre o aquellos a quienes había conocido durante más tiempo; sus afectos, como la hiedra, eran el crecimiento del tiempo, no implicaban aptitud en el objeto. De ahí, sin duda, el vínculo que le unía al señor Richard Enfield, su pariente lejano, el hombre más conocido de la ciudad. Para muchos era un rompecabezas lo que estos dos podían ver el uno en el otro, o qué tema podían encontrar en común. Los que los encontraban en sus paseos dominicales decían que no decían nada, que parecían singularmente aburridos y que saludaban con evidente alivio la aparición de un amigo. A pesar de todo, los dos hombres daban el mayor valor a estas excursiones, las consideraban la joya principal de cada semana, y no sólo dejaban de lado las ocasiones de placer, sino que incluso se resistían a las llamadas de los negocios, para poder disfrutar de ellas sin interrupción.
En uno de estos paseos, el camino los condujo a una callejuela de un barrio muy concurrido de Londres. La calle era pequeña y lo que se dice tranquila, pero tenía un comercio floreciente entre semana. Al parecer, a todos los habitantes les iba bien, y todos esperaban con entusiasmo que les fuera aún mejor, y exponían el excedente de sus granos con coquetería; de modo que las fachadas de las tiendas se erguían a lo largo de aquella vía con un aire de invitación, como hileras de vendedoras sonrientes. Incluso los domingos, cuando velaba sus encantos más floridos y estaba comparativamente vacía de transeúntes, la calle resplandecía en contraste con su sórdido vecindario, como un incendio en un bosque; y con sus contraventanas recién pintadas, sus latones bien pulidos y su limpieza y alegría general, captaba y agradaba al instante la atención del pasajero.
A dos puertas de una esquina, a mano izquierda en dirección este, la línea se rompía por la entrada de un patio; y justo en ese punto cierto siniestro bloque de edificios asomaba su frontón a la calle. Tenía dos pisos; no mostraba ninguna ventana, nada más que una puerta en el piso inferior y un frente ciego de pared descolorida en el superior; y llevaba en cada rasgo, las marcas de una prolongada y sórdida negligencia. La puerta, que no tenía ni timbre ni aldaba, estaba ampollada y en mal estado. Los vagabundos se metían en el hueco y encendían cerillas en los paneles; los niños hacían sus compras en los escalones; el colegial había probado su cuchillo en las molduras; y durante casi una generación, nadie había aparecido para ahuyentar a estos visitantes fortuitos o para reparar sus estragos.
El señor Enfield y el abogado estaban al otro lado de la calle, pero cuando llegaron a la entrada, el primero levantó el bastón y señaló.
—¿Ha visto usted alguna vez esa puerta? —preguntó, y cuando su compañero hubo respondido afirmativamente, añadió—: En mi mente está relacionada con una historia muy extraña.
—¿De veras? —dijo el señor Utterson, con un ligero cambio de voz—, ¿y cuál era?
—Bueno, fue así —respondió el señor Enfield—: volvía a casa de algún lugar del fin del mundo, a eso de las tres de una negra mañana de invierno, y mi camino pasaba por una parte de la ciudad donde no se veía literalmente nada más que lámparas. Calle tras calle y toda la gente durmiendo, calle tras calle, todas iluminadas como para una procesión y todas tan vacías como una iglesia, hasta que por fin entré en ese estado de ánimo en el que un hombre escucha y escucha y empieza a desear ver a un policía. De pronto vi dos figuras: una, un hombrecillo que avanzaba hacia el este a buen paso, y la otra, una niña de unos ocho o diez años que corría todo lo que podía por una calle transversal. Pues bien, señor, los dos chocaron con toda naturalidad en la esquina; y entonces vino la parte horrible del asunto; porque el hombre pisoteó tranquilamente el cuerpo de la niña y la dejó gritando en el suelo. No suena nada oírlo, pero era infernal verlo. No era como un hombre; era como un maldito Juggernaut. Saludé un par de veces, me puse sobre mis talones, cogí a mi caballero y lo llevé de vuelta a donde ya había un buen grupo en torno a la niña que gritaba. Estaba perfectamente tranquilo y no opuso resistencia, pero me lanzó una mirada tan fea que me hizo sudar como si estuviera corriendo. La gente que había acudido era la propia familia de la niña; y muy pronto, el médico, por quien la habían enviado, hizo acto de presencia. Bueno, la niña no estaba mucho peor, más asustada, según los huesos de la sierra; y ahí se podría haber supuesto que acabaría todo. Pero había una circunstancia curiosa. Yo le había tomado aversión a mi caballero a primera vista. También la familia del niño, lo cual era natural. Pero lo que me llamó la atención fue el caso del doctor. Era el boticario seco y cortado de siempre, sin edad ni color particulares, con un fuerte acento de Edimburgo y tan emotivo como una gaita. Pues bien, señor, era como el resto de nosotros; cada vez que miraba a mi prisionero, yo veía que ese hueso de sierra se ponía enfermo y blanco de ganas de matarlo. Yo sabía lo que tenía en la cabeza, igual que él sabía lo que tenía en la mía. Le dijimos que podíamos hacer y haríamos tal escándalo que su nombre apestaría de un extremo a otro de Londres. Si tenía amigos o algún crédito, nos comprometimos a que los perdiera. Y todo el tiempo, mientras lo lanzábamos al rojo vivo, manteníamos a las mujeres alejadas de él lo mejor que podíamos, pues eran tan salvajes como arpías. Nunca vi un círculo de caras tan odiosas; y allí estaba el hombre en el centro, con una especie de frialdad negra y burlona —atemorizado también, podía verlo—, pero llevándolo, señor, realmente como Satanás.
—Si usted quiere sacar provecho de este accidente —dijo—, naturalmente no puedo hacer nada. Ningún caballero desea evitar una escena —dijo—. Nombre su figura.
—Bueno, le dimos cien libras para la familia del niño; claramente le hubiera gustado quedarse fuera; pero había algo en nosotros que quería hacer daño, y al final golpeó. Lo siguiente era conseguir el dinero; y ¿dónde cree usted que nos llevó sino a aquel lugar con la puerta? Sacó una llave, entró y al momento volvió con diez libras en oro y un cheque por el resto a nombre de Coutts, librado al portador y firmado con un nombre que no puedo mencionar, aunque es uno de los puntos de mi historia, pero era un nombre al menos muy conocido y a menudo impreso. La cifra era rígida; pero la firma daba para más si sólo era auténtica. Me tomé la libertad de señalar a mi caballero que todo el asunto parecía apócrifo, y que un hombre, en la vida real, no entra por la puerta de un sótano a las cuatro de la mañana y sale con el cheque de otro hombre por cerca de cien libras. Pero se mostró muy tranquilo y burlón.
—Tranquilícese —dijo—, me quedaré con usted hasta que abran los bancos y cobraré el cheque yo mismo.
Así que nos fuimos todos, el médico, el padre del niño, nuestro amigo y yo, y pasamos el resto de la noche en mi habitación; y al día siguiente, cuando hubimos desayunado, fuimos todos juntos al banco. Yo mismo entregué el cheque y dije que tenía motivos para creer que era falso. Nada de eso. El cheque era auténtico.
—¡Extraño! —dijo el señor Utterson.
—Veo que piensa como yo —dijo el Sr. Enfield—. Sí, es una mala historia. Porque mi hombre era un tipo con el que nadie podía tener nada que ver, un hombre realmente condenable; y la persona que extendió el cheque es la mismísima rosa de las pulcritudes, célebre además, y (lo que lo hace peor) uno de tus compañeros que hacen lo que llaman el bien. Chantaje, supongo; un hombre honesto pagando por la nariz por algunas de las travesuras de su juventud. Black Mail House es lo que yo llamo el lugar con la puerta, en consecuencia. Aunque incluso eso, como usted sabe, dista mucho de explicarlo todo —añadió, y con estas palabras se sumió en sus cavilaciones.
El señor Utterson lo sacó de sus cavilaciones con una pregunta repentina:
—¿Y no sabe si el librador del cheque vive allí?
—Un lugar probable, ¿no? —respondió el Sr. Enfield—. Pero resulta que me he fijado en su dirección; vive en una plaza u otra.
—¿Y nunca preguntó por el lugar de la puerta? —dijo el señor Utterson.
—No, señor; tuve una delicadeza —fue la respuesta—. Me molesta mucho hacer preguntas; se parece demasiado al estilo del día del juicio. Empiezas una pregunta, y es como empezar una piedra. Te sientas tranquilamente en la cima de una colina, y la piedra se aleja, provocando otras, y de repente algún viejo pájaro anodino (el último en el que habrías pensado) es golpeado en la cabeza en su propio jardín trasero y la familia tiene que cambiarse el nombre. No señor, tengo por norma: cuanto más se parece a la calle Queer, menos pregunto.
—Una regla muy buena, también —dijo el abogado.
—Pero he estudiado el lugar por mí mismo —continuó el señor Enfield—. Apenas parece una casa. No hay otra puerta, y nadie entra ni sale de ella, excepto, de vez en cuando, el caballero de mi aventura. Hay tres ventanas que dan al patio en el primer piso; ninguna abajo; las ventanas están siempre cerradas, pero limpias. Y luego hay una chimenea que generalmente está humeando; así que alguien debe vivir allí. Y, sin embargo, no es tan seguro, porque los edificios están tan apiñados alrededor del patio, que es difícil decir dónde acaba uno y empieza otro.
La pareja caminó de nuevo un rato en silencio; y luego
—Enfield —dijo el señor Utterson—, esa es una buena regla tuya.
—Sí, creo que lo es —respondió Enfield.
—Pero por todo eso —continuó el abogado—, hay un punto que quiero preguntar. Quiero preguntar el nombre de ese hombre que pasó por encima del niño.
—Bueno —dijo el señor Enfield—, no veo qué daño podría hacer. Era un hombre llamado Hyde.
—Hm —dijo el señor Utterson—. ¿Qué clase de hombre es?
—No es fácil describirlo. Hay algo malo en su aspecto; algo desagradable, algo francamente detestable. Nunca vi un hombre que me desagradara tanto, y sin embargo apenas sé por qué. Debe de estar deformado en alguna parte; da una fuerte sensación de deformidad, aunque no sabría precisar el punto. Es un hombre de aspecto extraordinario y, sin embargo, no puedo nombrar nada fuera de lo común. No, señor; no puedo hacer mano de él; no puedo describirlo. Y no es falta de memoria; porque declaro que puedo verle en este momento.
El señor Utterson volvió a caminar un trecho en silencio y, obviamente, bajo un peso de consideración.
—¿Está seguro de que usó una llave? —preguntó al fin.
—Mi querido señor... —comenzó Enfield, sorprendido fuera de sí.
—Sí, lo sé —dijo Utterson—; sé que debe parecer extraño. El hecho es que, si no le pregunto el nombre de la otra parte, es porque ya lo sé. Ya ves, Richard, tu historia ha llegado a casa. Si has sido inexacto en algún punto será mejor que lo corrijas.
—Creo que podrías haberme avisado —respondió el otro con un toque de hosquedad—. Pero he sido pedantemente exacto, como usted lo llama. El tipo tenía una llave; y lo que es más, todavía la tiene. Le vi usarla no hace ni una semana.
El señor Utterson suspiró profundamente, pero no dijo ni una palabra, y el joven reanudó la conversación.
—He aquí otra lección para no decir nada —dijo—. Me avergüenzo de mi larga lengua. Hagamos un trato para no volver a referirnos a esto.
—De todo corazón —dijo el abogado—. Te doy la mano, Richard.





























