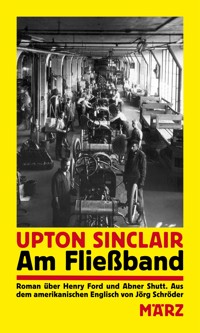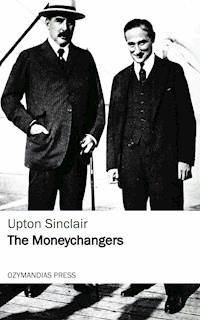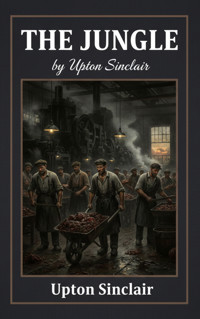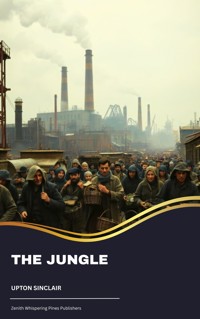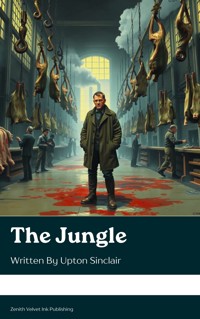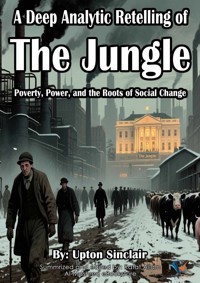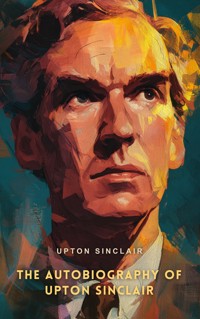Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
Corre el verano de 1913 y Lanny Budd, un jovencito de 13 años, hijo ilegítimo de un fabricante de armas y una vedette estadounidenses, disfruta sin saberlo de los últimos días de paz en el mundo. La Gran Guerra está al acecho y los principales magnates del armamento como su padre se frotan las manos ante tan estupenda oportunidad de negocio. A través de las conversaciones con todo aquel que le rodea, Lanny va descubriendo cómo funciona el mundo y se ve envuelto en las intrigas político-económicas de su tiempo, obligado a escoger entre ayudar a sus amigos o permanecer fiel a los intereses de su país. El fin del mundo es la primera entrega de la apasionante serie de Lanny Budd, con la que Sinclair recorre la primera mitad del siglo XX y con la que ganaría el Premio Pulitzer en 1943.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1491
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL FIN DEL MUNDO
UPTON SINCLAIR
EL FIN DEL MUNDO
TRADUCCIÓN DE PABLO GONZÁLEZ-NUEVO
SENSIBLES A LAS LETRAS, 11
Título original: World’s End
Primera edición en Hoja de Lata: noviembre del 2014
Segunda edición: junio del 2020
© Upton Sinclair, 1940
© de la traducción: Pablo González-Nuevo, 2014
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2014
Imagen de la cubierta: J. C. Leyendecker, The Hero’s War Story, 1919
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de colección: Trabayadores Culturales Glayíu
Composición de cubierta: Pixelbox Estudio Gráfico S. L. U.
Corrección de pruebas: Francisco Álvarez González
ISBN: 978-84-18918-95-7
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Espanol de Derechos reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algun fragmento de esta obra.
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
ÍNDICE
LIBRO UNO. DIOS EN SU CIELO
1. Música hecha visible
2. Côte d’Azur
3. El patio de juegos de Europa
4. Un castillo de postal navideña
5. Los misterios de la vida
6. Las armas y los hombres
LIBRO DOS. UNA NUBECILLA
7. Islas de Grecia
8. Este reino, esta Inglaterra
9. Una tierra verde y amable
10. La belle France
11. C’est la guerre
LIBRO TRES. BELLA GERANT ALII
12. Si al honor no amase más
13. Las mujeres deben llorar
14. Las furias del dolor
15. Amor inter arma
16. Negocios, como de costumbre
17. El mundo de un hombre
18. Lejos de todo eso
LIBRO CUATRO. LA TIERRA DEL ORGULLO DE LOS PEREGRINOS
19. Old Colonial
20. El manantial Pierio
21. Pensamientos de juventud
22. Por encima del conflicto
23. El sueño de una noche de verano
24. El mundo perdido
LIBRO CINCO. PORQUE SIEMBRAN VIENTOS
25. Las banderas de batalla son plegadas
26. El Parlamento de los hombres
27. La Federación del mundo
28. El peligro rojo
29. Un amigo en apuros
30. Desde las profundidades
31. En un país enemigo
LIBRO SEIS. COSECHARÁN TEMPESTADES
32. He visto el futuro
33. ¡Ay de los vencidos!
34. El joven Lochinvar
35. ¡No puedo hacer otra cosa!
36. La elección de Hércules
37. La paz en nuestra época
38. Batalla de ciervos
NOTA DEL AUTOR
A lo largo de esta novela hacen su aparición una serie de personajes bien conocidos; algunos de ellos vivos y otros muertos. Otros aparecen con sus verdaderos nombres y lo que de ellos se dice es objetivamente cierto.
Muchos otros de los personajes de esta obra literaria son ficticios; en estos casos, el autor se ha esforzado por evitar que pudiera parecer que se estaba refiriendo deliberadamente a personas reales, les ha asignado nombres improbables y sinceramente espera que no exista persona real alguna con tales nombres. Pero es imposible estar seguro, de modo que el autor declara que si tal coincidencia tuviera lugar se trataría de un hecho puramente accidental. Con esta nota no se pretende hacer pública una de esas habituales cláusulas de cobertura legal de las que ciertos escritores de romans à clef hacen uso en ocasiones como medida de protección; significa exactamente lo que dice y así ha de ser entendida.
Varias empresas europeas, comprometidas en la fabricación de armamento, son referidas a lo largo de la novela y lo que de ellas se dice ha sido rigurosamente cotejado con los hechos históricos de la época. Asimismo, también es mencionada una empresa norteamericana, pero tanto esta como sus hipotéticos negocios son puramente imaginarios. El escritor ha hecho todo lo que ha estado en su mano para evitar cualquier parecido o alusión a familias o empresas estadounidenses reales.
LIBRO UNO
DIOS EN SU CIELO
1
MÚSICA HECHA VISIBLE
I
El joven norteamericano se llamaba Lanning Budd. La gente le llamaba Lanny, un nombre agradable y fácil de pronunciar. Había nacido en Suiza y había pasado la mayor parte de su vida en la Riviera francesa. Nunca había cruzado el océano pero se consideraba norteamericano, pues su madre y su padre también lo eran. Había viajado mucho y ahora estaba en un pequeño pueblo en los alrededores de Dresde, donde su madre lo había enviado para irse de crucero por los fiordos de Noruega. A Lanny no le importaba; estaba acostumbrado a que lo dejaran solo y sabía arreglárselas para llevarse bien con gente de otras partes del mundo. Comía su comida, aprendía retazos de sus idiomas y escuchaba las más variopintas historias sobre sus curiosas costumbres.
Lanny tenía trece años y crecía deprisa pero su figura se había mantenido esbelta y graciosa a causa del baile. Llevaba largo su ondulado pelo castaño, como muchos chicos de su edad, y cuando se le caía sobre los ojos sacudía la cabeza con un leve gesto para apartarlo. Sus ojos, también marrones, observaban con avidez a su alrededor en cualquier lugar de Europa en el que estuviera. Ahora mismo estaba seguro de que Hellerau era el más encantador de los lugares y hoy, día del Festspiele,1 la más gozosa de las ocasiones.
Sobre una elevada meseta se alzaba un gran templo blanco, con grandes pilares cilíndricos y lisos en su fachada, hacia el que ahora se dirigía una multitud de gente procedente de todos los lugares de la Tierra en los que el arte era amado y respetado. Entre ellos había muchos famosos, pero mayormente se trataba de gente del mundo del arte; escritores y críticos, músicos, actores, productores —tal cantidad de celebridades que era imposible llevar la cuenta—. Durante toda su vida Lanny había escuchado sus nombres y ahora allí estaban, en carne y hueso. Con sus dos amigos —un muchacho alemán y otro inglés, ambos mayores que él— se paseaba entre la multitud en un estado de ansioso deleite.
—¡Ahí está! —susurró uno.
—¿Quién?
—El que lleva la flor de color rosa.
—¿Quién es?
Uno de los chicos intentó aclararlo. Quizá se tratase de un gran ruso de cabellos rubios, conocido como Stanislavsky; o quizá fuera un inglés de atuendo informal, llamado Granville Barker. Los chicos se quedaron mirando, pero no con descaro ni durante demasiado tiempo. En aquel lugar se imponía la cortesía y aquellas celebridades podían ser adoradas pero no importunadas. Pedir un autógrafo era una vulgaridad tal que ni siquiera se concebía en la escuela Dalcroze.
Los tres centraban su atención en el que consideraban el rey entre todos los famosos allí presentes y lo espiaban desde la distancia mientras hablaba con dos damas. Muchos otros también lo observaban e, igual que los chicos, pasaban lentamente caminando a su lado, inclinándose discretamente con la esperanza de poder atrapar alguna perla extraviada de su sabiduría e ingenio. Después se detenían a una distancia prudente y de nuevo observaban, mirando de soslayo.
—Sus bigotes parecen de oro —murmuró Lanny.
—¿Bigotes? —preguntó Kurt, el joven alemán, que hablaba inglés de forma esmerada y precisa—. ¡Barba, diría yo!
—Me refería al bigotito y a la barba —se aventuró Lanny, y después, como buscando apoyo, preguntó—: ¿No es cierto, Rick?
—Los bigotes han de ser apuntados hacia afuera —opinó el joven inglés, y añadió—: Los suyos son del mismo color que la tierra de Hellerau.
Y era cierto, pues los campos eran de un amarillo rojizo bajo los destellos de la luz de sol.
—Hellerau significa «pradera radiante» —explicó Kurt.
II
El rey entre todas aquellas celebridades estaba en mitad de la cincuentena y la brisa que soplaba en aquel lugar elevado agitaba sus bigotes, que ahora sobresalían a ambos lados de su cara. Alto y de pose erguida, sus ojos eran alegres como las campanillas que cubren los prados y sus dientes parecían pétalos de margaritas. Vestía un traje inglés de tweed de color marrón con hilos de color rojizo y cuando echaba la cabeza hacia atrás para reír —gesto que repetía cada vez que hacía alguna broma— todas las flores del campo parecían danzar.
El trío de amigos siguió observando hasta que consideró que quizá estaban sobrepasando el límite de la corrección, volviendo entonces la mirada hacia otro lado.
—¿Creéis que nos respondería si le habláramos? —preguntó Lanny.
—¡Oh, no! —exclamó Kurt, el más estrictamente educado de los tres.
—¿Qué nos diría? —aventuró Rick.
—Podríamos pensar algo. Inténtalo tú, eres inglés.
—Los ingleses nunca se dirigen a alguien sin antes haber sido presentados.
—Piensa algo de todos modos —insistió Lanny—. No hacemos daño a nadie intentándolo.
Rick tenía quince años y su padre era un baronet2 que prefería ser reconocido como diseñador de escenarios.
—«Señor Shaw» —ensayó con acento de Oxford y esmerados modales—, «¿puedo tomarme la libertad de decirle cuánto he disfrutado con la lectura de sus prólogos?».
—Eso es lo que le dice todo el mundo —dijo Lanny—. Estará harto de oírlo. Inténtalo tú, Kurt.
Kurt entrechocó sus talones e hizo una pequeña reverencia; era hijo de un oficial de Silesia y no podía concebir el hecho de dirigirse a alguien sin esos dos gestos.
—«Señor Shaw, nosotros los alemanes nos contamos entre sus descubridores y nos honra su presencia en nuestra tierra».
—Eso está mejor —juzgó el norteamericano—. Aunque quizá el burgomaestre ya se lo haya dicho.
—Inténtalo tú, entonces —dijo Rick.
Lanny había aprendido de su padre y de algunas otras personas que los norteamericanos, por lo general, dicen lo que quieren decir y sin demasiadas ceremonias.
—«Señor Shaw» —comenzó—, «en unos minutos nosotros tres bailaremos para usted y estamos emocionadísimos por ello».
—Eso le parecerá sin duda muy norteamericano —reconoció Rick—. ¿Te atreverías a hacerlo?
—Pues no lo sé —dijo Lanny—. Parece muy amable.
El rey de las celebridades se dirigía ya hacia el templo y Kurt miró su reloj:
—Herrgott! ¡Quedan tres minutos para que se alce el telón!
Echó a correr con los otros dos chicos pisándole los talones. Sin aliento, entraron a toda prisa en los camerinos, donde el director del coro les dirigió una severa mirada.
—¡Es una vergüenza llegar tarde al Festpiel! —exclamó.
Pero a los tres muchachos no les llevó mucho tiempo despojarse de sus camisas y pantalones, de su ropa interior y sus sandalias, y vestirse con sus ligeras túnicas para la danza. No importaba que estuvieran sin aliento, pues todavía disponían del tiempo que durase la obertura para recuperarse. Avanzaron por el escenario aún a oscuras hasta ocupar sus posiciones asignadas y se acuclillaron en el suelo a esperar el momento en que se alzase el telón.
III
Orfeo, el cantor, había descendido a los infiernos y, lira en mano, se enfrentaba ahora a una horda de furias de funesta mirada. La música infernal se alzaba en protesta. «¿Quién es este mortal, atrevido intruso, que osa adentrarse en estas horribles moradas?».
Las furias, como es bien sabido, son peligrosas; ahora temblaban agitadas por una extraña excitación y apenas se podían contener. Sus pies se movían ansiosos por avanzar y saltar sobre el intruso y estiraban las manos, deseando atraparlo y desgarrar su cuerpo. La música se alzó momentáneamente en un presto frenético para pronto volver a acallarse, y los cuerpos se agitaron y se sacudieron bajo su influjo.
Los espíritus se habían agrupado en una ladera a las puertas del infierno; hileras e hileras de ellos se mantenían a la espera bajo la luz azul de las hogueras infernales, sus brazos y piernas desnudos se convulsionaban sin descanso dando lugar a una auténtica montaña en movimiento. Manifestaban su cólera mediante las más variadas formas de amenaza, de manera que el gentil músico apenas podía evitar encogerse sobre sí mismo. Tañó su lira y unas suaves notas se alzaron en el aire, tríadas brillantes que centelleaban como pequeñas olas bajo la luz de la luna; pero los demonios no se inmutaban. «¡No!», atronaban, golpeando con sus brazos como martillos y hollando el suelo con sus pies. ¡Era en vano la melodiosa plegaria de la lira! «¡Furias, espectros, terribles fantasmas, tengan piedad vuestros corazones del dolor que padece mi alma atormentada!».
El músico cantó su historia. Había perdido a su amada Eurídice, que ahora vagaba por aquellos reinos de aflicción, y él debía liberarla. Sus notas siguieron sonando hasta que los corazones más insensibles se ablandaron. Fue un triunfo del amor sobre la ira; de la belleza y la gracia sobre las funestas fuerzas que hostigan las vidas de los hombres.
Aquella montaña, otrora viva de furia, estalló ahora en una silenciosa canción. Los moradores del infierno se habían transformado en sombras de los Campos Elíseos y una lluvia de bendiciones cayó sobre ellos gracias a la música. «En estos campos todos son felices y solo conocen la paz y el descanso». Y en medio de aquel regocijo apareció Eurídice para reencontrarse con su esposo. El rapto se apoderó de los miembros de aquellos cuerpos que ahora brillaban bajo una luz centelleante, describiendo movimientos tan complejos como la misma música, alumbrando así no solo melodías sino también complicadas armonías. Hermosas coreografías se desplegaban ante los ojos de los presentes y el contrapunto brillaba sobre los demás sentidos. Era la música hecha visible. Y cuando el telón caía sobre la dicha de Orfeo y su compañera, una auténtica tormenta de aplausos sacudió el auditorio. Hombres y mujeres se pusieron en pie expresando a gritos su deleite ante la revelación de una nueva forma de arte.
Ya en el exterior, en la escalinata del templo, la multitud se agrupó en torno al creador de la euritmia. Se llamaba Emile Jacques-Dalcroze; un hombre corpulento, de complexión recia, con barba negra y apuntada y bigote a la francesa, ataviado con una corbata negra con nudo Windsor, seña de identidad de los artistas en aquellos días. Había tomado los patrones musicales del Orfeo de Gluck y los había reproducido mediante los cuerpos y los brazos y piernas desnudos de los niños. Los amantes del arte contarían al mundo entero que acababan de descubrir algo no solamente nuevo y único sino también curativo; un modo de educar a los jóvenes en la gracia y en la alegría, en la eficiencia y la coordinación del cuerpo y la mente.
Críticos, productores, profesores, todos ellos eran devotos de una antigua religión, la adoración de las musas. Creían que la humanidad aún podía ser salvada a través de la belleza y la gracia; y ¿qué mejor símbolo que la fábula del cantor griego que descendió a los infiernos y, haciendo uso tan solo de su voz y de su dorada lira, amansó a las furias y a los demonios? Más tarde o más temprano, entre los niños de Hellerau aparecería un nuevo Orfeo para hechizar los sentidos, inspirar las almas y domesticar a las furias de la envidia y el odio. Las guerras serían erradicadas; y no únicamente las que tienen lugar entre naciones, también la encarnizada lucha de clases que amenazaba con desgarrar Europa. En la escuela Dalcroze, los hijos de las clases acomodadas bailaban junto a los hijos de los trabajadores de las fábricas de los suburbios. En el templo de las musas no había lugar para la distinción de clases, razas ni nacionalidades; solamente para la humanidad con su sueño de belleza y júbilo.
Tal era la fe que profesaban los amantes del arte en el año 1913, y ese era el credo que se enseñaba en el interior del gran templo blanco, que se alzaba en mitad de la radiante pradera. En aquellos prósperos tiempos modernos la expansión de la civilización parecía ser algo automático e irresistible. Habían transcurrido cuarenta y dos años desde que la última gran guerra barriese Europa y era evidente que aquel amor y aquel sentimiento de hermandad se estaban abriendo paso hasta el corazón de las furias y que Orfeo conquistaría a todos con su divina voz y su dorada lira.
IV
El joven Lanny Budd había estado en contacto con la música durante toda su vida. Allí donde se mudara siempre encontraba un piano, y había comenzado a juguetear con las teclas en cuanto fue lo suficientemente mayor para subirse solo a un taburete. Recordaba fragmentos de todas las melodías que escuchaba y tan pronto llegaba a casa se perdía en la tarea de intentar reproducirlas al piano. Ahora había descubierto un lugar donde podía dedicarse a la música con todo su ser. ¡Un lugar en el que podía ponerse frente al espejo y ver reflejada la música en sus propios ojos! Su grado de excitación era tal que cada mañana apenas era capaz de esperar el momento de vestirse y bajar danzando las escaleras de su casa.
En Hellerau enseñaban tanto el alfabeto como la gramática del movimiento. Con los brazos se marcaba el tiempo; una serie de movimientos para un compás de tres por cuatro, otra para los de cuatro por cuatro, y así sucesivamente. Con los pies y con el resto del cuerpo se indicaba la duración de las notas. Era una especie de gimnasia rítmica, planificada con la intención de entrenar el cuerpo para que fuera capaz de responder de un modo rápido y exacto ante las impresiones mentales. Cuando uno ya dominaba los movimientos para los diferentes tempos había que seguir adelante, encarando problemas más complejos; señalar los compases de tres por cuatro con los pies y los de cuatro por cuatro con los brazos, y aprender a analizar y reproducir complicadas estructuras musicales, expresando, por ejemplo, los distintos ritmos de un canon de tres voces: uno de ellos mediante el canto; otro usando los brazos, y un tercero con los pies.
Para Lanny lo mejor de su escuela era que nadie pensaba que eras raro por el hecho de querer bailar. Todo el mundo entendía que música y movimiento eran indisociables. Por supuesto, en sus casas la gente también bailaba pero en esos casos se trataba de un evento formal para el cual todos se vestían de un modo especial, contrataban músicos que tocaban un tipo de música especial (mucho menos interesante, por cierto) y todo el mundo bailaba de un modo semejante. Si un niño bailaba sobre el césped, en mitad de un bosque o a la orilla del mar, bueno, todos podían pensar que era de lo más mono, pero a nadie se le ocurría unirse a él.
Lanny estaba a punto de alcanzar una edad a partir de la cual la gente iba a esperar de él que ya hubiese adquirido cierto grado de dignidad. Ya no podría andar de un lado para otro haciendo cabriolas a menos que lo eligiera como profesión y ganara dinero haciéndolo. Pero he aquí una escuela que le proveía a la vez de una etiqueta y de una justificación, por así decirlo. Su madre decía: «Ahí está Lanny, practicando su dalcroze». Lady Eversham-Watson se colocaba sus impertinentes de oro y marfil y, arrastrando las palabras, afirmaba: «¡Qué joven tan encantadooor!». La baronesa de La Tourette levantaba las manos cargadas de diamantes y esmeraldas y exclamaba: «Ravissant!». Dalcroze, sin ninguna duda, era el súmmum.
De modo que Lanny trabajó duro y aprendió todo lo que pudo durante aquellas preciosas semanas en las que su madre se había ido a bordo del yate del caballero que había inventado el jabón Bluebird y había sido capaz de introducirlo en varios millones de hogares norteamericanos. Lanny podía colarse en una sala cualquiera en la que un grupo de chicos y chicas estuvieran practicando y nadie tenía nada en contra de que un joven hermoso y esbelto se uniera a ellos y practicara unos cuantos pasos de baile. Si le surgían ideas propias se apartaba a un rincón de la habitación, practicaba por su cuenta y nadie le prestaba especial atención a no ser que lo hiciera inusualmente bien. Los alumnos bailaban por todos los rincones de la escuela; en los dormitorios, en los pasillos y en los jardines. Todo el mundo estaba tan abstraído en su trabajo que nadie se habría sentido especialmente emocionado si la mismísima reina Titania y toda su corte hubieran hecho acto de presencia y comenzado a marcar con sus mágicos pies los rápidos compases de la obertura de El sueño de una noche de verano.
V
Lanny Budd había consolidado dos amistades muy especiales a lo largo de aquel verano. Kurt Meissner procedía de Silesia, donde su padre era inspector general, un puesto honorable y de gran responsabilidad. Kurt era el más pequeño de cuatro hermanos, por lo que no estaba obligado a convertirse en funcionario del Gobierno ni en oficial del Ejército. Su deseo de ser director de orquesta y quizá llegar a componer era respetado por sus mayores, de modo que estaba aprendiendo a tocar, al meticuloso estilo alemán, todos los instrumentos que, llegado el momento, tendría que utilizar. Era un año mayor que Lanny y unos centímetros más alto; tenía el pelo de color pajizo y lo llevaba muy corto, lucía unas lentes estilo pince-nez y tenía un temperamento serio y modales extremadamente formales. Si una dama pasaba a unos metros de donde él estaba, de inmediato se levantaba de su silla; y si ella le correspondía con una sonrisa, él entrechocaba los talones y hacía una solemne reverencia inclinándose desde la cintura. Lo que más le gustaba del sistema Dalcroze era precisamente eso, que era un sistema; algo que poder analizar y comprender de un modo exhaustivo. Kurt siempre obedecía las normas y le incomodaba que Lanny, a su manera despreocupada y natural, tan norteamericana, quisiera cambiar las cosas a su antojo cada vez que creía que podía mejorarlas.
El joven inglés tenía un nombre complicado: Eric Vivian Pomeroy-Nielson; pero la gente lo había simplificado llamándole solamente Rick. Algún día también él sería baronet y decía que era tremendamente incómodo el hecho de encontrarse a medio camino entre ser un caballero y un miembro de la nobleza. Su idea de protocolo parecía consistir en no tomarse nada en serio o, al menos, aparentar que no lo hacía. Se vestía de manera informal y le gustaba bromear; hablaba de cabalgar y de disparar siempre que tenía ocasión; se olvidaba de terminar la mayoría de sus frases y había decidido que su epíteto favorito era pútrido. Tenía el cabello oscuro y ligeramente ondulado, lo cual explicaba con el comentario: «Imagino que algún judío habrá dejado en mi familia su tarjeta de visita». Pero a pesar de toda esa pose habría sido un gran error no ver que Eric Pomeroy-Nielson se esforzaba cada día por aprender todo lo que podía sobre la profesión que había elegido, el teatro: música, danza, poesía, actuación, oratoria, escenografía; incluso la pintura, ese gran arte sobre el cual su padre acostumbraba a decir que era el mejor modo de todos para conseguir acercarse a los ricos y obtener su apoyo para financiar a los pequeños teatros.
Cada uno de los chicos aportaba algo a los demás. Kurt tenía grandes conocimientos sobre música alemana, desde Bach hasta Mahler. Lanny sabía un poco de todo, desde antiguas sarabandas hasta la Alexander's Ragtime Band, un éxito reciente procedente del otro lado del océano. Y en cuanto a Rick, había asistido a una escuela de artes y oficios de nuevo cuño en la que había aprendido un vasto repertorio de canciones y bailes folclóricos ingleses. Cuando él cantaba y otros danzaban alguna de las canciones de Purcell, repletas de trinos y giros vocales, y en ocasiones con numerosas notas a registrar en una sola sílaba, el evento terminaba por convertirse realmente en aquello que la canción proclamaba, la dulce fiesta de Flora.3
Los tres muchachos se habían criado en compañía de personas mayores y, en consecuencia, eran mucho más maduros que la mayoría de los chicos de su edad. A cualquier norteamericano le habrían parecido poco menos que ancianos atrapados en cuerpos adolescentes. Los tres eran el producto de culturas adultas, que se tomaban muy en serio las manifestaciones artísticas, usándolas para sustituir otras formas de aventura. Todos ellos planeaban hacer carrera en el mundo del arte. Sus padres eran lo suficientemente ricos; no tanto como para ser pútridos, pero sí lo suficiente como para que ellos pudieran elegir lo que deseaban hacer. Los tres soñaban con un futuro en el cual el arte se expandiera como algún tipo de flor milagrosa. Fuertes rumores acerca de nuevas sensaciones iban a nacer, y multitudes de gentes curiosas y anhelantes viajarían sin descanso de París a Múnich y a Viena, de Praga a Berlín y a Londres, exactamente igual que ahora habían acudido al gran templo blanco en la radiante pradera, para aprender cómo sus hijos eran educados en la eficiencia de la mente y el cuerpo y preparados para incorporarse a una sociedad de cultivados y afables estetas en cuyo seno esperarían poder pasar el resto de sus días.
En una gran llanura que se extendía bajo Hellerau estaba situado un campo de entrenamiento del ejército alemán. En él, casi cada día, grandes grupos de hombres marchaban a pie y en carros de combate; corrían, se caían y de nuevo se ponían en pie. Los caballos galopaban, las máquinas avanzaban, los cañones eran montados y preparados para disparar apuntando hacia un enemigo imaginario. Los sonidos procedentes de semejante despliegue ascendían hasta el gran edificio de muros blancos, y cuando el viento era favorable también el polvo llegaba hasta allí. Pero los bailarines y los músicos no prestaban atención. Los hombres habían marchado sobre Europa desde los orígenes de su historia, pero ahora habían transcurrido cuarenta y dos años de paz y solo los ancianos recordaban la guerra. Con los enormes avances conseguidos en los campos de la ciencia y de las relaciones internacionales solo unos pocos podían concebir la posibilidad de un nuevo y masivo derramamiento de sangre en Europa. Y los amantes del arte no se contaban entre ellos.
VI
Cuando la temporada de verano en la escuela llegó a su fin, Lanny se fue para reunirse con su madre. Había lágrimas en sus ojos cuando abandonó Hellerau; aquel hermoso lugar, la única iglesia en la que había llegado a rezar. Se dijo a sí mismo que jamás lo olvidaría; prometió a sus profesores que regresaría y que cuando lo hiciera sería para convertirse él mismo en maestro. Le prometió a Rick que iría a Inglaterra a visitarlo, pues su madre iba todos los años; si lo intentaba, sabía que podría convencerla para que le permitiera acompañarla.
Kurt viajaría en compañía de Lanny a la Riviera francesa. El joven alemán tenía una tía que residía allí y él mismo había sugerido la posibilidad de hacerle una visita durante un par de semanas, antes de que comenzara el nuevo curso. No le había dicho nada a su tía acerca del chico norteamericano que estaría viviendo muy cerca, pues era posible que su pariente, algo estirada y excesivamente formal, no diera su aprobación a semejante amistad. Había categorías entre las clases altas europeas, y esas furias no habían cedido aún ante el encanto de Orfeo y su laúd.
Kurt era para Lanny como un hermano mayor; se hacía cargo de planificar los desplazamientos y de comprar los billetes a la vez que le servía de guía y le mostraba al visitante los encantos de su país. En Leipzig tuvieron que cambiar de tren, de modo que cenaron en un café. Pidieron sopa de col y descubrieron que sus vegetales habían tenido un pequeño inquilino antes de ser hervidos.
—Más vale un gusano en la col que ni una onza de carne —dijo Kurt, citando a los campesinos de su tierra.
Lanny olvidó su apetito al escuchar un gran zumbido sobre sus cabezas y ver que la gente alzaba la mirada hacia el cielo. Allí, bañado en la luz rojiza del sol poniente, flotaba un gigantesco pez plateado, deslizándose lenta y majestuosamente por el firmamento. ¡Un zepelín! Un logro soñado por el hombre durante miles de años al fin hecho realidad en esta era milagrosa. El ingenio alemán lo había conseguido y Kurt hablaba de ello con orgullo. Ese mismo año, los aviones alemanes habían comenzado a volar velozmente de unas ciudades a otras y pronto conseguirían establecer un tráfico aéreo regular sobre los océanos. ¡No había fin para el triunfo de la invención humana ni para el progreso de la ciencia y la cultura en las grandes capitales europeas!
Los dos jóvenes se instalaron en el expreso nocturno y Lanny comenzó a hablarle a su amigo acerca de Beauty, con quien ambos debían encontrarse en París.
—Todos sus amigos la llaman así —dijo el chico—, y también yo. Tenía solo diecinueve años cuando yo nací. —Kurt sumó diecinueve más trece y se dio cuenta de lo joven que aún era la madre de Lanny.
—Mi padre vive en los Estados Unidos —continuó el otro—, pero viene a Europa varias veces al año. Supongo que el apellido Budd no significa nada para un alemán pero allí es muy conocido; es como decir Krupp en Alemania. Por supuesto, las fábricas de munición son más pequeñas en Norteamérica; pero la gente allí dice Colt, Remington, Winchester… Y Budd.
Lanny se dio prisa en añadir:
—No vayas a pensar que mis padres son muy ricos. Robbie, ese es mi padre, tiene media docena de hermanos y hermanas y tíos y tías que a su vez tienen su propia descendencia. Mi madre se divorció de mi padre hace tres años y Robbie tiene ahora una nueva esposa y tres hijos en Connecticut, donde las fábricas Budd están instaladas. Así que ya ves que hay mucha gente entre la que repartir el pastel. Mi padre está a cargo de las ventas de Budd en todo el continente y yo siempre he pensado que algún día sería su ayudante; pero creo que ahora he cambiado de idea, prefiero Dalcroze.
VII
Beauty Budd no acudió a recibirlos a la estación; muy pocas veces llegaba a hacer cosas que implicaran tensión o aburrimiento. Lanny era un chico inteligente, sabía perfectamente cómo hacer que llevaran su equipaje hasta el taxi, cuánta propina dejar y el nombre del hotel habitual. Su madre le estaría esperando en su suite; y eso sería lo mejor para todos, pues de ese modo ella estaría fresca, tranquila y hermosa. Y esa era, en cierto modo, su principal ocupación, presentarse así ante él y ante el resto del mundo.
La bondadosa naturaleza le había asignado ese papel. Ella lo tenía todo: un cabello que caía formando hermosas ondulaciones de oro de veinticuatro quilates, una piel suave y delicada, una dentadura perfecta y hermosos rasgos —no tenía una de esas caras de muñeca sino un rostro que expresaba alegría y benevolencia—. Era pequeña y delicada; en resumen, era una verdadera delicia el poder contemplarla, y la gente se giraba a su paso, allá donde fuera, para poder disfrutar de su pequeña porción de semejante delicia. Había sido así desde que era una niña y, por supuesto, ella no había podido evitar percibirlo. Sin embargo, no había vanidad en ella, se trataba más bien de un brillo que la envolvía, una especie de alegría por el mero hecho de hacer felices a los demás —y compasión por aquellas mujeres que carecían del bendito regalo que había hecho su vida tan fácil.
Beauty cuidaba lo mejor posible de esa dote natural; había hecho de semejantes cuidados toda una filosofía que gustosamente explicaba a cualquiera que se mostrara interesado.
—También yo he tenido mi porción de tristeza en esta vida. He llorado, y he descubierto que siempre lloraba sola, y en absoluto considero que posea una naturaleza solitaria. Sin embargo, siempre que he reído lo he hecho en compañía. —Ese era su principal argumento. ¿Acaso no era una mujer hermosa tan digna de ser cuidada como una flor o una joya? ¿Por qué no vestirla con elegancia, colocarla en un escenario lleno de encanto y hacer de ella una obra de arte en un mundo de amantes del arte?
Su nombre también era en sí mismo una obra de arte. Había nacido con el apellido Blackless y había sido bautizada como Mabel, pero ninguno de aquellos nombres le complacía. El padre de Lanny le había dado dos nuevos nombres y todos sus amigos habían estado de acuerdo en que ambos le hacían justicia. Actualmente incluso firmaba sus cheques como Beauty Budd, y si acaso llegaba a firmar demasiados no era eso algo que le preocupara, pues hacer felices a los demás no tenía precio.
La madre de Lanny volvía a florecer tras un largo crucero por los fiordos, durante el cual se había protegido de los rayos de un sol que, día tras día, se resistía a ocultarse. Su única preocupación era haber ganado algunos kilos y verse ahora obligada a perderlos mediante un sostenido y doloroso ejercicio de abnegación. Adoraba a su hermoso niñito y en ese preciso instante lo vio entrar apresuradamente en la habitación; corrieron el uno hacia el otro como chiquillos, besándose y abrazándose. Beauty se separó de él un instante para poder mirarlo.
—¡Oh, Lanny, cómo has crecido! —exclamó, e inmediatamente volvió a abrazarlo.
El joven alemán se mantuvo a la espera pacientemente. Lanny hizo las presentaciones y ella lo saludó calurosamente, leyendo en sus ojos el asombro y la adoración que acostumbraba a recibir de los hombres, ya tuvieran catorce años o cinco veces más. Se quedaban paralizados, olvidaban sus modales o se convertían en esclavos para toda la eternidad —y eso, por supuesto, era lo mejor que podía pasarles—. Su mera existencia les ofrecía algo ante lo que deslumbrarse y algo que adorar; evitaba que se convirtieran en bestias o en bárbaros, pues tal era su inclinación natural. Beauty se había vestido para la ocasión con un hermoso quimono de seda china con dos grandes faisanes dorados tejidos a modo de adorno. Había imaginado el efecto que tendría sobre el nuevo amigo de Lanny y ahora simplemente lo confirmaba. Se mostraba encantadora con él; si el muchacho la adoraba también sería amable con su hijo, y de ese modo todos serían mucho más felices.
—Contadme cosas de Hellerau —dijo, y por supuesto lo hicieron, o mejor dicho Lanny lo hizo, pues el joven alemán aún seguía mudo. Beauty había indicado que colocaran un piano en el salón y se dirigió hacia él.
—¿Qué os gustaría escuchar? —les preguntó, y Lanny respondió: «Lo que tú quieras», poniéndoselo fácil, pues realmente su madre no conocía demasiadas piezas.
Comenzó a tocar una polonesa de Chopin y los dos muchachos se pusieron a bailar, ella se mostró embelesada y ambos se sintieron orgullosos de sí mismos. Kurt, que nunca antes había conocido a una madre que además fuera una niña, cambió sus arraigadas ideas sobre los norteamericanos en el transcurso de una breve mañana. ¡Qué gente tan libre, sencilla y encantadora!
Los chicos se bañaron y se vistieron y bajaron al primer piso para comer. Beauty había pedido para ellos zumo de frutas y ensalada de pepino.
—Engordo por nada —dijo—. Es la tragedia de mi vida. No me atrevería a beber un vaso de leche en un saeter.
—¿Qué es un saeter? —preguntó Lanny.
—Es un tipo de pasto que crece en la ladera de las montañas. Siempre que llegábamos a puerto, abandonábamos el yate y nos desplazábamos en coche hasta llegar a ellos; allí las granjas más antiguas están construidas a base de troncos y en los techos de las casas abren agujeros en lugar de instalar chimeneas. Tienen cantidad de pequeños cobertizos, los tejados están cubiertos de hierba y, en ocasiones, puedes ver cómo verdaderos jardines de flores crecen en ellos. En uno incluso había un pequeño árbol.
—Yo vi una vez en Silesia algo parecido —dijo Kurt—. Las raíces hacen el tejado más sólido y firme y las ramas se han de cortar todos los años.
—Nos lo pasamos increíblemente bien en el barco —continuó Beauty—. ¿Te ha hablado Lanny alguna vez del señor Hackabury? Es natural de Reubens, Indiana, y fabrica el jabón Bluebird, millones de pastillas al día, o a la semana, o lo que sea; soy muy mala con las cifras. Siempre lleva pequeñas muestras en los bolsillos y se las regala a todo el mundo allá donde vaya. Los campesinos se mostraban siempre agradecidos; son gente muy limpia.
Los chicos le hablaron del festival Orfeo, de Bernard Shaw, de Granville Baker y de Stanislavsky.
—Es el lugar más hermoso en el que he estado —afirmó Lanny—. Creo que me gustaría ser profesor en Dalcroze.
Beauty no se rio como habrían hecho otras madres.
—Por supuesto, mi amor —respondió—. Lo que tú quieras, pero es probable que Robbie se sienta decepcionado. —Kurt nunca había oído hablar de que hubiera padres con nombres como Beauty o Robbie; asumió que se trataba de una costumbre típicamente norteamericana y que parecía funcionar muy bien, aunque, por supuesto, algo así jamás casaría en Silesia.
Se estaban comiendo el postre cuando Beauty dijo:
—Quizá os gustaría quedaros durante un día más. Quisiera tener la oportunidad de conocer mejor a Kurt pero he aceptado la invitación de pasar la próxima quincena en Inglaterra y desde allí he de ir a Escocia para la temporada de caza. —Lanny se sintió decepcionado, pero no se le ocurrió manifestarlo pues ya estaba acostumbrado a estos arrebatos de su madre; entendía que ella tuviera obligaciones para con sus muchos amigos y no pudiera quedarse para entretener a un crío, o incluso a dos.
Kurt también estaba decepcionado, ya que se había imaginado que podría seguir deleitando la vista ante semejante obra de arte creada en la lejana América y perfeccionada en Francia. Trató de aprovechar el tiempo que les quedaba, mostrándose tan adorable como amable y respetuoso, por lo que Beauty decidió que se trataba de un muchacho excepcionalmente bueno y se sintió agradecida por el hecho de que su adorado Lanny tuviera tan buen juicio a la hora de elegir sus amistades. Lanny le había escrito para contarle quiénes eran los padres de Kurt y también para hablarle sobre su tía que residía en Cannes, la viuda del doctor Hofrat Von und Zu Nebenaltenberg. Beauty no la conocía, pero imaginaba que cualquier persona con semejante nombre por fuerza debía de ser alguien socialmente aceptable.
VIII
Por la tarde fueron a visitar una exposición de arte moderno. Todo el mundo hablaba del Salon des Indépendants, de modo que Beauty tenía que poder decir que había estado allí. Su caminar era rápido y su vista lo era aún más, por lo que fue capaz de examinar las obras de más de un millar de artistas en unos quince o veinte minutos. Después de la visita tenían que arreglarle un vestido; el hecho de ser ella misma una obra de arte no le dejaba mucho tiempo para las obras de otros. La madre de Lanny aleteaba por la vida como una mariposa sobre un lecho de flores, tan alegre y llena de encanto que pocas personas se darían cuenta de cuán poco néctar recogía.
Dejó, pues, que los dos chicos disfrutaran a solas de la exposición. Los pintores y escultores de todo un continente habían dado rienda suelta a su imaginación, y los dos jóvenes se paseaban ante muros y más muros cubiertos con sus esfuerzos. Cada uno de ellos parecía chillar más fuerte: «¡Mírame a mí! ¡Soy el non plus ultra!». Pocos de ellos parecían dispuestos a pintar del modo antiguamente aceptado, digamos figurativo. Aquí los rostros eran representados mediante planos y secciones cónicas; los ojos y narices aparecían en posiciones imposibles, los árboles eran de color azul, los cielos verdes y los cuerpos humanos se confundían. Esta era la época del Desnudo bajando una escalera; un desnudo consistente en espirales y zigzags que igualmente podrían haber sido destellos de luz o una maraña de líneas con el aspecto de cables telefónicos tras el paso de un tornado. Uno no podía entender el porqué de llamar a aquello un desnudo e inmediatamente deseaba poder conocer al artista para preguntarle si en el fondo todo aquello no era solamente una burla colosal.
Sin embargo, sí que había muchos otros desnudos reconocibles; aparecían en depósitos de cadáveres, en campos de batalla y sobre mesas de operaciones. Había mujeres con grandes panzas y pechos colgantes, hombres con miembros gangrenados o amputados. Viendo todo aquello se tenía la impresión de que los artistas independientes del continente europeo eran un gremio de lo más perturbado y atormentado. Quizá vivieran en una destartalada buhardilla sin tener un trozo de pan que llevarse a la boca. Sin embargo, Lanny y Kurt, que ni habían vivido en una buhardilla ni habían pasado hambre en sus cortas vidas, no concebían tal explicación. Solo llegaban a preguntarse cómo era posible que en un mundo capaz de alumbrar a criaturas como la madre de Lanny, los artistas únicamente parecieran interesarse por temas repulsivos y horribles. Algo no iba bien, pero ese enigma no sería resuelto por el hijo de Beauty Budd ni tampoco por el hijo del inspector general del castillo Stubendorf en la Alta Silesia.
Beauty tenía un compromiso a la hora de la cena, por lo que los dos muchachos fueron al cine, un arte que en aquellos años aún daba sus primeros e inseguros pasos. El equivalente francés de la tarta de crema era, aparentemente, el cubo lleno de cola adhesiva de un humilde empapelador. El empapelador era confundido por un marido celoso con el amante de su esposa y la consiguiente persecución e inevitable lucha que seguían terminaban, para hilarante delicia de todos los detesta-maridos de París, con el mencionado cubo de cola deslizándose desde lo alto de una escalera hasta aterrizar sobre la cabeza del cornudo. En el foso de la orquesta, un hombre solitario frente a un piano y un libreto de partituras saltaba de unas a otras según el tipo de escena —amor, tristeza, una batalla o lo que fuera—; pasaba con prisa las páginas hasta encontrar la apropiada para cada momento y cuando, finalmente, la escalera empezaba a tambalearse ya tenía, listo para sonar, el pasaje de la obertura de Guillermo Tell. Sin duda alguna aquello no tenía nada que ver con el Salon des Indépendants ni con Hellerau, pero los gustos de ambos chicos eran innegablemente católicos, de manera que durante toda la proyección se rieron tan sonoramente como el burgués menos ilustrado de la sala.
Al día siguiente Beauty no se levantó hasta bien avanzada la mañana, así que los chicos salieron a pasear por la ciudad. Kurt nunca había estado en París y Lanny, sintiéndose poco menos que como en casa, le enseñó los lugares más conocidos mientras le hacía pequeñas reseñas históricas. Más tarde, apareció un jugador de polo norteamericano llamado Harry Murchison, un vástago de la industria del vidrio. Conducía un coche de lujo y se ofreció a llevarlos a Versalles; allí decidieron tomar el almuerzo en un café y después pasearon por los bosques y jardines y visitaron el Pequeño Trianon, donde un guía les habló acerca de María Antonieta, de la princesa de Lamballe y de otros hermosos personajes de un pasado ya extinto, ¡aunque ninguno de ellos tan hermoso como Beauty! Tanto Lanny como Kurt estaban algo celosos por la aparición del atractivo joven norteamericano que pretendía ahora monopolizar las atenciones de la madre, pero ella en todo momento se mostraba cariñosa y amable, encontrando el mejor modo de repartir equitativamente sus favores.
________________
1 Del alemán, «festival».
2 Título hereditario no perteneciente a la nobleza concedido por la Corona británica.
3Flora's Holiday o la fiesta de Flora alude a la obra Nymphs and Shepherds del músico del Barroco inglés Henry Purcell y, por extensión, a las antiguas melodías del folclore tradicional inglés.
2
CÔTE D'AZUR
I
En la parte oriental de una pequeña península que se adentra en aguas del Mediterráneo se alzaba el pequeño pueblo de San Juan-les-Pins, con vistas a la bahía, a Golfe-Juan, y con los montes Estérel como telón de fondo. En esta hermosa y protegida costa estaba situada una villa con más de una hectárea de terreno que Robbie Budd había regalado a la madre de Lanny hacía unos años. Se la había entregado en fideicomiso, de manera que no la pudiera vender ni hipotecar, colocándola así en una posición extraña, salpicada de puntuales desequilibrios financieros sin demasiada importancia. En la actualidad, Juan, como llamaban a la propiedad, vivía una etapa de relativa prosperidad; la tierra estaba siendo parcelada en lotissements, por los que considerables sumas de dinero habían sido ofrecidas, y Beauty sentía ahora el vértigo de estar valorada en cien mil francos. A su debido tiempo llegaría una época de depresión, se «arruinaría» y se entristecería por ello; poco después vendría un nuevo y esperado boom económico, seguido de una nueva caída en bancarrota. Pero ella y Lanny siempre tendrían un hogar, pues eso era lo que Robbie había planeado para ellos.
Este había sido el nido de Lanny desde que tuvo uso de razón. A la sombra de sus frondosos pinares había recogido flores en primavera y había aprendido a diferenciar el canto de los pájaros. En su playa de moderada pendiente y arena blanca había remado por primera vez y había aprendido a nadar. Siguiendo la línea de la costa estaban amarradas las barcas de los pescadores y sus redes extendidas al sol para secar. Aquel tipo de vida era la más excitante que un niño pudiera imaginar; las extrañas criaturas de las profundidades aleteando y luchando por sobrevivir, exhibiendo todas las tonalidades del arco iris bajo la deslumbrante luz del sol; con los muchachos de los pescadores advirtiéndole qué especies eran peligrosas y cuáles podía llevarse a casa para que Leese, la joven campesina que trabajaba en su cocina, las pudiera preparar. Lanny había aprendido a chapurrear en tres idiomas y tuvo que pasar bastante tiempo hasta que pudo diferenciarlos; el inglés lo hablaba con su madre y su padre; el francés, con muchos de los invitados que pasaban por la villa y con los ocasionales maestros; y el provenzal, con la servidumbre, con los campesinos y con los pescadores.
La casa había sido construida en lo alto de un acantilado aunque considerablemente alejada del mar; era de estilo español con fachadas de estuco rosa, las contraventanas de color azul pálido y el tejado rojo; había una hermosa fuente y floridos jardines a cuyo arropo Lanny jugaba cuando soplaba el mistral, lo que en ocasiones podía prolongarse durante una semana. Altos muros, engalanados con adelfas blancas y rosas, aislaban la finca del exterior y se extendían bordeando la carretera; y un gran portón de madera, con una campanilla que sonaba en el interior del patio cuando las visitas llegaban y a cuyos lados crecían aloes de gruesas hojas basales y largos tallos de los que brotaban hermosas y abundantes flores —conocidas como los candelabros de Dios—, señalaba la entrada a la casa.
Era un lugar alegre para criar a un niño, sin enemigos y con escasos peligros. Su padre le había enseñado a nadar en los diferentes tipos de aguas y a flotar pacíficamente y con la seguridad de una tortuga de mar. Allí había aprendido también a remar y a navegar y a regresar rápidamente en cuanto una tormenta lanzaba sus primeras advertencias. Había aprendido infinidad de cosas sobre pesca, sobre las nueces que los campesinos recogían en el bosque y sobre las hierbas que crecían en los campos y con las que, como Beauty solía decir, si algún día llegaran a ser realmente pobres podrían alimentarse. También aprendió a hacer amigos y a participar en tantas y tan diversas actividades que nunca le permitieron llegar a estar aburrido.
Siendo su madre una dama de la alta sociedad, naturalmente de vez en cuando se preocupaba por los gustos plebeyos de su único hijo, por lo que regularmente invitaba a los hijos de sus amigos ricos para que hicieran también las veces de compañeros de juegos. A Lanny le parecía bien, pues los niños ricos también le resultaban interesantes; bajaba con ellos a la playa y les presentaba a los hijos de los pescadores y pronto echaban a perder sus ropas caras mientras aprendían a lanzar a mano las redes para pescar camarones. Planeaban excursiones a las colinas y descansaban a la sombra de las casitas de los campesinos, y al regresar relataban cómo habían aprendido a trenzar cestas. Beauty solía decir entre risas que los antepasados de Lanny habían sido granjeros, aunque por supuesto en Connecticut no eran vistos como campesinos.
II
Lanny Budd nunca había asistido a la escuela en el sentido habitual del término. Por un lado, su madre constantemente lo llevaba consigo en sus viajes; y por otra parte, él mismo se acostumbró a aprender por su cuenta tantas y tan variadas cosas como fuera capaz de asimilar su insignificante cabeza. Recordaba frases de cualquier idioma que llegara a sus oídos y viviendo en la Riviera eran muchos. Constantemente practicaba al piano, y si por casualidad veía a un grupo de personas ensayando algún baile nuevo, él ya había memorizado los pasos antes de que terminaran. Lo único que su madre tuvo que hacer fue enseñarle las letras y pronto el niño ya había leído por su cuenta todos los libros ilustrados que pudo encontrar en la casa. Les sorprenderá saber que Beauty Budd se consideraba a sí misma como una dama de gustos literarios; esto quiere decir que solía anotar los títulos de los libros de los cuales escuchaba hablar a la gente, los compraba, leía las primeras páginas y de ahí en adelante estaba siempre demasiado ocupada como para volver a preocuparse por ponerles la vista encima. Tarde o temprano era Lanny quien los descubría y comenzaba a leerlos, y si no los entendía empezaba a acosar al primero que pasara a base de preguntas sobre ellos.
Buena parte de su educación procedía de todo aquello que escuchaba. A su casa llegaba gente de lo más variado y un muchacho bien educado como él se quedaba quietecito en su silla sin pronunciar —y sin perder— palabra. Por regla general la gente terminaba por olvidarse de que el niño estaba presente, sin tener la menor idea de que el pequeño hacía acopio incansablemente en su cabeza de todo cuanto escuchaba: bien se tratase de asuntos de moda y sociedad o de lo que la gente vestía y comía, adónde iban y a quiénes conocían; de la aristocracia europea y de sus títulos; de los ricos y de sus bonos y acciones, de sus beneficios y rendimientos; de nuevos coches y de nuevos restaurantes; de los teatros y de las obras que representaban; de las óperas y de sus mejores intérpretes; por supuesto, de los libros de los que la gente hablaba, de periodistas, políticos y jefes de Estado; de todo aquello, pues, que fuera exitoso y por tanto relevante.
Y tan pronto como se quedaban a solas le tocaba el turno a su madre.
—Beauty, ¿qué es el tafetán, y qué querías decir cuando hablabas de cortarlo al bies? ¿Qué son los pingüinos y por qué se parecen a los políticos franceses? ¿Quiénes son esos partidarios de Dreyfus y por qué el abad se exaltaba tanto al hablar de ellos?
Resultaba difícil hacerles frente a esos envites infantiles para una madre que había conseguido desarrollar en alto grado su capacidad para tomar parte en cualquier conversación sin preocuparse demasiado por los detalles. Pero con Lanny tenía que hacer las cosas bien, pues sin lugar a dudas él lo recordaría todo y tarde o temprano lo volvería a sacar a colación.
Desde muy pequeño había adquirido la costumbre de tomar nota de cualquier comentario profundo que hubiera escuchado de boca de alguno de sus mayores para después soltarlo como si fuera suyo propio en compañía de otros. Por supuesto, esto siempre causaba sensación y para un chiquillo de mente tan despierta como él algo así nunca pasaba desapercibido, de ahí que la actuación se repitiera a la menor oportunidad. En cierto modo, tenía la ventaja de estar operando en la sombra, pues los adultos no muy a menudo perciben lo perspicaces que los niños pueden llegar a ser, lo atentamente que escuchan y lo rápidamente que hacen uso de todo aquello que les pueda resultar ventajoso. Los adultos son capaces de hablar de cualquier cosa en presencia de un niño ¡y después sorprenderse de lo mucho que parecen saber acerca de ciertos temas!
La ciudad de Cannes estaba a unos pocos kilómetros de su casa y la madre se desplazaba habitualmente hasta allí para ir de compras y también para poder hacer gala de todo su encanto. Lanny, después de prometer que no se iría con ningún desconocido, buscaba asiento en algún banco o en la terraza de algún café y, tarde o temprano, siempre aparecía alguien que se mostraba interesado por un muchacho de aspecto despierto, de ondulado pelo castaño y alegres ojos marrones, de rosadas mejillas y ataviado con una camisa de tela gris Oxford abierta a la altura del cuello.
De esa manera había conocido, durante el invierno anterior a Hellerau, al coronel Sandys Ashleigh-Sandys —no se han de pronunciar las y— recién retirado del cuerpo de los Royal Highlanders4 de las Indias Noroccidentales. El coronel lucía blancos bigotes y su piel era amarilla como un pergamino a causa de sus problemas de hígado. Vestía un traje de lino de corte cómodo. Miembro de la exclusiva colonia británica, le hubiera vuelto la espalda a cualquier adulto que se hubiese tomado la libertad de dirigirse a él sin haber sido antes debidamente presentado; pero estando ocupadas en aquella ocasión todas las mesas de la terraza, cuando el pequeño le invitó a sentarse no consideró oportuno declinar el ofrecimiento. Cuando el chiquillo comenzó a hablar con la elegancia y los modales de un hombre de mundo, el coronel no pudo evitar experimentar para sus adentros un gozoso sentimiento de diversión mientras su rostro no era sino la más pura y correcta expresión de la cortesía.
Lanny había optado por hablar de la última novela de éxito que en esos momentos aún estaba leyendo. El viejo moralista con el hígado infestado de parásitos le interrogó acerca de sus lecturas y descubrió que el ignorante muchacho jamás había leído una novela de Scott, nunca había oído mentar a Dickens y lo único que conocía de las obras de Shakespeare era la música incidental compuesta por un músico judío para una de ellas. Lanny hacía tantas preguntas y se mostraba tan serio en sus comentarios que, antes de despedirse, el coronel se ofreció a enviarle una edición en un solo volumen de la obra de un poeta de la que casualmente disponía de dos ejemplares. La única condición impuesta al muchacho fue que este prometiera que leería hasta la última palabra impresa en el libro.
Lanny no tenía en aquel instante la menor idea del verdadero alcance de su promesa. Se comprometió, pues, a la vez que le daba al coronel su nombre y dirección, y dos días más tarde recibió por correo un elegante tomo que sin duda pesaría más de un kilogramo. Se trataba del tipo de obra susceptible de ser dispuesta sobre una elegante mesa de dibujo, a la que con el tiempo como mucho se le limpia el polvo pero que jamás llega a abrirse. Lanny, sin embargo, cumplió su promesa de un modo literal; comenzó por la página del título y se pasó un mes entero leyéndola de cabo a rabo en un estado de impaciente excitación. Agotaba a su madre a la hora de las comidas hablándole incansablemente sobre hermosas doncellas que eran injustamente acusadas de crímenes que no habían cometido. A qué tipo de crímenes se referían seguía siendo algo confuso para Lanny. ¿Y cómo iba a ser capaz su madre de responder a todas sus preguntas? ¿A qué se refería un hombre cuando decía que sabía diferenciar a un halcón de un serrucho,5 y a qué diablos se refería al hablar de virginidades y de cómo romperlas?6
Pronto Lanny empezó a forjarse espadas a partir de listones de madera, a fraguar cascos con hojas de los periódicos del día y a enseñar esgrima a los hijos de los pescadores, que, en más de una ocasión, a punto estuvieron de sacarse un ojo durante tan aventurados ejercicios. Ahora se gritaban en la playa: «¡Cáspita!» y «¡Non fuyades, cobardes!» o «¡Adelante, MacDuff!». Declamaba poesía a todas horas igual que un actor y, quién sabe, quizá algún día llegara a serlo. ¿Cómo iba a ser capaz una madre de saber qué clase de hombre ha traído al mundo? Era evidente para ella que la imaginación del muchacho terminaría por arrastrarlo hasta lugares extraños y por obligarlo a desempeñar tareas quizá desagradables.
III
Lanny y Kurt se separaron antes de bajar del tren a su llegada a Cannes. El joven alemán debía reunirse con su tía, y esta mujer, viuda del consejero de Corte Von und Zu Nebenaltenberg, era una persona de ideas anticuadas que probablemente desaprobaría a cualquier norteamericano por una mera cuestión de principios. La situación resultó ser incluso más complicada de lo que cabía imaginar, pues la tía sabía o declaraba saber todo lo que había que saber sobre esa tal señora Budd, como ella se refirió a Beauty, y además se mostró desagradablemente sorprendida por el hecho de que su sobrino pudiera conocer a semejante personaje. Ella no se atrevería a decir lo que era —tan solo una palabra—: «Unschicklich!».7
Kurt no hizo ninguna pregunta.
—La señora Budd se ha ido a Escocia para asistir a la temporada de caza —comentó de manera despreocupada. Se sentó erguido en la incómoda silla frente a la consumida y severa anciana mientras le hablaba acerca de los numerosos miembros de su familia. Se comió un saludable almuerzo a base de pan de centeno con rodajas de Leberwurst8 y Schweizerkäse,9 seguido de una pequeña porción de Apfelkuchen10 acompañada de una taza de té flojo con leche. Cuando terminaron de comer, la tía apartó unas porciones de comida para su solitaria sirvienta, después abrió un pequeño arcón de cedro situado entre las ventanas del comedor, guardó en él la comida restante y lo cerró cuidadosamente tras elegir una de las llaves de un gran manojo que llevaba prendido en su cintura.
—No puedes fiarte en absoluto de estos sirvientes nativos —dijo la viuda Hofrat. Su marido llevaba muerto diez años pero ella aún vestía el luto por él y, por supuesto, aún ostentaba todos sus títulos.
Sea como fuere, era una mujer culta y cuando llegó la ocasión se interesó por Hellerau y Kurt le contó sus experiencias. Estaba cargada de prejuicios contra Jacques-Dalcroze a causa de su barba y su apellido francés, pero la música de Gluck era echt Deutsch,11 de modo que la señora Hofrat se mostró interesada e incluso llegó a desear haber asistido al Festpiel. Solo después de haber conseguido despertar su curiosidad mencionó el joven diplomático en ciernes el hecho de que su amigo norteamericano poseía verdadero talento y la posibilidad de que ambos pudieran hacerle una demostración de lo aprendido en la escuela. Era un muchacho muy cortés y bien educado, le aseguró a su tía; además, solo tenía trece años y, probablemente, no sabría nada acerca de la Unschicklichkeit de su madre. Más aún, era un artista, o llegaría a serlo en un futuro no muy lejano, y no se debería juzgar a las personas de ese tipo con los mismos criterios que a la gente corriente. Pensemos en Wagner, por ejemplo. Incluso sobre el mismísimo Beethoven ha habido rumores…
Sirviéndose de tan maliciosas estratagemas consiguió Kurt el permiso de su tía para invitar a Lanny a tomar el té. Se envió un telegrama y el chófer de los Budd llevó en coche a Lanny a la hora indicada. El joven entró en el sobrio e inmaculado apartamento, entrechocó los talones e hizo una inclinación y se disculpó de inmediato por su pobre alemán —que en realidad no lo era tanto ya que Lanny había tenido dos tutores alemanes durante varios meses cada uno—. Solo comió un pequeño sándwich y una galleta y rehusó tomar una segunda taza de té. Después, mientras Kurt tocaba el piano, Lanny hizo una demostración de lo que en Dalcroze conocían como Contrapunto plástico. La anciana viuda tocó para ellos antiguas canciones folclóricas que Lanny desconocía y para las cuales sobre la marcha improvisó diversos pasos a la vez que hacía inteligentes comentarios sobre las melodías. La viuda Hofrat no le contó que en una ocasión, años ha, había perdido un hijito de ojos y cabellos castaños como los suyos; sin embargo, sí lo invitó a regresar y dio su permiso a Kurt para que pudiera visitar la casa del joven norteamericano.
De modo que todo había salido bien y los jóvenes quedaron en libertad para disfrutar de la vida a su manera. El almuerzo que Kurt tomó con Lanny no tenía nada que ver con la frugal comida alemana. Leese les preparó un mostele