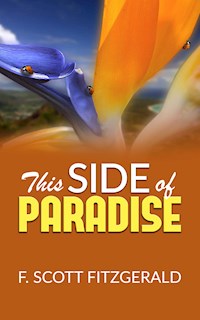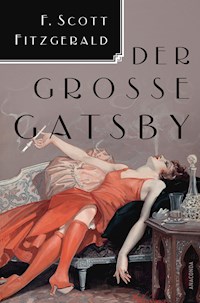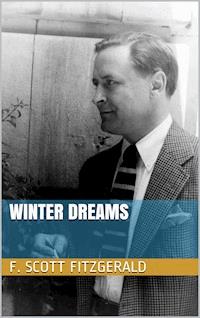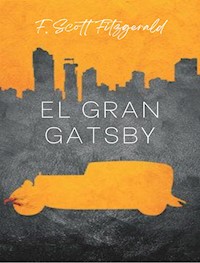
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
Generalmente considerada la mejor novela de F. Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby es una síntesis perfecta de los "locos años veinte" y una demoledora denuncia de la "era del jazz". A través de la narración de Nick Carraway, el lector se adentra en el mundo superficialmente reluciente de las mansiones que jalonaban Long Island en los años veinte, para conocer a Daisy, la prima de Nick, a Tom Buchanan, su descarado pero acaudalado marido, a Jay Gatsby y el misterio que le rodea.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Índice
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9
F. Scott Fitzgerald
El Gran Gatsby
CAPÍTULO 1
En mis años más jóvenes y vulnerables, mi padre me dio un consejo al que he estado dando vueltas en la cabeza desde entonces.
"Siempre que tengas ganas de criticar a alguien", me dijo, "recuerda que todas las personas de este mundo no han tenido las ventajas que tú has tenido".
No dijo nada más, pero siempre hemos sido inusualmente comunicativos de un modo reservado, y comprendí que quería decir mucho más que eso. En consecuencia, me inclino a reservarme todos los juicios, hábito que me ha abierto muchas naturalezas curiosas y también me ha hecho víctima de no pocos aburridos veteranos. La mente anormal se apresura a detectar y apegarse a esta cualidad cuando aparece en una persona normal, y así sucedió que en la universidad se me acusó injustamente de ser político, porque estaba al tanto de las penas secretas de hombres salvajes y desconocidos. La mayor parte de las confidencias eran no buscadas -con frecuencia he fingido sueño, preocupación o una hostil ligereza cuando me daba cuenta por alguna señal inequívoca de que una revelación íntima temblaba en el horizonte; porque las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en que las expresan, suelen ser plagiarias y estar empañadas por evidentes supresiones. Reservarse los juicios es una cuestión de esperanza infinita. Aún temo un poco perderme algo si olvido que, como sugería esnobistamente mi padre, y yo repito esnobistamente, el sentido de las decencias fundamentales se reparte desigualmente al nacer.
Y, después de presumir así de mi tolerancia, llego a admitir que tiene un límite. La conducta puede fundarse en la roca dura o en los pantanos húmedos, pero a partir de cierto punto no me importa en qué se funda. Cuando regresé de Oriente el otoño pasado, sentí que quería que el mundo estuviera uniformado y en una especie de atención moral para siempre; no quería más excursiones desenfrenadas con miradas privilegiadas al corazón humano. Sólo Gatsby, el hombre que da nombre a este libro, quedó exento de mi reacción: Gatsby, que representaba todo aquello por lo que siento un desprecio incondicional. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos exitosos, entonces había algo magnífico en él, una mayor sensibilidad a las promesas de la vida, como si estuviera emparentado con una de esas intrincadas máquinas que registran terremotos a diez mil millas de distancia. Esta capacidad de respuesta no tenía nada que ver con esa impresionabilidad flácida que se dignifica bajo el nombre de "temperamento creativo", sino que era un don extraordinario para la esperanza, una disposición romántica como nunca he encontrado en ninguna otra persona y que no es probable que vuelva a encontrar jamás. No, Gatsby acabó bien al final; es lo que se apoderó de Gatsby, el polvo asqueroso que flotó en la estela de sus sueños, lo que cerró temporalmente mi interés por las penas abortadas y las euforias cortoplacistas de los hombres.
Mi familia ha sido gente prominente y acomodada en esta ciudad del Medio Oeste durante tres generaciones. Los Carraway son algo así como un clan, y tenemos la tradición de que descendemos de los duques de Buccleuch, pero el verdadero fundador de mi línea fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en el cincuenta y uno, envió un sustituto a la Guerra Civil y puso en marcha el negocio de ferretería al por mayor que mi padre lleva hoy en día.
Nunca vi a este tío abuelo, pero se supone que me parezco a él, con especial referencia al cuadro bastante duro que cuelga en el despacho de mi padre. Me gradué en New Haven en 1915, justo un cuarto de siglo después que mi padre, y poco después participé en esa demorada migración teutónica conocida como la Gran Guerra. Disfruté tanto de la contraofensiva que regresé inquieto. En lugar de ser el cálido centro del mundo, el Medio Oeste parecía ahora el borde desgarrado del universo, así que decidí ir al Este y aprender el negocio de los bonos. Todo el mundo que conocía estaba en el negocio de los bonos, así que supuse que podría mantener a un hombre soltero más. Todos mis tíos y tías lo discutieron como si estuvieran eligiendo una escuela preparatoria para mí, y finalmente dijeron: "¿Por qué...? Mi padre accedió a financiarme durante un año y, tras varios retrasos, me vine al Este, permanentemente, pensé, en la primavera del veintidós.
Lo práctico era encontrar habitaciones en la ciudad, pero era una estación cálida, y yo acababa de dejar un campo de amplios céspedes y árboles amistosos, así que cuando un joven de la oficina sugirió que cogiéramos juntos una casa en una ciudad de paso, me pareció una idea estupenda. Encontró la casa, un bungalow de cartón desgastado por la intemperie a ochenta al mes, pero en el último momento la empresa le mandó a Washington, y yo me fui sola al campo. Tenía un perro -al menos lo tuve unos días, hasta que se escapó-, un viejo Dodge y una mujer finlandesa que me hacía la cama, me preparaba el desayuno y murmuraba sabiduría finlandesa sobre la estufa eléctrica.
Estuve solo durante un día más o menos hasta que una mañana un hombre, más recién llegado que yo, me paró en la carretera.
"¿Cómo se llega al pueblo de West Egg?", preguntó con impotencia.
le dije. Y mientras caminaba ya no me sentía solo. Era un guía, un explorador, un colono original. Me había conferido casualmente la libertad del barrio.
Y así, con la luz del sol y las grandes ráfagas de hojas que crecían en los árboles, como crecen las cosas en las películas rápidas, tuve esa convicción familiar de que la vida volvía a empezar con el verano.
Había tanto que leer, para empezar, y tanta buena salud que extraer del aire joven que daba aliento. Compré una docena de volúmenes sobre banca y crédito y valores de inversión, y los puse en mi estantería en rojo y oro como dinero nuevo de la ceca, prometiendo desvelar los brillantes secretos que sólo Midas, Morgan y Mecenas conocían. Y tenía la gran intención de leer muchos otros libros. Yo era bastante literario en la universidad -un año escribí una serie de editoriales muy solemnes y obvios para el "Yale News"- y ahora iba a traer de nuevo todas esas cosas a mi vida y convertirme de nuevo en ese especialista tan limitado que es el "hombre completo". No se trata sólo de un epigrama: al fin y al cabo, la vida se ve mucho mejor desde una sola ventana.
La casualidad quiso que alquilara una casa en una de las comunidades más extrañas de Norteamérica. Estaba en esa esbelta y revoltosa isla que se extiende al este de Nueva York, y donde hay, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones inusuales de tierra. A veinte millas de la ciudad, un par de enormes huevos, idénticos en contorno y separados sólo por una bahía de cortesía, sobresalen en la masa de agua salada más domesticada del hemisferio occidental, el gran corral húmedo de Long Island Sound. No son óvalos perfectos - como el huevo de la historia de Colón, ambos están aplastados en el extremo de contacto - pero su parecido físico debe ser una fuente de confusión perpetua para las gaviotas que vuelan por encima. Para los que no tienen alas, un fenómeno más sorprendente es su diferencia en todos los aspectos, excepto en la forma y el tamaño.
Yo vivía en West Egg, el... bueno, el menos de moda de los dos, aunque ésta es una etiqueta de lo más superficial para expresar el extraño y no poco siniestro contraste entre ellos. Mi casa estaba en la punta misma del huevo, a sólo cincuenta metros del Sound, y apretujada entre dos enormes locales que se alquilaban por doce o quince mil por temporada. La que estaba a mi derecha era un asunto colosal se mire por donde se mire: una imitación de hecho de algún Hotel de Ville en Normandía, con una torre a un lado, reluciente bajo una fina barba de hiedra cruda, y una piscina de mármol, y más de cuarenta acres de césped y jardín. Era la mansión de Gatsby. O, mejor dicho, como yo no conocía al señor Gatsby, era una mansión habitada por un caballero de ese nombre. Mi propia casa era un adefesio, pero era un adefesio pequeño, y había sido pasada por alto, de modo que tenía vistas al agua, una vista parcial del césped de mi vecino y la consoladora proximidad de los millonarios, todo por ochenta dólares al mes.
Al otro lado de la bahía, los palacios blancos del elegante East Egg relucían junto al agua, y la historia del verano comienza realmente la noche en que conduje hasta allí para cenar con los Tom Buchanan. Daisy era mi prima segunda, y había conocido a Tom en la universidad. Y justo después de la guerra pasé dos días con ellos en Chicago.
Su marido, entre otros logros físicos, había sido uno de los jugadores de fútbol americano más potentes de New Haven, una figura nacional en cierto modo, uno de esos hombres que alcanzan una excelencia tan limitada a los veintiún años que todo lo que viene después sabe a anticlímax. Su familia era enormemente rica -incluso en la universidad su libertad con el dinero era motivo de reproche-, pero ahora había dejado Chicago y había venido al Este de una manera que te dejaba sin aliento: por ejemplo, había traído una serie de caballos de polo de Lake Forest. Era difícil imaginar que un hombre de mi generación fuera tan rico como para hacer eso.
No sé por qué vinieron al Este. Habían pasado un año en Francia sin ninguna razón en particular, y luego vagaron aquí y allá sin descanso dondequiera que la gente jugara al polo y fuera rica junta. Era una mudanza permanente, dijo Daisy por teléfono, pero yo no lo creía; no podía ver el corazón de Daisy, pero sentía que Tom iría a la deriva para siempre buscando, con un poco de nostalgia, la turbulencia dramática de algún partido de fútbol irrecuperable.
Y así sucedió que una cálida y ventosa tarde me dirigí a East Egg para ver a dos viejos amigos a los que apenas conocía. Su casa era aún más elaborada de lo que esperaba, una alegre mansión colonial georgiana roja y blanca, con vistas a la bahía. El césped empezaba en la playa y corría hacia la puerta principal durante un cuarto de milla, saltando por encima de terraplenes y paseos de ladrillo y jardines ardientes; finalmente, cuando llegaba a la casa, subía por el lateral en brillantes enredaderas como por el impulso de su carrera. La fachada estaba interrumpida por una hilera de ventanas francesas, brillantes ahora con reflejos dorados y abiertas de par en par a la cálida tarde ventosa, y Tom Buchanan, vestido de jinete, estaba de pie con las piernas separadas en el porche delantero.
Había cambiado desde sus años de New Haven. Ahora era un hombre robusto, de pelo pajizo, de treinta años, con una boca bastante dura y modales arrogantes. Dos ojos brillantes y arrogantes dominaban su rostro y le daban la apariencia de estar siempre inclinado agresivamente hacia delante. Ni siquiera la afeminada prestancia de su ropa de montar podía ocultar la enorme potencia de aquel cuerpo: parecía llenar aquellas botas relucientes hasta tensar el cordón superior, y se podía ver un gran paquete de músculos moviéndose cuando su hombro se movía bajo su fino abrigo. Era un cuerpo capaz de ejercer una enorme fuerza, un cuerpo cruel.
Su voz, un tenor ronco y áspero, aumentaba la impresión de displicencia que transmitía. Había en ella un toque de desprecio paternal, incluso hacia la gente que le caía bien, y había hombres en New Haven que le odiaban a muerte.
"No creas que mi opinión en estos asuntos es definitiva", parecía decirme, "sólo porque soy más fuerte y más hombre que tú". Pertenecíamos a la misma sociedad de la tercera edad y, aunque nunca intimamos, siempre tuve la impresión de que me aprobaba y de que deseaba que le gustara, con cierta aspereza y desafiante melancolía propias de él.
Hablamos unos minutos en el soleado porche.
"Tengo un bonito lugar aquí", dijo, sus ojos parpadeando inquietos.
Dándome la vuelta por un brazo, movió una mano ancha y plana a lo largo de la vista frontal, incluyendo en su barrido un jardín italiano hundido, media hectárea de rosas profundas y punzantes, y una lancha motora de nariz respingona que golpeaba la marea mar adentro.
"Pertenecía a Demaine, el petrolero". Me dio la vuelta de nuevo, cortés y bruscamente. "Entraremos".
Atravesamos un pasillo alto y entramos en un espacio luminoso de color rosado, frágilmente unido a la casa por ventanas francesas en ambos extremos. Las ventanas estaban entreabiertas y resplandecían de blanco contra la hierba fresca del exterior, que parecía crecer un poco hacia el interior de la casa. La brisa soplaba a través de la habitación, haciendo que las cortinas entraran por un extremo y salieran por el otro como pálidas banderas, retorciéndose hacia la esmerilada tarta nupcial del techo, y luego ondulaba sobre la alfombra color vino, haciendo sombra en ella como hace el viento en el mar.
El único objeto completamente inmóvil de la habitación era un enorme sofá en el que dos mujeres jóvenes flotaban como en un globo anclado. Ambas vestían de blanco, y sus vestidos ondeaban y se agitaban como si acabaran de volver a entrar tras un corto vuelo alrededor de la casa. Debí de quedarme unos instantes escuchando el azote y el chasquido de las cortinas y el gemido de un cuadro en la pared. Luego se oyó un estampido cuando Tom Buchanan cerró las ventanas traseras y el viento arrebatado se extinguió por toda la habitación, y las cortinas y las alfombras y las dos jóvenes volaron lentamente hasta el suelo.
La más joven de las dos era una desconocida para mí. Estaba extendida de cuerpo entero en su extremo del diván, completamente inmóvil y con la barbilla un poco levantada, como si estuviera haciendo equilibrios con algo que pudiera caerse. Si me vio con el rabillo del ojo, no dio ninguna señal de ello; es más, casi me sorprendió murmurando una disculpa por haberla molestado al entrar.
La otra chica, Daisy, hizo un intento de levantarse -se inclinó ligeramente hacia delante con expresión concienzuda-, luego se echó a reír, una risita absurda y encantadora, y yo también me reí y me acerqué a la habitación.
"Estoy p-paralizada de felicidad". Volvió a reír, como si dijera algo muy ingenioso, y me cogió la mano un momento, mirándome a la cara, prometiéndome que no había nadie en el mundo a quien tuviera tantas ganas de ver. Esa era su manera de ser. Insinuó en un murmullo que el apellido de la chica del equilibrio era Baker. (He oído decir que el murmullo de Daisy era sólo para que la gente se inclinara hacia ella; una crítica irrelevante que no la hacía menos encantadora).
En cualquier caso, la señorita Baker movió los labios, me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y luego volvió a inclinarla rápidamente hacia atrás, pues el objeto que estaba balanceando se había tambaleado un poco y le había dado un susto. De nuevo una especie de disculpa surgió en mis labios. Casi cualquier exhibición de completa autosuficiencia me arranca un atónito tributo.
Volví a mirar a mi prima, que empezó a hacerme preguntas con su voz grave y emocionante. Era el tipo de voz que el oído sigue arriba y abajo, como si cada discurso fuera un arreglo de notas que nunca volverán a sonar. Su rostro era triste y encantador, con cosas brillantes en él, ojos brillantes y una boca brillante y apasionada, pero había una excitación en su voz que los hombres que la habían cuidado encontraban difícil de olvidar: una compulsión cantarina, un "Escucha" susurrado, una promesa de que había hecho cosas alegres y excitantes hacía un rato y que había cosas alegres y excitantes rondando en la próxima hora.
Le conté que había pasado un día en Chicago de camino al Este y que una docena de personas me habían enviado su amor.
"¿Me echan de menos?", gritó extasiada.
"Toda la ciudad está desolada. Todos los coches tienen la rueda trasera izquierda pintada de negro como una corona de luto, y hay un lamento persistente toda la noche a lo largo de la costa norte".
"¡Qué preciosidad! Volvamos, Tom. Mañana". Luego añadió irrelevantemente: "Deberías ver al bebé."
"Me gustaría".
"Está dormida. Tiene tres años. ¿Nunca la has visto?"
"Nunca".
"Bueno, deberías verla. Ella es..."
Tom Buchanan, que había estado revoloteando inquieto por la habitación, se detuvo y apoyó la mano en mi hombro.
"¿Qué haces, Nick?"
"Soy un sirviente."
"¿Con quién?"
Le dije.
"Nunca he oído hablar de ellos", comentó con decisión.
Esto me molestó.
"Lo harás", respondí brevemente. "Lo harás si te quedas en el Este".
"Oh, me quedaré en el Este, no te preocupes", dijo, mirando a Daisy y luego de nuevo a mí, como si estuviera alerta por algo más. "Sería un maldito tonto si viviera en cualquier otro lugar".
En ese momento la señorita Baker dijo: "¡Por supuesto!" con tal brusquedad que me sobresalté; era la primera palabra que pronunciaba desde que entré en la habitación. Evidentemente la sorprendió tanto como a mí, porque bostezó y con una serie de rápidos y hábiles movimientos se incorporó en la habitación.
"Estoy agarrotada", se quejó, "llevo tumbada en ese sofá desde que tengo uso de razón".
"No me mires a mí", replicó Daisy, "llevo toda la tarde intentando llevarte a Nueva York".
"No, gracias", dijo la señorita Baker a los cuatro cócteles recién llegados de la despensa, "estoy absolutamente en formación".
Su anfitrión la miró incrédulo.
"¡Lo eres!" Tomó su bebida como si fuera una gota en el fondo de un vaso. "No entiendo cómo consigues hacer algo".
Miré a la señorita Baker, preguntándome qué era lo que "había hecho". Disfrutaba mirándola. Era una muchacha esbelta, de pechos pequeños y porte erguido, que acentuaba echando el cuerpo hacia atrás por los hombros como un joven cadete. Sus ojos grises y cansados por el sol me miraban con educada curiosidad recíproca desde un rostro pálido, encantador y descontento. Ahora se me ocurría que la había visto, o una imagen de ella, en alguna parte.
"Vives en West Egg", comentó despectivamente. "Conozco a alguien allí".
"No conozco a nadie..."
"Debes conocer a Gatsby".
"¿Gatsby?", preguntó Daisy. "¿Qué Gatsby?"
Antes de que pudiera responder que era mi vecino, se anunció la cena; encajando imperiosamente su tenso brazo bajo el mío, Tom Buchanan me obligó a salir de la habitación como si estuviera moviendo una ficha a otra casilla.
Esbeltas, lánguidas, con las manos ligeramente apoyadas en las caderas, las dos jóvenes nos precedieron hasta un porche de color rosado, abierto hacia la puesta de sol, donde cuatro velas parpadeaban sobre la mesa al amainar el viento.
"¿Por qué velas?", objetó Daisy, frunciendo el ceño. Las apagó con los dedos. "Dentro de dos semanas será el día más largo del año". Nos miró a todos radiante. "¿Siempre esperáis a que llegue el día más largo del año y luego os lo perdéis? Yo siempre espero el día más largo del año y luego me lo pierdo".
"Deberíamos planear algo", bostezó la señorita Baker, sentándose a la mesa como si fuera a meterse en la cama.
"De acuerdo", dijo Daisy. "¿Qué vamos a hacer? Se volvió hacia mí sin poder evitarlo: "¿Qué planea la gente?"
Antes de que pudiera responder, sus ojos se clavaron con expresión de asombro en su dedo meñique.
"¡Mira!", se quejó; "me he hecho daño".
Todos miramos: el nudillo estaba negro y azul.
"Lo hiciste, Tom", dijo acusadoramente. "Sé que no era tu intención, pero lo hiciste. Eso es lo que me pasa por casarme con un bruto de hombre, un gran, enorme, corpulento espécimen físico de un..."
"Odio esa palabra corpulento", objetó Tom malhumorado, "incluso en broma".
"Hulking", insistió Daisy.
A veces ella y la señorita Baker hablaban a la vez, discretamente y con una bromista inconsecuencia que nunca era del todo charla, que era tan fría como sus vestidos blancos y sus ojos impersonales en ausencia de todo deseo. Estaban aquí, y nos aceptaron a Tom y a mí, haciendo sólo un educado y agradable esfuerzo por entretener o ser entretenidos. Sabían que la cena terminaría pronto y que, un poco más tarde, la velada también terminaría y se guardaría casualmente. Aquello era muy distinto de lo que ocurría en el Oeste, donde la velada se precipitaba de una fase a otra hacia su final, en una anticipación continuamente decepcionada o bien en puro temor nervioso ante el momento mismo.
"Me haces sentir incivilizado, Daisy", confesé con mi segunda copa de corchoso pero bastante impresionante clarete. "¿No puedes hablar de cultivos o algo así?".
No quise decir nada en particular con este comentario, pero fue tomado de una manera inesperada.
"La civilización se está yendo a pedazos", estalló Tom violentamente. "He llegado a ser un pesimista terrible sobre las cosas. ¿Has leído "El auge de los imperios de color" de este hombre Goddard?"
"Pues no", respondí, bastante sorprendido por su tono.
"Bueno, es un buen libro, y todo el mundo debería leerlo. La idea es que si no nos cuidamos, la raza blanca será... será completamente sumergida. Es todo material científico; ha sido probado."
"Tom se está volviendo muy profundo", dijo Daisy, con una expresión de tristeza irreflexiva. "Lee libros profundos con palabras largas. ¿Cuál era esa palabra que...?"
"Bueno, estos libros son todos científicos", insistió Tom, mirándola con impaciencia. "Este tipo lo ha calculado todo. Depende de nosotros, que somos la raza dominante, tener cuidado o estas otras razas tendrán el control de las cosas."
"Tenemos que abatirlos", susurró Daisy, guiñando ferozmente un ojo hacia el ferviente sol.
"Deberías vivir en California...", empezó la señorita Baker, pero Tom la interrumpió moviéndose pesadamente en su silla.
"Esta idea es que somos nórdicos. Yo lo soy, y tú lo eres, y tú lo eres, y..." Tras una infinitesimal vacilación incluyó a Daisycon un leve movimiento de cabeza, y ella volvió a guiñarme un ojo. "- Y hemos producido todas las cosas que hacen a la civilización - oh, la ciencia y el arte, y todo eso. ¿Lo ves?"
Había algo patético en su concentración, como si su complacencia, más aguda que antaño, ya no le bastara. Cuando, casi de inmediato, el teléfono sonó dentro y el mayordomo abandonó el porche, Daisy aprovechó la momentánea interrupción y se inclinó hacia mí.
"Te contaré un secreto de familia", susurró entusiasmada. "Se trata de la nariz del mayordomo. ¿Quieres oír hablar de la nariz del mayordomo?".
"Por eso vine esta noche".
"Bueno, no siempre fue mayordomo; solía ser el pulidor de plata para unas personas en Nueva York que tenían un servicio de plata para doscientas personas. Tenía que pulirla de la mañana a la noche, hasta que finalmente empezó a afectarle a la nariz..."
"Las cosas fueron de mal en peor", sugirió la Srta. Baker.
"Sí. Las cosas fueron de mal en peor, hasta que finalmente tuvo que renunciar a su puesto".
Por un momento, los últimos rayos de sol cayeron con romántico afecto sobre su rostro resplandeciente; su voz me obligó a avanzar sin aliento mientras la escuchaba; luego el resplandor se desvaneció, cada luz la abandonó con persistente pesar, como los niños que abandonan una agradable calle al anochecer.
El mayordomo regresó y murmuró algo cerca del oído de Tom, quien frunció el ceño, apartó la silla y, sin decir palabra, entró. Como si su ausencia hubiera acelerado algo en su interior, Daisy volvió a inclinarse hacia delante, con voz brillante y cantarina.
"Me encanta verte en mi mesa, Nick. Me recuerdas a una... a una rosa, una rosa absoluta. ¿Verdad que sí?" Se volvió hacia la señorita Baker en busca de confirmación: "¿Una rosa absoluta?"
Eso era falso. No me parezco ni por asomo a una rosa. Sólo estaba extemporizando, pero de ella brotaba un calor conmovedor, como si su corazón intentara salir a la luz oculto en una de esas palabras emocionantes y sin aliento. Entonces, de repente, arrojó la servilleta sobre la mesa, se excusó y entró en la casa.
La señorita Baker y yo intercambiamos una breve mirada conscientemente carente de significado. Estaba a punto de hablar cuando ella se incorporó alerta y dijo "¡Sh!" con voz de advertencia. Un tenue murmullo apasionado se oyó en la habitación de más allá, y la señorita Baker se inclinó hacia delante sin avergonzarse, tratando de oír. El murmullo tembló al borde de la coherencia, se hundió, subió de tono y luego cesó por completo.
"Este Sr. Gatsby del que habló es mi vecino..." dije.
"No hables. Quiero oír lo que pasa".
"¿Pasa algo?" pregunté inocentemente.
"¿Quiere decir que no lo sabe?", dijo la señorita Baker, sinceramente sorprendida. "Creía que todo el mundo lo sabía".
"Yo no."
"¿Por qué...?" dijo vacilante, "Tom tiene una mujer en Nueva York".
"¿Tienes alguna mujer?" repetí sin entender.
La señorita Baker asintió.
"Podría tener la decencia de no telefonearle a la hora de cenar. ¿No crees?"
Casi antes de que comprendiera lo que quería decir, se oyó el aleteo de un vestido y el crujido de unas botas de cuero, y Tom y Daisy estaban de vuelta en la mesa.
"¡No se podía evitar!", gritó Daisy con tensa alegría.
Se sentó, miró escrutadoramente a la señorita Baker y luego a mí, y continuó: "Miré afuera por un minuto, y es muy romántico afuera. Hay un pájaro en el césped que creo que debe de ser un ruiseñor venido en la Cunard o en la White Star Line. Está cantando..." Su voz cantó: "Es romántico, ¿verdad, Tom?"
"Muy romántico", dijo, y luego miserablemente a mí: "Si hay suficiente luz después de cenar, quiero llevarte a los establos".
El teléfono sonó dentro, sorprendentemente, y cuando Daisy sacudió la cabeza con decisión hacia Tom, el tema de los establos, de hecho todos los temas, se desvanecieron en el aire. Entre los fragmentos rotos de los últimos cinco minutos en la mesa recuerdo que las velas se encendieron de nuevo, inútilmente, y yo era consciente de querer mirar de frente a todos y, sin embargo, evitar todas las miradas. No podía adivinar lo que Daisy y Tom estaban pensando, pero dudo que incluso la señorita Baker, que parecía haber dominado un cierto escepticismo duro, fuera capaz de olvidarse por completo de la urgencia metálica y estridente de este quinto invitado. Para un temperamento determinado, la situación podría haber parecido intrigante; mi propio instinto fue llamar inmediatamente a la policía.
Los caballos, huelga decirlo, no volvieron a mencionarse. Tom y la señorita Baker, con varios metros de luz crepuscular entre ellos, regresaron a la biblioteca, como si estuvieran velando un cuerpo perfectamente tangible, mientras yo, tratando de parecer agradablemente interesado y un poco sordo, seguí a Daisy por una cadena de verandas que se conectaban hasta el porche de enfrente. En su profunda penumbra, nos sentamos uno al lado del otro en un sofá de mimbre.
Daisy se tomó la cara entre las manos, como si sintiera su hermosa forma, y sus ojos se movieron gradualmente hacia el aterciopelado crepúsculo. Vi que la poseían emociones turbulentas, así que le hice lo que pensé que serían algunas preguntas sedantes sobre su hijita.
"No nos conocemos muy bien, Nick", dijo de repente. "Aunque seamos primos. No viniste a mi boda".
"No había vuelto de la guerra".
"Es verdad". Ella dudó. "Bueno, lo he pasado muy mal, Nick, y soy bastante cínica con todo".
Evidentemente, tenía motivos para estarlo. Esperé, pero no dijo nada más y, al cabo de un momento, volví a hablar de su hija.