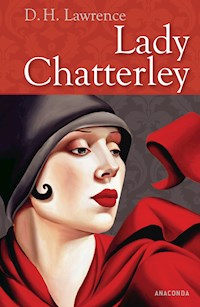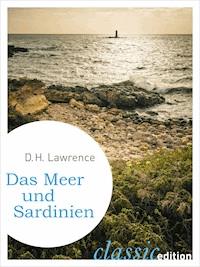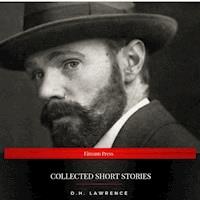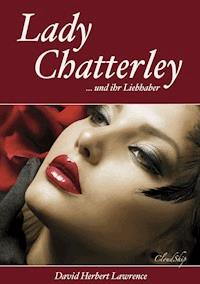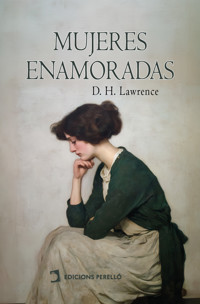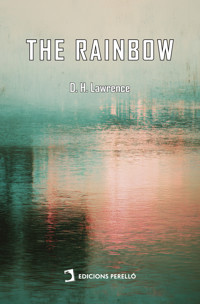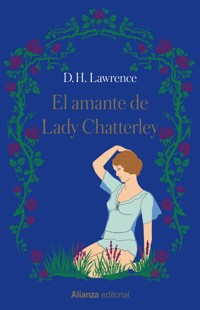15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Deslumbrante primera novela, elogiada unánimemente por la crítica como lo mejor y más logrado de la ficción de su autor. Un auténtico hallazgo. «Todo lo que soy ahora, todo, hasta donde sé, está ahí», escribió Lawrence en 1908 mientras trabajaba en «El pavo real blanco», su primera novela. Fue un texto que se vio obligado a escribir y reescribir a fin de demostrarse a sí mismo su capacidad como artista. En un sentido vital fue la novela que absorbió la juventud de Lawrence. Los temas principales de Lawrence ya están en esta novela rural decimonónica, en particular su preocupación acerca de cómo la gente puede entablar relaciones fuera de los restrictivos condicionamientos sociales. La vida idílica se prolonga tanto como sea posible, pero se imponen las definiciones y con ello se precipita la felicidad de unos y la tragedia de otros.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Lawrence, D. H.
El pavo real blanco / D. H. Lawrence
1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adriana Hidalgo editora, 2023
Libro digital, EPUB - (Literatura_novela)
Archivo Digital: descarga
Traducción de: Patricia Scott
ISBN 978-987-8969-47-3
1. Narrativa inglesa. 2. Desigualdad social. 3. Naturaleza
I. Scott, Patricia, trad. II. Título.
CDD 823
Literatura_novela
Título original: The White Peacock
Traducción: Patricia Scott
Editor: Mariano García
Coordinación editorial: Gabriela Di Giuseppe
Diseño e identidad de colecciones: Vanina Scolavino
Imagen de tapa: Gastón Pérsico
Retrato de autor: Gabriel Altamirano
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2023
www.adrianahidalgo.es
www.adrianahidalgo.com
ISBN: 978-987-8969-47-3
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.
Disponible en papel
Primera parte
Capítulo I
La gente de Nethermere
Me había detenido a mirar los sombríos peces que se deslizaban a través de la penumbra del estanque del molino. Eran grises, descendientes de los seres plateados que habían huido de los monjes, en aquellos lejanos días en que el valle rebosaba de vigor. El lugar entero parecía sumido en la meditación de viejos tiempos. Los árboles, densamente amontonados en la costa opuesta, eran demasiado oscuros y austeros para juguetear con el sol; las malezas se elevaban apretadas e inmóviles; ni una gota de viento sacudía los sauces del islote. El agua se extendía ligera, en intensa quietud. Solo la delgada corriente que caía por el canal del molino susurraba para sí acerca del cúmulo de vida que alguna vez había agitado al valle.
Sobresaltado, casi caigo al agua desde mi asiento entre las raíces del aliso al oír una voz que decía:
–Bueno, ¿qué hay para ver? –Mi amigo era un joven granjero, robusto, de ojos castaños, de piel naturalmente pálida vuelta oscura y pecosa por zonas. Se rio al percibir mi susto y me miró desde arriba con una curiosidad apacible.
–Pensaba en lo antiguo que parece el lugar, meditando sobre su pasado.
Me miró con una sonrisa vaga e indulgente y se recostó de espaldas en la orilla.
–Está agradable para una siesta acá –dijo.
–Tu vida no es más que una siesta. Me voy a reír cuando alguien te despierte de una sacudida.
Sonrió con tranquilidad y puso las manos sobre sus ojos para tapar la luz.
–¿Por qué te reirías? –preguntó lánguidamente.
–Porque será divertido verte –dije.
Estuvimos un largo rato en silencio, luego se dio vuelta y empezó a clavar su dedo en la tierra.
–Me pareció –dijo con ese modo relajado– que había una causa para todo ese zumbido.
Miré y vi que había desenterrado un viejo nido, con una consistencia parecida a la del papel, de esas bonitas abejas de campo que parecen haber remojado sus colas en polvo ámbar brillante. Algunos insectos agitados corrían alrededor del racimo de huevos, muchos de los cuales ya estaban vacíos, sin las coronas; algunas abejas jóvenes se tambaleaban en un vuelo inestable hasta que lograban reunir fuerzas para despegar hacia un rumbo seguro. Él observaba a las pequeñas que entraban y salían entre las sombras de la hierba, de un lado al otro, consternadas.
–¡Ven aquí, ven aquí! –dijo, aprisionando una pequeña abeja debajo de un tallo de pasto, mientras que con otro le abría las alas azules dobladas.
–No molestes a la pequeña mendiga –le dije.
–No la lastimo... solo quería ver si no lograba volar porque no podía desplegar las alas. Listo... no, no va. Probemos con otra.
–Déjalas en paz –dije–. Que corran al sol. Acaban de salir del cascarón. No las atormentes para que vuelen.
Sin embargo, insistió, y a la siguiente le rompió el ala.
–Ay, qué lástima –dijo, y aplastó a la pequeña entre sus dedos. Luego examinó los huevos y sacó una especie de seda que rodeaba a la larva muerta, investigándolo todo de ese modo desganado, mientras me preguntaba todo lo que yo sabía sobre insectos. Al terminar, lanzó el racimo de huevos al agua y se puso de pie, sacando el reloj de lo más profundo de su bolsillo trasero.
–Me parecía que ya era la hora del almuerzo –dijo, sonriéndome–. Siempre sé cuándo son alrededor de las doce. ¿Vienes a casa?
–Voy para abajo de todas formas –dije mientras rodeamos la orilla del estanque y pasamos por la tabla que hacía de puente para cruzar la parte alta del canal en pendiente. La orilla donde el viejo huerto torcía sus árboles era un declive empinado, largo y brusco, que bajaba hasta el jardín.
Las piedras de la vieja casa estaban recargadas de hiedra y madreselva y el gran arbusto de lilas que alguna vez custodiara el pórtico ahora casi bloqueaba la entrada. Atravesamos el jardín de adelante hacia el corral y avanzamos por el camino de ladrillo hasta la puerta trasera.
–Cierra la puerta, por favor –me dijo por encima del hombro, mientras pasaba primero.
Atravesamos el largo fregadero hacia la cocina. La criada tironeaba a las prisas del mantel en el cajón de la mesa y la madre de él, una mujer pequeña y pintoresca con grandes ojos marrones, rondaba por el amplio hogar con una horca.
–¿No está listo el almuerzo? –dijo él, con un dejo de amargura.
–No, George –respondió la madre, disculpándose–, no lo está. El fuego no quería prender. Pero estará listo en unos minutos.
Él se tumbó en el sofá y comenzó a leer su novela. Quería marcharme, pero su madre insistió en que me quedara.
–No te vayas –suplicó–. Emily estará tan contenta si te quedas... y papá también, estoy segura. Ahora, siéntate.
Me senté en la silla de junco que estaba junto a la ventana alargada que miraba hacia el jardín. Mientras, él leía, y como todas las capacidades de la madre estaban absortas en la contemplación de la cocción de las patatas y la carne, me dejaron solo con mis pensamientos. George, indiferente a cualquier reclamo, seguía leyendo. Era muy irritante ver cómo tiraba de su castaño bigote y leía indolentemente mientras el perro se frotaba contra sus polainas y contra la rodilla de su viejo pantalón. Ni siquiera se tomaba el trabajo de jugar con las orejas de Trip, tan satisfecho estaba con su novela y su bigote. Giraba una y otra vez sus dedos gruesos y los músculos de su brazo descubierto se movían levemente bajo la piel de tono marrón rojizo. La pequeña ventana cuadrada arriba suyo filtraba la clara luz verde del follaje del gran castaño de indias cuyo destello caía sobre su cabello oscuro y temblaba sobre los platos que Annie estaba bajando del estante y sobre la esfera del reloj de pie. La cocina era muy grande; la mesa lucía solitaria y las sillas estaban en profundo duelo por la compañía perdida del sofá; la chimenea era una cueva negra alejada al fondo, y los asientos rinconeros de la chimenea cerraban otro compartimento, rojizo por la luz del fuego, por donde rondaba la madre. Era una cocina más bien desolada, toda una extensión desnuda de lajas grises desiguales, esos rincones oscuros alejados y muebles austeros. Lo único alegre eran las fundas de cretona del sofá y de los cojines del sillón, de un rojo brillante en la desnudez de la habitación sombría; el viejo reloj podría despertar alguna que otra sonrisa, adornado como estaba con inusuales y vívidas aves de corral; a mí me provocaba asombro y reflexión.
Poco después oímos unas botas pesadas arrastrarse fuera y entró el padre. Era un granjero grandote y corpulento, con pequeños rizos crespos esparcidos en su cabeza semicalva.
–Hola, Cyril –dijo animadamente–. No nos has abandonado, entonces. –Y volviéndose hacia su hijo–: ¿Te han quedado muchas hileras por podar en el soto?
–¡Terminado! –contestó George, y continuó leyendo.
–Eso está muy bien... te ocupaste bien de eso. Los conejos mordisquearon todos los nabos, mamá.
–Era de esperar –contestó la esposa, cuya alma estaba en las cacerolas. Finalmente, juzgó que las papas estaban cocidas y salió con la olla humeante.
El almuerzo se sirvió en la mesa y el padre empezó a trinchar. George miró por encima del libro para evaluar la comida y luego leyó hasta que le entregaron su plato. La criada se sentó en su pequeña mesa cerca de la ventana y comenzamos a comer. Se oyó el paso de cuatro pies que se acercaban por el camino de ladrillo y una pequeña niña entró, seguida de su hermana mayor. La larga cabellera castaña de la niña estaba desprolijamente peinada hacia atrás bajo su sombrero marinero. Lanzó a un lado este artículo de su vestimenta y se sentó a la mesa, mientras le hablaba a la madre sin parar. La hermana mayor, una muchacha de alrededor de veintiún años, me regaló una sonrisa y una mirada radiante con sus ojos marrones y fue a lavarse las manos. Luego regresó, se sentó y miró desconsoladamente la carne mal cocida en su plato.
–Me desagrada esta carne cruda –dijo.
–Es buena para ti –le contestó el hermano, que comía diligentemente–. Te dará músculos para azotar a los niños.
Ella la hizo a un lado y empezó a comer las verduras. Su hermano recargó el plato y siguió comiendo.
–Bueno, querido George, me vendría bien un poco de esa salsa –dijo Mollie, la hermana menor, con un tono herido.
–Por supuesto –le contestó–. ¿No quieres también la articulación?
–¡No! –replicó la niña de doce años–, no creo que hayas comido suficiente aún.
–¡Listilla! –exclamó él, con la boca llena.
–¿Eso crees? –dijo la hermana mayor, sarcásticamente.
–Sí –le contestó complaciente–, veo que la has hecho tan ingeniosa como tú desde que ingresó al sexto grado. Probaré una papa, mamá, si puedes encontrar una que esté cocida.
–Bueno, George, están mezcladas. Estoy segura de que la que probé estaba hecha. Ahí... están mezcladas, fíjate esta, está lo suficientemente blanda. Estoy segura de que hirvieron el tiempo suficiente.
–No hace falta que le expliques y te justifiques con él –dijo Emily, irritada.
–Quizá los niños fueron demasiado para ella esta mañana –comentó él, con calma, a nadie en particular.
–No –se metió Mollie–, golpeó a un niño en la nariz y lo hizo sangrar.
–Pequeño desgraciado –dijo Emily, tragando con dificultad–. Y me alegra haberlo hecho, algunos de estos niños pertenecen al... al...
–Al infierno –sugirió George, pero ella no lo iba a admitir si venía de él.
El padre se reía en su sitio; la madre, con preocupación en sus ojos, miró a su hija, que con la cabeza baja dibujaba en el mantel con el dedo.
–¿Son peores que el grupo anterior? –preguntó la madre, suavemente, temerosa.
–No, no especialmente –fue la lacónica respuesta.
–A ella simplemente le dieron ganas de golpearlo –dijo George, llamando, mientras miraba el cuenco del azúcar y su postre–: Trae más azúcar, Annie.
La criada se levantó de la pequeña mesa en el rincón y la madre, apurada, también se dirigió al aparador. Emily jugaba con su comida y le dijo incisivamente:
–Cómo desearía que probaras a enseñar, te curaría de la autocomplacencia.
–¡Bah! –contestó con desdén–. Sin duda puedo hacerle sangrar la nariz a un puñado de niños.
–No estarías ahí sentado quejándote como un ternero engordado –continuó ella.
Esto último le hizo tanta gracia a Mollie que estalló de risa, para terror de su madre, que se quedó de pie, en la trémula aprensión de que se atragantara.
–Hiciste un chiste, Emily –dijo él, mirando las contorsiones de su hermana menor.
Emily estaba demasiado impaciente para continuar hablándole y se levantó de la mesa. Luego los dos hombres se fueron a ver el terreno para los nabos y yo caminé a la par de las muchachas, que iban camino a la escuela.
–Me irrita en todo lo que hace y dice –estalló Emily, enardecida.
–Puede ser un cerdo a veces –dije yo.
–¡Lo es! –insistió ella–. Me irrita más de lo que puedo soportar, con su modo de sabelotodo y su pesada agudeza... no puedo aguantarlo. ¡Y la forma en que mamá se humilla ante él...!
–Te saca de quicio –le dije.
–¡De quicio! –repitió, su voz vibraba con pasión nerviosa. Seguimos caminando en silencio, hasta que preguntó: –¿Me has traído esos versos tuyos?
–No, lo lamento... nuevamente los olvidé. En realidad los he despachado.
–Pero me lo habías prometido.
–Ya sabes cómo son mis promesas. Soy tan irresponsable como un soplo de viento.
Frunció el ceño con impaciencia y su decepción parecía exagerada. Cuando la dejé en la esquina de la calle sentí en mi mente una punzada por su profundo reproche. Siempre sentía sus reproches una vez que se marchaba.
Me topé con el pequeño y brillante arroyo que venía del estanque lleno de maleza del fondo. Las piedras del camino se veían blancas al sol y el agua fluía soñolienta entre ellas. Una o dos mariposas, indistinguibles en el cielo azul, jugueteaban de flor en flor y me condujeron cuesta arriba, a través del campo donde la ardiente luz del sol caía como en una caldera, y entré en las cavernas del bosque donde los robles se inclinaban y nos deparaban una agradecida sombra. Allí dentro, todo estaba tan quieto y frío que mis pasos sonaban pesados a lo largo del camino. El helecho me tendía sus brazos y el seno del bosque estaba repleto de dulzura, pero seguí mi camino, impulsado por el ataque de un ejército de moscas alrededor de mi cabeza hasta que pasé el arbusto de azaleas en el jardín, donde me dejaron al oler, sin duda, los frascos de vinagre y azúcar de Rebecca.
La casa baja y rojiza, con su techo descolorido y hundido, descansaba al sol y dormía profundamente a la sombra de los enormes arces que la invadían desde el bosque.
No había nadie en el comedor pero podía oír el zumbido de una máquina de coser que venía del pequeño estudio. Sonaba como un gran insecto vengativo revoloteando, ahora más fuerte, ahora más suave, y de repente cesaba. Luego se oyó el tintineo de cuatro o cinco teclas graves del piano de la sala de estar, que siguió hasta que todo el rango había sido cubierto en pequeños saltos, como si una rana muy gorda hubiese saltado de una punta a la otra.
“Esa debe ser mamá quitando el polvo de la sala”, pensé. El inusual sonido del viejo piano me sorprendió. Las cuerdas vocales bajo el sedoso seno verde –uno descubría que no era un sedoso seno de bronce al levantar el paño– se habían vuelto tan delgadas y desafinadas como las de una anciana desecada. Los años habían amarilleado los dientes del pequeño piano de mi madre y encogido sus torcidas patas. Pobre vejestorio, no podía más que chillar como respuesta a los dedos de Lettie que lo recorría con desprecio, de modo que sus delicados labios oscuros estaban siempre cerrados, salvo para permitir la entrada del plumero.
Ahora, sin embargo, el pequeño piano de solterona empezó a cantar una tintineante melodía victoriana, e imaginé que quien lo tocaba era una modesta señorita de rizos, con forma de racimos de lúpulos, que le enmarcan el rostro. La tímida melodía me suscitaba antiguas sensaciones, pero mi memoria no ayudaba. Mientras estaba de pie tratando de ordenar estos vagos sentimientos, Rebecca entró a retirar el mantel de la mesa.
–¿Quién está tocando, Beck? –pregunté.
–Tu madre, Cyril.
–Pero nunca toca. Pensé que no podía hacerlo.
–Ah –contestó Rebecca–, no recuerdas que cuando eras pequeño te sentabas a tocar junto a sus faldas con el libro de oraciones, y ella te cantaba. No puedes recordarla con sus largos rizos que caían como lazos de seda marrón. No puedes acordarte de cuando ella solía tocar y cantar, antes de que llegara Lettie y tu padre se...
Rebecca se dio vuelta y dejó la habitación. Fui y espié la sala. Mamá estaba sentada frente al pequeño piano marrón, con sus dedos rollizos y tensos moviéndose a lo largo de las teclas, con una sutil sonrisa en sus labios. En ese momento, Lettie pasó volando a mi lado, y estiró sus brazos alrededor del cuello de mamá, besándola mientras decía:
–¡Ay, mi querida, mira qué bien estás tocando el piano! Ay, mujercita, nunca supimos que podías hacerlo.
–Yo tampoco –contestó mamá mientras reía, liberándose–. Solo quería saber si podía tocar esta vieja canción; la aprendí cuando era tan solo una niña, en este piano. Ya estaba resquebrajado entonces; el único que he tenido.
–Pero toca otra vez, querida, por favor. Sonaba como el tintineo de vasos de cristal y te ves tan pintoresca en el piano. ¡Toca, mi querida! –suplicó Lettie.
–No –dijo mi madre–, el tacto de las viejas teclas en mis dedos me está poniendo sentimental... ¿Quisieran verme entregada a las lágrimas de la vejez?
–¡Vejez! –la retó Lettie, besándola otra vez–. Eres lo bastante joven para continuar tocando pequeños romances. Cuéntanos sobre ello, mamá.
–¿Sobre qué, hija?
–Cuando solías tocar.
–¿Antes de que mis dedos tuvieran la rigidez de los cincuenta años? ¿Dónde estabas, Cyril, que no viniste a comer?
–Estaba en Strelley Mill –dije.
–Por supuesto –contestó mi madre con frialdad.
–¿Por qué “por supuesto”? –pregunté.
–¿Y volviste tan pronto Em se fue a la escuela? –dijo Lettie.
–Sí –dije.
Estaban enojadas conmigo, las dos mujeres. Luego de dejar de lado la punzada de resentimiento, dije:
–Quisieron que me quedara a almorzar.
Mi madre no me concedió respuesta alguna.
–¿Y el Gran George ya ha conseguido alguna chica? –preguntó Lettie.
–No –contesté–, y no lo hará jamás a este paso. Nunca nadie será lo suficientemente buena para él.
–Realmente no sé qué ves en ellos para ir allí con tanta frecuencia.
–No seas cruel, madre –contesté, molesto–. Sabes que me agradan.
–Sé que te agrada ella –dijo mi madre, sarcásticamente–. En cuanto a él, es un diamante en bruto. Qué se puede esperar cuando su madre lo ha malcriado tanto. Pero me pregunto por qué estás tan interesado en pulirlo –resopló despectiva.
–Es bastante atractivo –dijo Lettie con una sonrisa.
–Podrías convertirlo en todo un hombre, estoy seguro –dije, inclinándome irónico hacia ella.
–No estoy interesada –replicó, también irónicamente.
Luego sacudió su cabeza, y su cabello fino, libre de lazos, creó una bruma luminosa al sol.
–¿Qué vestido usaré, mamá? –preguntó.
–Ah, no me preguntes a mí –contestó ella.
–Creo que me pondré el heliotropo... aunque este sol lo va a desteñir –dijo pensativa. Era alta, de casi un metro ochenta, pero muy delgada. Su pelo era rubio, con tendencia a un castaño claro. Tenía unos ojos y cejas hermosas, pero la nariz no era linda. Sus manos eran muy bonitas.
–¿A dónde vas? –pregunté.
No me respondió.
–¡A lo de Tempest! –dije. No me contestó–. Bueno, no sé qué ves en él –continué.
–¡Ciertamente! –dijo ella–. Es tan bueno como cualquier otro... –Y luego ambos comenzamos a reírnos–. No es que –continuó, sonrojada– tenga que pensar algo sobre él. Solo estoy yendo a jugar al tenis. ¿Vienes?
–¿Qué dirías si aceptara? –le pregunté.
–¡Ah! –sacudió su cabeza–. Estaríamos todos encantados, te lo aseguro.
–¡Hurra! –dije yo, con fina ironía.
Se rio de mí, se sonrojó y se fue corriendo para arriba.
Media hora más tarde asomó la cabeza en el estudio para decirme adiós, quería saber si aprobaba su aspecto. Estaba tan encantadora en su vestido fresco de lino y sombrero floreado que no pude más que sentirme orgulloso de ella. Esperaba que la siguiera hasta la ventana, porque al pasar entre las grandes azaleas violetas me saludó con sus mitones de encaje, luego centelleó como una flor que se mueve brillante entre los avellanos verdes. El camino se extendía a lo largo del bosque en la dirección opuesta a Strelley Mill, por el sendero rojo que se abría entre el espacio de árboles dispersos hacia la ruta principal. Esta ruta corría a lo largo del fondo de nuestra laguna, Nethermere, por casi medio kilómetro. Nethermere es la más baja de una cadena de tres lagunas. Las otras son la laguna alta y la baja de Strelley; esta es la más grande y más cautivante extensión de agua, una milla de largo y como un cuarto de milla de ancho. Nuestro bosque corre hacia abajo hasta al borde del agua. En la orilla de enfrente, una colina más allá de la esquina más alejada del lago, está Highclose. Desde allí nos observa con un solo ojo a nosotros en Woodside, por así decirlo, mientras que nuestra casita de campo lanza una mirada de soslayo a la orgullosa casa y espía con falsa modestia por entre los árboles.
Podía ver a Lettie que se escabullía como un velero distante sobre el borde del agua, su parasol flotando por encima. Dio la vuelta por la pequeña puerta debajo de la mata de pinos, trepó el terreno empinado y de nuevo estuvo rodeada por los árboles junto a Highclose.
Leslie estaba despatarrado en una silla plegable bajo un haya roja en el jardín, su cigarro ardiendo. Observaba cómo la ceniza se volvía extraña y gris a la luz del día y sintió pena por la pobre Nell Wycherley, a quien había llevado esa mañana a la estación, porque ¿acaso no se iría cayendo a pedazos, a medida que el tren la alejara cada vez más? Estas chicas pueden ser tan ridículas con un hombre. Pero Nell era una linda mujercita... le pediría a Marie que le escribiese algo.
En ese momento divisó un parasol revoloteando a lo largo del camino e inmediatamente cayó en un sueño profundo, con un pequeño resquicio de duermevela que le permitió ver a Lettie acercarse. Ella, encontrándose con su centinela tan descortésmente dormido y con su cigarro, en lugar de una lámpara sin aceite, rompió una ramita de jeringuilla cuyos pimpollos de marfil no habían brotado aún con su exquisito aroma. No sé cómo la punta de su nariz le cosquilleó con anticipación, antes de que ella le hiciera cosquillas, pero se mantuvo quieto hasta que los pétalos lo rozaron. Luego, arrancado de su sueño, exclamó:
–¡Lettie! Estaba soñando con besos.
–¿En el tabique de la nariz? –rio ella–, ¿de quién eran esos besos?
–¿Quién produjo la sensación? –sonrió.
–Ya que solo te di unos golpecitos en la nariz, debiste soñar con...
–¡Sigue! –dijo él, expectante.
–El partero de Tristram Shandy –contestó, sonriendo para sí, mientras cerraba el parasol.
–No conozco al caballero –dijo, temeroso de que ella se estuviera burlando de él.
–No, tu nariz es bastante clásica –le contestó, y le ofreció una de esas íntimas miradas breves con que las mujeres coquetean tan astutamente. Él irradiaba satisfacción.
Capítulo II
La manzana suspendida
El persistente estruendo del viento en el bosque junto con el sollozo y quejido de los arces y robles aledaños a la casa inquietaban a Lettie. No quería salir a ningún lado, no tenía ganas de hacer nada, así que me insistió para que fuera con ella hasta el borde del agua. Cruzamos la maraña de helechos, zarzamoras y las cañas de frambuesa silvestre diseminadas en el espacio frente a la casa y bajamos por la lomada cubierta de hierba hasta el límite del Nethermere. El viento producía un oleaje ruidoso, y el cloqueo y repiqueteo de este entre las piedras, el silbido de las ráfagas y el frescor de la brisa en nuestros rostros nos animó.
A lo largo de la pequeña playa caminamos entre una reina de los prados que aún no había brotado, hundidos hasta la rodilla, mientras mirábamos la espumosa carrera de las pequeñas olas y el blanquear de los sauces en la costa de enfrente. Donde el Nethermere se estrecha hacia el extremo superior y recibe al arroyo que viene de Strelley, el bosque se desliza hacia abajo y se erige con los pies cubiertos de agua. Cortamos camino a lo largo de la orilla, aplastando la menta silvestre de punzante aroma cuyo perfume corta el aliento, examinando entre las aguas pantanosas los jirones de nidos de las aves acuáticas, ahora abandonados. Algunos pequeños frailecitos jóvenes se sobresaltaron cuando nos acercamos y huyeron veloces, sus pescuezos estirados con un temor inquietante por aquello que no podría lastimarlos. Uno, dos, volaron piando para refugiarse en el bosque, aunque casi al instante volvieron hacia donde estábamos, para volver a salir disparados, en un éxtasis de desconcierto y terror.
–¿Qué habrá asustado a estos pequeñuelos? –preguntó Lettie.
–No lo sé. A veces son muy descarados; otras, se alejan chillando en un aleteo frenético como si tuvieran una serpiente debajo de las alas.
Sin embargo, Lettie prestó poca atención a mi elocuencia. Hizo a un lado un viejo arbusto, que amablemente la regó con un millar de flores que semejaban trozos de pan y la bañó con su perfume medicinal. Fui tras ella, recibiendo mi propia dosis, y me sorprendí al escuchar su repentino “¡Ay, Cyril!”.
En la orilla, delante de nosotros, yacía un gato negro, con ambas patas traseras dentro de una trampa, desgarradas y cubiertas de sangre. Sin duda habría estado yendo tras su presa cuando quedó atrapado. Era delgado y salvaje; con razón había asustado a los pobres frailecillos hasta irrumpir en esos chillidos histéricos. Nos miraba ferozmente, gruñendo por lo bajo.
–¡Qué crueldad! ¡Oh, qué crueldad! –exclamó Lettie, temblando.
Envolví mis manos con mi gorra y la bufanda de Lettie y me incliné para abrir la trampa. El gato daba mordiscos, tirando convulsivamente de la tela. Cuando quedó en libertad, se alejó de un salto, pero cayó jadeando, mirándonos.
Envolví a la criatura con mi abrigo y la levanté, murmurando:
–Pobre Mrs. Nickie Ben, siempre vaticinamos que te sucedería esto.
–¿Qué vas a hacer con ella? –preguntó Lettie.
–Es uno de los gatos de Strelley Mill –le contesté–, así que la voy a llevar a su casa.
El pobre animal se movía y murmuraba mientras lo llevaba, pero llegamos a su casa. Se quedaron observándome, al verme entrar en la cocina sin abrigo, llevando un extraño bulto, mientras Lettie me seguía.
–He traído a la pobre Mrs. Nickie Ben –dije, desenvolviéndola.
–¡Oh, qué desgracia! –exclamó Emily, estirando su mano para tocar al gato, pero retrocediendo de inmediato como el avefría.
–Así es como terminan todos –dijo la madre.
–Desearía que todos los cuidadores tuvieran que quedarse sentados dos o tres días con los tobillos expuestos en una trampa –dijo Mollie, en un tono vengativo.
Acostamos al pobre animal en la alfombra y le dimos leche tibia. Solo bebió unos sorbos porque estaba muy débil; Mollie, furiosa, fue a buscar a Mr. Nickie Ben, otro hermoso gato negro, para que viera a su lastimada compañera. Mr. Nickie Ben la miró, encogió sus elegantes hombros y se alejó con refinados pasos. Hubo una indignación femenina generalizada hacia la insensibilidad masculina.
George entró para buscar agua caliente. Se sorprendió al vernos y sus ojos se animaron.
–¡Mira a Mrs. Nickie Ben! –exclamó Mollie. George se arrodilló sobre la alfombra y le levantó las patas lastimadas.
–Quebradas –dijo.
–¡Qué horrible! –dijo Emily, temblando intensamente, y salió de la habitación.
–¿Ambas? –pregunté.
–Solo una, ¡mira!
–¡La estás lastimando! –exclamó Lettie.
–No hay caso –dijo él.
Mollie y su madre salieron de la cocina hacia la sala.
–¿Qué harás? –preguntó Lettie.
–La voy a sacar de su agonía –contestó George, llevándose a la pobre gata. Lo seguimos hasta el granero–. La manera más rápida es zamarrearla y golpearle la cabeza contra la pared.
–Me das náuseas –exclamó Lettie.
–La ahogaré, entonces –dijo con una sonrisa. Lo miramos espantados mientras tomaba un trozo de cordel y ataba un lazo alrededor del cuello del animal y junto a él una plancha de hierro que a su vez amarró a un trozo de cuerda.
–¿No van a venir, no? –dijo él. Lettie lo miró, se había puesto muy pálida–. Te van a dar náuseas –advirtió él. Ella no contestó, pero lo siguió por el campo hasta el jardín. En la orilla de la laguna más baja del molino, giró hacia nosotros y dijo–: ¡Manos a la obra! Ustedes serán los más afectados. –Como ninguno de nosotros respondía, sonrió y dejó caer al pobre gato que se retorcía, diciendo–: Adiós, Mrs. Nickie Ben.
Esperamos durante un momento en la orilla. George nos examinó con curiosidad.
–Cyril –dijo Lettie despacio–, ¿no es cruel? ¿No es espantoso?
Yo no supe qué decir.
–¿Te refieres a mí? –preguntó George.
–No a ti en particular, ¡a todo! Si nos movemos, se ve la sangre en las huellas de nuestros talones.
La miró muy seriamente, con ojos oscuros.
–He tenido que ahogarla por pura piedad –le dijo, sujetando la cuerda que tenía en la mano a un poste de fresno. Luego fue a buscar una pala y con ella cavó una tumba en la antigua tierra negra–. Si esa pobre gata vieja fuera un cadáver más bonito, le estarían tirando violetas.
Había clavado la pala en el suelo y tiró de la cuerda para sacar al gato y la plancha de hierro.
–Bueno –dijo, escudriñando el horrible objeto–, ¡sin duda ha perdido su bonita apariencia! Era una gata excelente.
–Entiérrala y termina con esto –contestó Lettie.
Así lo hizo, y mientras tanto George le preguntó:
–¿Tendrás pesadillas después de esto?
–Los sueños no me preocupan –le contestó ella y le dio la espalda.
Fuimos adentro, a la sala, donde Emily estaba sentada junto a la ventana, mordiéndose el dedo. La habitación era larga y los techos no muy altos; una gran viga rústica atravesaba el cielorraso. Sobre el estante y dentro del hogar, como también sobre el piano, había flores silvestres y hojas recién caídas esparcidas en abundancia; la habitación estaba fresca con el aroma del bosque.
–¿Ya lo ha hecho? –preguntó Emily–. ¿Y lo vieron hacerlo? De haberlo visto no podría tolerar su presencia y preferiría tocar un gusano antes que a él.
–No voy a estar muy contenta si llega a tocarme–dijo Lettie.
–Hay algo tan aborrecible en su insensibilidad y su brutalidad –dijo Emily–. Me llena de asco.
–¿En serio? –dijo Lettie, sonriendo con frialdad. Se cruzó hasta donde estaba el viejo piano–. Solo es saludable. Nunca ha estado enfermo, ni una vez, aún. –Se sentó y tocó al azar, dejando que las entumecidas notas cayeran como hojas muertas desde el señorial y antiguo piano.
Emily y yo conversamos al lado de la ventana sobre libros y personas. Ella era extremadamente seria y generalmente conseguía reducirme al mismo estado.
Después de un tiempo, cuando el ordeñe y la alimentación habían terminado, volvió George. Lettie todavía estaba tocando el piano. Él le preguntó por qué no tocaba algo que se pudiera cantar y esto hizo que ella se diera vuelta en su silla para darle una fulminante respuesta. Sin embargo, su apariencia hizo que sus palabras se dispersaran como pájaros sobresaltados. Había venido directamente a la sala después de enjuagarse en el fregadero y estaba de pie detrás de la silla de Lettie sacudiéndose despreocupadamente la humedad de los brazos. Sus mangas estaban enrolladas hasta el hombro y su camisa completamente abierta a la altura del pecho. Verlo allí de pie con sus piernas separadas, vestido con sus polainas y botas sucias y su pantalón roto a la altura de las rodillas, el pecho y los brazos desnudos, tomó a Lettie por sorpresa.
–¿Por qué no tocas algo que tenga una melodía? –volvió a preguntar, frotándose la toalla por encima de sus hombros, debajo de la camisa.
–¡Una canción! –repitió Lettie, mientras miraba cómo sus brazos se abultaban al moverlos y su pecho subía y bajaba, maravillosamente sólido y blanco. Luego, habiendo examinado con curiosidad el repentino encuentro de la piel bronceada con la carne blanca en el cuello, sus ojos se toparon con los de él y ella se dio vuelta hacia el piano nuevamente, mientras el color le subía hasta las orejas, por fortuna escondidas por la abundancia de sus luminosos rizos.
–¿Cuál debería tocar? –preguntó, jugando con las teclas, un poco confundida.
Él sacó un libro de canciones de una pequeña pila de partituras y lo dispuso delante de ella.
–¿Cuál querrías cantar? –le preguntó un poco excitada al sentir sus brazos tan cerca.
–Cualquiera que te guste.
–¿Una canción de amor? –dijo ella.
–Si te gusta, sí... una canción de amor... –y rio con una torpe insinuación que hizo que la muchacha se retorciera.
Ella no le contestó pero empezó a tocar “Tit Willow” de Sullivan. Él tenía una voz grave bastante aceptable, no demasiado profunda, y cantaba con entusiasmo. Luego ella tocó “Drink to me only with thine eyes”. Al terminar, se dio vuelta y le preguntó si le gustaba la letra. Él le contestó que creía que era un poco tonta. Pero la miró con sus ojos castaños brillantes, como si estuvieran en un vacilante desafío.
–Eso es porque no tienes vino en tus ojos para poder hacer una promesa –dijo ella, respondiendo a su desafío con un resplandor de sus ojos azules. Luego dejó caer sus pestañas hacia las mejillas. Él se rio con un leve repique de conciencia y le preguntó cómo podía ella saberlo.
–Porque –dijo ella lentamente, mirándolo con fingido desdén– no hay ningún cambio en tus ojos cuando te miro. Siempre pienso que las personas que valen la pena hablan con los ojos. Por ese motivo una se ve obligada a respetar a muchas personas poco educadas. Sus ojos son tan elocuentes, y están llenos de sabiduría.
Ella había continuado mirándolo mientras le hablaba... observando cómo él apreciaba su rostro vuelto hacia arriba y su cabello donde siempre se enredaba la luz, observando atenta el breve autoexamen de George para determinar si percibía algún atisbo de verdad en sus palabras, observándolo hasta que se quebró en una pequeña risa que era un poco más torpe y un poco menos presumida que de costumbre. Luego ella se dio vuelta, también sonriendo.
–No hay nada interesante para cantar en este libro –dijo ella, pasando las hojas, insatisfecha. Le encontré otro cancionero y ella cantó “Should he upbraid”. Tenía una bella voz de soprano y George estaba encantado con la canción. Se acercó a ella y cuando al terminar Lettie miró alrededor con aire luminoso y travieso, se encontró con George, que le hacía una promesa con ojos maravillosos.
–Te ha gustado –dijo ella, con una mirada de superioridad, como si, ay de mí, todo lo que uno tuviera que hacer es dar con la página correcta del vasto volumen que es la propia alma para agradar a estas personas.
–Sí, me ha gustado –contestó él, enfáticamente, reconociendo el triunfo de Lettie.
–Es preferible que “baile y cante” alrededor de “la vieja preocupación” a que le cierre cuidadosamente la puerta, mientras duerme en la chimenea, ¿no lo crees? –preguntó ella.
Él rio, y se puso a pensar a qué se referiría antes de contestar.
–Como haces tú –agregó ella.
–¿Qué quieres decir? –preguntó él.
–Mantienes tus sentidos mitad dormidos, mitad despiertos.
–¿Eso hago?
–Por supuesto que lo haces; “bos bovis:buey”. Pareces un buey en el establo: alimento y comodidad, nada más. ¿No amas la comodidad? –sonrió ella.
–¿Y tú? –contestó él, sonriendo avergonzado.
–Por supuesto. Ven y da vuelta la hoja por mí mientras toco esta pieza. Asentiré con la cabeza cuando debas darla vuelta... Acerca una silla.
Lettie empezó a tocar una romanza de Schubert. Él se inclinó más cerca para sostener la hoja de la partitura; ella sentía su cabello suelto rozando la cara de George y le dirigió una mirada rápida y risueña mientras tocaba. Al llegar al final de la página asintió, pero él estaba distraído.
–¡Sí! –dijo Lettie, repentinamente impaciente, y él intentó dar vuelta la página; ella rápidamente le sacó la mano, lo hizo ella misma y continuó tocando.
–¡Perdón! –dijo él, sonrojándose.
–No te preocupes –dijo ella, mientras seguía tocando sin mirarlo. Luego, una vez que terminó–: ¡Listo! Ahora dime cómo te has sentido mientras estaba tocando.
–¡Ah, como un tonto! –contestó, muy confundido.
–Me alegra oírlo –dijo ella–, pero no me refería a eso. Me refería a cómo te hizo sentir la música.
–No sé... si me hizo sentir algo –contestó con prudencia, sopesando enseguida su respuesta, como siempre.
–Yo te digo –anunció ella–: o estás dormido o eres estúpido. ¿Realmente no sentiste nada con la música? ¿Pero en qué estabas pensando?
Él se rio, pensó un segundo, y se volvió a reír.
–¡Bueno! –admitió riendo, y tratando de decir toda la verdad–, estaba pensando en qué bonitas son tus manos y cómo sería tocarlas, y pensaba también que sentir el cabello de alguien haciéndome cosquillas en la mejilla es una experiencia nueva.
Cuando terminó su detallado reporte, Lettie le golpeó levemente la mano y lo dejó, diciendo:
–Te pones cada vez peor.
Ella atravesó la habitación hacia el sillón donde yo estaba sentado hablando con Emily y puso su brazo alrededor de mi cuello.
–¿No es hora de volver a casa, Pat? –preguntó.
–Son las ocho y media, bastante temprano –le contesté.
–Pero creo... pienso que ya deberíamos estar en casa –dijo.
–No se vayan –dijo George.
–¿Por qué? –pregunté.
–Quédense a cenar –insistió Emily.
–Pero creo que... –vaciló Lettie.
–Lettie tiene otros asuntos que atender –dije.
–No estoy segura –dudó de nuevo. Luego se encendió con repentina ira y exclamó–: No seas tan odioso y desagradable, Cyril.
–¿Tienes que ir a algún lado? –preguntó George con humildad.
–¡Qué, no! –dijo ella, sonrojándose.
–Entonces quédense a cenar... ¿quieres? –le rogó George. Ella se rio y cedió. Fuimos a la cocina. El señor Saxton estaba sentado leyendo. Trip, el gran bull terrier, fingía dormir tendido a sus pies; Mr. Nickie Ben reposaba tranquilo en el sofá; la señora Saxton y Mollie se estaban yendo a dormir. Les deseamos buenas noches y nos sentamos. Annie, la criada, se había ido a su casa, de modo que Emily preparó la cena.
–Nadie sabe tocar ese piano como tú –le dijo el señor Saxton a Lettie, sonriéndole con admiración y deferencia. Se sentía orgulloso de esa reliquia señorial y balbuceante y solía decir que estaba repleta de música para aquellos que sabían solicitarla. Lettie se rio y dijo que sería porque pocos lo habían intentado, que su mérito no era demasiado.
–¿Qué opinas acerca de la voz de George? –preguntó el padre con orgullo, aunque con una risa de menosprecio al final.
–Creo que cuando está enamorado canta bastante bien –dijo ella.
–¡Cuando está enamorado! –repitió el padre, riendo fuerte, muy complacido.
–Sí –dijo ella–, cuando encuentra algo que quiere y no puede tener.
George pensó sobre eso y también se rio.
Emily, que estaba preparando la mesa, dijo:
–No queda casi agua en el cubo, George.
–¡Oh, maldición! –exclamó–, ya me quité las botas.
–No es tanto trabajo ponértelas de nuevo –le dijo la hermana.
–¿Por qué no la buscó Annie?... ¿para qué está aquí? –dijo enojado.
Emily nos miró, sacudió la cabeza y le dio la espalda.
–Iré yo, iré yo, después de la cena –dijo el padre en tono conciliador.
–¡Después de cenar! –rio Emily.
George se puso de pie y salió con desgano. Tenía que ir al aljibe del bosquecillo lindante con la casa y detestaba hacerlo cuando ya estaba al calor del hogar.
Recién nos habíamos sentado a la mesa cuando Trip corrió ladrando a la puerta.
–Cállate –ordenó el padre, pensando en los que ya dormían, y siguió al perro.
Era Leslie. Quería que Lettie se fuera a casa con él de inmediato. Ella se negó a hacerlo, de modo que entró y lo persuadieron de que se sentara a la mesa.
Tragó un pedazo de pan con queso y una taza de café, mientras le hablaba a Lettie de una fiesta de jardín que se estaba organizando en Highclose para la semana siguiente.
–¿Cuál es el motivo de la fiesta? –interrumpió el señor Saxton.
–¿El motivo? –repitió Leslie.
–¿Es para los misioneros, los desempleados, o algo así? –agregó el señor Saxton.
–Es una fiesta de jardín, no una feria a beneficio.
–Ah, un asunto privado. Creí que era algún asunto de tu madre relacionado con la iglesia. Ella es bastante importante en la iglesia, ¿no es así?
–Sí, se interesa por la iglesia... –dijo Leslie, procediendo enseguida a explicarle a Lettie que estaba organizando un torneo de tenis en el que ella participaría. En este momento se dio cuenta de que estaba monopolizando la conversación; se dio vuelta hacia George, justo cuando este mordía un pedazo de queso directamente del cuchillo, y le preguntó:
–¿Juega al tenis, señor Saxton? Sé que la señorita Saxton no juega.
–No –dijo George, masticando el pedazo de queso que abultaba su mejilla–. Nunca aprendí ninguna de las habilidades femeninas.
Leslie se dio vuelta hacia Emily, que había estado tapando, nerviosa, una mancha del mantel con dos platos y que se sobresaltó al ver que se dirigían a ella.
–Mi madre estaría muy complacida si viniera a la fiesta, señorita Saxton.
–No puedo. Estaré en la escuela. Le agradezco mucho.
–Ah, es muy gentil de su parte –dijo el padre, radiante. Pero George sonrió con desprecio.
Cuando terminaron de cenar, Leslie miró a Lettie para indicarle que ya estaba listo para partir. Ella, sin embargo, se negó a reconocer el gesto y siguió conversando animadamente con el señor Saxton, que estaba encantado. George, sintiéndose halagado, se unió a la conversación con entusiasmo. Luego, el enfadado mutismo de Leslie nos empezó a afectar a todos. Después de un lapso de pesado silencio, George levantó su cabeza y le dijo a su padre:
–No me sorprendería que esa vaquillona diera a luz esta noche.
Los ojos de Lettie se iluminaron con una chispa de atracción ante esta arremetida.
–No –asintió el padre–, había pensado lo mismo.
Después de un momento de silencio, George deliberadamente continuó:
–Le palpé el vientre.
–¡George! –dijo Emily, tajante.
–Nos iremos –dijo Leslie.
George miró a Lettie de reojo, sus ojos negros plenos de sarcástica picardía.
–¿Podrías prestarme un chal, Emily? –dijo Lettie–. No traje nada y creo que el viento está frío.
Emily lamentó no tener ningún chal, así que Lettie debió usar un abrigo negro sobre su vestido de verano. Le quedaba tan absurdo que todos nos reímos, pero a Leslie le enojó mucho que se viera tan ridícula delante de ellos. Él desplegó todos los gestos de buena educación posibles y le ajustó el cuello del abrigo con su alfiler de corbata rematado en una perla, rechazando el broche que Emily había encontrado después de mucho buscar. Luego partimos.
Cuando estuvimos fuera, Leslie le ofreció a Lettie su brazo con aire de dignidad herida. Ella lo rechazó y él empezó a reprocharle.
–Creo que deberías haber estado en casa tal como prometiste.
–Discúlpame –le contestó–, pero yo no prometí nada.
–Pero sabías que vendría –dijo él.
–Bueno... me has encontrado –le replicó.
–Sí –asintió–. Y te encontré coqueteando con un sujeto cualquiera –dijo con desprecio.
–Bueno –le contestó ella–. Es cierto que... llamó una vaquillona a una vaquillona.
–Y yo creo que te ha gustado –dijo él.
–No me ha molestado –declaró ella, con irritante indolencia.
–Creí que tenías un gusto más refinado –replicó sarcásticamente–. Pero supongo que te pareció romántico.
–¡Muy! Rubicundo, oscuro y unos ojos realmente excitantes –dijo ella.
–Detesto escuchar a una muchacha decir tonterías –dijo Leslie. Él también tenía cabello crespo pelirrojo.
–Pero hablo en serio –insistió ella, empeorando su irritación.
Leslie estaba enojado.
–Me alegra que lo encuentres divertido.
–Por supuesto, no soy difícil de complacer –dijo a propósito. Leslie estaba profundamente ofendido.
–Entonces hay algún consuelo en saber que yo no te satisfago.
–¡Ah! Pero sí lo haces. Tú también me diviertes.
Después de eso ya no habló, prefiriendo, supongo, evitar divertirla.
Lettie me tomó del brazo; con su mano libre levantaba su falda para que no rozara la hierba húmeda. Cuando él se separó de nosotros al final del camino del bosque, ella dijo:
–¡Qué infantil que es!
–Un poco engreído –admití.
–¡Pero realmente! –dijo ella–. Dentro de todo es más agradable que mi... mi Taurus.
–¡Que tu toro! –repetí, riendo.
Capítulo III
Un vendedor de ilusiones
El domingo siguiente a la visita de Lettie al molino, Leslie vino por la mañana, admirablemente vestido y con un aire de distinción impecable. Lo hice pasar a la oscura sala de estar y lo dejé allí. Por lo general, iba hasta el pie de la escalera y se sentaba llamando a Lettie; hoy se quedó en silencio. Le avisé a mi hermana de su llegada, ella estaba colocándose el prendedor.
–¿Y cómo está mi querido muchacho? –preguntó.
–No averigüé –le dije. Ella se rio y deambuló por allí hasta la hora de salir para la iglesia antes de bajar. También ella asumió un aire de distinción y le hizo una hermosa reverencia. Él estaba un poco retraído y no tenía nada para decir. Ella cruzó ruidosamente la habitación hacia la ventana, donde el geranio blanco crecía magnífico.
–Debo engalanarme –dijo.
Leslie tenía la costumbre de traerle flores. Como no lo había hecho, estaba resentida. Él detestaba el aroma y la blancura calcárea de los geranios, de modo que ella le sonrió mientras se los abrochaba en la pechera del vestido, diciéndole:
–Son muy delicadas, ¿no te parece?
Él balbuceó que lo eran. Mamá bajó, lo saludó amablemente y le preguntó si la llevaría a la iglesia.
–Si me lo permite –dijo él.
–Qué modesto está hoy –rio mamá.
–¡Hoy! –repitió él.
–Detesto la modestia en un joven –dijo mamá–. Vamos, que llegaremos tarde.
Lettie usó los geranios todo el día, hasta la tarde. Invitó a Alice Gall a tomar el té y me pidió que trajera a mon taureau cuando terminara con sus tareas en la granja.
El día había estado caluroso y pesado. El sol se enrojecía en el oeste mientras saltábamos sobre el arroyuelo. Comenzaban a despertar los perfumes de la tarde, vagando invisibles a través de la quietud del aire. De vez en cuando, un rayo amarillo de sol penetraba en diagonal el espeso techo de hojas y se adhería apasionadamente a los anaranjados racimos de bayas del serbal. Los árboles silenciosos se acercaban unos a otros para dormir. Solo unas pocas orquídeas rosadas permanecían descoloridas junto al camino, vigilando anhelantes las hileras de búgulas color púrpura rojizo, cuyas últimas flores, radiantes desde lo alto de la columna de bronce, ansiaban mansamente el sol.
Caminamos tranquilos en silencio, sin romper los primeros susurros del bosque. Al acercarnos a casa oímos un murmullo que provenía de los árboles, del banco de los amantes, donde un gran árbol había caído y yacía cubierto de musgo y de una frágil vegetación. Una rama torcida se había convertido en un hermoso asiento para dos.
–Imagina estar enamorado y tener una pelea con este atardecer –dije, mientras continuábamos nuestro camino. Pero cuando estuvimos frente al árbol caído, no encontramos a dos amantes, sino a un hombre durmiendo y balbuceando en sueños. La gorra había caído de su cabello canoso y la cabeza estaba echada hacia atrás contra una profusión de pequeños geranios silvestres que decoraban delicadamente la rama muerta. La vestimenta del hombre era buena, pero desaliñada y descuidada. Su rostro estaba pálido y desgastado por la enfermedad y la disipación. Mientras dormía, su barba gris se agitaba y su laxa, desagradable boca musitaba palabras ininteligibles. Estaba reviviendo una y otra vez episodios de su vida y sus rasgos se retorcían durante este sueño antinatural. Exhalaba leves gemidos, repulsivos al oído, y luego le hablaba a alguna mujer. Sus rasgos se contraían como si estuviera dolorido, y se lamentaba levemente.
Sus labios se abrieron en una mueca, mostrando los dientes amarillos detrás de la barba. Luego empezó de nuevo a hablar desde la garganta, con voz ronca, por lo que solo pudimos entender parte de lo que decía. Era muy desagradable. Me pregunté cómo podríamos acabar con ello. De repente, a través de la penumbra del bosque embrujado por el ocaso, llegó el grito de un conejo atrapado por una comadreja. El hombre se despertó con un fuerte “¡Ah!” y miró a su alrededor consternado, se hundió de nuevo, cansado, y dijo:
–Estaba soñando nuevamente.
–No parece tener sueños muy agradables –dijo George.
El hombre se avergonzó y luego mirándonos, casi despreciativamente, dijo:
–¿Y ustedes quiénes son?
No contestamos, pero esperamos que se moviera. Permaneció sentado, observándonos.
–Entonces –dijo finalmente, cansado–, yo sueño, es verdad. –Suspiró apesadumbrado. Luego agregó, sarcásticamente–: ¿les importa?
–No –dije yo–. Pero debe usted haberse desviado de su camino. ¿Qué camino buscaba?
–Quieren que me vaya –dijo.
–Bueno –dije, riendo con desprecio–. No me importa que sueñe. Pero este camino no conduce a ninguna parte.
–¿Hacia dónde iban ustedes entonces? –preguntó.
–¿Yo? A casa –contesté con dignidad.
–¿Eres un Beardsall? –inquirió, observándome con los ojos inyectados de sangre.
–¡Lo soy! –contesté con más dignidad, preguntándome quién podría ser aquel hombre.
Se sentó durante un momento y me miró. Oscurecía en el bosque. Luego tomó un bastón de ébano con el puño dorado y se puso de pie. El bastón me llamó la atención. Lo miré con curiosidad mientras caminábamos con el viejo a lo largo del camino hasta la verja. Fuimos con él hasta la carretera. Cuando llegamos a cielo abierto, donde la luz del oeste caía por completo sobre nuestros rostros, se dio vuelta nuevamente y nos miró de cerca. Su boca se abrió de repente, como si fuera a hablar, pero se detuvo y solo nos dijo “Adiós, adiós”.
–¿Estará bien? –le pregunté, al ver que se tambaleaba.
Caminó débilmente hacia la oscuridad. Vimos las luces de un vehículo en la ruta: después de un rato oímos el golpe de una puerta y un coche de alquiler se alejó ruidosamente.
–Bueno, ¿quién era ese? –dijo George, riendo.
–Sabes –dije–, me hizo sentir bastante mal.
–¡Ay! –se rio, enfatizando el final de la exclamación con sorpresa indulgente.
Volvimos a casa, y decidimos no contarles nada a las mujeres. Sentadas en el asiento bajo la ventana, mamá, Alice y Lettie vigilaban.
–¡Han tardado mucho! –dijo Lettie–. Hemos contemplado la puesta del sol, fue espléndida; mira, el borde de la colina, encendido todavía. ¿Qué han estado haciendo?
–Esperando que tu Taurus terminara de trabajar.
–¡Cállate! –se apresuró a decir, y volteándose hacia él–: ¿Has venido a cantar himnos?
–Lo que tú quieras.
–Pero qué amable de tu parte, George –exclamó Alice, irónicamente. Era una muchacha de baja estatura, regordeta, pálida, con ojos atrevidos, rebeldes. Su madre era una Wyld, una familia famosa tanto por una ofensiva ausencia de ley como por su extrema rectitud. Alice, con un padre admirable y una madre que amaba a su esposo con pasión, era salvaje y rebelde en apariencia, pero en su corazón recta y responsable. Mi madre y ella se hicieron rápidamente amigas y Lettie le tenía una gran simpatía. Pero, por lo general, Lettie deploraba el comportamiento extravagante de Alice aunque lo disfrutaba en ausencia de amigos “superiores”. A la mayoría de los hombres le gustaba la compañía de Alice pero evitaban estar solos con ella–. ¿Me dirías lo mismo a mí? –le preguntó.
–Depende de cuál sea tu respuesta –dijo él, riendo.
–Oh, eres tan juvenilmente cauto. Prefiero tener una piedra en el zapato que a un hombre cauto. ¿Y tú, Lettie?
–Bueno, depende cuán lejos tenga que caminar –fue la respuesta de Lettie–, pero si no tuviera que renguear muy lejos...
Alice le dio la espalda a Lettie, a quien muchas veces encontraba bastante irritante.
–Luces taciturno, Sybil –me dijo a mí–, ¿acaso alguien quiso besarte?
Solté una risita falsa ante su alusión maliciosa y le contesté:
–De ser así, luciría contento.
–Querido muchacho, sonríe entonces. –Y me dio un golpecito bajo el mentón. Me alejé–. Oh, Dios, ¡qué solemnes estamos! Georgy, di algo, de lo contrario me pondré nerviosa.
–¿Qué puedo decir? –preguntó, cambiando sus pies de lugar y apoyando los codos sobre las rodillas.
–¡Oh, Dios! –exclamó ella, con gran impaciencia.
Él no la ayudaba sino que permanecía sentado con las manos entrelazadas, la sonrisa torcida. Estaba nervioso. Miraba los cuadros, los adornos y todo lo que había en la habitación; Lettie se puso de pie para arreglar unas flores en la repisa y él la escudriñaba de cerca. Estaba vestida en seda azul, con encaje en el cuello y en las muñecas, hasta el codo. Se veía alta y ágil; su cabello caía en encantadores rizos esponjosos. Él no era más alto que ella pero parecía aún más bajo debido a su estructura fornida. También tenía su gracia, pero no en tanto permaneciera rígidamente sentado en la silla de pelo de caballo. Ella era elegante en sus movimientos.
Después de un rato, mamá nos llamó a cenar.
–Ven –le dijo Lettie–, llévame a cenar.
Él se levantó, sintiéndose muy incómodo.
–Dame tu brazo –dijo ella, para provocarlo. Él le hizo caso y se sonrojó bajo la piel bronceada del rostro, temeroso del brazo redondo de Lettie, oculto a medias por el encaje, que descansaba junto a su manga.
Cuando estuvieron sentados ella blandió su cuchara y le preguntó qué le gustaría. Él dudó, miró los extraños manjares y dijo que quería un poco de queso. Le insistían en que comiera sofisticadas preparaciones con carne.
–Seguro que te gustan las tartaletas, ¿no, Georgie? –dijo Alice, con su estilo burlón. Él no estaba seguro. No podía distinguir los sabores, ¡se sentía confundido y sorprendido hasta en su sentido del gusto! Alice le suplicó que se sirviera ensalada.
–No, gracias –dijo él–. No me gusta.
–¡Ay, George! –dijo ella–. ¿Cómo puedes decir eso si te la estoy ofreciendo?
–Bueno, solo la probé una vez –dijo él–, y fue cuando estaba trabajando con Flint y él nos dio un trozo de tocino y pedacitos de lechuga empapados en vinagre. “Come un poco más de ensalada”, insistía, pero ya había probado suficiente.
–Pero esta lechuga –dijo Alice con un guiño– es dulce como una nuez, nada de vinagre en nuestra lechuga. –George rio, confundido por el juego que hizo Alice con el nombre de mi hermana. [1]
–Te creo –le dijo con pomposa galantería.
–¡Pero mira eso! –exclamó Alice–. Nuestro George me cree. ¡Ay, me siento tan dichosa!
George sonrió penosamente. Sus manos estaban apoyadas sobre la mesa, su pulgar plegado bajo los dedos, sus nudillos blancos de sujetarlo nervioso. Finalmente, la cena terminó, y él levantó su servilleta del piso y comenzó a doblarla. Lettie también parecía molesta. Lo había provocado hasta llegar al punto en que su vergüenza se había vuelto incómoda. Ahora, se sentía apenada y un poco arrepentida, así que fue hasta el piano, como hacía siempre que quería disipar su mal humor. Cuando estaba enojada tocaba dulces fragmentos de Tchaikovski; cuando estaba deprimida, Mozart. Ahora tocaba Haendel de una manera que sugería las llanuras del paraíso en las notas largas y en los pequeños trinos, como si estuviera bailando el vals por la escalera de Jacob como las damiselas en las pinturas de Blake. Yo solía decirle que a través del piano se adulaba escandalosamente; pero por lo general ella simulaba no entender lo que le decía y, de vez en cuando, me sorprendía al ver que sus ojos se llenaban repentinamente de lágrimas. Pensando en George, tocó el Ave María de Gounod, sabiendo que el sentimiento de la melodía le gustaría y lo pondría triste, y le haría olvidar los pequeños infortunios de su vida. Sonreí al ver que el truco barato estaba funcionando. Cuando terminó, sus dedos permanecieron inmóviles en las teclas por un minuto; luego giró de golpe y lo miró directamente a los ojos, con la promesa de una sonrisa. Pero bajó la mirada y contempló su rodilla.
–Estás cansado de la música –dijo ella.
–No –contestó, sacudiendo su cabeza.
–¿Te gusta más que la ensalada? –preguntó con un arranque de jocosidad.
Él la miró con una súbita sonrisa pero no contestó. No era atractivo, sus rasgos solían estar en pesado reposo; pero cuando levantaba la mirada y sonreía inesperadamente, a ella la inundaba un sentimiento de ternura.
–Entonces, tendrás un poco más –dijo ella, y volvió a girar hacia el piano. Tocó suaves y melancólicos fragmentos y luego, repentinamente, cortó en la mitad de un lamento sentimental y dejó el piano, dejándose caer en una silla al lado del fuego. Desde allí lo observó. George era consciente de que sus ojos estaban fijos en él pero no se atrevía a devolverle la mirada, de modo que tironeó de su bigote.
–No eres más que un niño, después de todo –le dijo ella en voz baja. Luego él la miró y le preguntó por qué–. Eres un niño, eso eres –repitió ella, reclinándose en su silla y sonriéndole relajada. –Nunca lo creí así –contestó él, con seriedad.
–¿De verdad? –dijo ella, riéndose entre dientes.
–No –dijo él intentando recordar sus impresiones previas. Ella rio efusivamente y dijo:
–Estás madurando.
–¿Cómo? –preguntó él.
–Madurando –repitió ella, todavía riendo.
–Pero estoy seguro de que nunca fui infantil –dijo él.
–Te estoy enseñando –dijo ella– y cuando seas infantil serás un hombre muy decente. Un hombre cualquiera no se atreve a ser un niño por miedo a caerse de su dignidad masculina y quedar como un tonto, pobrecito.
George rio y se quedó quieto pensando al respecto, como era su estilo.
–¿Te gustan las pinturas? –le preguntó ella de pronto, cansada de mirarlo.
–Más que cualquier otra cosa –contestó él.
–Excepto por el almuerzo, un hogar calentito y un atardecer tranquilo –dijo ella.
Él la miró de repente, poniéndose tenso ante su insulto y mordiéndose el labio al sentir su humillación. Ella se arrepintió y le sonrió con apenado remordimiento.
–Te mostraré algunas –le dijo, mientras se levantaba y salía de la habitación. Él se sintió más cerca de ella. Ella regresó con una pila de libros grandes.
–¡Por Dios, eres bastante fuerte! –dijo él.
–Tus cumplidos son cautivantes –dijo ella. Él la miró para ver si se estaba burlando–. Eso es lo mejor que puedes decir de mí, ¿no es cierto? –ella insistió.
–¿Lo es? –preguntó él, sin deseos de arriesgarse.
–Sin duda –contestó ella, y luego, apoyando los libros sobre la mesa–: Reconozco el modo en que un hombre me halagará por el modo en que me mira. –Se arrodilló frente al fuego–. Algunos me miran el cabello, algunos miran cómo sube y baja mi respiración, otros miran mi cuello y algunos pocos, entre los que no estás tú, me miran a los ojos por mis pensamientos. Para ti soy un espécimen excelente, ¡fuerte! ¡Bastante fuerte! ¡Qué hombre primitivo!
Él se mantuvo sentado, retorciéndose los dedos; ella estaba muy peleadora.
–Acerca tu silla –dijo ella, sentándose a la mesa y abriendo un libro. Le habló de cada una de las pinturas e insistía en escuchar su opinión. Algunas veces estaba en desacuerdo con ella y no era posible persuadirlo. En esos momentos, ella se alteraba–. Si un británico antiguo viniera en sus pieles y te contradijera como tú lo haces conmigo, ¿no le dirías que no se ponga en ridículo de ese modo?
–No lo sé –dijo él.
–Deberías saberlo –contestó ella–. No sabes nada.
–¿Y por qué me preguntas, entonces? –dijo él.
Ella empezó a reír.
–Bueno, es una pregunta pertinente. Creo que puedes ser bastante agradable, sabes.
–Gracias –dijo él, sonriendo irónicamente.
–¡Oh! –dijo ella–. Sé que piensas que eres perfecto, pero no lo eres, eres muy irritante.
–Sí –exclamó Alice, que había vuelto a ingresar a la habitación, vestida y lista para partir–. ¡Es tan condenadamente lento! ¡Gran genio! ¿Quién quiere hombres que sirven la comida fría? ¿No te gustaría sacudirlo un poco, Lettie?
–No me preocupa lo suficiente –respondió la otra, con calma.
–¿Alguna vez serviste un budín caliente, Georgy? –preguntó Alice con inocente interés, pinchándome levemente.
–¡Yo! ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? –contestó él, perdido.
–Solo me preguntaba si las personas como ustedes necesitan algún preparado para la indigestión, papá mezcla una medida y media por botella.
–No entiendo... –comenzó.