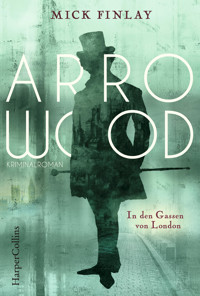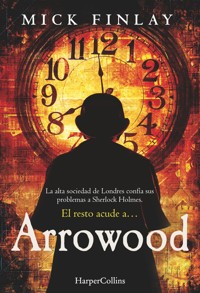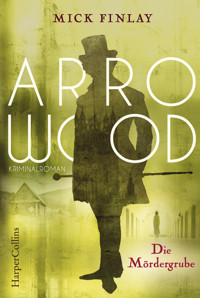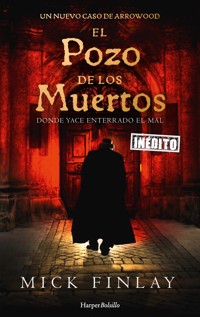
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
1896. Sherlock Holmes ha vuelto a aparecer en los titulares, resolviendo misterios para la flor y nata de la aristocracia. Pero en los talleres y tabernas del sur de Londres, el detective privado William Arrowood es conocido por hacerse cargo de casos mucho más peligrosos, violentos y considerablemente peor pagados. Arrowood no tiene ninguna duda de quién es el mejor detective de la ciudad, y cuando Mr. y Mrs. Barclay lo contratan para localizar a Birdie, su hija separada, está seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que él y su asistente Barnett la encuentren. Pero este caso aparentemente sencillo pronto se convierte en una investigación de asesinato. Lejos de la comodidad de Baker Street, el Londres de Arrowood es una ciudad de crueldad implacable, donde el mal está esperando a ser descubierto... «Una fantástica creación». The Spectator «Rebosa energía e ingenio». The Times «Un prodigio de inventiva». Daily Telegraph
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El pozo de los muertos
Título original: The Murder Pit
© Mick Finlay 2018
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers Limited, UK.
©De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: HQ 2018
Imágenes de cubierta: Shutterstock Valentino Sani / Trevillion Images
ISBN: 978-84-18623-55-4
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Nota del autor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Notas históricas y fuentes
Agradecimientos
A la buena gente de Haslemere Avenue y 33P.
Finales de los años 80, principios de los 90
Nota del autor
En la década de 1890, los términos «idiota» e «imbécil» se utilizaban para referirse a personas de las que ahora decimos que tienen discapacidades intelectuales, de aprendizaje o de desarrollo. El síndrome de Down se conocía como «mongolismo» y a las personas con esa anomalía se las solía denominar «idiotas mongólicos», «mongolitos» o «mongoloides». Aunque hoy en día resulta inapropiado escuchar tales etiquetas, el término «síndrome de Down» no empezó a emplearse hasta la década de 1960.
Capítulo 1
Sur de Londres, 1896
En ocasiones el horror se presenta con una sonrisa en la cara, y así sucedió en el caso de Birdie Barclay. En la mañana de Año Nuevo, el barro se congelaba en las calles, el hollín volaba por el aire como nieve negra entre la niebla. Los caballos temblorosos avanzaban con fatiga en dirección a lugares a los que no querían ir, guiados por hombres taciturnos de cara roja. Los barrenderos esperaban pacientes en los cruces a que algún cliente les lanzara una moneda para que barriesen el suelo por donde pisaban, mientras los ancianos se agarraban a las paredes y a las barandillas por miedo a resbalar sobre los adoquines húmedos, suspirando y murmurando mientras expectoraban enormes escupitajos llenos de gérmenes que lanzaban sobre los montones de excrementos de caballo que se acumulaban en cada esquina.
Hacía cinco semanas que no teníamos ningún caso, de modo que recibimos de buena gana la carta del señor Barclay invitándonos a visitarlo esa misma tarde. Vivía en Saville Place, una hilera de casitas de dos dormitorios bajo las vías del tren entre el palacio de Lambeth y Bethlem. Cuando llegamos a la casa, oímos dentro a una dama cantando por encima del sonido de un piano. Me encontraba a punto de llamar cuando el jefe me tocó el brazo.
—Espera, Barnett —susurró.
Nos quedamos en el umbral, escuchando, rodeados por la niebla espesa. Era una canción que solía oírse en los pubs cerca de la hora de cierre, pero nunca la había oído cantada con tanta belleza y tristeza, tan llena de soledad: «En el crepúsculo, oh, querido, cuando las luces se atenúan y las sombras silenciosas van y vienen». Cuando se aproximaba al estribillo, el jefe cerró los ojos y se balanceó al ritmo de la canción, con la cara como un cerdo entre las heces. Entonces, cuando llegó la última estrofa, empezó a cantar él también, desafinado y sin ritmo, ahogando la voz pesarosa de la dama: «Cuando el viento llora, con un lamento amable y desconocido, ¿pensarás en mí y me amarás, como hiciste hace tiempo?».
Creo que esa era la única frase que se sabía, la que más resonaba en su maltrecho corazón, y terminó con la voz entrecortada y temblorosa. Extendí la mano para apretarle el brazo rollizo. Por fin abrió los ojos y me hizo un gesto con la cabeza para que llamase.
Un hombre corpulento de cara sonrosada abrió la puerta. Lo primero que llamaba la atención era su nariz llena de espinillas, achatada y cubierta de pelo fino como una grosella; el bigote que lucía bajo la nariz era negro, aunque el pelo que rodeaba su coronilla calva era blanco. Nos saludó con una voz nerviosa y nos condujo hasta el salón, donde había una mujer alta de pie junto a un pianoforte. Era española o portuguesa, o algo así, e iba vestida de negro de la cabeza a los pies.
—Estos son los detectives, querida —dijo el hombre retorciéndose las manos con emoción—. Señor Arrowood, señor Barnett, esta es mi esposa, la señora Barclay.
Al oír nuestros nombres una cálida sonrisa iluminó el rostro de la dama, y cuando vi al jefe hacer una reverencia y llevarse la mano al pecho supe que se sentía abrumado por ella: por su canto, por sus ojos marrón oscuro, por la amabilidad de su expresión. Nos pidió que nos sentáramos en el sofá.
La pequeña sala estaba abarrotada de muebles demasiado grandes. El pianoforte estaba encajado entre un escritorio y una vitrina con puertas de cristal. El sofá tocaba con el sillón. Un reloj dorado de Neptuno ocupaba casi toda la repisa de la chimenea y sus manecillas sonaban con excesiva fuerza.
—Bueno —dijo el jefe—, ¿y si nos cuentan su problema y vemos qué podemos hacer para ayudarles?
—Es nuestra hija, Birdie, señor —respondió el señor Barclay—. Se casó hace seis meses con un granjero, pero desde la boda no hemos sabido nada de ella. Nada en absoluto. He intentado visitarla en dos ocasiones, pero ¡ni siquiera me dejaron entrar en la casa! Me dijeron que había salido de visita. En fin, señor, no puede ser verdad.
—Las muchachas jóvenes salen de visita —comentó el jefe.
—Ella no es de las que van de visita, señor. Si la conociera, lo entendería. Estamos muy preocupados, señor Arrowood. Es como si hubiera desaparecido.
—¿Discutieron antes de la boda? Puede ser una ocasión muy tensa.
—Ella no es así —respondió la señora Barclay. Frente al nerviosismo de su marido, era una mujer muy calmada. Tenía el rostro bronceado; la melena negra la caía suelta por la espalda. Tres pequeños lunares decoraban el lateral de su mejilla por debajo del ojo. Al darse cuenta de que la estaba mirando, volvió a sonreír con humildad—. Birdie nunca discute. Hace lo que le dices aunque le duela, por eso estamos tan preocupados. Nunca nos ignoraría de esta forma. Creemos que le están impidiendo ponerse en contacto con nosotros.
—Es muy preocupante —convino el jefe, asintiendo con su enorme cabeza de patata. Llevaba el pelo de los lados revuelto y tieso; la barriga empujaba los botones de su raído abrigo de astracán. Sacó su libreta y su pluma—. Háblennos de su marido. No se dejen nada.
—Se llama Walter Ockwell —dijo el señor Barclay. Apretó las manos como si le fastidiara hablar de su yerno—. La familia posee una granja de cerdos a las afueras de Catford. No confiamos en él. Es raro, pero no como el típico granjero. No puedo describirlo mejor. No te mira a los ojos. No lo sabíamos antes de la boda, pero pasó un tiempo en prisión por apalear a un hombre hasta casi matarlo en una pelea. El clérigo me lo dijo la última vez que estuve allí. Le golpeó con tanta fuerza en un lado de la cabeza que le explotó un ojo. Le destrozo la cavidad. El ojo le colgaba de un hilo por la mejilla. —El señor Barclay se estremeció—. ¡En fin, señor! Ese clérigo podría habérnoslo dicho antes de la boda, ¿no le parece? Y, como si eso no fuese suficiente, resulta que ya había estado casado antes. La pobre mujer falleció hace algo más de dos años.
El jefe dejó de escribir y me miró.
—¿De qué murió? —preguntó.
—Se le cayó encima un carro, eso es lo que dice el clérigo. Fuimos a la policía, pero no fueron de mucha ayuda. El sargento Root nos dijo que probablemente Birdie vendría a vernos cuando estuviese preparada. Por eso hemos acudido a usted, señor. Tal vez le haya hecho daño y no quieran que lo sepamos.
El jefe puso cara larga. Se esfumó la sonrisa amable de su rostro.
—¿Y no han sabido nada de ella?
—Es como si hubiera desaparecido. Podría haber muerto y no lo sabríamos.
—¿Quién más vive en la granja, señor?
—Son cinco. La madre está postrada en cama. Rosanna es la hermana, no está casada, y Godwin el hermano, y su esposa, Polly. Fue la hermana la que no me dejó pasar en ambas ocasiones. Pedí ver a Walter, pero estaba en el norte, viendo cerdos. No fui bien recibido, se lo puedo asegurar. Exigí que me dejara pasar, pero se negó. ¿Qué podía hacer? Le dije que le pidiera a Birdie que viniese a visitarnos con urgencia, pero ni siquiera sé si le dio el mensaje. Y lo mismo con nuestras cartas. ¿Lo entienden, señores? ¡Nuestra hija se ha convertido en un fantasma!
—¿Puedo preguntar cómo conoció a su marido? —preguntó el jefe.
—Los presentó un socio de mi empresa. Queríamos un candidato mejor, pero ella se mostró decidida. Y además… —Entonces miró a su esposa—. No sabíamos si algún otro hombre la querría.
—¡Dunbar! —exclamó la mujer.
—Los detectives deben saberlo todo, querida. —Se volvió hacia nosotros y la presión desapareció de su voz—. Birdie sufrió ciertos daños al venir a este mundo y no se desarrolló por completo. Necesita mucha ayuda. El médico lo denominó amencia. Débil de mente, en otras palabras. Walter tampoco es muy diferente, diría yo. Ambos lo pensamos, ¿verdad, querida?
—¿Es mentalmente defectuosa? —preguntó el jefe mientras escribía en su libreta.
—Es hija única —respondió la señora Barclay—. Comprende perfectamente, pero es un poco lenta a la hora de hablar. No se le nota al mirarla y es una buena trabajadora: no tienen allí motivo de queja. Hará lo que se le diga.
—¿Y qué desean que hagamos?
—Queremos que la traigan de vuelta a casa —dijo el señor Barclay. Caminó hacia su esposa, pero cambió de opinión y se retiró junto al fuego.
—¿Y si no quiere que la traigamos, señor? ¿Qué pasaría entonces?
—No sabe lo que hace, señor Arrowood —dijo el señor Barclay—. Cree lo que le dice cualquiera, hace lo que le digan. Si la han puesto en nuestra contra, debemos alejarla de ellos. Si logramos traerla aquí, tenemos a un médico que jurará que el matrimonio no es válido debido a que ella es una enferma mental. Podemos hacer que lo anulen.
—¿Quiere que la secuestremos, señor Barclay? —preguntó el jefe con su voz más dulce.
—No es secuestro si es para los padres.
—Me temo que sí lo es, señor.
—Al menos averigüen si está a salvo —dijo la señora Barclay con voz temblorosa. Se enjugó los ojos con un pañuelo—. Que no la maltratan.
El jefe asintió y le acarició la mano.
—Eso sí podemos hacerlo, señora.
Me dio a mí una palmada en la rodilla.
—El precio es de veinte chelines al día más gastos —expliqué—. Dos días por adelantado para un caso como este.
Mientras hablaba, el jefe se puso en pie y se acercó a inspeccionar el cuadro de un barco zarpando que colgaba junto a la puerta. Aunque iba justo de dinero, a Arrowood nunca le gustaba pedir sus honorarios. Tenía una elevada opinión de sí mismo y le avergonzaba ser la clase de caballero que necesitaba compensación por sus servicios.
—Si solo nos lleva un día, les devolveremos la cantidad que no hayamos usado —agregué mientras el señor Barclay sacaba una cartera del chaleco y contaba las monedas—. Somos sinceros. Nadie les dirá lo contrario.
Cuando terminamos, el jefe se apartó del cuadro.
—¿Hace cuánto que viven aquí, señora?
—¿Cuánto? —preguntó la señora Barclay mirando a su marido.
—Oh, unos pocos años —respondió él, apoyando el codo en la repisa de la chimenea, antes de retirarlo de nuevo como si lo hubiera apoyado en una bandeja caliente—. Puede que cinco.
—Sí, es una zona respetable. El hermano de Kipling vivió en esta misma calle.
—Vaya, es maravilloso —murmuró el jefe—. ¿Puedo preguntar a qué se dedica, señor?
—Soy empleado de rango superior en una agencia de seguros, señor.
—Tasker e Hijos —aclaró su esposa—. Dunbar lleva veintidós años con ellos. Y yo soy profesora de canto.
—Tiene usted una voz preciosa, señora —la elogió el jefe—. La hemos oído antes.
—Su profesora fue la señora Welden. Mi esposa era una de sus mejores alumnas. Ha cantado con Irene Adler en el Oxford: lord Ulverston le hizo un cumplido especial.
—Eso fue hace unos años —murmuró la señora Barclay dejando caer la mirada. Se acercó al pequeño escritorio, lo abrió y extrajo una pluma azul de pavo real—. Cuando vean a Birdie, denle esto. Díganle que la quiero y que la echo de menos.
—Y que le compraré un vestido nuevo a juego con la pluma cuando regrese —agregó su marido.
El jefe asintió con la cabeza.
—Haremos lo posible por ayudarles. Han hecho bien en llamarnos.
Antes de marcharnos, nos dieron una fotografía de Birdie e indicaciones para llegar a la granja. Mientras caminábamos por Saville Place, un muchacho con dos bufandas enrolladas en la cabeza se nos acercó entre la niebla.
—Eh, muchacho —dijo el jefe señalando hacia la casa—. ¿Sabes adónde se fue la gente que vivía allí antes de los Barclay?
—El señor Avery se fue a Bedford, señor —respondió el chico con el vaho saliéndole de la boca y las manos bajo las axilas para calentarse—. ¿Quiere la dirección? Mi madre la tendrá.
—No, gracias. ¿Y cuándo se instalaron los Barclay?
—Hará unos dos meses, señor. Quizá tres.
Al entrar en Lambeth Road, le pregunté cómo lo había sabido.
—Todos esos muebles fueron comprados hace poco —me explicó. Se metió la mano en el chaleco, sacó una bolsita de estrellas de chocolate y me ofreció una. Estaban calientes y medio derretidas por haberlas llevado guardadas tan cerca del calor de la grasa de su pecho. Sacó un par y se las metió en la boca—. No tenían ni una marca. Cuando le he preguntado a la señora Barclay cuánto tiempo llevaban ahí, parecía que no sabía qué decir. Me ha resultado de lo más extraño. ¿Y te has fijado en los contornos de todas esas fotos que faltaban en las paredes, donde el papel pintado estaba protegido del hollín? Habrían tenido el fuego encendido en esa habitación durante los últimos meses, así que no hará mucho tiempo que retiraron esas fotografías. El único marco que tenían era el del barco. He echado un vistazo a la pared por detrás y no había marca, Barnett. Deben de haberlo colgado hace poco.
—Entonces es una suposición, señor.
Se rio.
—Siempre es una suposición, Barnett. Hasta que se confirma. El caso es que debemos vigilar a esos dos. Ocultan algo.
Sonreí para mis adentros mientras caminábamos. Aunque le fastidiaría oírmelo decir, a veces se parecía más a Sherlock Holmes de lo que pensaba. Se metió la última estrella de chocolate en la boca y tiró la bolsa vacía en la calle.
—¿Qué le ha parecido el caso? —le pregunté.
—Podría no ser nada, pero si yo fuera el padre, estaría preocupado. Una joven enferma mental a la que impiden ver a su familia. Un marido violento. —Se chupó los dedos y se los limpió en los pantalones—. La pobre Birdie podría estar en apuros. El problema es que no sé qué podemos hacer nosotros al respecto.
Capítulo 2
A la mañana siguiente tomamos el tren desde London Bridge. Avanzaba con un traqueteo, lento como un buey, por encima de las hileras de casas ennegrecidas y los almacenes de Bermondsey, después atravesó Deptford, New Cross y Lewisham. Cuanto más nos alejábamos, más se disipaba la niebla, hasta desaparecer por completo justo antes de Ladywell.
El jefe dejó su periódico, abrió el maletín que había llevado y extrajo la fotografía de los Barclay. Era la imagen de cinco mujeres con gorros de verano de pie en un parque. Birdie era la más bajita de todas con diferencia. Aparecía con la boca abierta entre su madre y una mujer joven cuya mano sujetaba. Llevaba un vestido de algodón insulso y tenía la cabeza ladeada mientras miraba a la joven que tenía al lado. Birdie parecía perdida en un sueño agradable.
—No estoy familiarizado con los enfermos mentales, Barnett —me dijo. Resollaba un poco mientras hablaba y las patillas le sobresalían de las mejillas como nubes de lana—. No sé si seré capaz de adivinar si está siendo coaccionada. ¿Crees que son más difíciles de interpretar?
—Cuando yo era pequeño había uno que vivía debajo —le dije—. Solía enfadarse con las cosas. Creo que nunca dejó a su madre.
—El pequeño Albert es el único al que conozco —me dijo mientras contemplaba la fotografía—. Debo decir que creo que nunca entendí lo que le pasaba por la cabeza. Isabel sentía debilidad por él.
—¿Ha sabido algo de ella en Navidad?
Isabel, la esposa del jefe, le había dejado hacía más o menos un año y ahora vivía con un abogado en Cambridge. Recientemente le había pedido que solicitara el divorcio, utilizando su infidelidad como motivo. El jefe no lo había hecho.
—Me envió una tarjeta —respondió agitando la mano—. Creo que está empezando a descubrir a ese pequeño timador.
—¿Qué decía?
—Preguntaba cuándo estarían terminadas las obras.
Asentí lentamente manteniéndole la mirada.
—¡Estoy leyendo entre líneas, Barnett! —me dijo con cierta irritación en la voz—. Si quiere saber cuándo estarán listas nuestras habitaciones, eso significa que está pensando en volver a Londres. Siempre fue él quien la presionó.
—No se haga muchas ilusiones, señor —le dije—. Recuerde lo que sucedió la última vez.
Se quedó callado. El tren se detuvo entre estaciones y esperamos.
—¿Para qué ha traído ese maletín? —le pregunté.
—Voy a probar una cosa. Pero he olvidado preguntarte por tu Navidad, Barnett. ¿Lo pasaste bien?
Asentí. La había pasado solo emborrachándome en un pub de Bankside donde nadie me conocía. No podía decirle eso, igual que no podía decirle por qué. Habían pasado más de seis meses y seguía sin poder decírselo.
—Mi hermana cocinó un pavo —me dijo—. Lewis no lo celebra, claro, aunque comió muchísimo. Ettie salió y se pasó la mitad del día entregándoles ratones de azúcar a los niños callejeros. Luego Lewis tuvo que acostarse por los calambres. Qué glotón es, y no me hagas hablar de mi hermana. Dios, lo que puede llegar a comer esa mujer. Y tiene el valor de animarme a tomar purgantes. Ah, eso me recuerda una cosa.
Se metió la mano en el interior del abrigo y me ofreció una prenda de punto.
—Es un regalo de Navidad, Barnett. Una bufanda. La que llevas está hecha harapos.
Nunca antes me había hecho un regalo y eso me conmovió. La abrí; era una bufanda roja y gris de lana gruesa. Me la enrollé al cuello.
—Gracias, señor.
—Recuérdalo la próxima Navidad. —Me dio una palmadita en la rodilla y volvió a levantar el periódico. El tren comenzó a moverse—. Siguen hablando del asesinato en Swaffam Prior —comentó—. Piden la destitución del inspector de policía. Mira, una columna entera sobre ese pobre hombre. El maldito editor no entiende la naturaleza de las pruebas. Dios quiera que nunca se hagan eco de uno de nuestros casos. ¡Y esta campaña! El sheriff de Ely, el obispo. Toda clase de fariseos. ¿Qué sabrán ellos? Lo digo en serio. Dan por hecho que un chico de catorce años no puede arrancarle la cabeza a una anciana. ¡Tonterías! Un muchacho de catorce años puede hacer lo mismo que un hombre.
Pasó la página.
—Ay, Señor —se lamentó—. ¿Qué le ha pasado a este periódico? Ese charlatán está siempre aquí.
—¿Otra vez Sherlock Holmes, señor?
—Le han pedido que investigue la desaparición de un joven lord de su escuela. Hijo del condenado duque de Holdernesse. Bueno, se sentirá como en casa. —Siguió leyendo un poco, con los labios amoratados abiertos entre la maraña de pelo de su bigote—. ¿Qué? ¡No! Ay, Señor. No, no, no. —Parpadeaba compulsivamente, con el ceño fruncido por la confusión—. Hay una recompensa de seis mil libras, Barnett. ¡Seis mil libras! ¡Yo podría resolver quinientos casos de asesinato y no ganaría ni la mitad!
—Son una familia importante, señor —le dije—. ¿El duque no es caballero de la Orden de la Jarretera?
El jefe resopló.
—Holmes solía ser más discreto.
—No sabe si fue Holmes quien se lo dijo a la prensa.
—Tienes razón. Sin duda fue Watson, en un intento de vender más libros.
No había taxis en la estación de Catford Bridge, de manera que recorrimos una hilera de hospicios en dirección a la plaza. Era un día gélido y el cielo estaba cubierto de nubes grises sobre los edificios. Aunque no hacía sol, era agradable alejarse del aire turbio de la ciudad. Mis pasos eran más ligeros y sentía la cabeza más despejada.
Catford era un viejo pueblo granjero al que iba devorando Londres. Había obras por todas partes: estaban construyendo una línea de tranvía hacia Greenwich; unos albañiles estaban levantando las paredes de un banco junto al surtidor; estaban excavando los cimientos de un nuevo pub. Dejando atrás la calle principal, pasadas las pequeñas casas situadas cerca de la estación, se alzaban enormes villas para los comerciantes y trabajadores de la ciudad. Las zonas más pobres se ocultaban aquí y allá, en las sombras de la terminal del tranvía y la fundición, donde las familias de los granjeros vivían en cobertizos desvencijados y sótanos húmedos, hacinados en casas ruinosas con ventanas tapiadas y canalones rotos.
El Plough and Harrow era la clase de lugar que uno encontraba a las afueras del pueblo; un suelo de piedra al que le habría venido bien una escoba para el polvo, paredes forradas de madera oscura y una media puerta que hacía las veces de mostrador. Una abuela taciturna estaba sentada con un joven de mirada ausente en los bancos ubicados a un lado del fuego, mientras que tres ancianos de mejillas venosas con pipas en la boca jugaban al dominó al otro lado. Un perro viejo de pelaje enmarañado tumbado a sus pies mordisqueaba un palo.
—¿Hay algún taxi por aquí, señora? —le preguntó el jefe a la dueña tras pedir un par de pintas.
—El chico puede llevarles en el carro si es por la zona —respondió la mujer. Llevaba un sombrero vaquero como los que se ven en los espectáculos de Buffalo Bill.
—La granja Ockwell —le informó el jefe—. ¿Conoce a la familia, señora?
—Godwin viene de vez en cuando. ¿Por qué lo pregunta?
—Tenemos que tratar unos asuntos con ellos, eso es todo —respondió el jefe antes de dar un trago a su jarra. Sonrió a la mujer—. Me gusta ese sombrero.
—Vaya, gracias, socio. —Su expresión se relajó; se pasó un dedo por el borde del ala del sombrero—. Me lo dio un amigo americano.
—Gente decente, los Ockwell —murmuró uno de los viejos junto al fuego—. La familia lleva por aquí por lo menos doscientos años, quizá más.
—Son francos con uno mientras uno sea franco con ellos —comentó otro. Levantó el pie y le dio una patada al perro para apartarlo de la mesa—. No son tontos, si es lo que piensa.
La puerta se abrió y entraron dos albañiles, ambos con una barba agreste y enmarañada. Uno de ellos era un tipo grande y calvo que vestía un traje de muletón sucio con dos chaquetas y un gorro con visera rematado con una borla de lana. El otro era igual de alto, pero delgado, con un pañuelo rojo atado al cuello y una chaqueta de pana cubierta de desgarrones y costurones mal hechos. Una mata de pelo asomaba por debajo de su gorro y se juntaba con la maraña de su barba.
—Buenos días, Skulky, buenos días, Edgar —dijo la dueña mientras les servía dos jarras de metal. Empezaron a beber sin decir palabra—. Los hermanos están ahora trabajando en la granja de los Ockwell, reparando el pozo de agua —nos dijo a nosotros—. ¿Verdad, muchachos?
—Eso es asunto suyo —respondió el delgado.
—Estos caballeros solo estaban preguntando por la granja, Skulky —explicó la mujer—. Tienen un asunto que tratar con ellos.
—Son de Londres, ¿verdad? —preguntó él.
—Del sur de Londres —aclaré yo—. Conoce a la familia, ¿verdad?
—A lo mejor podrías decirle que esto no es Londres, Bell —dijo el calvo rascándose la barba—. A lo mejor podrías decirles que aquí la gente respeta la intimidad de los demás.
Los albañiles se terminaron la cerveza y se fueron.
Capítulo 3
Cinco minutos más tarde, un muchacho de nueve o diez años entró y nos condujo hasta un viejo carro. Nos llevó atravesando la plaza, se salió de la carretera principal y se incorporó a un estrecho camino de tierra donde las casas dieron paso a los campos. Fuimos dando tumbos colina abajo y después empezamos a subir de nuevo. Al llegar arriba, tomamos otro camino con más baches aún que el anterior. A ambos lados había campos de tierra congelada y hierba escarchada. Se veían pequeñas cabañas dispersas aquí y allá, y cerdos parados por todas partes como pasmarotes. Un viento frío soplaba sobre el terreno.
—Ahí arriba, señor —dijo el muchacho.
A lo lejos vimos los edificios de la granja. Dos graneros, un establo, los cobertizos ruinosos de los animales hechos con hierro corrugado y, al otro lado, una casa grande. Parecía que todo necesitaba arreglos: faltaban tejas en los tejados, las puertas estaban desencajadas y las malas hierbas crecían en los canalones. Frente a la verja había un par de arados viejos y rotos acumulando óxido. Y, mientras me fijaba en todo aquello, los perros empezaron a ladrar.
Protegían la puerta principal y tiraban con furia de sus cuerdas. Uno era un bull terrier blanco, todo músculos y dientes, el otro era el dogo bullmastiff más grande que jamás he visto. Tenía el pelaje corto y tostado y el hocico negro. En vez de intentar pasar junto a ellos, el chico condujo el carro hacia la parte trasera de un granero y accedió por una entrada lateral situada junto a la casa. Cuando los perros nos vieron aparecer de nuevo, atravesaron corriendo el jardín, pero frenaron en seco debido a las cuerdas poco antes de alcanzar el carro. Aquello no contribuyó a mejorar su temperamento.
—El señor Godwin hace peleas con ellos —dijo el muchacho—. Dicen que son los mejores de Surrey.
Justo entonces, un par de hombres mugrientos entraron por la verja principal y se dirigieron hacia una de las cabañas situadas al otro lado de la finca. Ambos vestían ropa vieja y sencilla, unos guardapolvos abultados con lo que parecían ser sacos que llevaban debajo. Uno de ellos se quedó mirándonos con la cara polvorienta y la expresión severa. El otro, un mongólico, nos saludó con una amplia sonrisa. Le devolví el saludo. Llevaba solo la copa de un bombín en la cabeza, sin el ala. El dogo olfateó el aire, nos dio la espalda y corrió hacia los trabajadores. El mongólico soltó un grito y puso cara de horror mientras el delgado le agarraba de la manga y tiraba de él hacia el cobertizo antes de que el perro pudiera alcanzarlos.
Nos bajamos del carro; el jefe no dejaba de mirar al bull terrier, que nos gruñía y tiraba de la cuerda a escasos tres metros de nosotros. La parcela, que no habría sido más que tierra seca en un día más cálido, estaba congelada, llena de surcos y agujeros, y resultaba difícil caminar por ella. Junto a uno de los cobertizos del ganado había un montón de estiércol del tamaño de una berlina. La casa principal en sí misma tenía siete ventanas en el piso de arriba, seis abajo, con una lechería de azulejos verdes en un extremo. Todo estaba echado a perder: las paredes de la casa tenían manchas de barro hasta los aleros; las chimeneas mostraban grietas y había que volver a aplicarles mortero; la techumbre de paja estaba deteriorada, en algunas partes había desaparecido y su superficie era irregular.
El jefe llamó con fuerza a la puerta. No respondió nadie, pero, tras llamar unas cuantas veces más, se abrió uno de los cobertizos y salió un hombre. Llevaba un delantal de lona remendado que le llegaba hasta las botas. Mezcladas con el barro que cubría la prenda había manchas sangrientas de tonos púrpura y carmesí, con trozos de grasa amarilla. Tras él, en el cobertizo, una hilera de cerdos blancos colgaban boca abajo de una viga, retorciéndose, soltando gruñidos derrotados.
El hombre tenía la cara húmeda por el sudor. El pelo, rubio y escaso, lo llevaba pegado a la frente, sobre la que se apreciaba una línea roja, provocada seguramente por la gorra que llevaría puesta. Sus cejas y pestañas también eran rubias, lo que le otorgaba un aspecto ensimismado. Se acercó a nosotros y se detuvo a acariciar a los perros, que se tranquilizaron.
—Buenos días —dijo cuando nos alcanzó. Nos miró de un modo extraño e inocente.
—Hemos venido por un asunto de negocios a ver a Birdie Ockwell, señor —dijo el jefe sin dejar de mirar el delantal del carnicero—. ¿Es usted su marido?
El hombre entró en la casa y cerró la puerta.
El jefe estaba a punto de volver a llamar cuando le detuve.
—Espere un poco, señor.
Pegó la oreja a la puerta y escuchó. Pasados unos minutos, la puerta volvió a abrirse. En ella apareció una mujer pequeña y enjuta, de ojos despiertos y brillantes, con la boca torcida hacia abajo y una cruz plateada colgada al cuello.
—¿Sí? —preguntó tras lanzarnos una mirada rápida.
—Soy el señor Arrowood —respondió el jefe—. Este es mi ayudante, el señor Barnett. Hemos venido a ver a Birdie Ockwell.
—Soy su cuñada —dijo la mujer con brusquedad; su acento no era tan pobre como su ropa—. Cuido de Birdie. Pueden hablar conmigo sobre cualquier cosa que le ataña. ¿De qué se trata?
—Es un asunto legal referente a su familia, señorita Ockwell —respondió el jefe levantando su maletín para que lo viera—. Algo que creo que se alegrará de oír.
La mujer miró el maletín por un momento y después nos hizo pasar a la sala. Era cinco veces mayor que la de los Barclay, los muebles eran lujosos y de buena calidad, caros en su época, aunque ya anticuados. El largo sofá y las sillas estaban deshilachados y tenían rajas en el tapizado; el baúl de roble tenía arañazos y muescas. La enorme alfombra persa estaba desgastada y las polillas se habían comido algunas partes. Junto a la ventana estaba el hombre de antes, toqueteando su delantal ensangrentado.
—Abogados, Walter —anunció la mujer—. Traen buenas noticias para Birdie. —Se volvió hacia nosotros—. Este es su marido, señor Arrowood. Supongo que podrá decírselo a él.
Atravesó la habitación, se sentó en una silla baja situada junto a una lámpara y comenzó a coser.
—¿De qué se trata? —preguntó Walter. Tenía el mismo acento que su hermana, pero su voz era lenta y más elevada—. Alguien le ha dejado dinero, ¿verdad?
—Debemos hablar directamente con su esposa, señor Ockwell —dijo el jefe. Su tono había cambiado. En la puerta se había mostrado amable y cercano, pero ahora, en la casa, su voz sonaba dura como la de un juez que dicta sentencia—. Por favor, llámela de inmediato.
—No está aquí —dijo Walter.
—Le agradecería que fuera más específico —dijo el jefe—. Tengo otras cosas que hacer hoy. ¿Dónde está exactamente?
—Visitando a sus padres, ¿verdad, Rosanna? —preguntó Walter mirando a su hermana.
—Oh, vaya, vaya. —El jefe chasqueó la lengua y negó con la cabeza—. Hemos recorrido un largo camino. Tendremos que ir directamente a casa de los Barclay, imagino. —Recogió su maletín y se volvió hacia mí—. Vamos, señor Barnett. Saville Place, ¿verdad?
—Sí, señor.
—Vaya, esto sí que ha sido una pérdida de tiempo.
Se dirigió hacia la puerta conmigo detrás.
—Espere, señor Arrowood —dijo la señorita Ockwell poniéndose en pie. Sonrió y se estiró la falda—. No ha ido a visitar a sus padres, sino a los de Polly. La esposa de nuestro hermano Godwin. Walter tiene por costumbre no prestar mucha atención. Nos burlamos de él diciendo que es porque pasa mucho tiempo con los cerdos. La mujer está enferma, de modo que no sería aconsejable que visitaran a Birdie allí, pero si nos dicen de qué se trata, nos aseguraremos de darle el mensaje.
—Por favor, señorita Ockwell. Soy un hombre ocupado y no tengo paciencia para repetirme. ¿Cuándo regresará?
—Mañana.
—Entonces tendrá que venir a Londres a verme. Envíenme una nota con la hora, o mañana o pasado. No más tarde. Debemos concluir el asunto.
—Por supuesto, señor —dijo la señorita Ockwell.
El jefe le dio la dirección de la cafetería de Willows en Blackfriars Road, el lugar donde solíamos organizar nuestras reuniones.
Nos acompañó hasta la entrada.
—Se lo diremos cuando regrese —nos dijo mientras abría la puerta—. ¿Han dicho que es por un testamento?
—Lo antes posible, señorita Ockwell —respondió el jefe poniéndose el sombrero—. Que tenga un buen día.
Fuera, el muchacho estaba temblando. Los perros estaban al otro lado de la finca con Edgar, uno de los albañiles que nos habían dado la bienvenida en el pub. Estaba dándoles de comer algo de un viejo trapo, acariciándolos mientras comían. Se incorporó cuando nos vio y le murmuró algo a su hermano, que estaba martilleando en el interior de uno de los cobertizos. Skulky se detuvo, con el trapo rojo atado sobre la boca y el martillo agarrado con una mano. Ambos nos observaron mientras el muchacho sacaba el carro por el lateral de la finca.
Pasamos por detrás del granero, después llegamos al camino de tierra y dejamos atrás la verja principal. Cuando ya estábamos lejos de los albañiles, el jefe le pidió al muchacho que se detuviera. Se volvió para contemplar la granja con expresión dura y los ojos entornados a causa del viento. Negó con la cabeza. Levantada en la cima de la colina, bajo el cielo plomizo, aquella maldita granja parecía de esos sitios a los que uno podía llegar y no abandonar nunca.
—Mira —murmuró.
Una de las ventanas superiores estaba abriéndose. No distinguíamos nada tras el cristal grueso y negro, pero apareció una mano que lanzó algo al viento. La ventana se cerró. Estaba lejos, pero supimos lo que era por su manera de moverse con el viento, dando vueltas hasta desaparecer detrás del granero.
Era una pluma.
El jefe se volvió hacia mí y asintió.
—Está ahí dentro —me dijo.
Capítulo 4
Cuando fuimos a por café a la tarde siguiente, la señora Willows nos entregó un telegrama. Era de Rosanna Ockwell, diciendo que Birdie había vuelto y que nos visitarían al día siguiente a las cuatro. El jefe me dio una palmada en la espalda, recogió los periódicos del mostrador y se sentó pesadamente en un banco junto a la ventana.
—¡Una porción de esa tarta de semillas, Barnett! —me dijo mientras hojeaba el Pall Mall Gazette—. Una bien grande, Rena, sino te importa —añadió.
Rena Willows puso los ojos en blanco. Su cafetería no era un lugar muy elegante, pero habíamos llevado a cabo muchos de nuestros negocios allí a lo largo de los años y Rena nunca interfería. A veces me preguntaba si le gustaría el jefe, algo improbable a la vista de su enorme cabeza de nabo y esa barriga protuberante como un pudin que le colgaba entre las piernas cuando se sentaba.
Se comió la tarta deprisa, como si llevara días sin comer, aunque le había visto con mis propios ojos devorar una fuente de ostras hacía menos de dos horas. Sopló su taza de café y retiró las migas del periódico.
—¿Cree que traerán a Birdie? —le pregunté.
—A juzgar por esa granja, deben de malvivir. Si creen que se trata de una herencia, vendrán con ella.
—¿Por qué fue tan seco con ellos ayer?
—No me parecieron la clase de gente que reaccionaría ante la amabilidad, Barnett. A esa gente le impresiona la autoridad. Cuando decidieron que era abogado, me pareció buena idea intentar confirmar sus expectativas, y preferí hacerlo con mi actitud antes que contarles mentiras. Birdie estaba en esa casa, lo supe en cuanto Walter nos dijo que estaba donde sus padres. No pudo ser un error: no ha visto a sus padres desde la boda y sin duda él lo sabe. Ese hombre no piensa lo suficientemente rápido para mentir bien. —Se atragantó mientras bebía el café y, sin previo aviso, me estornudó en la mano—. Pero ¿por qué no nos permiten hablar con ella? Esa es la cuestión.
—Quizá Walter le hizo daño y no quieren que nadie lo sepa —comenté mientras me limpiaba la mano en los pantalones.
—Bueno, con un poco de suerte podremos verla mañana. Debemos traer a los Barclay aquí al mismo tiempo; quizá podamos cerrar el caso. Ni siquiera Holmes podría haberlo hecho más rápido. Por cierto, esta mañana recibí una nota de Crapes: tal vez tenga un trabajo para nosotros. Tanto mejor, pues no ganaremos mucho dinero con este.
Crapes era un abogado que a veces nos ofrecía trabajo. Normalmente implicaba vigilar a un marido o a una esposa durante unos pocos días e intentar pillarlos teniendo una aventura. No nos gustaban mucho esos casos: lo que deseaba de verdad el jefe era algo que le diese reputación, que hiciese que su nombre apareciese en los periódicos como el de ese otro gran detective de la ciudad.
Se volvió hacia el periódico abierto ante nosotros sobre la mesa.
—¿Te has enterado de ese caso tan descabellado en Clapham? —preguntó pasado un rato—. La mujer no creía en el matrimonio. Quería vivir con su amante, de modo que la familia la internó en el Priory. Encontraron a un doctor que le diagnosticó monomanía. —Me miró y continuó—: Provocada por…, escucha, Barnett, te estoy hablando…, provocada por asistir a reuniones políticas mientras menstruaba. ¿Habías oído alguna vez algo así?
Negué con la cabeza.
—No, porque el idiota del doctor se ha inventado el diagnóstico —continuó pasando la página con brusquedad. Frunció el ceño de inmediato y dejó escapar un gruñido. Bajé la mirada para ver qué le había molestado:
ENCONTRADO LORD SALTIRE SANO Y SALVO. SHERLOCK HOLMES RESUELVE EL MISTERIO. «EL MEJOR DETECTIVE DEL MUNDO», DICE EL DUQUE DE HOLDERNESSE.
Habían dedicado la columna entera a la noticia. El jefe suspiró con fuerza mientras la leía, negando desesperado con la cabeza.
—¿Qué ha hecho ahora? —pregunté.
—Ha ganado seis mil libras, Barnett —me respondió lanzando el periódico por los aires. Le temblaba el labio como si estuviera a punto de echarse a llorar. Bajó entonces la voz hasta acabar susurrando—. Por dos días de trabajo.
Al día siguiente por la tarde volvimos a Willows. Ya estaba oscureciendo y durante todo el día había estado cayendo una lluvia fría. Los Barclay estaban dentro, envueltos en sus abrigos y sombreros como si estuvieran sentados en un autobús. Al señor Barclay se le veía nervioso y su cara sonrosada lo estaba más aún por efecto del viento frío, mientras que la señora Barclay se mostraba serena, con la barbilla levantada, observando a los demás clientes. El jefe, temiendo que Birdie pudiera salir corriendo al ver a sus padres, los trasladó a una mesita situada al fondo de la cafetería, tras un grupo de taxistas que se tomaba un descanso de la crueldad de las calles.
—Esta es su oportunidad para ver cómo está —les dijo—. Sean amables y no hagan nada que pueda enfadar a Walter. No lo acusen. Y no hagan que su hija se sienta culpable.
—Claro que no —respondió el señor Barclay. Miraba de un lado a otro; agitaba la pierna, nervioso, haciendo temblar la mesa.
—Barnett, ve a esperar fuera. Deja que entren primero. Si se dan la vuelta cuando vean al señor y a la señora Barclay, debes bloquear la puerta hasta que yo tenga ocasión de persuadirlos. —Se volvió de nuevo hacia nuestros clientes—. Entonces dependerá de ustedes.
Salí a la calle y me metí las manos en los bolsillos para protegerlas del frío mientras mi sombrero iba acumulando la lluvia. Había tres calesas aparcadas junto al bordillo, con sus caballos melancólicos y silenciosos. Dos niñas pequeñas pasaron pidiendo dinero, extendiendo la mano a cualquiera que pasara por allí. Al otro lado, un vendedor de bollos circulaba con una bandeja en la cabeza, haciendo sonar su campana y gritando, pero sin duda sabría que nadie come bollos bajo la lluvia.
No tardé en ver a Rosanna Ockwell caminando por Blackfriars Road hacia mí. Iba envuelta en un grueso abrigo color marrón, una bufanda y un sombrero negro atado bajo la barbilla.
—Señor Barnett —dijo con un rápido movimiento de cabeza—. Está dentro, ¿verdad?
—Así es. —Le abrí la puerta.
Entró en la cafetería y escudriñó las mesas hasta que reparó en los Barclay.
—¿Esto qué es? —preguntó secamente volviéndose hacia mí—. ¿Qué hacen aquí?
—Tiene que ver con ellos, señora —respondí bloqueando la puerta.
Me miró con rabia. Había algo extraño en sus ojos: cuando te miraba era como si pudiera ver todas tus debilidades, todas las cosas malas que habías hecho.
—¿Ha venido Birdie con usted, señorita Ockwell? —preguntó el jefe levantándose de su asiento.
—Está a la vuelta de la esquina —respondió volviéndose hacia él. Tenía la tez bastante pálida, salvo por algunos pelos que le salían por encima del labio—. Pero ahora no va a venir. No con ellos dos aquí.
—Pero ¿por qué no?
—Porque no quiere saber nada de ellos, por eso. Nunca la trataron bien. Nunca la quisieron.
—¡Eso es mentira! —exclamó el señor Barclay poniéndose en pie de un brinco—. ¡Es su familia la que la ha convencido de eso! Tráigala aquí o tendremos problemas, ¡se lo advierto!
Los taxistas se habían quedado callados y se habían girado para contemplar el espectáculo. Rena dejó lo que estaba haciendo y cruzó los brazos sobre su gran barriga.
—Por favor, siéntese, señorita Ockwell —dijo el jefe con su voz más suave—. Vamos a hablar de esto.
—Quiere librarse de ellos.
—¡No es verdad! —gritó el señor Barclay golpeando la mesa con fuerza—. ¡Maldita mentirosa!
—¡Cálmese, señor Barclay! —gruñó el jefe.
—Birdie es una jovencita que necesita a alguien que mire por ella, y yo estoy encantada de hacerlo, señor Arrowood —explicó Rosanna. Hablaba con firmeza y claridad—. Le prometí a Birdie que los mantendría alejados y eso es lo que haré.
—Oh, Dios mío —dijo el jefe—. Pero eso hay que negociarlo. Hay detalles y cosas por el estilo.
—No les permitiré hablar con ella. Solo la disgustarían.
El señor Barclay volvió a ponerse en pie.
—¿Quién narices se cree que es para decirnos que no podemos hablar con nuestra propia hija? —preguntó—. Es usted la que la ha envenenado poniéndola en nuestra contra, señora. Usted y el condenado de su hermano. ¡Llévenos a verla ahora mismo o tendremos problemas!
—¡Siéntese, señor! —le dijo el jefe. Se volvió de nuevo hacia la señorita Ockwell, la agarró con suavidad del brazo y la condujo hacia el mostrador para que los Barclay no pudieran oírla—. No se enfrente a ellos —le dijo en voz baja—. Así nunca podremos concluir este asunto, y necesitamos a Birdie, señorita Ockwell. ¿Por qué no va a buscarla? Yo controlaré al señor Barclay.
Mientras hablaba, la señora Barclay se levantó de la mesa y atravesó la estancia. Me apartó de un empujón, abrió la puerta de la calle y se la sujetó a la señorita Ockwell, con su rostro alargado y sus tres lunares en forma de lágrima ensombrecidos bajo el sombrero.
—¿Qué estás haciendo? —preguntó el señor Barclay—. ¡No hemos terminado!
—La esperaremos aquí, señora —le dijo el jefe a la señorita Ockwell.
La señorita Ockwell se giró para marcharse, pero, al llegar a la puerta, la señora Barclay, que le sacaba unos treinta centímetros de altura, se puso en su camino. Se produjo un momento de confusión mientras la señorita Ockwell intentaba salir, primero por un lado, después por el otro. Entonces, con la misma rapidez, el momento pasó y ella abandonó el establecimiento.
—¿Por qué diablos has hecho eso, Martha? —le preguntó su marido.
—Lo estabas empeorando, Dunbar.
—Ve tras ella, Barnett —me dijo el jefe—. Asegúrate de que regresen.
Ya me encontraba en la puerta cuando lo dijo. A lo lejos veía la figura enjuta de Rosanna Ockwell caminando con paso ligero hacia St. George’s Circus. Corrí tras ella entre la multitud. En el cruce se metió por Charlotte Street. Llegué a la intersección justo a tiempo de verla entrar en la Pear Tree Tavern, un establecimiento grande junto a la esquina.
Esperé fuera unos minutos, bajo la lluvia, pero no era un pub que conociera y empecé a temer que pudiera haber una salida trasera. Justo cuando cruzaba para entrar, una calesa salió de uno de los callejones y se detuvo para dejar pasar al carro de un vendedor ambulante cargado de nabos. La calle en esa parte no estaba muy bien iluminada, y hasta que el vehículo no empezó a moverse no distinguí a las tres figuras del interior. Eran Rosanna y Walter, ambos mirando al frente en silencio. En el otro extremo de la cabina iba sentada una mujer. Tenía la cabeza girada hacia la otra ventanilla, pero supe que tenía que ser Birdie.
Supuse que tenían que dirigirse hacia la estación de London Bridge, de modo que me monté en una calesa que pasaba por allí. Cuando llegamos, corrí escaleras arriba y los vi a lo lejos caminando hacia el andén. Walter era el más alto de los tres; aunque Rosanna no debía de medir más de uno cincuenta y cinco, Birdie era aún más baja.
El tren estaba esperando, a punto de partir.
—¡Eh! —grité mientras corría hacia ellos.
Se giraron. Birdie tenía la boca abierta y el rostro fino; su viejo abrigo y su sombrero de fieltro caído estaban hechos para una mujer más ancha. En la vida real, como sugería su nombre, sí que parecía un pajarito, como un pinzón con el pico pequeño y torcido, y unos ojos redondos e inocentes.
—¿Nos ha seguido? —preguntó la señorita Ockwell.
—Dijo que iban a volver, señora —le respondí.
—Ella no quería, ¿verdad, Birdie?
Birdie me miró con curiosidad, con unos ojos profundos y marrones como los de su madre. Llevaba una mano vendada con un trapo manchado. En la otra sostenía una pluma gris de paloma. No dijo nada.
—Soy Norman —le dije—. Conozco a tu madre y a tu padre.
—Hola, Norman —me dijo en voz baja. La sonrisa amable de su madre apareció en su rostro.
—Me gusta esa pluma —comenté.
La levantó para mostrármela y su sonrisa iluminó la sombría estación. Le devolví la sonrisa.
—Tus padres te echan de menos, Birdie —le dije—. Están a la vuelta de la esquina. ¿Querrías venir a verlos?
—No tiene que hacerlo si no quiere —dijo Walter con voz plana. Llevaba camisa y corbata, un traje oscuro y un bombín sobre su escasa melena rubia. Parecía fuera de lugar en la ciudad.
—Quizá solo un minuto, ¿eh, Birdie? —sugerí—. Ven a saludar.
Birdie no dijo nada; seguía sonriendo, pero dejó caer la mirada al suelo.
—¡Pasajeros al tren! —exclamó el revisor antes de tocar el silbato.
—Vamos —dijo Rosanna, agarró a su cuñada del brazo y tiró de ella hacia el tren. Debió de apretarle con mucha fuerza, porque Birdie dejó escapar un grito ahogado.
—Podrías tomar el siguiente, Birdie —le dije siguiéndolos—. Vamos, te están esperando.
—No puede decirte lo que tienes que hacer, niña —dijo Walter—. No le perteneces.
Justo cuando llegaron al tren, a Birdie se le enganchó la bota en un adoquín suelto. Cayó al suelo y soltó un grito al golpearse la cabeza con los adoquines húmedos, pero de inmediato se puso a cuatro patas y alcanzó su sombrero. Me dio la impresión de que aquella mujer estaba acostumbrada a caerse.
—¡Levanta! —le ordenó Rosanna agarrándola del brazo y tirando de ella con fuerza para levantarla. Birdie volvió a gritar.
—Le está haciendo daño —le dije.
—No le estoy haciendo daño, la estoy ayudando.
Birdie ya no sonreía y tenía los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces, sin el sombrero, cuando vi la cicatriz que tenía detrás de la cabeza, donde debería estar el pelo. Tenía más o menos el tamaño de un huevo, era de un rojo intenso, reciente, y el pelo a los lados estaba pegajoso por el pus amarillento. Parecía como si le hubieran arrancado un trozo de cuero cabelludo.
—¿Qué te ha pasado en el pelo, Birdie? —le pregunté mientras las nubes de vapor nos rodeaban los pies.
—Se le enganchó en el rodillo de la ropa—dijo Rosanna, le quitó el sombrero a Birdie y se lo puso en la cabeza para taparle la cicatriz—. No te lo habías atado bien, ¿verdad, tonta?
Birdie me miró. Desvió la mirada brevemente hacia Rosanna y después volvió a fijarse en mí.
—Me dolió, Norman —dijo con voz suave.
—¿Quién te lo hizo? —le pregunté.
—No fui yo —respondió.
—Fue el rodillo —insistió Rosanna—. Venga, vamos. Al tren.
—Tu madre te echa de menos, ¿lo sabías? —le dije mientras dos hombres con abrigo negro se abrían paso a empellones hacia la puerta del vagón—. ¿Por qué no vienes a saludar? Muy deprisa.
Birdie estaba abriendo la boca para hablar cuando Walter pareció explotar de rabia. Dio un puñetazo con fuerza contra el panel del tren, con la mirada desorbitada.
—¡Deje de hablar de su madre! —me gritó—. ¡No quiere saber nada de ellos!
Dio un paso al frente y me agarró del abrigo, pero fue lento y, antes de poder agarrarme con fuerza, levanté el brazo y le aparté las manos. Por un instante pareció sorprendido, pero entonces reapareció la rabia y comenzó a acercarse de nuevo a mí.
—Cálmate, Walter —le ordenó su hermana sujetándolo del brazo y tirando de él—. Súbete al tren.
Lo empujó hacia la puerta. Walter obedeció, como si el roce de su mano le hubiese calmado. Mientras subía al vagón, los pantalones, demasiado cortos, se le levantaron y dejaron ver sus calzones grises y sucios atados a los tobillos.
—No quiere verlos, señor Barnett —dijo la señorita Ockwell, ayudando también a Birdie a subir al tren—. Ya le ha dado la oportunidad. Si quisiera, lo habría dicho. Pídale al señor Arrowood que envíe los documentos y cualquier duda a nuestro abogado, el señor Outhwaite, Rushey Green, cuarenta y dos. Nos aseguraremos de que firme.
Se subió al vagón y cerró la pesada puerta de golpe. Los observé a través de la ventanilla mientras ocupaban sus asientos. El tren no tenía luces, pero vi a Birdie sentada entre ellos en el banco, con las manos entrelazadas en el regazo. Tenía la boca abierta y se miraba las rodillas. Parecía estar muy sola. Walter se sentó junto a la ventana, con el codo apoyado en el borde y los ojos ensombrecidos por el ala del sombrero.
El revisor hizo sonar el silbato dos veces. Con un fuerte pitido provocado por el vapor y el chirrido de las ruedas, el tren comenzó a moverse. En el último momento antes de perderlos de vista, Birdie volvió a mirarme. Ya no sonreía: en su lugar, tenía el ceño fruncido y los labios apretados. Era la mirada más triste que jamás había visto.
Capítulo 5
Mientras caminábamos por Blackfriars Road, el jefe guardaba silencio. Golpeaba el bordillo con su bastón, murmurando para sus adentros la triste canción de la señora Barclay. Yo no decía nada, sabiendo que estaría sopesando nuestro próximo movimiento.
—Cuéntame otra vez qué ha sucedido en la estación —me dijo al fin, sacudiendo la cabeza como si quisiera desenmarañar los pensamientos—. Con exactitud. Cada detalle.
Mientras se lo relataba, me preguntó por sus caras y su postura, por cómo se miraban los unos a los otros, por cómo hablaban. Yo sabía que me lo preguntaría y, en el camino de vuelta para reunirme con él, había repasado todos los detalles en mi cabeza, describiéndomelos a mí mismo por miedo a olvidarlos. El jefe veía a la gente con más claridad que yo, con más claridad que la mayoría de las personas. Por eso era buen detective. Siempre estaba intentando superarse, leyendo libros sobre la psicología de la mente y comprando panfletos y periódicos para seguir los grandes casos que acontecían. Últimamente había estado leyendo un libro del señor Carpenter sobre las elucubraciones inconscientes, como le gustaba explicarnos, pero su favorito en los últimos dos años era un libro sobre emociones escrito por el señor Darwin. Había estudiado todas las fotografías que aparecían, aprendiendo las distintas maneras en que las emociones aparecían reflejadas en el cuerpo.
—Está claro que la controlan —dijo cuando hube terminado—. Pero lo más importante es por qué no ha respondido a tus preguntas cuando ha tenido la oportunidad. Quizá no quería discrepar de ninguno de vosotros. Eso encajaría con lo que nos dijeron los Barclay sobre su actitud sumisa. —Pasó la punta del bastón por la barandilla situada junto a la acera—. O tal vez no sepa qué pensar. Es probable que no esté acostumbrada a tomar decisiones por sí sola.
—No sé si entendía lo que le estaba preguntando.
—Sus padres dijeron que lo entiende todo. Es hablar lo que no se le da bien.
Se detuvo cuando llegamos a un puesto de sopa de guisantes y empezó a rugirle el estómago. Entonces negó con la cabeza y siguió caminando.
—Y Walter ha dicho: «No puede decirte lo que tienes que hacer», ¿no es así? Interesante. Podría haber dicho: «Ignóralo, Birdie». Podría haberte dicho que la dejaras en paz. Pero ha elegido decirlo de esa manera. Sugiere que le preocupa quién tiene el poder de decir lo que hay que hacer. Los Barclay dicen que es algo lento. ¿A ti te lo ha parecido?
—Es difícil de decir, señor. Su voz es plana y parece algo torpe. Parecía que su hermana era la que mandaba.
—A mí me dio esa misma impresión cuando estuvimos en la granja. Me pregunto si le preocupará que la gente le diga a él lo que tiene que hacer. Y también ha dicho: «No le perteneces». Me pregunto si es así como entenderá el matrimonio.
Bajamos a la calzada para evitar a una anciana encorvada que cargaba dos pesados sacos sobre los hombros. Llevaba un trozo de alfombra atado sobre la cabeza; su abrigo mugriento se arrastraba por la calle grasienta. Tras ella deambulaba un tipo chupeteando los huesos de una pata de cerdo.
—¡Espabila! —gruñó la mujer.
El hombre corrió tras ella y, a la luz de las farolas de gas, se pudo ver la mugre de su traje negro.
—Me preocupa el temperamento de Walter, Barnett. ¿De verdad iba a atacarte?
—Eso me ha parecido.
—Tampoco me gusta eso de la cicatriz. ¿Birdie ha confirmado que fuera el rodillo?
—Ha dicho: «Yo no fui». No sé si se refería a recogerse el pelo o a que no había sido culpa suya.
Un muchacho apareció en la calle frente a nosotros con una bandeja de magdalenas colgada del cuello. Tenía la gorra rasgada y le quedaba demasiado grande; su camisa estaba manchada.
—¡Ricas magdalenas! —gritaba a las hordas de gente cansada que pasaba con sus carros y sus bolsas.
—Hola, muchacho —le dijo el jefe con una gran sonrisa.
—¡Señor Arrowood! —exclamó el chico.
Era Neddy, el chico al que empleábamos a veces cuando había que vigilar a alguien o entregar algún mensaje. Tenía unos once años, quizá doce o diez, y siempre estaba dispuesto a ganar un poco de dinero: su madre bebía demasiado para proporcionarle comida de forma regular, de modo que le tocaba a él alimentar a sus dos hermanas pequeñas. Neddy vivía en Coin Street, igual que el jefe, pero no le habíamos visto mucho aquel invierno. Se había producido un incendio provocado en el edificio del jefe seis meses atrás, y su hermana Ettie y él se habían trasladado a casa de su viejo amigo Lewis, donde esperaban a que los albañiles terminaran de reparar sus habitaciones.
—Me alegro de verte, querido —le dijo el jefe dándole un apretón cariñoso en los hombros—. ¿Cómo está tu familia?
—Siempre hambrienta, señor. Cuanto más consigo más quieren, eso parece. La pequeña se puso mala del pecho en Navidad. Tuvo que venir el médico.
—¿Ya se encuentra mejor?
—Sigue llorando mucho, señor.
El jefe observó a través de las gafas la cara del chico. Estábamos entre la luz de dos farolas.
—¿Cuándo fue la última vez que te lavaste?
—Esta mañana —respondió Neddy arrugando la nariz.
—¡Ja! —se rio el jefe—. Toma, danos un par de magdalenas, diablillo.
Aceptó las magdalenas de Neddy y le entregó una moneda. Después rebuscó en su chaleco y sacó un chelín—. Llévate esto por si tienes que volver a avisar al médico.
—Gracias, señor.
—Es posible que dentro de poco tengamos trabajo para ti, chico —le dijo mientras me entregaba a mí una de las magdalenas.
—Está como una piedra —comenté—. ¿De cuándo son?
—De hace nada, señor Barnett —respondió Neddy con una sonrisa. Le faltaba uno de los dientes delanteros desde el caso de los fenianos; le caía el pelo ante los ojos.
El jefe se rio. Le encantaba aquel muchacho.
—La mía aún está caliente —dijo antes de dar un mordisco—. Te ha tocado la mala, Barnett. En fin, ya te diremos algo del trabajo, Neddy.
—Cuando quiera, señor Arrowood. Dígamelo.
Lo vimos salir corriendo tras una pareja de clientes.
—¿De modo que Birdie parecía desanimada en el tren? —preguntó mientras engullía el último trozo de magdalena caliente.
—Eso me pareció. Y además me dio la impresión de que quería demostrármelo. Pero no podría asegurarlo. Estaba oscuro y solo levantó la mirada un instante.
—Todos podemos reconocer la pena —me dijo—. El señor Darwin dice que es universal: la parte interior de las cejas levantada, el ceño fruncido, las comisuras de los labios hacia abajo. Los hindúes, los malayos, los antiguos griegos; todos iguales. Si no pudiéramos reconocer la tristeza en los demás, no podríamos empatizar. ¿y cómo sería la sociedad sin empatía, Barnett?
—Como Londres a veces, señor.
Llegamos a St. George’s Circus, donde yo debía desviarme por otra calle para irme a mi casa en el Borough.
—¿Y qué me dices de la señora Barclay? —me preguntó, deteniéndose junto a los escalones de la iglesia. Destapó su pipa e introdujo el tabaco con el pulgar—. Qué contención, ¿verdad? Sin duda el mayor insulto para una madre es decirle que le ha hecho mal a su hija. —El jefe empezaba a emocionarse, se le notaba en el arco de las cejas—. Y luego ha pasado esa nota.
—¿Quién ha pasado una nota?