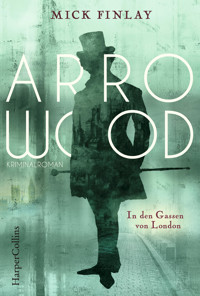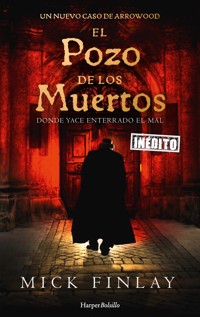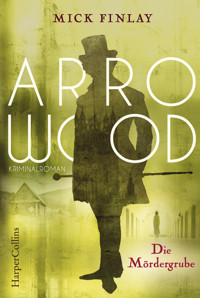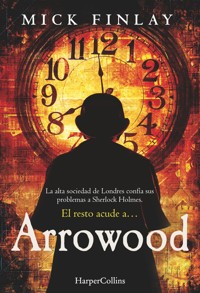
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Suspense / Thriller 'Serie Arrowood'
- Sprache: Spanisch
1895: La ciudad de Londres está asustada. Un asesino está al acecho en las calles, los pobres están hambrientos, los cabecillas de las bandas criminales están haciéndose con el control, las fuerzas policiales no dan abasto. Los ricos acuden a Sherlock Holmes, pero el aclamado detective privado no pisa casi nunca las densamente pobladas calles del sur de Londres, las calles donde los crímenes son más sórdidos y la gente más pobre. En una oscura esquina de Southwark, las víctimas acuden a un hombre que detesta a Holmes, a los adinerados clientes de este y el teatral enfoque forense con el que investiga los crímenes. Ese hombre es Arrowood: psicólogo autodidacta, borracho ocasional e investigador privado. Cuando un hombre desaparece misteriosamente y la persona que podría aportarle información al respecto es brutalmente apuñalada ante sus propios ojos, Arrowood se enfrenta junto a Barnett, su fiel ayudante, a la misión más difícil que han tenido hasta el momento: capturar al cabecilla de la banda criminal más peligrosa de Londres...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Arrowood
Título original: Arrowood
© 2017, Mick Finlay
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK
© De la traducción del inglés, Sonia Figueroa Martínez
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: HQ 2017
Imágenes de cubierta: Trevillion Images y Shutterstock
ISBN: 978-84-9139-303-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Agradecimientos
A Anita, John y Maya
1
Sur de Londres, 1895
En cuanto entré aquella mañana me di cuenta de que el jefe estaba en medio de uno de sus berrinches. Tenía la cara lívida, los ojos enrojecidos, el pelo (bueno, el que quedaba en esa cabeza de chorlito suya) le sobresalía por encima de una oreja y al otro lado lo tenía lacio y grasiento. Vamos, que estaba feo a más no poder. Me quedé parado en la puerta por si volvía a tirarme la tetera otra vez, pero incluso desde allí alcanzaba a oler cómo le apestaba el aliento a la ginebra que se había tomado la noche anterior.
—¡Condenado Sherlock Holmes! —vociferó, antes de estampar un puñetazo sobre la mesita auxiliar—. ¡Mire donde mire, están hablando de ese charlatán!
—Ya veo, señor.
Procuré decirlo de la forma más comedida posible mientras mis ojos no perdían de vista sus gesticulantes manos, consciente de que en un abrir y cerrar de ojos podrían agarrar una copa, una pluma o un pedazo de carbón que saldría volando a través de la habitación rumbo a mi cabeza.
—¡Si nosotros tuviéramos sus casos estaríamos viviendo en Belgravia, Barnett! —afirmó, con la cara tan roja que pensé que iba a estallarle—. ¡Tendríamos una suite permanente en el Savoy!
Se dejó caer en su silla como si hubiera perdido las fuerzas de repente. Sobre la mesita que había junto a su brazo vi la causa de su mal genio: la revista The Strand, abierta en la página donde se relataba la más reciente de las aventuras del doctor Watson. Temí que él se diera cuenta de dónde se había posado mi mirada, así que la dirigí hacia el fuego que ardía en la chimenea.
—Voy a preparar el té, ¿tenemos alguna cita hoy? —le pregunté.
Él asintió y, con actitud derrotista, hizo un ademán con la mano. Había cerrado los ojos.
—Va a venir una dama al mediodía.
—Muy bien, señor.
—Tráeme un poco de láudano, Barnett. Y rápido —me pidió, mientras se frotaba las sienes.
Yo agarré el frasco de perfume que vi en su estante y le rocié la cabeza, pero él gimió y me indicó con la mano que me apartara; por la cara de dolor que puso, cualquiera diría que estaban drenándole un forúnculo.
—¡Me encuentro mal! Dile que estoy indispuesto, que vuelva mañana.
Yo me puse a despejar los platos y los periódicos que había esparcidos sobre la mesa antes de contestar.
—William, hace cinco semanas que no tenemos ni un solo caso. Tengo que pagar un alquiler. Si no llevo dinero pronto a casa voy a tener que trabajar en los cabriolés de alquiler de Sidney, y usted ya sabe que no me gustan los caballos.
—Eres débil, Barnett —gimió, antes de hundirse aún más en su silla.
—Limpiaré la sala, señor. Y recibiremos a la dama al mediodía.
Él no me contestó.
Albert llamó a la puerta del saloncito a las doce del mediodía en punto.
—Tienen visita, una dama.
Lo dijo con el aire de pesadumbre que era habitual en él, y yo procedí a seguirle por el oscuro pasillo hasta la panadería que precedía a las habitaciones del jefe. Parada junto al mostrador se encontraba una mujer joven que lucía un sombrerito y una amplia falda con vuelo; aunque su porte era el de una dama rica, los puños de su vestido estaban desgastados y amarronados y la belleza de su rostro almendrado quedaba deslucida por un diente frontal astillado. Me dirigió una breve y atribulada sonrisa, y entonces me siguió rumbo a las habitaciones del jefe.
Él se ablandó en cuanto la vio entrar. Empezó a parpadear, se puso en pie de golpe e hizo una profunda inclinación de cabeza al tomar la ajada mano de la recién llegada.
—Señora.
Le indicó con un gesto el mejor asiento (uno limpio y situado junto a la ventana, con lo que algo de luz iluminaría el bello físico de la joven), y ella recorrió de un rápido vistazo los periódicos viejos apilados a lo largo de las paredes en montones que en algunos puntos alcanzaban la altura de un hombre.
—¿En qué puedo ayudarla?
—Se trata de mi hermano, monsieur Arrowood —le contestó ella, con un marcado acento francés—. Ha desaparecido y me dijeron que usted puede encontrarlo.
—¿Es usted francesa, mademoiselle? —le preguntó él, parado de espaldas a la chimenea.
—Sí, así es.
Él me miró con sus carnosas sienes enrojecidas y palpitantes. La cosa no empezaba nada bien. Dos años atrás nos habían metido en el trullo en Dieppe, porque al magistrado de la zona le pareció que estábamos haciendo demasiadas preguntas sobre su cuñado. Siete días a base de pan y caldo frío terminaron con toda la admiración que el jefe sentía por ese país y, por si fuera poco, nuestro cliente se negó a pagarnos, así que desde entonces había estado predispuesto contra los franceses.
—Tanto el señor Arrowood como yo sentimos una gran admiración por su país, señorita —intervine yo, antes de que el jefe pudiera decir algo que la contrariara.
Él me miró ceñudo antes de preguntar:
—¿Dónde le hablaron de mí?
—Un amigo me facilitó su nombre. Usted es un detective privado, ¿verdad?
—El mejor de Londres.
Hice esa afirmación con la esperanza de que el elogio contribuyera a calmarlo, pero vi cómo empezaba a tensarse de nuevo cuando ella comentó:
—Ah. Yo creía que Sherlock Holmes… En fin, afirman que es un genio. El mejor que hay en todo el mundo.
—¡En ese caso, mademoiselle, quizás debería acudir a él! —le espetó el jefe.
—No dispongo de suficiente dinero para permitírmelo.
—¿Significa eso que soy un segundón?
—No era mi intención ofenderle, monsieur —le aseguró ella, al notar por fin lo irritado que estaba.
—Permítame decirle una cosa, señorita…
—Cousture, soy la señorita Caroline Cousture.
—Las apariencias pueden ser engañosas, señorita Cousture. Holmes es famoso porque su ayudante escribe relatos y los vende. Es un detective que cuenta con un cronista. Pero ¿qué pasa con los casos que no se nos narran, los que no se convierten en relatos que se hacen públicos? ¿Qué pasa con los casos en los que hay muertos por culpa de los torpes errores que él comete?
—¿A qué muertos se refiere?
—¿Ha oído hablar del caso Openshaw, señorita Cousture? —Al verla negar con la cabeza, añadió—: El caso de las cinco semillas de naranja. —Ella hizo otro gesto de negación—. Ese grandísimo detective fue el culpable de la muerte de un joven, quien se lanzó por el puente de Waterloo. Y ese no es el único caso. Supongo que habrá oído hablar del de los bailarines, salió en el periódico.
—No, no sé nada al respecto.
—El del señor Hilton Cubitt.
—No leo los periódicos.
—Le asesinaron. Le pegaron un tiro, y su esposa estuvo a punto de morir también. Está claro que Holmes dista mucho de ser perfecto, muy claro. ¿Sabía usted que él cuenta con recursos privados? Pues tengo entendido que rechaza tantos casos como acepta, y ¿por qué cree usted que lo hace? Sí, me pregunto por qué motivo habría de rechazar tantos casos un detective. Y no crea usted que le tengo envidia, por favor. ¡Nada de eso! Lo que le tengo es lástima. ¿Que por qué? Pues porque es un detective deductivo. De pequeñas pistas saca grandes conclusiones, conclusiones que, en mi opinión, suelen ser equivocadas. —Alzó los brazos al cielo—. ¡Ya está!, ¡lo he dicho! No me extraña que se haya hecho famoso, pero me temo que no comprende a la gente. En los casos de Holmes siempre hay pistas: marcas en el suelo, el providencial montoncito de ceniza, un tipo concreto de arena en el barco… Pero ¿qué pasa con los casos donde no hay pistas? Es algo más frecuente de lo que usted cree, señorita Cousture. Entonces, la clave está en la gente, en saber descifrar su comportamiento. —Indicó con un gesto el estante que contenía su pequeña colección de libros sobre la psicología de la mente—. Yo no soy un detective deductivo, sino uno emocional. ¿Y por qué? Pues porque yo veo realmente a la gente, les veo el alma. Mi olfato me permite oler la verdad.
Él estaba observándola con ojos penetrantes al hablar, y noté que ella se ruborizaba antes de bajar la mirada al suelo.
—Y a veces ese olor es tan fuerte que se me mete dentro como un gusano —siguió diciendo él—. Sé cómo es la gente, conozco tan bien el comportamiento humano que para mí es un tormento. Es así como resuelvo mis casos. Puede que mi fotografía no aparezca en el Daily News, que no tenga un ama de llaves ni habitaciones en Baker Street ni un hermano en el gobierno, pero si decido aceptar su caso…, y no le garantizo que lo haga, antes quiero que usted me explique lo que pasa… si decido aceptarlo. Le aseguro que no podrá ponernos pega alguna ni a mi ayudante ni a mí.
Yo le contemplé con gran admiración. Cuando el jefe tomaba carrerilla, no había quien lo parara; además, estaba diciendo la pura verdad: sus emociones eran tanto su fuerza como su debilidad. Por eso me necesitaba más de lo que él mismo alcanzaba a veces a comprender.
—Lo lamento, no era mi intención insultarle —le aseguró la señorita Cousture—. No conozco el mundo de la investigación privada, lo único que sé es cómo hablan del señor Holmes. Le pido que me disculpe.
Él asintió con un bufido, y al final se sentó de nuevo en la silla situada junto a la chimenea.
—Cuéntenoslo todo, no omita nada. ¿Quién es su hermano? ¿Por qué tiene que encontrarlo?
Ella entrelazó las manos sobre el regazo y recuperó la compostura antes de contestar.
—Procedemos de Rouen, monsieur. Vine a vivir aquí hace apenas dos años para trabajar, soy fotógrafa. En Francia no se acepta que una mujer tenga esa profesión, así que mi tío me ayudó a encontrar trabajo aquí, en Great Dover Street. Es tratante de arte. Mi hermano Thierry trabajaba en una pastelería de Rouen, pero tuvo algunos problemas.
—¿Cuáles? —le preguntó él. Al verla titubear, añadió—: Si no nos lo cuenta todo, no puedo ayudarla.
—Le acusaron de robar en su trabajo.
—¿Era culpable?
—Creo que sí.
Ella le miró con humilde resignación antes de que sus ojos se encontraran por un momento con los míos y me avergüenza confesar que, a pesar de mis más de quince años de matrimonio con la mujer más sensata de todo Walworth, esa mirada despertó en mí un deseo que llevaba algún tiempo dormido. Aquella joven de rostro almendrado y diente astillado poseía una belleza innata.
—Continúe —la instó él.
—Thierry tuvo que partir rapidement de Rouen, así que vino también a Londres siguiendo mis pasos y encontró trabajo en un asador. Hace cuatro noches regresó muy asustado del trabajo, me suplicó que le diera algo de dinero para poder regresar a Francia. No quiso decirme por qué debía marchar, nunca antes le había visto tan asustado —se interrumpió para recobrar el aliento y secarse los ojos con la punta de un pañuelo amarillento—. Le dije que no. No podía permitir que regresara a Rouen, si lo hace tendrá problemas. Yo no quería que le pasara nada.
Titubeó de nuevo y le brotó una lágrima.
—Pero puede que, más que nada, quisiera mantenerlo aquí conmigo. Londres es una ciudad donde una persona extranjera puede sentirse muy sola, monsieur Arrowood, además de ser peligrosa para una mujer.
—Tómese un momento, mademoiselle —le aconsejó el jefe con nobleza. Se echó hacia delante en la silla, y la barriga le quedó colgando entre las rodillas.
—Se marchó estando en grave peligro, no he vuelto a verle desde entonces. No ha ido a trabajar. —Las lágrimas empezaron a fluir entonces sin control—. ¿Dónde duerme?
—No nos necesita para nada, querida mía —le aseguró el jefe—. Su hermano debe de estar escondido, seguro que contacta con usted cuando se sienta a salvo.
Ella se cubrió los ojos con el pañuelo hasta que logró recobrar el control de sí misma, y entonces se sonó la nariz y dijo al fin:
—Puedo pagarle, si es eso lo que le preocupa. —Se sacó un monederito del bolsillo interior del abrigo, y le mostró un puñado de guineas—. Mire.
—Guarde eso, señorita. Si su hermano está tan asustado como usted dice, lo más probable es que haya regresado a Francia.
Ella negó con la cabeza.
—No, no está allí. Al día siguiente de negarle ayuda llegué de trabajar y me encontré con que se había esfumado mi reloj, y también mi segundo par de zapatos y un vestido que me había comprado este invierno pasado. La casera me dijo que Thierry había estado allí aquella tarde.
—¿Lo ve?, ¡está claro! Su hermano ha vendido esas cosas para pagarse el pasaje.
—¡No, monsieur, eso no es cierto! Sus documentos, su ropa…, todo sigue aún en mi habitación. ¿Cómo va a entrar en Francia sin los documentos? ¡Le ha pasado algo! —Mientras hablaba volvió a guardar las monedas y sacó unos billetes del monedero—. ¡Por favor, señor Arrowood! ¡Él es todo cuanto tengo, usted es mi única esperanza!
El jefe se quedó callado unos segundos al verla desdoblar dos billetes de cinco libras; hacía algún tiempo que no se veía tanto dinero en aquella sala.
—¿Por qué no acude a la policía? —le preguntó él al fin.
—Porque me dirán lo mismo que usted. ¡Se lo ruego, monsieur!
—Señorita Cousture, podría aceptar su dinero y no me cabe duda de que hay muchos investigadores en Londres que lo harían encantados, pero tengo por norma no aceptarlo jamás si considero que no existe caso alguno, y mucho menos viniendo de una persona con recursos limitados. No es mi intención insultarla, pero estoy convencido de que ese dinero que usted tiene ahí lo habrá ahorrado con gran esfuerzo o será prestado. Lo más probable es que su hermano esté escondido en alguna parte con una mujer. Espere un par de días más, y venga a vernos de nuevo si él no regresa.
La pálida tez de la joven se encendió de golpe. Se puso en pie, se acercó a la chimenea, extendió la mano que sostenía los billetes hacia los carbones incandescentes y amenazó con voz firme:
—¡Si no acepta mi caso, quemaré este dinero en su chimenea!
—Por favor, señorita, actúe con sensatez —le pidió el jefe.
—El dinero no significa nada para mí. Supongo que usted preferirá tenerlo en su bolsillo antes que en su chimenea, ¿verdad?
Él soltó un gemido, centró la mirada en los billetes y se inclinó hacia delante en la silla.
—¡Hablo en serio! —afirmó ella con desesperación, antes de acercarlos aún más a las llamas.
—¡Deténgase! —exclamó él, cuando no pudo seguir soportándolo más.
—¿Va a aceptar mi caso?
—Sí, supongo que sí —asintió él con un suspiro.
—¿Y mantendrá en secreto mi nombre?
—Sí, si así lo desea.
—Cobramos veinte chelines por día, señorita Cousture —intervine yo—. Cinco días por adelantado en los casos de personas desaparecidas.
El jefe se dio la vuelta y se puso a llenar su pipa. Solía andar corto de dinero, pero siempre le incomodaba recibirlo porque para alguien de su clase era como admitir demasiado abiertamente que lo necesitaba.
Se volvió de nuevo hacia nosotros una vez que la transacción hubo concluido y dijo, succionando la pipa:
—Bueno, ahora vamos a necesitar todos los detalles posibles. La edad de su hermano, descripción física… ¿Tiene alguna fotografía suya?
—Thierry tiene veintitrés años. —La joven dirigió la mirada hacia mí—. No es tan grandote como usted, monsieur. Un término medio entre el señor Arrowood y usted. Tiene el cabello de color dorado como el trigo y una quemadura larga en la oreja de este lado. No tengo ninguna fotografía, lo siento. Pero en Londres no hay mucha gente con un acento como el nuestro.
—¿Dónde trabajaba?
—En el Barrel of Beef, monsieur.
Se me cayó el alma a los pies, tuve la impresión de que el cálido billete de cinco libras que tenía en mi poder se quedaba frío como un repollo. El jefe había bajado la mano con la que sostenía la humeante pipa, tenía la mirada puesta en el fuego que ardía en la chimenea y negó con la cabeza sin pronunciar palabra.
—¿Qué sucede, monsieur Arrowood? —le preguntó la señorita Cousture, desconcertada.
Yo extendí hacia ella la mano en la que sostenía el dinero y me limité a decir:
—Le devolvemos el dinero, señorita. No podemos aceptar el caso.
—Pero ¿por qué no? ¡Tenemos un acuerdo!
Yo miré al jefe pensando que iba a contestar, pero él se limitó a emitir un gruñido sordo antes de agarrar el atizador y ponerse a sacudir los ardientes carbones. La señorita Cousture nos miró a uno y a otro sin aceptar el dinero, y preguntó con perplejidad:
—¿Hay algún problema?
Fui yo quien contestó al fin.
—En el pasado tuvimos ciertos problemas en el lugar que ha mencionado. Supongo que habrá oído hablar de Stanley Cream, el propietario. —Al verla asentir, añadí—: Nos enfrentamos a él hace un par de años, el caso fue muy mal. Resulta que había un hombre que estaba ayudándonos, John Spindle… Era un buen hombre, pero la pandilla de Cream lo mató de una paliza y nosotros no pudimos hacer nada al respecto. Cream juró que ordenaría nuestro asesinato si volvía a vernos. —Ella permaneció en silencio, así que opté por insistir—. Es el hombre más peligroso del sur de Londres, señorita.
—La cuestión es que tienen miedo.
Ella apenas había terminado de pronunciar aquellas palabras cargadas de amargura cuando el jefe se volvió de repente y afirmó, con el rostro encendido por haber estado observando tan intensamente el fuego:
—¡Vamos a aceptar el caso, señorita! Yo no falto a mi palabra.
Yo me mordí la lengua. Si el hermano de la señorita Cousture estaba relacionado con el Barrel of Beef, era muy probable que realmente estuviera metido en líos; de hecho, era muy probable que ya estuviera muerto. En ese momento, trabajar con los cabriolés de alquiler me pareció el mejor empleo de Londres.
Una vez que Caroline Cousture se marchó, el jefe se sentó pesadamente en su silla, encendió su pipa y contempló pensativo las llamas.
—Esa mujer es una mentirosa —dijo al fin.
2
Estábamos terminando de comer el pastel de carne con patatas que yo había ido a buscar para la cena cuando la puerta del saloncito se abrió de repente y en el umbral apareció, con una bolsa de viaje en una mano y el estuche de una tuba en la otra, una mujer de mediana edad. Su atuendo era gris y negro, su porte revelaba que se trataba de una persona de mundo. El jefe enmudeció de golpe. Yo, por mi parte, me puse en pie como un resorte y me incliné ante ella mientras me limpiaba los grasientos dedos en la parte posterior de los pantalones.
Ella me saludó con un breve asentimiento de cabeza antes de centrarse en él. Se quedaron mirándose durante un largo momento (él con expresión de avergonzada sorpresa, ella con una digna superioridad), hasta que el jefe logró tragar al fin la patata que tenía en la boca y alcanzó a decir:
—¡Ettie! ¿Qué…? Estás…
—Ya veo que he llegado justo a tiempo —sus nobles ojos recorrieron con lentitud los frascos de pastillas y las jarras de cerveza, la ceniza procedente de la chimenea que ensuciaba el suelo, los periódicos y los libros que se apilaban sobre todas las superficies—. ¿Isabel no ha regresado aún?
El jefe frunció sus voluminosos labios y negó con la cabeza, y ella dirigió entonces la mirada hacia mí.
—¿Y usted quién es?
—Barnett, señora. El ayudante del señor Arrowood.
—Encantada de conocerle, Barnett —me saludó, antes de responder a mi sonrisa con una expresión ceñuda.
Tras levantarse pesadamente de la silla, el jefe se sacudió las migas de hojaldre del chaleco de lana que llevaba puesto.
—Creía que estabas en Afganistán, Ettie.
—Parece ser que hay muchas buenas obras por hacer entre los pobres de esta ciudad, así que me he unido a una misión de Bermondsey.
—¿Qué? ¿De dónde has dicho? —exclamó el jefe.
—Voy a quedarme contigo. Y ahora, si eres tan amable, indícame dónde voy a dormir.
—¿Qué dices? ¿Cómo que dormir? —El jefe me miró con miedo en el rostro—. Supongo que dispones de algún alojamiento para enfermeras, ¿no?
—De ahora en adelante estoy al servicio del buen Señor, hermano. A juzgar por el aspecto de este lugar, yo diría que no te viene nada mal; para empezar, estas montañas de periódicos y libros son un peligro. —Sus ojos se posaron en la estrecha escalera situada en la parte posterior de la sala—. Ah. Voy a echar un vistazo, no hace falta que me acompañes. —Sin más, dejó la tuba en el suelo y procedió a subir escalera arriba con paso decidido.
Yo le preparé un té al jefe, quien se había sentado de nuevo y tenía la mirada fija en la empañada ventana como si estuviera a punto de perder la vida. Tras un largo momento partí un trozo del caramelo que tenía en mi bolsillo, y él se lo llevó con avidez a la boca cuando se lo ofrecí.
—¿Por qué ha dicho antes que la señorita Cousture es una mentirosa? —le pregunté.
—Debes prestar más atención, Barnett —me aconsejó, mientras masticaba el caramelo—. En un momento dado, mientras yo estaba hablando, ella se ha ruborizado y ha esquivado mi mirada. Ha sido en una única ocasión muy concreta: cuando he dicho que soy capaz de verle el alma a la gente, que me huelo la verdad. ¿No te has dado cuenta?
—¿Lo ha hecho deliberadamente para verla reaccionar?
—No, pero me parece que es un buen truco. Puede que vuelva a usarlo en el futuro.
—No sé qué decirle. De donde yo vengo, lo de mentir es un modo de vida.
—Lo es en todas partes, Barnett.
—Me refiero a que la gente no se ruboriza si uno les acusa de algo.
—Pero yo no la he acusado de nada, esa es la cuestión. Estaba hablando acerca de mí mismo.
Masticaba con ahínco el caramelo, y por la comisura de la boca se le escapó un hilillo de saliva que se limpió con la mano.
—Entonces ¿sobre qué estaba mintiéndonos nuestra clienta?
Él alzó un dedo, hizo una mueca mientras intentaba sacarse el caramelo de una muela, y me contestó una vez que logró su cometido.
—Eso no lo sé. En fin, esta tarde debo quedarme aquí y averiguar qué diantres pretende hacer mi hermana en la casa. Lo siento, Barnett, pero vas a tener que ir tú solo al Barrel of Beef.
Eso no me hizo ni la más mínima gracia, así que propuse otra alternativa.
—A lo mejor deberíamos esperar hasta que usted pueda venir también.
—No entres, espera al otro lado de la calle hasta que salga alguno de los trabajadores… un lavaplatos o una sirvienta, alguien a quien pueda venirle bien algún penique extra. Mira a ver qué puedes averiguar, pero no hagas nada que te ponga en peligro. Y sobre todo, no permitas que te vean los hombres de Cream —yo asentí, pero él insistió—. Lo digo muy en serio, Barnett. Dudo mucho que esta vez tengas una segunda oportunidad.
—No pienso acercarme a sus hombres —le aseguré, mohíno—; de hecho, preferiría no tener que acercarme ni de lejos a ese lugar.
—Tú ve con cuidado y regresa cuando tengas algo.
Yo me dispuse a partir, y él alzó la mirada hacia el techo cuando empezó a oírse el ruido de muebles arrastrados procedente del piso de arriba.
El Barrel of Beef era un edificio de cuatro plantas situado en la esquina de Waterloo Road. Los clientes que acudían a él por la noche eran, en gran medida, jóvenes varones que llegaban en cabriolés de alquiler desde el otro lado del río en busca de algo de vidilla una vez que los teatros y las reuniones políticas habían dado por terminada la jornada. En la primera planta había un pub, uno de los más grandes de Southwark, y el asador abarcaba la segunda y la tercera. Las salas del restaurante estaban reservadas a menudo por sociedades gastronómicas, y en las noches de verano, cuando las ventanas estaban abiertas y la música ya había empezado a sonar, pasar por allí podía ser como pasar junto a un rugiente mar embravecido. En la cuarta planta estaban las mesas de juego, que eran de lo más exclusivas. Esa era la cara respetable del Barrel of Beef. Al rodear el edificio siguiendo un maloliente callejón plagado de mendigos y rameras uno se encontraba con el Skirt of Beef, un bar tan oscuro y lleno de humo que bastaba con poner un pie en él para que los ojos se te llenaran de lágrimas.
El mes de julio estaba siendo bastante frío por el momento (las temperaturas parecían más propias de principios de primavera), y me lamenté malhumorado del inclemente viento mientras me posicionaba al otro lado de la calle. Me encorvé en un portal como una ramera a un lado del cálido carro de un vendedor de patatas, con la gorra echada hacia delante para ocultar mi rostro y el cuerpo cubierto por un saco viejo. Era plenamente consciente de lo que harían los hombres de Cream en caso de encontrarme de nuevo vigilando el lugar. Esperé allí hasta que los jóvenes volvieron a subir a sus cabriolés de alquiler y la calle quedó sumida en el silencio, y poco después emergieron unas sirvientas vestidas con un atuendo de un apagado tono gris que partieron en dirección este, rumbo a Marshalsea. Los siguientes en salir fueron cuatro camareros seguidos de un par de chefs, y después apareció por fin justo el tipo de individuo que yo necesitaba: un tipo vestido con un largo abrigo raído y unas botas que le quedaban grandes, que se alejó por la calle tambaleante y a paso rápido como si necesitara con urgencia un retrete. Le seguí por las oscuras calles sin molestarme apenas en permanecer oculto, ya que el tipo no tenía razón alguna para sospechar que alguien pudiera estar interesado en él. Empezó a caer una ligera llovizna. No tardamos en llegar al White Eagle, un bar de Friar Street, el único garito que aún seguía abierto a aquellas horas de la noche.
Esperé fuera hasta que tuvo un vaso de bebida en la mano, y entonces entré y me coloqué junto a él en la barra.
—¿Qué le sirvo? —me preguntó el rechoncho barman.
—Una porter.
Tenía una sed más que justificada, y me bebí de un trago media pinta de cerveza. El viejo al que había seguido, cuyos dedos estaban arrugados y enrojecidos, soltó un suspiro mientras se bebía su ginebra, y yo le pregunté con naturalidad:
—¿Le pasa algo?
—Yo ya no puedo beber eso —masculló gruñón, antes de señalar mi jarra con un ademán de la cabeza—, me hace mear sin parar. Ojalá pudiera, ¡no sabe cuánto disfrutaba con una buena cervecita!
En ese momento reconocí a un hombre que estaba sentado en un taburete alto, detrás de una mampara de cristal. Le había visto en la calle del Beef. El traje negro que llevaba puesto tenía las coderas desgastadas y el bajo deshilachado, y no tenía ni un solo pelo en la cabeza. Su negocio de venta de cerillas se resentía porque tenía súbitos arranques de sacudidas y tics que sobresaltaban y hacían recular a quien estuviera pasando cerca. En ese momento estaba farfullando para sí con la mirada fija en su media pinta de ginebra, y una de sus manos aferraba la muñeca de la otra como para impedir que se moviera.
—Tiene el baile de San Vito —me susurró entonces el viejo—. Un espíritu se adueñó de sus extremidades y no las suelta; bueno, al menos eso es lo que he oído decir.
Yo me solidaricé con él por lo de no poder beber cerveza y nos pusimos a hablar acerca de lo que suponía para una persona envejecer, tema sobre el que él tenía mucho que decir. En un momento dado le invité a otro trago (lo aceptó encantado), y le pregunté a qué se dedicaba.
—Soy jefe de limpieza. Supongo que conocerá el Barrel of Beef.
—Claro que sí. Es un lugar de primera, realmente de primera.
Él irguió su molida espalda y alzó la barbilla en un gesto de orgullo.
—Sí, sí que lo es. Conozco al señor Cream, el propietario. ¿Le conoce usted? Yo conozco a todos los que manejan los hilos en ese lugar. Pues resulta que me regaló, estas navidades pasadas, me regaló una botella de brandy. Va y se me acerca de buenas a primeras justo cuando ya me marchaba para casa, me dice: «Ernest, esto es por todo lo que has hecho por mí en este año», y me la da. A mí en especial, una botella de brandy. Sabe de quién le hablo, ¿no? El señor Cream.
—Es el dueño de ese lugar, eso es todo lo que sé.
—Era un brandy de primera, el mejor que se puede comprar. Sabía a…, no sé, a oro puro, a plata, algo así. —Hizo una mueca al tomar un trago de ginebra y sacudió la cabeza. Tenía los ojos amarillentos y llorosos, los escasos dientes que le quedaban, torcidos y amarronados—. Llevo allí unos diez años más o menos, y él no ha tenido ni un solo motivo de queja por mi trabajo en todo este tiempo. No, ni uno. El señor Cream me trata bien. Mientras que no me lleve nada a casa, al final de la jornada puedo comer todas las sobras que quiera, cualquier cosa que no se vaya a guardar. Filetes, riñones, ostras, sopa de cordero… no gasto casi nada en comida, reservo mi dinero para los placeres de la vida.
Se puso a toser cuando apuró su ginebra, y yo le invité a otra. A nuestra espalda, una ramera de aspecto cansado estaba discutiendo con dos hombres que llevaban sendos delantales marrones, y se zafó con una sacudida cuando uno de ellos intentó agarrarla del brazo. Ernest la miró con aire de senil anhelo antes de volverse de nuevo hacia mí y añadir:
—Los demás no tienen permiso para comer. Solo yo lo tengo, porque soy el que lleva más tiempo allí. Costilla de cordero, algo de bacalao, tripa si no tengo más remedio. Me alimento como un rey, señor mío. No me puedo quejar. Vivo en una habitación, cerca de aquí. ¿Sabe dónde está la panadería de Penarven? Pues yo vivo justo encima.
—Por cierto, conozco a un joven que trabaja donde usted. Un francés llamado Thierry, hermano de una amiga mía. Supongo que usted le conocerá.
—Se refiere a Terry, ¿verdad? Sí, el repostero. Ya no trabaja con nosotros, hará como una semana que se marchó. Pero no me pregunte si fue por voluntad propia o porque le dieron la patada, porque no tengo ni idea.
Encendió una pipa y se puso a toser de nuevo, y yo esperé a que parara antes de decir:
—La cuestión es que estoy intentando localizarle, ¿tiene usted alguna idea de dónde puede estar?
—Ha dicho que es amigo de la hermana del chico, pregúnteselo a ella.
—Es que es ella la que está buscándole. —Bajé la voz al añadir—: La verdad es que podría venirme bastante bien ayudarla, usted ya me entiende.
Él soltó una carcajada y yo le di una palmada en la espalda, pero el gesto no le gustó y me miró con suspicacia.
—Pues vaya coincidencia, ¿no? Que se haya puesto a charlar conmigo, y tal.
—Le he seguido.
Él tardó un momento en asimilar lo que estaba diciéndole, y contestó con voz estrangulada:
—Conque así están las cosas, ¿no?
—Sí, justo así. ¿Sabe dónde puedo encontrar al joven?
Él se rascó el cuello cubierto de una barba incipiente y tomó otro trago de ginebra antes de contestar.
—Aquí preparan unas ostras muy buenas.
Yo llamé a la camarera y le pedí una ración.
—Lo único que puedo decirle es que era muy amiguito de una sirvienta que se llama Martha, eso es lo que le parecería al menos a cualquiera con ojos en la cara —me dijo al fin—. A veces se marchaban juntos, así que pregúntele a ella. Pelirroja, rizos…, la reconocerá sin problema. Una belleza, si no le importa que sean católicas.
—¿Tenía Thierry algún problema?
Él apuró su vaso y se tambaleó de repente, así que tuvo que sujetarse a la barra del bar para mantener el equilibrio.
—Procuro no meter la nariz en nada de lo que pasa allí; uno puede meterse en problemas muy rápido con algunas de las cosas que pasan en ese lugar.
En ese momento llegaron las ostras.
—¿Algún problema? —le pregunté, al ver que se quedaba mirándolas ceñudo.
—No, es que entran mejor acompañadas de un traguito.
Le pedí otra ginebra, y cuando estaba a punto de terminarse las ostras le pregunté de nuevo si Thierry tenía algún problema.
—Lo único que sé es que se largó el día después de que estuviera allí el americano. Un americano grandote. Si lo sé es porque oí cómo el tipo le gritaba al señor Cream, y nadie le grita al jefe. Nadie. Thierry no volvió después de eso.
—¿Por qué estaba gritando?
—No llegué a oírlo. —Dejó caer la última ostra vacía, se aferró a la barra y se quedó mirando el suelo como si no supiera si iba a poder bajar hasta allí sin caerse.
—¿Sabe quién era ese americano?
—Era la primera vez que le veía.
—Pero usted debió de oír algo.
—No hablo con nadie y nadie me habla a mí, hago mi trabajo y me largo a casa. Es lo más sensato. Es lo que les aconsejaré a mis hijos, si alguna vez llego a tener alguno. —Se echó a reír y llamó a la camarera—. ¡Eh, Jeannie! ¿Lo has oído? ¡He dicho que es lo que les aconsejaré a mis hijos, si alguna vez llego a tener alguno!
—Sí, Ernest, muy gracioso —le contestó ella—. Qué pena que ya se te haya caído la minga.
A él se le borró la sonrisa de la cara de golpe, y tanto el barman como un cochero que estaba sentado al final de la barra se echaron a reír.
—¡Podría mencionarte a varias que jurarán que mi minga está en su sitio y funciona bien, gracias!
Pero la camarera se había puesto a hablar con el cochero y no prestó ninguna atención a la protesta del viejo, que se quedó mirándolos enfurruñado por unos segundos antes de apurar su bebida y darse unas palmaditas en los bolsillos del abrigo. De la barbilla cubierta de vello incipiente le colgaba un fláccido pliegue de piel, y daba la impresión de que tenía unas muñecas tan delgadas como palos de escoba bajo las mangas del grueso abrigo.
—Yo me largo ya.
—Ernest, ¿podría averiguar usted dónde está Thierry? —le pregunté, cuando salimos a la calle—. Estoy dispuesto a pagarle bien.
—Encuentre a otro tonto, señor —me contestó, arrastrando las palabras, mientras nos golpeaba el frío aire nocturno—. No quiero terminar en el río con los pulmones llenos de barro. No, ni hablar.
Lanzó una mirada llena de amargura hacia la ventana, por donde se veía a la camarera y al cochero hablando entre risas, y entonces dio media vuelta y se alejó por la calle con paso airado.
3
El saloncito del jefe había sido transformado. El suelo estaba barrido y no quedaba ni una miga, las botellas y los platos se habían esfumado, las sábanas y los cojines estaban bien colocados. Lo único que había quedado inalterado eran las torres de periódicos a lo largo de las paredes. En cuanto al jefe, estaba sentado en su silla, se había peinado, llevaba puesta una camisa limpia, y sostenía en la mano el libro que le había ocupado durante los últimos meses: La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, del polémico señor Darwin. Algunos años atrás, la señora Barnett se había enfurecido bastante con el susodicho porque este parecía dar a entender (o eso afirmaba ella, al menos) que tanto ella como sus hermanas eran hijas de un mono grandote en vez de la generosa creación del buen Señor todopoderoso. Huelga decir que ella no había leído los libros del señor Darwin, pero algunos feligreses de su iglesia estaban muy en contra de la idea de que el buen Señor no hubiera creado a una mujer a partir de una costilla y a un hombre a partir de una partícula de polvo. El jefe (quien, hasta donde yo sabía, no se había formado aún una opinión definitiva al respecto) había estado leyendo el libro en cuestión con mucha atención y lentitud, y de paso le había hecho saber a todo el mundo que estaba haciéndolo. Daba la impresión de que estaba convencido de que aquellas páginas contenían secretos que podrían ayudarle a ver más allá de las mentiras que formaban parte del día a día de nuestro trabajo. Y, por otro lado, no pude evitar darme cuenta de que sobre la mesita auxiliar situada junto a él tenía abierto otro de los relatos de Watson.
—Llevo toda la mañana esperando noticias tuyas, Barnett. Desayuné hace horas. —Se le veía tan incómodo como un cerdo con sombrero.
—No llegué a casa hasta pasadas las dos de la madrugada.
—Ettie me ha levantado a la hora que le ha dado la gana para limpiar la cama —añadió él, con resignación—. Era muy temprano. En fin, dime qué averiguaste.
Le conté todo lo ocurrido y él me ordenó de inmediato que enviara al chico de la panadería a por Neddy, un muchacho que se había mudado junto a su familia a una habitación situada en aquella calle varios años atrás y que le había caído en gracia al jefe. Su padre había muerto hacía mucho, su madre era una lavandera desastrosa que no ganaba lo suficiente para mantener a la familia (apenas conseguía lo bastante para pagar la renta), así que Neddy vendía panecillos en la calle para colaborar en casa y ayudar a mantener a sus dos hermanitas pequeñas. Debía de tener unos nueve o diez años, puede que once.
El niño llegó poco después con su cesta de panecillos bajo el brazo. Necesitaba con urgencia un corte de pelo, y su jubón blanco tenía un rasgón en el hombro.
—¿Te queda alguno, muchacho? —le preguntó el jefe.
—Solo dos, señor —contestó, antes de apartar la tela—. Los dos últimos que me quedan.
No pude por menos que maravillarme ante la magnífica y gruesa capa negra de mugre que enmarcaba sus deditos, y bajo su gorra marrón alcanzaba a verse con claridad el lento movimiento de los bichos que habitaban su cabellera. ¡Ah, qué vida tan despreocupada la que llevaba el muchacho!
El jefe emitió un inarticulado sonido de asentimiento y tomó los panecillos.
—¿Has comido algo, Barnett? —me preguntó, antes de darle un bocado a uno de ellos.
Con la boca llena procedió a darle instrucciones a Neddy: aquella noche debía esperar frente al Beef hasta que saliera Martha, la sirvienta, seguirla a casa y regresar con la dirección. Le hizo prometer que iría con muchísima cautela y que no hablaría con nadie.
—¡Le traeré esa dirección, señor! —le aseguró el muchacho con vehemencia.
El jefe se metió en la boca el último trozo de panecillo y sonrió.
—Por supuesto que sí, muchacho. Pero ¡mira qué cara tan sucia tienes! —Se volvió hacia mí y me guiñó el ojo—. ¿Qué opinas, Barnett? ¿No prefieres a un muchacho con la cara sucia?
—¡Mi cara no está sucia! —protestó el niño.
—La tienes incrustada de mugre. Ven, mírate en el espejo.
El muchacho contempló ceñudo su propia imagen antes de decretar con firmeza:
—¡No está sucia!
Nosotros dos nos echamos a reír, y el jefe lo atrajo contra su pecho y le abrazó con fuerza.
—Anda, vete ya —le dijo, antes de soltarle.
—¿Va a pagarle los panecillos? —le pregunté yo.
—¡Pues claro que sí! —me aseguró, mientras la frente se le teñía de rubor. Se sacó una moneda del bolsillo del chaleco y la lanzó a la cesta de Neddy—. Le pago siempre, ¿no?
El muchacho y yo nos miramos e intercambiamos una sonrisa.
Esperé a que se fuera y a que el jefe se sacudiera el chaleco y llenara el suelo de migas antes de comentar:
—Su hermana ha hecho un buen trabajo en esta sala, señor.
—Ajá —murmuró, mientras miraba alrededor con semblante taciturno—. Debo admitir que no creo que este caso concluya felizmente, temo por lo que pueda haberle pasado a ese joven francés si se ha metido en problemas con Cream.
—Pues yo temo por lo que pueda pasarnos a nosotros si descubren que hemos estado haciendo preguntas.
—Tenemos que andarnos con cuidado, Barnett. No deben enterarse.
—¿Podemos devolverle el dinero a nuestra clienta?
—He dado mi palabra. Bueno, ahora necesito una siestecita. Regresa mañana, y temprano. Tendremos trabajo que hacer.
Para cuando llegué a la mañana siguiente, Neddy ya había regresado con la dirección. La casa de huéspedes en la que vivía Martha se encontraba a unos pasos de Bermondsey Street, y llegamos en cuestión de veinte minutos. No era un lugar bonito. La pintura blanca de la puerta estaba desconchada y sucia, las ventanas de todo el edificio se veían empañadas y un terrible humo negro emergía de la chimenea. El jefe hizo una mueca al oír gritos procedentes del interior, ya que era un caballero al que no le gustaban las agresiones de ninguna clase.
La mujer que abrió la puerta no parecía demasiado complacida por la molestia.
—Segunda planta —nos dijo con voz áspera, antes de dar media vuelta sin más y alejarse de vuelta a su cocina—, la habitación del fondo.
Martha era tan bella como había dicho el viejo. Nos abrió cubierta por dos viejos abrigos y con ojos aún somnolientos.
—¿Los conozco?
Oí que el jefe contenía el aliento. La muchacha guardaba cierto parecido con Isabel, su esposa, aunque era más joven y alta. Tenía los mismos rizos color bronce, los mismos ojos verdes y la misma nariz respingona, pero su acento irlandés de lenta cadencia difería de la entonación de Isabel, que procedía de la zona de las marismas del este del país.
—Disculpe que la molestemos, señorita —le dijo el jefe con una voz un poco trémula—, pero nos gustaría hablar un momento con usted.
Dirigí la mirada hacia el interior de la habitación por encima del hombro de la joven. Vi una cama en la esquina, una mesita sobre la que reposaba un espejo, dos vestidos colgados en un perchero, y una cómoda sobre la que había un montón de periódicos apilados con pulcritud.
—¿Qué es lo que quieren? —nos preguntó ella.
—Estamos buscando a Thierry, señorita —contestó el jefe.
—¿A quién?
—A su amigo del Barrel of Beef.
—No conozco a ningún Thierry.
—Sí, sí que lo conoce —le aseguró él, con una voz de lo más amable—. Sabemos que es amigo suyo, Martha.
Ella se cruzó de brazos antes de preguntar:
—¿Para qué le buscan?
—Su hermana nos contrató para que lo hiciéramos, cree que podría estar metido en problemas.
—No creo que Thierry tenga ningún problema.
Intentó cerrar la puerta, pero yo logré interponer una bota justo a tiempo. Ella bajó la mirada hacia mi pie, y al ver que no íbamos a ceder acabó por soltar un suspiro.
—Tan solo queremos saber dónde está. Queremos ayudarle, eso es todo —le aseguré yo.
—No sé dónde está, ya no trabaja allí.
—¿Cuándo le vio por última vez?
Se oyó un portazo en la planta de arriba y el sonido de pasos que empezaban a bajar pesadamente los polvorientos peldaños de la escalera, y Martha retrocedió a toda prisa y cerró la puerta de su habitación. Quien bajaba era un hombre alto de mandíbula prominente y huesuda, y para cuando le reconocí ya era demasiado tarde para girarme. Le había visto rondando por los alrededores del Barrel of Beef cuando estábamos trabajando en el caso Betsy, cuatro años atrás. Nunca llegué a saber a qué se dedicaba. El tipo estaba allí sin más todo el tiempo, merodeando y observando.
Al pasar junto a nosotros nos miró con cara de pocos amigos, y entonces siguió escalera abajo. Cuando oímos por fin que la puerta principal se abría y se cerraba, Martha reapareció y susurró:
—No puedo hablar aquí, todo el mundo trabaja en el Beef. Encontrémonos después, cuando vaya de camino al trabajo.
Sus ojos verdes se alzaron hacia la escalera y esperó unos segundos mientras aguzaba el oído. Un hombre se puso a cantar en la habitación contigua.
—En la puerta de San Jorge Mártir, a las seis —añadió al fin.
Yo ya estaba en el primer descansillo cuando me di cuenta de que el jefe no venía tras de mí. Le llamé al ver que se había quedado mirando la puerta cerrada y estaba inmerso en sus pensamientos, y él se sobresaltó y me siguió escalera abajo.
Rompí el silencio una vez que salimos a la calle.
—Se parece un poco a…
Me interrumpió antes de que pudiera terminar la frase.
—Sí, Barnett, así es.
No volvió a hablar en todo el trayecto de vuelta a casa.
Llevaban poco tiempo de casados cuando conocí al señor Arrowood. La señora Barnett nunca pudo comprender cómo era posible que una mujer tan atractiva se hubiera casado con un patata como él, pero por lo que yo alcancé a ver daba la impresión de que la pareja se llevaba bien. Él se ganaba la vida razonablemente bien como periodista trabajando para el Lloyd’s Weekly, y vivían en un hogar feliz. Isabel era amable y atenta, y siempre había alguien interesante de visita. Conocí a Arrowood en los juzgados, donde yo estaba ganándome el sustento como asistente administrativo. En ocasiones le ayudaba a conseguir cierta información para artículos que estuviera escribiendo y él me invitaba a menudo a su casa a comer cordero o un plato de sopa, pero en un momento dado el periódico fue vendido a un nuevo propietario que puso a su primo en el puesto del jefe, a quien le dieron la patada.
El señor Arrowood ya tenía para entonces cierta fama de ser capaz de sacar a la luz esas verdades que los demás querrían que permanecieran enterradas, y un conocido suyo le ofreció poco tiempo después una suma de dinero por resolver un problemilla personal que tenía que ver con su esposa y otro hombre. Ese joven conocido le recomendó los servicios del jefe a un amigo que también tenía un problemilla personal, y así fue como empezó a trabajar como detective privado. Al cabo de un año más o menos yo me quedé también sin trabajo, porque perdí los estribos con cierto magistrado que tenía la costumbre de encarcelar a jóvenes a los que recibir algo de ayuda les habría beneficiado mucho más que pasar una temporada en una cárcel de adultos. Me echaron sin un mísero apretón de manos ni un reloj de bolsillo, y el jefe vino en mi busca cuando se enteró de lo que me había pasado. Tras mantener una entrevista con la señora Barnett, me ofreció trabajar como su ayudante en el caso que le ocupaba en ese momento. Se trataba del caso de bigamia de Betsy, mi bautismo de fuego, en el que un niño perdió una pierna y un hombre inocente la vida. El jefe se culpó a sí mismo por ambas cosas, y con justa razón. Permaneció encerrado en sus habitaciones durante cerca de dos meses y no salió hasta que se quedó sin dinero, y aunque aceptamos un caso, todo el mundo se dio cuenta de que había empezado a beber; a partir de entonces, los casos iban llegando de forma irregular y el dinero escaseaba siempre. El caso Betsy se cernía sobre nosotros como una maldición, pero lo que habíamos visto me unía a él con tanta fuerza como si fuéramos hermanos.
Isabel aguantó que bebiera en exceso y el trabajo irregular durante tres años, hasta que un día el jefe llegó a casa y se encontró con que la ropa de su esposa se había esfumado y tenía una nota esperándole sobre la mesa. No había vuelto a saber nada más de ella. Mandó cartas a los hermanos de Isabel, a sus primos y a sus tías, pero se negaron a revelarle su paradero. Yo le sugerí en una ocasión que utilizara su pericia como investigador para encontrarla, pero él se limitó a negar con la cabeza. En aquel momento me dijo, con los ojos cerrados para no tener que ver mi mirada, que perder a Isabel era su castigo por haber permitido que el joven muriera en el caso Betsy, y que debía soportar dicho castigo tanto tiempo como dictaminaran Dios o el diablo. El jefe no solía ser un hombre religioso y me sorprendió oírle hablar así, pero tras la marcha de su esposa estaba desgarrado y quién sabe hacia dónde puede encaminarse la mente de un hombre cuando tiene el corazón roto y le da vueltas a la cabeza una noche tras otra. Llevaba esperando a que su esposa regresara desde el día en que ella se marchó.
4
Llegamos tarde. Hacía un tiempo inmundo, había lluvia y viento y las calles estaban enlodadas. St. George’s Circus era un hervidero de gente a aquella hora de la tarde y el jefe, al que le apretaban los zapatos, caminaba renqueante entre refunfuños y suspiros. Le había comprado aquellos zapatos usados y baratos a la lavandera, y llevaba quejándose desde entonces de que eran demasiado pequeños para sus hinchados pies. Ella no aceptó la devolución, así que el jefe, que era un hombre que cuidaba con esmero su calzado, se había resignado a ponérselos hasta que se rompieran o perdieran un tacón. La cosa estaba alargándose más de lo que él habría querido.
Cuando llegamos por fin a la iglesia vimos a nuestra Martha un poco más adelante, cubierta por una capa negra con capucha. Se aferraba a la barandilla de la iglesia, justo delante de la puerta, mientras sus ojos recorrían la calle una y otra vez. Era obvio que nos esperaba ansiosa, así que el jefe me pellizcó el brazo y aceleró el paso. Frente a uno de los puestos de comida había una aglomeración de gente y, mientras luchábamos por abrirnos paso, un tipo bajito nos adelantó a empellones y nos dejó atrás a toda prisa con los faldones de su viejo abrigo de invierno ondeando al viento y la cabeza enfundada en un sombrero.
El jefe masculló una imprecación cuando un carbonero nos cortó el paso al dejar caer frente a nosotros uno de los sacos que estaba descargando de su carro, y en ese preciso momento se oyó un grito. Había una mujer parada junto a la puerta de la iglesia, llevaba en brazos a un bebé y miraba frenética alrededor mientras el tipo bajito que nos había adelantado corría a toda velocidad hacia el río.
—¡Es el destripador! —gritó la mujer.
—¡Que venga un médico! —pidió otra voz.
El jefe y yo echamos a correr. Para entonces eran muchos los que se dirigían apresurados hacia la iglesia para ver qué ocurría, y cuando nos abrimos paso entre el gentío vimos a Martha tirada en el suelo mojado. Yacía allí, encogida, con el pelo extendido sobre los adoquines como un charco de bronce fundido.
El jefe soltó un gemido y cayó de rodillas junto a ella.
—¡Ve tras él, Barnett! —me ordenó, mientras levantaba del suelo la cabeza de la joven.
Yo me lancé en su persecución, zigzagueando y esquivando al gentío. El tipo cruzó la calle con el abrigo (que le quedaba enorme) ondeando tras él y las arqueadas piernas moviéndose a toda velocidad. Se dirigió como una bala hacia la siguiente intersección y cuando enfiló por Union Street alcancé a ver el perfil de su cara, el grasiento cabello gris que se le pegaba a la frente y la prominente nariz aguileña. Llegué un minuto después a la misma esquina, pero me detuve en seco al encontrarme con un húmedo enjambre de gente y caballos. Al tipo no se le veía por ninguna parte. Eché a correr de nuevo mientras buscaba frenético con la mirada su abrigo entre el gentío; carros y ómnibus y vendedores ambulantes se interponían una y otra vez en mi camino conforme iba avanzando más y más por la calle.
Seguí corriendo a ciegas, guiado por mi instinto, hasta que vislumbré por un efímero segundo que un abrigo negro doblaba por una calle lateral un poco más adelante. Me abrí paso sin contemplaciones entre los carros, y al llegar a la esquina en cuestión vi ante mí a un enterrador llamando a una puerta. Era una callejuela estrecha y no se veía a nadie más, así que me volví de nuevo, jadeante, hacia la concurrida Union Street sin saber hacia dónde dirigirme. No había nada que hacer, le había perdido la pista al tipo.
Para cuando regresé a la iglesia, el gentío aún no se había dispersado. Había un caballero caminando agitado de acá para allá por la acera y sacudiendo la cabeza, el jefe estaba arrodillado en el suelo con la cabeza de Martha apoyada en el regazo. La joven tenía el rostro macilento, la punta de la lengua le asomaba por la comisura de la boca; bajo la gruesa capa negra que la cubría, la blusa blanca de su uniforme de sirvienta se había teñido de un vívido tono burdeos.
Me arrodillé y le tomé el pulso, pero, por la forma en que el jefe estaba negando con la cabeza y por la desolación que se reflejaba en su mirada, quedaba claro que estaba muerta.
En ese momento llegó un agente de policía.
—¿Qué ha pasado aquí? —preguntó en voz alta e imperiosa, para hacerse oír por encima del barullo del gentío.
Fue el caballero quien contestó.
—¡Esta joven ha sido asesinada! Ha sido ahora mismo, ese hombre ha perseguido al culpable.
—Ha huido por Union Street —afirmé yo, antes de ponerme en pie—. Le he perdido entre la multitud.
—¿Es una prostituta? —preguntó el policía.
—¿Qué importancia tiene eso? —le dijo el caballero—. ¡Por Dios, está muerta! ¡La han asesinado!
—Solo lo he preguntado pensando en el destripador, caballero. Él solo mata a prostitutas.
—¡No, no era una prostituta! —exclamó el jefe, con voz firme y categórica. Tenía el rostro encendido de furia—. ¡Era sirvienta!
—¿Alguien ha visto lo sucedido? —preguntó el agente.
La mujer que llevaba en brazos al bebé intervino entonces, imbuida de importancia e impactada por lo sucedido.
—¡Sí, yo lo he visto todo! Yo estaba parada aquí, justo aquí, junto a la puerta, cuando él va y se acerca de repente y acuchilla a la joven a través de la capa sin más. ¡Zas, zas, zas…! Le ha dado tres cuchilladas a la pobrecilla, y entonces ha echado a correr. Por la pinta que tenía yo diría que era extranjero, un judío. Pensé que también iba a venir a por mí, pero, como ya le han dicho, se ha largado a la carrera.
El agente asintió y se arrodilló al fin para tomarle el pulso a Martha, y la mujer prosiguió con sus explicaciones.
—¡Los ojos de ese tipo no eran humanos! ¡Brillaban como los de un lobo, como si también quisiera rajarme a mí! Si no lo ha hecho es por la gente que ha venido corriendo al oírla gritar, eso es lo que le ha ahuyentado. Pero para ella ya era demasiado tarde, ¡pobrecita!
—¿Alguien más ha presenciado el incidente? —preguntó el agente, antes de ponerse en pie de nuevo.
—Yo me he dado la vuelta al oír el grito de la joven —afirmó el caballero—, y he visto cómo el tipo echaba a correr. A mí me parece que era irlandés, pero no podría afirmarlo con seguridad.
El agente bajó la mirada hacia el jefe.
—¿Usted estaba con la joven?
—Él ha llegado después —contestó la mujer.
—Sé que trabajaba en el Barrel of Beef, pero no la conozco —afirmó el jefe, con voz apagada y carente de inflexión.
El agente les pidió una descripción del tipo tanto a la mujer como al caballero (que coincidieron en que debía de tratarse de un extranjero, pero no se pusieron de acuerdo a la hora de determinar si sería judío o irlandés), y entonces me tocó el turno a mí. Después mandó a un muchacho a la comisaría en busca del forense, y procedió a dispersar a los que estábamos allí reunidos.
—¿Qué hacemos ahora? —le pregunté al jefe, mientras regresábamos a paso lento.
Él no me hizo ni caso, y soltó una imprecación antes de mascullar:
—¡Maldita sea! ¡Está dispuesto a matar a quien le dé la gana!
—No sabemos con certeza si él está detrás de todo esto.
Él dio un fuerte bastonazo contra el bordillo y dijo con un semblante que reflejaba un profundo pesar:
—Hemos llevado a la muerte a esa dulce joven. El malnacido ese del Beef nos vio en la casa, es como si la hubiéramos matado nosotros mismos.
—No sabíamos que todos los huéspedes de ese lugar trabajan en el Beef.
—¡Maldita sea, Barnett, está empezando otra vez el dichoso problema con Cream!
—Quizás sería buena idea dejar el asunto en manos de la policía.
—El idiota ese de Petleigh sería incapaz de encontrar al asesino.
Se volvió a mirar hacia la iglesia, y cuando doblamos la esquina me mostró un pañuelito retorcido.
—Martha tenía esto en la mano, estoy convencido de que nos lo quería entregar a nosotros.
Abrió el pañuelo y vi que contenía una bala cobriza.
5