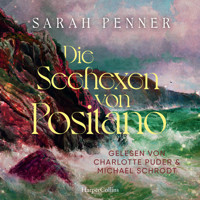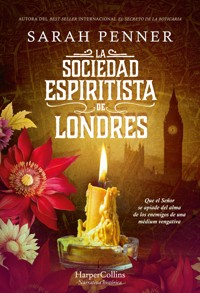7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Finalista del prestigioso Book of the Year 2021 Award, premio concedido por el más importante club de lectura de EE. UU. Escondida en las entrañas del Londres del siglo xviii, una botica secreta sirve a una clientela muy inusual. Entre las mujeres londinenses se rumorea sobre una misteriosa mujer llamada Nella que vende venenos camuflados de medicina a toda aquella que necesite usarlos contra hombres que las maltraten. Pero el destino de esta boticaria queda comprometido cuando su nueva protegida, una precoz niña de doce años, comete un error fatal que tendrá unas consecuencias cuyo eco se mantendrá durante siglos. En la actualidad, una aspirante a historiadora llamada Caroline Parcewell pasa su décimo aniversario de bodas sola, enfrentada a sus propios demonios. Entonces dará con una pista para resolver los misteriosos asesinatos que hicieron temblar al Londres de hace más de doscientos años. Su vida se mezclará con la de aquella boticaria en un sorprendente giro del destino. El secreto de la boticaria es un debut adictivo lleno de suspense, con personajes inolvidables y una gran profundidad. Un sinfín de secretos, venganzas y curiosas maneras en las que dos mujeres pueden salvarse la una a la otra pese a la barrera del tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El secreto de la boticaria
Título original: The Lost Apothecary
© 2021 by Sarah Penner
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicada originalmente por Park Row Books
© De la traducción del inglés, Isabel Murillo
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Shutterstock
ISBN: 978-84-9139-695-6
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Nella Clavinger, boticaria de venenos
Nota histórica
Recetas
Agradecimientos
Para mis padres
«JURO Y PROMETO ANTE DIOS, AUTOR Y CREADOR DE TODAS LAS COSAS […]
NUNCA ENSEÑAR A DESAGRADECIDOS NI LOCOS LOS SECRETOS Y MISTERIOS DEL OFICIO […]
NUNCA DIVULGAR LOS SECRETOS QUE SE ME HAN CONFIADO […] NUNCA ADMINISTRAR VENENOS […]
RENEGAR Y REHUIR COMO DE LA PESTE DE LAS PRÁCTICAS ESCANDALOSAS Y PERNICIOSAS DE CHARLATANES, EMPÍRICOS Y ALQUIMISTAS […]
Y NO CONSERVAR FÁRMACO ALGUNO NOCIVO O EN MAL ESTADO EN MI ESTABLECIMIENTO.
¡QUE LA BENDICIÓN DE DIOS CONTINÚE CONMIGO MIENTRAS SIGA OBEDECIENDO TODO ESTO!».
ANTIGUO JURAMENTO DEL BOTICARIO
1
NELLA
3 de febrero de 1791
Llegó al amanecer, la mujer cuya carta tenía en aquel momento en mis manos, la mujer cuyo nombre aún desconocía.
No sabía su edad ni dónde vivía. No conocía la clase social a la que pertenecía ni el contenido oscuro de sus sueños al caer la noche. Podía ser tanto una víctima como una criminal. Una recién casada o una viuda vengativa. Una institutriz o una concubina.
Pero a pesar de todo lo que desconocía, comprendí perfectamente lo siguiente: aquella mujer tenía muy claro a quién quería ver muerto.
Acerqué el papel de color rosáceo a la llama mortecina de una vela de sebo con una única mecha. Recorrí con los dedos la tinta de sus palabras y traté de imaginar qué desesperación habría llevado a aquella mujer a recurrir a alguien como yo. Que no era solo una boticaria, sino también una asesina. Una maestra del camuflaje.
Su petición era sencilla y directa. Para el esposo de mi señora, con su desayuno. Amanecer, 4 de febrero. Al instante, visualicé una criada de mediana edad, obedeciendo órdenes de su señora. Y con un instinto que he ido perfeccionando a lo largo de las últimas dos décadas, supe de inmediato el remedio más adecuado para satisfacer la petición: un huevo de gallina mezclado con nuez vómica.
La preparación sería cuestión de minutos; el veneno estaba a mi alcance. Pero por una razón que todavía desconozco, algo en aquella carta me provocó cierta inquietud. No era el sutil olor a madera del pergamino ni el modo en que la esquina inferior izquierda aparecía ligeramente enrollada, como si en algún momento las lágrimas la hubieran humedecido. El caso es que dentro de mí empezó a fraguarse un desasosiego. El conocimiento intuitivo de que algo debía evitarse.
¿Pero qué advertencia no escrita podía contener una única hoja de pergamino, camuflada bajo trazos de pluma? Ninguna, me aseguré; la carta no era ningún mal presagio. Mis preocupaciones no eran más que el resultado de la fatiga —era realmente tarde— y del dolor persistente de mis articulaciones.
Volqué la atención en el cuaderno con tapas de cuero de cabritilla que tenía en la mesa, delante de mí. Mi precioso cuaderno era un registro de anotaciones sobre la vida y la muerte, un inventario de las muchas mujeres que acudían a buscar pócimas a este lugar, la botica más tenebrosa de la ciudad.
En las primeras páginas de mi cuaderno, los trazos de tinta eran suaves, escritos con una mano ágil, carente de dolor y de resistencia. Aquellas entradas, descoloridas y gastadas, pertenecían a mi madre. Esta botica, especializada en dolencias de la mujer y situada en el número 3 de Back Alley, fue suya antes de pasar a ser mía.
De vez en cuando leía sus entradas —23 de marzo de 1767, señora R. Ranford, milenrama, 15 gotas, 3 veces al día— y las palabras allí escritas me evocaban su recuerdo: el modo en que el cabello le caía sobre la espalda cuando trituraba en el mortero el tallo de la milenrama, o la piel de su mano, tersa y fina como el papel, cuando extraía las semillas de la flor. Pero mi madre no había camuflado la tienda detrás de una pared falsa ni vertido sus remedios en jarras de vino tinto. Nunca había tenido necesidad de esconderse. Los brebajes que despachaba eran solo para buenos fines: para calmar las partes doloridas y en carne viva de una parturienta o para provocar el menstruo de una esposa estéril. Y, en consecuencia, llenaba las páginas de su cuaderno con remedios herbales de carácter benigno que jamás levantarían ninguna sospecha.
En las páginas correspondientes a mis anotaciones, sin embargo, aparecían escritas cosas como ortiga, hisopo y amaranto, sí, pero también remedios más siniestros: belladona, vedegambre y arsénico. Debajo de los trazos de tinta de mis anotaciones se escondían traiciones, angustias… y secretos oscuros.
Secretos relacionados con aquel vigoroso joven que sufrió un ataque al corazón en vísperas de su boda o sobre cómo un adinerado padre reciente cayó víctima de unas fiebres repentinas. Las notas de mi cuaderno ofrecían todas las respuestas: no había habido ni corazones débiles ni fiebres, sino zumos de manzana espinosa y de belladona incorporados a vinos y pasteles por mujeres astutas cuyos nombres llenaban ahora mis páginas.
Oh, pero ojalá mi cuaderno contara mi propio secreto, la verdad sobre cómo empezó todo esto. Porque en sus páginas estaban documentadas todas las víctimas, todas excepto una: Frederick. Las líneas afiladas y negras de su nombre ensuciaban únicamente mi corazón melancólico, mi vientre marcado.
Cerré con cuidado el cuaderno, puesto que no tenía que utilizarlo más por el momento, y presté de nuevo atención a la carta. ¿Qué era lo que tan preocupada me tenía? El borde inferior del pergamino seguía atrayendo mi atención, como si por debajo de él se arrastrara alguna cosa. Y cuánto más seguía sentada a la mesa, más me dolía el estómago y más me temblaban las manos. A lo lejos, más allá de las paredes de la tienda, las campanillas de un carruaje sonaron de forma aterradora, emulando las cadenas del cinturón de un policía. Pero me dije a mí misma que el alguacil no se presentaría esta noche, igual que jamás se había presentado en las últimas dos décadas. Mi botica, y también mis venenos, estaban camuflados con inteligencia. Nadie conseguiría encontrar este lugar; estaba escondido detrás de la pared de un armario, en los bajos de un callejón tortuoso de uno de los rincones más oscuros de Londres.
Dirigí la mirada hacia la pared manchada de hollín que nunca había tenido el valor, ni las fuerzas, de limpiar. Una botella vacía reflejó mi imagen desde una de las estanterías. Los ojos, en su día verdes y brillantes como los de mi madre, contenían poca vida. Igual que las mejillas, en otros tiempos sonrosadas por la energía, ahora se veían cetrinas y hundidas. Parecía un fantasma, mucho más vieja que los cuarenta y un años de edad que tenía.
Empecé a frotar con suavidad el hueso redondeado de mi muñeca izquierda, inflamado y caliente como una piedra que se ha puesto al fuego y ha quedado olvidada allí. El malestar de las articulaciones llevaba años invadiéndome el cuerpo; se había vuelto tan severo, que ya no conocía una hora sin dolor. Cada veneno que dispensaba acarreaba una nueva oleada de congoja; había noches en las que tenía los dedos tan hinchados y rígidos, que estaba segura de que mi piel se acabaría abriendo y dejando al descubierto lo que había debajo.
Era la consecuencia de matar y guardar secretos. Había empezado a pudrirme de dentro hacia fuera, y algo en mi interior pretendía rajarme entera.
De pronto, el aire se volvió viciado y el humo empezó a arremolinarse junto al techo bajo de piedra de mi escondite. La vela estaba casi agotada y las gotas de láudano no tardarían mucho en envolverme en su pesado calor. La noche había caído hacía un buen rato y ella llegaría en cuestión de horas, la mujer cuyo nombre incorporaría a mi registro y cuyo misterio empezaría a desvelar, por mucho que el malestar se gestara en mi interior.
2
CAROLINE
Presente, lunes
En teoría, no tendría que estar sola en Londres.
Los viajes para celebrar un aniversario están pensados para dos, no para uno, pero cuando salí del hotel y me recibió el resplandor de una tarde de verano en Londres, el espacio vacío que tenía a mi lado me llevó la contraria. Hoy —la fecha de nuestro décimo aniversario de boda—, James y yo deberíamos haber estado juntos, de camino hacia el London Eye, la gigantesca noria que ofrece vistas panorámicas sobre la ciudad y se alza a orillas del Támesis. Habíamos reservado un paseo nocturno en una cápsula vip, ocupada solo por nosotros dos y con botella de champán incluida. Llevaba semanas imaginándome la cápsula, tenuemente iluminada y balanceándose bajo el cielo estrellado, nuestras risas interrumpidas tan solo por el tintineo de las copas y la caricia de nuestros labios.
Pero James estaba a un océano de distancia. Y yo estaba en Londres sola, triste, furiosa, con jet lag y con una decisión trascendental que tomar.
En vez de echar a andar hacia el sur, hacia el London Eye y el río, puse rumbo en dirección contraria, hacia la catedral de San Pablo y Ludgate Hill. Concentré mis esfuerzos en encontrar un pub. Me sentía como una turista, con mis zapatillas deportivas grises y mi bandolera cruzada sobre el pecho. Llevaba dentro mi libreta, con páginas repletas de tinta azul y corazoncitos y un resumen detallado de nuestro itinerario de diez días. Acababa de llegar y no soportaba la idea de leer nuestra agenda para dos y las notas graciosas que nos habíamos escrito mutuamente. Southwark, paseo por el jardín de las parejas, había escrito yo en una de las hojas.
Practicar hacer niños detrás de un árbol, había escrito James, justo al lado. Y yo había pensado en ponerme un vestido, por si acaso.
Pero ya no necesitaba la libreta, y había descartado todos los planes anotados allí. Empecé a percibir una quemazón en la garganta, la llegada de las lágrimas, y me pregunté qué más acabaría descartando. ¿Nuestro matrimonio? James era mi pareja desde la universidad; no conocía la vida sin él. No me conocía a mí misma sin él. ¿Perdería también las esperanzas de tener un bebé? Me dolía el estómago, y no solo por la necesidad de comer algo decente, sino también por aquella posibilidad. Deseaba ser madre, besar unos piececillos perfectos y hacer pedorretas en la barriguita de mi bebé.
Llevaba recorrida solo una manzana cuando localicé un pub, The Old Fleet Tavern. Pero justo antes de entrar, un tipo de aspecto robusto, armado con un portapapeles y vestido con un pantalón de algodón de color claro lleno de manchas, me hizo señas al pasar por su lado. Con una sonrisa de oreja a oreja, el hombre, que había superado con creces los cincuenta, me dijo:
—¿Te apetece venir con nosotros a remover fango, a practicar un poco el mudlarking?
«¿Mudlarking? —pensé —. ¿Pero qué me está diciendo este hombre?». Forcé una sonrisa y moví la cabeza en un gesto de negación.
—No, gracias.
Pero no se dio fácilmente por vencido.
—¿Has leído a algún autor de la época victoriana? —dijo, aunque el sonido de un autobús turístico de color rojo apenas me dejó oír su voz.
Y entonces, me paré en seco. Diez años atrás, en la universidad, me había graduado en Historia Británica. Había superado mis cursos con notas más que decentes, aunque lo que más me había interesado siempre era todo lo que había fuera de los libros de texto. Los capítulos austeros y predecibles no me llamaban tanto la atención como los álbumes mohosos y anticuados almacenados en los archivos de viejos edificios o las imágenes digitalizadas de recuerdos —carteles de espectáculos, registros censales, listas de pasajeros— que pudiera encontrar online. Podía perderme durante horas en aquellos documentos aparentemente carentes de significado mientras mis compañeros de clase se reunían en los bares para estudiar. No podía atribuir a nada específico mis intereses tan poco convencionales; lo único que sabía era que los debates que se desarrollaban en clase sobre las revoluciones civiles y los líderes mundiales sedientos de poder me hacían bostezar. Para mí, el atractivo de la historia estaba en las minucias de la vida de otros tiempos, en los secretos no contados de la gente normal.
—Alguno he leído, sí —respondí.
Amaba las novelas clásicas británicas, naturalmente, y en mi época de estudiante era una lectora voraz. A veces pensaba que habría hecho mejor decantándome por un grado en Literatura, pues parecía más acorde a mis intereses. Lo que no le dije a aquel hombre fue que llevaba un montón de años sin leer literatura victoriana, ni, de hecho, ninguno de mis títulos antiguos favoritos. Si aquella conversación acababa en un examen sorpresa, fracasaría estrepitosamente.
—Pues todos escribieron sobre los mudlarkers, esa cantidad infinita de almas que se pasaba el día removiendo el fango del río en busca de objetos antiguos, de objetos con algún valor. Tal vez te mojes un poco los zapatos, pero no hay mejor manera de sumergirse en el pasado. La marea sube, la marea baja, y siempre trae consigo alguna novedad. Si te va la aventura, te invito a sumarte a nuestro tour turístico. La primera vez siempre es gratis. Estaremos justo al otro lado de esos edificios de ladrillo que ves ahí… —Señaló hacia el lugar en cuestión—. Busca las escaleras que bajan hasta el río. El grupo se reúne a las dos y media, cuando baja la marea.
Le sonreí. A pesar de su aspecto desaseado, sus ojos de color avellana irradiaban calidez. Detrás de él, el cartel de madera que anunciaba The Old Fleet Tavern se columpiaba en una bisagra chirriante, tentándome para entrar.
—Gracias —dije—, pero tengo otra… otra cita.
La verdad era que necesitaba una copa.
El hombre asintió, lentamente.
—No pasa nada, pero si cambias de idea, estaremos explorando hasta las cinco y media, más o menos.
—Pasadlo bien —murmuré pasándome la bandolera al otro hombro e imaginando que nunca más volvería a cruzarme con aquel tipo.
Entré en el bar, un local oscuro y húmedo, y me instalé en un taburete con asiento de cuero junto a la barra. Cuando me incliné hacia delante para ver qué cervezas de barril tenían, me encogí de asco al notar que mis brazos acababan de posarse sobre una superficie mojada: el sudor y la cerveza derramada de quien hubiera estado allí sentado antes que yo. Pedí una Boddingtons y esperé con impaciencia a que la espuma de color crema subiera a la superficie y se asentara. Le di por fin un buen trago, demasiado agotada para prestar atención a mi incipiente dolor de cabeza, a que la cerveza estaba tibia y a que en el lado izquierdo del abdomen había empezado a sentir un retortijón.
«Los victorianos». Pensé en Charles Dickens y el nombre del autor resonó en mis oídos como el de un antiguo novio cariñosamente olvidado; un chico interesante, pero no lo bastante prometedor como para hacer planes a largo plazo. Había leído muchas de sus obras —Oliver Twist era mi favorita, seguida de cerca por Grandes esperanzas—, pero de pronto sentí un destello de turbación.
Según el hombre que me había abordado fuera, todos los victorianos habían escrito sobre eso del «mudlarking», pero yo ni siquiera conocía el significado de la palabra. Si James hubiera estado a mi lado, a buen seguro se habría reído de mí por aquella metedura de pata. Siempre bromeaba diciendo que mi paso por la universidad había sido como participar en un club de lectura, leyendo cuentos de hadas góticos hasta las tantas cuando, según él, tendría que haber dedicado más esfuerzos a analizar revistas académicas y desarrollar mis propias tesis sobre los disturbios históricos y políticos. Ese tipo de investigación, decía, era la única forma con la que un título en Historia podía beneficiar a quien lo poseyera, pues era lo que permitía el acceso al mundo académico, a un doctorado, a una cátedra.
Y en cierto sentido, James tenía razón. Diez años atrás, después de graduarme, no tardé mucho en darme cuenta de que mi titulación en Historia no ofrecía las mismas perspectivas profesionales que el grado en Economía de James. Mientras mi infructuosa búsqueda de trabajo se prolongaba, él consiguió fácilmente un puesto bien pagado en Cincinnati en una de las cuatro grandes firmas del sector de la consultoría y auditoría financieras. Yo me presenté a varios puestos de profesora en institutos y universidades de la zona, pero, tal y como James había vaticinado, todo el mundo prefería a alguien con más experiencia.
Pero yo, impasible, lo consideré como una oportunidad para profundizar más en mis estudios. Con excitación y nerviosismo, puse en marcha la solicitud para llevar a cabo un posgrado en la Universidad de Cambridge, a tan solo una hora en coche de Londres. James se mostró tercamente contrario a la idea, y pronto supe por qué: unos meses después de la graduación, me llevó un día hasta el borde de un muelle sobre el río Ohio, se arrodilló y, entre lágrimas, me pidió que me convirtiera en su esposa.
Cambridge podía desaparecer del mapa, por lo que a mí se refería… Cambridge, los posgrados y todas las novelas escritas por Charles Dickens. Porque desde el instante en que abracé a James por la nuca aquel día en el muelle y le dije en un susurro que sí, mi identidad de aspirante a historiadora se esfumó y quedó reemplazada por mi identidad de futura esposa. Tiré a la basura la solicitud del posgrado y me zambullí con ilusión en el torbellino de la planificación de la boda. Mi preocupación pasó a ser la fuente tipográfica de las invitaciones y el tono de rosa de las peonías de los centros florales. Y cuando la boda quedó reducida a un chispeante recuerdo a orillas del río, consagré mi energía a la adquisición de nuestra primera casa. Acabamos instalándonos en el «Lugar Perfecto»: una vivienda de tres dormitorios y dos cuartos de baño situada en la rotonda final de una calle sin salida en un barrio de familias jóvenes.
La rutina de la vida de casada se instauró sin mayor problema, una vida tan recta y predecible como las hileras de cornejos que flanqueaban las calles de nuestro nuevo barrio. Y mientras James empezaba a asentarse en el primer peldaño de la escalera corporativa, mis padres —que poseían tierras de cultivo al este de Cincinnati— me obsequiaron con una oferta tentadora: un puesto remunerado en la granja familiar que consistía en llevar la contabilidad básica y realizar tareas administrativas. Sería un trabajo estable, seguro. Sin interrogantes.
Reflexioné sobre mi decisión durante unos días, y recordé solo brevemente las cajas que seguían aún en el sótano y que guardaban las muchas docenas de libros que adoraba cuando era estudiante. La abadía de Northanger. Rebeca. La señora Dalloway. ¿Para qué me habían servido? James tenía razón: enterrarme en documentos antiguos e historias sobre mansiones encantadas no había dado como resultado ni una sola oferta de trabajo. Más bien al contrario, me había costado decenas de miles de dólares en préstamos estudiantiles. Empecé a albergar resentimiento hacia los libros encerrados en aquellas cajas y llegué a la conclusión de que lo de ir a estudiar a Cambridge había sido la idea descabellada de una recién licenciada impaciente y desempleada.
Además, con el puesto de trabajo seguro de James, lo más correcto —lo más maduro— era quedarme en Cincinnati con mi flamante esposo y nuestro nuevo hogar.
Para gran satisfacción de James, acepté el puesto en la granja familiar. Y Brontë, Dickens y todo lo demás que había adorado durante tantísimos años, se quedó en las cajas, escondido en un rincón del sótano, sin abrir, hasta acabar cayendo finalmente en el olvido.
En el pub oscuro, di otro buen trago a la cerveza. Era una sorpresa que James hubiera accedido a viajar a Londres. Cuando estuvimos hablando sobre destinos donde celebrar nuestro aniversario, dejó clara su preferencia: un complejo turístico a orillas del mar en las Islas Vírgenes, donde pudiera desperdiciar los días dormitando al lado de una copa de cóctel vacía. Pero en Navidad ya habíamos disfrutado de una versión de aquellas vacaciones empapadas en daiquiri, de modo que le supliqué a James que nos planteáramos algo un poco distinto, como Inglaterra o Irlanda. Con la condición de que no perdiéramos el tiempo en cosas excesivamente académicas, como aquel taller de restauración de libros que le había mencionado en una ocasión, accedió por fin a viajar a Londres. Claudicó, dijo, porque sabía que visitar Inglaterra siempre había sido uno de mis sueños.
Un sueño que, solo unos días atrás, James había destrozado, como aquel que brinda con champán y la copa de cristal acaba haciéndose mil pedazos entre sus dedos.
El camarero señaló mi jarra de cerveza medio vacía, pero le respondí negando con la cabeza; con una bastaba. Inquieta, saqué el teléfono y abrí Facebook Messenger. Rose, mi mejor amiga de siempre, me había enviado un mensaje.
¿Va todo bien? Te quiero.
Y luego:
Te mando una foto de la pequeña Ainsley. Ella también te quiere. ❤
Y allí estaba Ainsley, la recién nacida, envuelta en un arrullo de color gris. Una recién nacida perfecta, de tres kilos doscientos gramos de peso, mi ahijada, durmiendo plácidamente en brazos de mi querida amiga. Agradecía que hubiese nacido antes de enterarme del secreto de James porque, de este modo, ya había podido disfrutar de muchos momentos dulces y agradables con la pequeña. A pesar de la tristeza que me embargaba, sonreí. Porque aunque lo hubiese perdido todo, seguía teniéndolas a ellas dos.
Si las redes sociales servían como muestra de algo, James y yo éramos los únicos de nuestro círculo de amistades que todavía no empujábamos cochecitos ni dábamos besos a mejillas embadurnadas de macarrones con queso. Y a pesar de que la espera había sido dura, nos había ido bien: la financiera donde trabajaba James esperaba que los empleados de su nivel salieran a tomar copas y a cenar con los clientes, y que trabajaran ochenta y pico horas a la semana. Y aunque yo deseaba un matrimonio con hijos, James no quería enfrentarse al estrés que suponía tener que lidiar con tantas horas de trabajo y una familia joven. Y así había sido como él había ido ascendiendo día a día por la escalera corporativa desde hacía prácticamente una década y como yo, también a diario, me había llevado a la boca una píldora rosa mientras decía para mis adentros: «Algún día».
Miré la fecha que indicaba el teléfono: 2 de junio. Habían pasado casi cuatro meses desde que James se había colocado en el carril adecuado para llegar a ser socio de la compañía, lo que significaba dejar atrás las largas jornadas en la oficina con los clientes.
Cuatro meses desde que decidimos intentar ir a por un bebé.
Cuatro meses desde que llegó mi «algún día».
Pero aún no había bebé.
Me mordisqueé el pulgar y cerré los ojos. Por primera vez en cuatro meses, me alegraba de no haberme quedado embarazada. Hacía apenas unos días, nuestro matrimonio había empezado a desintegrarse bajo el peso aplastante de mi descubrimiento: nuestra relación ya no constaba solo de dos personas. Otra mujer se había metido entre nosotros. ¿Qué bebé se merecía un panorama como aquel? Ninguno, ni mi bebé ni el de nadie.
Pero había un problema: ayer me tendría que haber bajado la regla y, de momento, nada de nada. Esperaba con todas mis fuerzas que todo fuera culpa del jet lag y el estrés.
Eché un último vistazo a la hija de mi mejor amiga y no sentí envidia, sino malestar respecto al futuro. Me habría encantado que mi bebé hubiese sido el mejor amigo o amiga de Ainsley, que tuviesen una conexión tan especial como la que yo tenía con Rose. Pero después de enterarme del secreto de James, no estaba segura de que seguir casados continuara siendo una opción, y mucho menos ser madre.
Por primera vez en diez años, me estaba planteando que tal vez hubiera cometido un error en aquel muelle, cuando le dije a James que sí. ¿Y si le hubiera dicho que no, o que todavía no? Dudaba mucho que siguiera viviendo en Ohio, dilapidando mis días en un trabajo que no me gustaba mientras mi matrimonio se tambaleaba peligrosamente al borde de un acantilado. ¿Estaría viviendo en Londres, dando clases o dedicándome a la investigación? A lo mejor tendría la cabeza llena de cuentos de hadas, como solía decir en broma James, ¿pero no sería eso mejor que la pesadilla en la que estaba inmersa ahora?
Siempre había valorado mucho el pragmatismo y el carácter calculador de mi marido. A lo largo de nuestro matrimonio, lo había considerado como el método que utilizaba James para mantenerme con los pies en el suelo, a salvo. Siempre que me aventuraba a exponer alguna idea espontánea —cualquier cosa que se saliera de los límites de los objetivos y deseos que él tenía predeterminados—, me devolvía rápidamente a la tierra con su detallada descripción de los riesgos, del lado negativo. Aquella racionalidad era, al fin y al cabo, lo que lo había impulsado en su trabajo. Pero ahora, a un mundo de distancia de James, me pregunté por primera vez si los sueños que había perseguido en el pasado no habrían sido para él poco más que un problema contable. Si le preocupaba más el retorno de la inversión y la gestión de riesgos que mi felicidad. Y lo que siempre había considerado sensatez en James me parecía, por vez primera, otra cosa: algo asfixiante y sutilmente manipulador.
Me removí en el taburete, despegué mis muslos pegajosos del cuero y apagué el teléfono. Pensar en casa y en lo que podría haber sido no me haría ningún bien en Londres.
Por suerte, a los pocos clientes que había en aquel momento en The Old Fleet Tavern no les parecía raro que una mujer de treinta y cuatro años estuviera sola en el bar. Agradecí aquella falta de atención y noté que la Boddingtons había empezado a abrirse camino a través de mi dolorido y agotado cuerpo. Abracé con ambas manos la jarra de cerveza y el anillo que llevaba en la mano izquierda presionó con incomodidad el cristal. Apuré la copa.
Salí del local, y mientras pensaba a dónde ir —una siesta en el hotel me parecía más que merecida—, me acerqué al lugar donde el hombre con el pantalón manchado me había parado antes para invitarme a ir a…, ¿cómo había dicho que se llamaba aquello? ¿Mudlurking? No, mudlarking. Había mencionado que el grupo se reunía justo allí enfrente, a los pies de la escalera que bajaba hasta el río, a las dos y media. Saqué el teléfono y miré la hora; eran las 14:35. Sintiéndome rejuvenecida de repente, aceleré el paso. Era el tipo de aventura que habría adorado diez años atrás, seguir las indicaciones de un británico amable y maduro dispuesto a enseñarme secretos sobre los victorianos y los mudlarkers del Támesis. No me cabía la menor duda de que James se habría opuesto a aquella aventura espontánea, pero ahora no estaba a mi lado para impedírmelo.
Sola, podía hacer lo que me viniera realmente en gana.
De camino, pasé por delante del La Grande —nuestra estancia en aquel estiloso hotel había sido un regalo de aniversario de mis padres—, pero ni siquiera lo miré dos veces. Me dirigí al río y encontré con facilidad los peldaños de hormigón que bajaban hasta el agua. La corriente fangosa y opaca de la parte más profunda del canal se revolvía como si alguna cosa se agitase bajo la superficie. Seguí adelante, rodeada por transeúntes que a buen seguro se dirigían hacia empresas más predecibles.
La escalera era más empinada y estaba en peores condiciones de lo que cabría esperar en el centro de una ciudad tan modernizada. Los peldaños tenían prácticamente medio metro de altura y estaban hechos de piedra triturada, una especie de hormigón antiguo. Bajé despacio y agradecí ir calzada con zapatillas deportivas y llevar la bandolera, que no me coartaba los movimientos. Al llegar al pie de la escalera, me detuve y me percaté del silencio que me envolvía. Al otro lado del río, en la orilla sur, los coches y los peatones iban de un lado a otro, pero desde aquella distancia no se captaba nada. Lo único que se oía era el suave chapoteo de las olas contra la orilla, el sonido, similar al de un carrillón, de los guijarros arremolinándose en el agua, el graznido solitario de una gaviota.
El grupo de turistas exploradores del fango estaba a escasa distancia, escuchando con atención al guía, el hombre que me había cruzado antes en la calle. Me armé de valor y me encaminé hacia allí, sorteando con cuidado adoquines sueltos y charcos embarrados. Y mientras me aproximaba al grupo, me obligué a dejar atrás cualquier pensamiento relacionado con mi casa: James, el secreto que había descubierto, nuestro deseo no cumplido de tener un hijo. Necesitaba hacer una pausa y olvidarme del dolor que me asfixiaba, de aquellas puñaladas de ira tan penetrantes e inesperadas que me cortaban la respiración. Independientemente de cómo decidiera pasar los diez días siguientes, recordar y revivir lo que había descubierto sobre James hacía tan solo cuarenta y ocho horas no serviría de nada.
En Londres, en el viaje de «celebración» de mi aniversario de boda, necesitaba averiguar qué quería realmente y si la vida que deseaba vivir seguía incluyendo a James y los hijos que habíamos pensado criar juntos.
Y para conseguir ese objetivo, necesitaba desenterrar unas cuantas verdades sobre mi propia persona.
3
NELLA
4 de febrero de 1791
Cuando el número 3 de Back Alley era una botica respetable para mujeres propiedad de mi madre, ocupaba una única estancia. Iluminada con la llama de innumerables velas y a menudo abarrotada de clientas y sus bebés, el pequeño establecimiento transmitía sensación de calidez y seguridad. En aquella época, era como si todo Londres conociera la tienda especializada en enfermedades de la mujer, y la pesada puerta de roble que daba acceso al local rara vez permanecía cerrada por mucho tiempo.
Pero hace ya muchos años —después del fallecimiento de mi madre, después de la traición de Frederick y después de que yo empezara a dispensar venenos a mujeres de todo Londres—, se hizo necesario dividir el espacio en dos secciones distintas y separadas. Lo cual se consiguió fácilmente gracias a la instalación de una pared de estanterías que partía el local en dos.
La primera habitación, situada en la parte delantera, era accesible directamente desde Back Alley. Cualquiera podía abrir la puerta, que casi nunca estaba cerrada con llave, aunque la mayoría imaginaría de entrada que había llegado al lugar equivocado. En aquella habitación no había nada más que un viejo barril para conservar cereales, ¿y a quién podía interesarle un contenedor de cebada perlada medio podrida? A veces, con un poco de suerte, se formaba un nido de ratas en una esquina del cuarto, lo cual contribuía a otorgar al lugar la impresión de falta de uso y abandono. Aquella estancia era mi primer camuflaje.
De hecho, muchas antiguas clientas habían dejado de venir. Se habían enterado del fallecimiento de mi madre y, al ver el espacio de la entrada desierto, habían asumido que la tienda había cerrado.
Pero el local vacío no disuadía a los más curiosos ni a la gente de mala calaña, como muchachos con la mano muy larga. Con la intención de llenarse los bolsillos, se adentraban en el local e inspeccionaban las estanterías en busca de utensilios o libros. Pero no encontraban nada, porque yo no había dejado allí nada que robar, nada de interés. Y por eso pasaban de largo. Siempre pasaban de largo.
Qué tontos eran… todos, excepto las mujeres a quienes sus amigas, sus hermanas y sus madres les habían contado dónde tenían que dirigirse. Solo ellas sabían que el barril de cebada perlada desempeñaba una función muy importante: era un medio de comunicación, un escondite para cartas cuyo contenido nadie se atrevía a leer en voz alta. Solo ellas sabían que escondida entre la pared de estanterías, invisible, había una puerta que daba acceso a mi botica para enfermedades de la mujer. Solo ellas sabían que yo esperaba en silencio detrás de aquella pared, con los dedos manchados con los residuos de mis venenos.
Y allí, al amanecer, estaba esperando en aquellos momentos a la mujer, a mi nueva clienta.
Cuando escuché el leve crujido de la puerta del almacén, supe que había llegado. Observé a través de la rendija casi imperceptible que se abría entre la columna de estanterías, ansiosa por obtener mi primera y tenue visión de ella.
Sorprendida, me tapé la boca con mano temblorosa. ¿Habría habido algún error? No era una mujer, era simplemente una niña que no tendría más de doce o trece años. Llevaba un vestido de lana gris y un raído abrigo de color azul marino sobre los hombros. ¿Se habría equivocado de lugar? Tal vez fuera una de esas ladronzuelas que no se dejaba engañar por mi almacén y andaba buscando algo que robar. De ser ese el caso, haría mejor mirando en la panadería e intentando afanar algún que otro bollo de cerezas para engordar un poco.
Pero la niña, a pesar de su juventud, había llegado justo al amanecer. Se había quedado quieta en el almacén, segura de sí misma y con la mirada puesta en la falsa pared de estanterías detrás de la cual me encontraba.
No, no era una visitante accidental.
Me dispuse de inmediato a despacharla con la excusa de su edad, pero me contuve. En la nota decía que necesitaba algo para el esposo de su ama. ¿Qué sería de mi legado si la señora en cuestión era conocida en la ciudad y empezaba a correr la voz de que había despedido a una niña? Además me fijé, mientras seguía observándola a través de la rendija, en que la niña mantenía la cabeza muy alta. Tenía una melena negra y abundante y los ojos redondos y brillantes, pero no se miraba los pies ni echaba la mirada hacia atrás, hacia la puerta que daba al callejón. Temblaba ligeramente, pero diría que era más por el frío del ambiente que por nerviosismo. La niña estaba demasiado erguida, con un semblante demasiado orgulloso, como para llegar a la conclusión de que tenía miedo.
¿De dónde sacaría aquel coraje? ¿De las órdenes estrictas de su señora o tendría un origen más siniestro?
Retiré el pestillo de seguridad, moví hacia dentro la columna de estanterías y le indiqué con un gesto a la niña que se acercara. Sus ojos asimilaron el minúsculo espacio en un instante, sin necesidad ni siquiera de pestañear; el cuarto era tan pequeño que si la niña y yo extendiéramos los brazos, casi podríamos tocar las paredes opuestas.
Seguí su mirada, que recorrió las estanterías de la pared de atrás, abarrotadas de viales de cristal, pequeños embudos, albarelos y piedras de amolar. En una segunda pared, lo más alejada posible del fuego, el armario de madera de roble de mi madre contenía un amplio surtido de recipientes de barro cocido y porcelana destinados a los brebajes y las hierbas que se deterioraban y se descomponían con la luz, por mínima que fuera. En la pared más cercana a la puerta tenía instalado un mostrador largo y estrecho, que le llegaría a la niña a la altura de los hombros, donde descansaba una colección de balanzas de metal, pesos de cristal y de piedra, y algunos manuales sobre enfermedades de la mujer. Y si la niña quisiera husmear en los cajones de debajo del mostrador, encontraría cucharas, tapones de corcho, velas, bandejas de peltre y docenas de hojas de pergamino, muchas de ellas echadas a perder con notas y cálculos apresurados.
Mientras pasaba con cautela por su lado para ir a cerrar de nuevo la puerta, mi preocupación más inmediata se centró en proporcionarle a mi nueva clienta cierta sensación de seguridad y discreción. Pero mis miedos estaban injustificados, puesto que la niña se dejó caer en una de las dos sillas, como si hubiera estado en la tienda un centenar de veces. A la luz de la vela pude observarla mejor. Era delgada y tenía los ojos claros, de color avellana, casi demasiado grandes para su rostro ovalado. Entrelazó entonces los dedos, colocó las manos sobre la mesa, me miró y sonrió.
—Hola.
—Hola —repliqué, sorprendida por sus modales.
Al instante, me sentí como una tonta por haber intuido algún tipo de fatalidad en la carta de color rosáceo escrita por aquella niña. Me pregunté por su bella caligrafía a tan tierna edad. Y a medida que mi preocupación disminuía, fue aumentando un sentimiento relajado de curiosidad; deseaba conocer más cosas sobre la niña.
Me volví hacia el hogar, que ocupaba una esquina del cuarto. La olla de agua que había puesto al fuego hacía poco rato escupía entrañas de vapor.
—He preparado unas hierbas —le dije a la niña.
Llené dos tazas con la infusión y deposité una delante de ella.
Me dio las gracias y se acercó la taza. Su mirada se posó sobre la mesa, donde descansaban las tazas, una vela encendida, mi cuaderno con el registro de encargos y la carta que mi clienta había dejado en el barril de cebada perlada: Para el esposo de mi señora, con su desayuno. Amanecer, 4 de febrero. Las mejillas de la niña, sonrosadas desde que había llegado, seguían ruborizadas por la juventud, por la vida.
—¿Qué tipo de hierbas?
—Valeriana —respondí—, sazonada con corteza de canela. Unos sorbitos para calentar el cuerpo, y unos pocos más para aclarar y relajar la mente.
Nos quedamos sin decir nada alrededor de un minuto, pero no fue un silencio incómodo, como puede suceder entre adultos. Imaginé que la niña se sentía agradecida, más que nada, por poder alejarse por un rato del frío. Le concedí unos momentos para entrar en calor, me acerqué al mostrador y decidí ocuparme con un puñado de piedras negras de pequeño tamaño. Tenía que ir dándoles forma con la piedra de amolar, después de lo cual se convertirían en tapones perfectos para mis viales. Cogí la primera piedra y, presionándola con la palma de la mano, la hice rodar, le di la vuelta, y la hice rodar de nuevo. No aguanté más de diez o quince segundos antes de verme obligada a parar para tomar aire.
Hacía tan solo un año estaba mucho más fuerte, y mi vigor era tal que podía hacer rodar y pulir aquellas piedras en cuestión de minutos y sin apenas despeinarme. Pero ahora, con la niña mirándome, fui incapaz de continuar; el hombro me dolía de mala manera. Cómo era posible que ni yo comprendiera este mal que me afligía. Se había iniciado meses atrás en el codo, luego había pasado a la muñeca del lado contrario y, muy recientemente, el calor había empezado a desplazarse hacia las articulaciones de los dedos de las manos.
La niña seguía sin moverse, enlazando la taza entre sus manos.
—¿Qué es esa cosa como de color crema de aquel recipiente de ahí, el que está junto al fuego?
Dejé de mirar las piedras para observar el fuego.
—Un ungüento —respondí—, hecho con manteca de cerdo y dedalera purpúrea.
—¿Y la calienta porque, si no, estaría demasiado duro?
Tardé unos instantes en responder al ver la velocidad con la que lo había captado.
—Sí, así es.
—¿Para qué es el ungüento?
Me subió el calor a la cara. No podía decirle que las hojas de la dedalera purpúrea, una vez secas y aplastadas, absorbían el calor y la sangre de la piel y, en consecuencia, resultaban muy útiles para la mujer que acababa de dar a luz, una experiencia desconocida para las niñas de la edad de la que tenía delante.
—Sirve para curar los cortes —dije, y tomé asiento.
—¿Un ungüento venenoso para los cortes?
Negué con la cabeza y dije:
—Esto no contiene ningún veneno, niña.
Su menuda espalda se tensó.
—Pero la señora Amwell, mi ama, me ha dicho que usted vendía venenos.
—Efectivamente, pero no solo vendo venenos. Las mujeres que vienen aquí para adquirir remedios mortales ven también el surtido de mis estanterías y se lo comentan a sus amigas de más confianza. Dispenso todo tipo de aceites, brebajes y fármacos, cualquier cosa que una boticaria honorable pueda tener en su tienda.
Y, de hecho, cuando muchos años atrás empecé a despachar venenos, no dejé mis estanterías vacías de todo lo que no fuera arsénico y opio. Sino que conservé los ingredientes necesarios para remediar muchos males, ingredientes tan benignos como la salvia y el tamarisco. Que una mujer se haya librado de un mal —de un esposo malvado, por ejemplo— no significa que sea inmune a otras enfermedades. Mi registro era la clara prueba de ello; intercalados entre los tónicos mortales había también muchos remedios sanadores.
—Y que aquí solo vienen chicas —dijo la niña.
—¿Eso te ha dicho también tu señora?
—Sí.
—Pues no anda equivocada. Aquí solo vienen chicas.
Con la excepción de uno, hace ya mucho tiempo, ningún hombre ha puesto jamás el pie en mi tienda de venenos. Yo solo ayudaba a mujeres.
Mi madre se había aferrado a este principio, y desde muy temprana edad me había dado a entender la importancia de poder proporcionar un refugio seguro —un lugar de curación— a las mujeres. Londres ofrece muy poco a las mujeres necesitadas de cuidados y, en cambio, está lleno a rebosar de médicos para caballeros, cada uno más carente de principios y más corrupto que el anterior. Mi madre adquirió el compromiso de ofrecer un lugar de refugio a las mujeres, un lugar donde poder mostrarse vulnerables y comunicar sus males sin tener que someterse a la evaluación lasciva de un hombre.
Los ideales de la medicina de los caballeros tampoco coincidían con los de mi madre. Ella creía en los remedios demostrados de la tierra, dulce y fértil, no en los esquemas plasmados en libros y estudiados por hombres con gafas y la lengua impregnada de brandy.
La niña miró a su alrededor y la luz del fuego se reflejó en sus ojos.
—Muy inteligente. Me gusta este lugar, aunque lo encuentro un poco oscuro. ¿Cómo sabe cuándo es de día? No hay ventanas.
Señalé el reloj de la pared.
—Existe más de una manera de adivinar la hora —dije—, y una ventana no me haría ningún servicio.
—Pues entonces, debe de cansarse de estar a oscuras.
Había veces en que no distinguía el día de la noche, puesto que hacía ya tiempo que había perdido el sentido intuitivo del desvelo. Mi cuerpo estaba siempre sumido en un estado de fatiga.
—Estoy acostumbrada —repliqué.
Resultaba extraño estar allí en compañía de aquella chiquilla. La última niña que se había sentado allí había sido yo, hace décadas, cuando miraba cómo trabajaba mi madre. Pero yo no era la madre de aquella niña y su presencia empezó a ponerme incómodamente tensa. A pesar de que su ingenuidad resultaba adorable, era muy joven. Y por mucho que le gustara mi tienda, no podía necesitar nada de lo que yo dispensaba, ni ayudas para la fertilidad, ni cataplasmas para los calambres menstruales. Estaba aquí solo por el veneno, razón por la cual decidí volver al tema que nos ocupaba.
—No has tocado la infusión.
Miró la taza con escepticismo.
—No es mi intención ser descortés, pero la señora Amwell me ha dicho que vaya con mucho cuidado…
Levanté la mano para interrumpirla. Era una chica lista. Cogí la taza, bebí un buen trago y volví a dejarla delante de ella.
Al instante, cogió la taza, se la acercó a los labios y la vació por completo.
—Tenía mucha sed —dijo—. Gracias, estaba deliciosa. ¿Podría tomar un poco más?
Me incorporé con dificultad de la silla y di dos pasitos hacia el hogar. Intenté no esbozar una mueca de dolor cuando levanté el cazo para rellenar la taza.
—¿Qué le pasa en la mano? —me preguntó la niña desde detrás de mí.
—¿A qué te refieres?
—A que lleva todo el rato sujetándosela, como si le doliera. ¿Se ha hecho daño?
—No —respondí—, y fisgonear es de mala educación. —Pero al instante me arrepentí del tono que había empleado. Simplemente sentía curiosidad, como yo a su edad—. ¿Cuántos años tienes? —pregunté, suavizando el tono.
—Doce.
Asentí, pues esperaba más o menos esa respuesta.
—Eres muy joven.
Vi que dudaba y, por el movimiento rítmico de su falda, imaginé que estaba moviendo el pie contra el suelo en un gesto nervioso.
—Es que nunca… —Se calló—. Es que nunca he matado a nadie.
Casi me echo a reír.
—No eres más que una niña. Nadie esperaría que en tu corta vida hubieras matado a mucha gente. —Mi mirada fue a parar a la estantería que la niña tenía a sus espaldas, donde descansaba un platito de porcelana del color de la leche. Sobre el plato había cuatro huevos morenos de gallina, con el veneno camuflado en su interior—. ¿Y cómo te llamas?
—Eliza. Eliza Fanning.
—Eliza Fanning —repetí—, de doce años de edad.
—Sí, señorita.
—Y te envía tu señora, ¿no es eso? —dije, un acuerdo que me daba a entender que la señora de Eliza debía de confiar mucho en ella.
Pero la niña tardó unos instantes en contestar. Arrugó la frente y lo que dijo a continuación me dejó sorprendida.
—De entrada fue idea suya, sí, pero la que sugirió lo de la hora del desayuno fui yo. Al señor le gusta frecuentar los asadores para cenar con sus amigos y a veces se ausenta durante toda una noche, o dos. Pensé que lo más adecuado sería aprovechar el desayuno.
Miré la carta de Eliza, que seguía sobre la mesa, y recorrí el borde con el pulgar. Teniendo en cuenta su juventud, consideré necesario recordarle una cosa.
—¿Y entiendes que esto no solo le hará daño? ¿Que no solo lo pondrá enfermo sino que además…? —Ralenticé las palabras—. ¿Qué esto lo matará igual que mataría a un animal? ¿Es esto lo que tu señora y tú pretendéis?
La pequeña Eliza se quedó mirándome con determinación. Unió las manos con pulcritud por delante de ella.
—Sí, señorita.
Y cuando lo dijo, ni siquiera pestañeó.
4
CAROLINE
Presente, lunes
—No has podido resistir la llamada del viejo río, ¿verdad? —dijo una voz familiar.
El guía, que llevaba unas botas de agua enormes que le llegaban hasta la rodilla y guantes azules de goma, se apartó del grupo turístico para venir hacia mí.
—Supongo que no. —A decir verdad, ni siquiera sabía qué íbamos a hacer en el lecho del río, pero en eso consistía en parte el atractivo. No pude evitar sonreírle—. ¿Necesito también unas botas de esas? —pregunté señalándolas.
El hombre negó con la cabeza.
—Las zapatillas que llevas bastarán, pero sí te recomiendo esto. —Sacó de una mochila un par de guantes de goma, usados y manchados de barro, similares a los que llevaba él—. Imagino que no te apetecerá cortarte con nada. Ven, estamos aquí abajo. —Echó a andar, pero entonces se volvió hacia mí de nuevo—. Oh, por cierto, me llamo Alfred. Aunque todo el mundo me conoce como Alf el Solterón. Lo cual es gracioso, teniendo en cuenta que llevo cuarenta años casado. Pero bueno, el caso es que mi viejo apodo me viene por haber encontrado tantos anillos deformados.
Empecé a ponerme los guantes y el guía, percatándose de mi expresión perpleja, amplió su explicación.
—Hace cientos de años, los hombres doblaban anillos de metal para demostrar su fuerza antes de pedirle la mano a una dama. Y si la dama no quería casarse con el tipo en cuestión, arrojaba el anillo por el puente y le pedía al pretendiente que la dejara en paz. He encontrado centenares de anillos de esos. Por lo visto, muchos caballeros se alejaban del río convertidos en solterones, no sé si me explico. Una tradición curiosa, la verdad.
Bajé la vista hacia mis manos. Mi alianza de boda quedaba escondida bajo un mugriento guante de goma. La tradición tampoco me había servido de mucho. Hacía apenas unas semanas, antes de que mi vida se detuviera por completo, le había comprado a James una cajita antigua para que guardara sus nuevas tarjetas de visita. Era una caja de hojalata, un regalo tradicional para un décimo aniversario de boda, cuyo significado estaba relacionado con la durabilidad del matrimonio. Había mandado grabarla con las iniciales de James y había llegado por correo la noche anterior a nuestro viaje previsto a Londres, justo a tiempo.
Y desde aquel momento, todo había salido mal.
En cuanto llegó la caja, subí a esconderla en la maleta. Y mientras revolvía en el armario, cogí unas cuantas cosas que aún no había incorporado al equipaje: más ropa interior, unas sandalias de tacón con tiras y unas botellitas de aceites esenciales. Me decanté por el de lavanda, el de rosas y el de naranjas dulces, entre otros. A James le encantaba el aroma a naranjas dulces.
Sentada en el suelo del vestidor con las piernas cruzadas, cogí unas braguitas cuya elección aún no tenía muy clara: un tanga de color rojo que se adaptaba a la perfección a mi cuerpo y resaltaba el trasero y las piernas. Con un gesto de indiferencia lo metí en la maleta, junto con un test de embarazo que había comprado en la farmacia y que, en aquel momento, confiaba desesperadamente en poder utilizar en Londres si no me venía la regla. Lo cual me recordó que no debía olvidarme de las vitaminas prenatales. Siguiendo la recomendación del médico, había empezado a tomarlas desde que nos habíamos puesto en serio con lo del bebé.
Cuando me dirigía al cuarto de baño a por las vitaminas, un zumbido llamó mi atención; era el móvil de James, que se había olvidado en el vestidor. Lo miré de reojo, sin interés, pero cuando vibró una segunda vez, mi mirada se clavó en una palabra: «Besos».
Temblorosa, me incliné para leer los mensajes. Los enviaba alguien que aparecía en la lista de contactos de James como «B».
Voy a echarte mucho de menos, decía el primero.
Y el otro: No bebas mucho champán o te olvidarás del último viernes. Besos.
El segundo mensaje, para mi horror, incluía la fotografía de unas bragas negras en el interior del cajón de una mesa de despacho. Debajo de las bragas, reconocí un folleto a todo color con el logotipo de la empresa de James. La fotografía debía de haber sido tomada en su puesto de trabajo.
Me quedé mirando fijamente el teléfono, atónita. El viernes me había pasado la noche en el hospital con Rose y su marido, mientras Rose estaba de parto. James se había quedado en el despacho, trabajando. O no trabajando, empecé a sospechar.
No, no, tenía que haber algún error. Me empezaron a sudar las manos. Abajo, James estaba trajinando por la cocina. Respiré hondo varias veces para tranquilizarme y cogí el teléfono como aquel que empuña un arma.
Bajé corriendo las escaleras.
—¿Quién es B? —le pregunté a James mostrándole la pantalla del teléfono.
—Caroline —dijo él sin alterarse, como si yo fuese un cliente y estuviera a punto de presentarme un análisis de causa raíz—. No es lo que imaginas.
Con mano temblorosa, retrocedí hasta el primer mensaje.
—¿«Voy a echarte mucho de menos»? —leí en voz alta.
James apoyó las manos en la encimera de la cocina y se inclinó hacia delante.
—No es más que una compañera de trabajo. Lleva unos meses encoñada conmigo. En la oficina todos bromeamos con el tema. En serio, Caroline, no es nada.
Una mentira pura y dura. No le revelé, aún, el contenido del segundo mensaje.
—¿Ha pasado algo entre vosotros? —pregunté obligando a mi voz a mantener la calma.
James soltó el aire lentamente y se pasó la mano por el pelo.
—Hace unos meses coincidimos en aquella fiesta para los ascendidos —respondió por fin. La empresa de James había celebrado en Chicago una cena a bordo de un barco en honor a los recién ascendidos; las parejas podían asistir costeándose los gastos, pero nosotros estábamos ahorrando para el viaje a Londres y no me importó escaquearme—. Aquella noche nos besamos, solo una vez, después de muchas copas. Yo no veía ni por dónde iba. —Avanzó un paso hacia mí, mirándome con cariño, con ojos suplicantes—. Fue una cagada terrible. Pero no ha pasado nada más, y no he vuelto a verla desde…
Otra mentira. Volví a mostrarle el teléfono, esta vez señalando las bragas negras en el cajón.
—¿Estás seguro? Porque acaba de enviarte esta foto, diciéndote que no te olvides de lo del viernes pasado. Por lo visto, ahora guarda en tu cajón su ropa interior.
Se esforzó por inventarse una explicación y una capa de sudor le cubrió la frente.
—No es más que una broma, Car…
—Vete a la mierda —dije, cortándolo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Y mientras en mi cabeza se formaba una imagen anónima, la de la mujer propietaria de aquellas minúsculas bragas negras, comprendí, por primera vez en mi vida, la ira incalculable que puede llevar a alguien a cometer un asesinato—. El viernes no trabajaste mucho, ¿verdad?
James no respondió; su silencio fue tan condenatorio como un reconocimiento de los hechos.
Supe entonces que ya no podía confiar en nada más que me dijera. Sospeché que James no solo había visto aquellas bragas negras con sus propios ojos, sino que probablemente se las había quitado también. James rara vez se quedaba sin palabras; si entre ellos no hubiera pasado nada serio, estaría defendiéndose con insistencia. Pero se había quedado mudo, con la culpabilidad escrita en su rostro alicaído.
El secreto, la infidelidad, era espantoso. Pero en aquel momento, las preguntas crudas y desagradables sobre ella y el alcance de su relación me parecieron menos relevantes que el hecho de que llevase meses ocultándome aquel secreto. ¿Y si yo no hubiera descubierto aquel par de mensajes? ¿Cuánto tiempo me lo habría estado escondiendo? Justo la noche anterior habíamos hecho el amor. ¿Cómo se atrevía a incorporar el fantasma de aquella mujer a nuestra cama, al lugar sagrado donde habíamos estado intentando concebir un hijo?
Me temblaban las manos, un escalofrío me recorrió la espalda.
—Todas estas noches intentando lo del bebé. ¿Estabas pensando en ella en vez de en…?
Pero contuve un grito al darme cuenta de lo que estaba diciendo y me sentí incapaz de pronunciar la palabra «mí». Era insoportable tener que vincular aquella farsa a nosotros, a nuestro matrimonio.
Y antes de que le diera tiempo a contestarme, me sobrevino una imparable sensación de náuseas y tuve que marcharme corriendo. Cerré de un portazo el cuarto de baño y corrí el pestillo. Vomité cinco veces, siete, diez, hasta que no quedó absolutamente nada dentro de mí.
Me sobresaltó el rugido del motor de una embarcación que navegaba por el río y dejé atrás mis recuerdos. Alf el Solterón estaba mirándome con los brazos extendidos.
—¿Lista? —preguntó.
Turbada, respondí con un gesto de asentimiento y lo seguí hasta el grupillo de cinco o seis personas. Algunos estaban ya en cuclillas entre las rocas, removiendo piedrecillas. Me acerqué al guía y le hablé sin levantar la voz.
—Disculpe, pero es que no entiendo muy bien de qué va esto del mudlarking. ¿Estamos buscando algo en concreto?
El hombre me miró y rio entre dientes, un movimiento que le hizo temblar la barriga.
—No te lo he contado, ¿verdad? Mira, lo único que tienes que saber es lo siguiente: el Támesis atraviesa toda la ciudad de Londres, de extremo a extremo. Y en el fango, si se le dedica el tiempo suficiente, pueden encontrarse pequeños vestigios de historia, incluso de la época de los romanos. En sus tiempos, los mudlarkers encontraban monedas antiguas, anillos, cerámica…, y luego los vendían. Y los victorianos escribieron mucho sobre ellos, sobre los pobres niños que intentaban ganarse el pan. Pero hoy en día buscamos simplemente por gusto. Y además, cada uno se queda lo que encuentra, esa es nuestra regla. Mira aquí —dijo señalándome la punta del pie—. Estás justo encima de una pipa de arcilla. —Se inclinó para recoger el objeto. A mí me parecía una piedra alargada, pero Alf el Solterón me sonrió de oreja a oreja—. En un día puedes encontrar un millar. No es gran cosa, a menos que sea tu primera vez. Estas pipas podían rellenarse con hojas de tabaco. ¿Ves aquí, estas rugosidades en la cazoleta? La fecharía entre 1780 y 1820.
Hizo una pausa, a la espera de mi reacción.
Enarqué las cejas y examiné la pipa de arcilla, abrumada de repente por la emoción de tener en mis manos un objeto que no había sido tocado desde hacía siglos. Antes, Alf el Solterón me había dicho que la marea, cada vez que subía y bajaba, traía consigo nuevos misterios. ¿Qué otros objetos antiguos estarían a mi alcance? Verifiqué los guantes para comprobar que estaban bien colocados y me puse en cuclillas; a lo mejor encontraba más pipas, o una moneda, o un anillo doblado, como los que había mencionado Alf. O tal vez podría sacarme mi anillo, doblarlo por la mitad y arrojarlo al agua para que se sumase a todos los demás símbolos de amor fracasado.
Despacio, recorrí con la mirada las rocas y rocé con la punta de los dedos los guijarros brillantes, del color del óxido. Pero al cabo de más o menos un minuto, fruncí el entrecejo; todo me parecía igual. Ni siquiera si hubiese un anillo de diamantes enterrado en el cieno sería capaz de localizarlo.
—¿Hay algún truco? —le grité a Alf el Solterón—. ¿O tendría quizá una pala?
El hombre estaba a escasos metros de mí, inspeccionando un objeto en forma de huevo que había encontrado uno de los buscadores del grupo.
El guía se echó a reír.
—La autoridad portuaria de Londres prohíbe el uso de palas, por desgracia, así como el uso de cualquier técnica de excavación. Solo nos permiten buscar en la superficie. De modo que encontrar un objeto es más bien cosa del destino o, al menos, eso me gusta pensar.