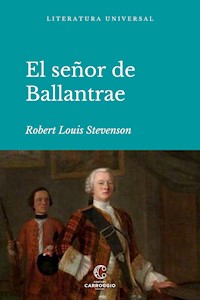El señor de Ballantrae
Robert Louis Stevenson
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Traducción: Jorge BeltranIntroducción: Juan LeitaDiseño de portada: Santiago Carroggio
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, la época y su obra
EL SEÑOR DE BALLANTRAE
Prefacio
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capitulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capitulo IX
Capítulo X
Capitulo XI
Capitulo XII
Introducción al autor, la época y su obra
Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo (Escocia) el 4 de noviembre de 1850. Desde niño, sintió una gran pasión por los viajes que permiten conocer nuevos mundos y tener la sensación de haber huido al mar libre. Era natural, por tanto, que el joven Robert no se sintiera satisfecho con la forma de vida que necesariamente lleva consigo ejercer la profesión de ingeniero o de abogado. Empezó, en efecto, la primera carrera y terminó los estudios de jurisprudencia. Sin embargo, nunca llegó a desempeñar ningún cargo que estuviera relacionado con ninguna de estas especialidades.
Su poderosa imaginación lo impulsaba a dar rienda suelta a sus deseos de aventuras y de visitar nuevas tierras. De este modo, como desde muy temprana edad había tenido una gran afición literaria y una extraordinaria habilidad en el campo de las letras, no encontró un medio mejor de realizar sus sueños que poniéndose a escribir. Empezó publicando algunos ensayos. Pero fueron sus viajes a Bélgica y a Francia los que le inspiraron sus primeras obras de relatos sorprendentes y repletos de fantasía. Al nacimiento del escritor contribuyó también innegablemente su naturaleza física, débil y enfermiza. Lo que no podía llevar a cabo en la práctica debía surgir, como fruto quizá del desahogo, en las páginas de unos libros llenos de emociones y de aventuras.
A pesar de todo, a lo largo de su vida Stevenson no solo consiguió desplegar su imaginación en un considerable número de obras, sino que también logró realizar de hecho aquello que había sido siempre su máxima ilusión: recorrer mundos extraños y exóticos. En 1879, se traslada a California con una mujer que había conocido en Paris y que luego había de ser su esposa. Al año siguiente, sin embargo, su salud empieza a declinar seriamente y decide regresar a Europa, a fin de residir en varios sanatorios.
En 1887, viendo que sus dolencias se acrecientan cada vez más, inicia diversos viajes por las islas de los mares del Sur. Atraído quizá por el exotismo, así como también por la idea de encontrar unos aires más saludables que aliviaran la afección pulmonar que padecía, se estableció definitivamente en Samoa, en una población llamada Vailina. Allí todo era nuevo y apacible, Pero en 1894 la muerte le sobrevino casi súbitamente, en forma de una hemorragia cerebral, cuando probablemente había conseguido la realización de sus ideales más acariciados. Su cuerpo fue enterrado en el monte Vaea, cerca del poblado que lo había acogido con afecto y respeto.
Stevenson, igual que otros muchos autores, únicamente fue apreciado en su justo y alto valor después de su muerte. No obstante, ya en vida, el enorme poder de su imaginación logró atraer el interés del gran público que quedaba subyugado por la rara habilidad de combinar lo real con lo extraordinario y ficticio. No solo los personajes que creaba resultaban de carne y hueso, fruto de su propia experiencia y de la precisa atención que ponía en todo lo que lo rodeaba, sino que también las aventuras nacidas de su facultad imaginativa parecían poseer la cualidad sorprendente de la realidad. Las tramas de sus obras dan la impresión de ser reales e incluso históricas y, de hecho, se basan en datos y en acontecimientos que tienen un fundamento o bien un marco concreto dentro de la historia.
Por esto, antes de empezar la lectura de las novelas más emocionantes y atractivas de Robert Louis Stevenson, será útil y orientador estudiar sus posibilidades de realidad, así como el fondo histórico que les da vida y les otorga la cualidad especial de hacer verídico lo que es ficticio. Porque, como observa acertadamente E. Cecchi, una de las características más sobresalientes de Stevenson es precisamente “la facultad de conferir a las imágenes la veracidad de un documento”.
Las tierras altas de Escocia (Highlands)
Las aventuras de David Balfour (Kidnapped: Secuestrado) y El señor de Ballantrae nos trasladan a la mitad del siglo XVIII, concretamente a la época en que tiene lugar en el reino británico el último enfrentamiento entre jacobitas y lealistas.
En Inglaterra se daba el nombre de «jacobitas» a aquellos que constituían el partido legitimista escocés e irlandés que permaneció fiel a la causa de Jacobo II. Varios años más tarde, sin embargo, siguieron llamándose del mismo modo los que lucharon a favor de Carlos Estuardo en contra de la casa de Hannover. Es en este periodo cuando se desarrolla la acción de las dos novelas de Stevenson.
En efecto, según consta por la historia, en el mes de junio de 1744 un joven llamado Carlos Estuardo, nieto de Jacobo II, salió de Francia para desembarcar en tierras escocesas. Allí encontró la misma fidelidad que sus habitantes habían profesado siempre por su familia. Con solo seis mil hombres, Carlos Estuardo pudo invadir Inglaterra y llegar hasta Derby. Su propósito era destronar al actual rey, Jorge II del principado de Hannover, a fin de restaurar en el trono inglés a la dinastía de los Estuardo. Quienes se opusieron a este intento fueron los lealistas, propugnadores de Jorge II. Si los lealistas no hubieran reaccionado, llamando a un ejército del continente, el joven pretendiente de la corona habría logrado su objetivo, ya que los escoceses se mostraron una vez más como los mejores soldados de la isla. En el mes de abril de 1746, no obstante, Carlos Estuardo fue vencido en Culloden, viéndose obligado a regresar nuevamente a Francia.
Tras una dura lucha, los escoceses tuvieron que someterse, aunque desde aquel momento los regimientos reclutados en aquellas tierras figuraron entre los más valientes y esforzados del reino.
Este marco histórico concreto da pie a Stevenson para iniciar y desplegar las variadas y sorprendentes vicisitudes tanto del señor de Ballantrae como de David Balfour. Por una parte, por decisión de la familia, al señor de Ballantrae le tocará en suerte alistarse en las tropas que lucharon a favor de Carlos Estuardo, mientras que su hermano se quedará en la casa paterna siguiendo fiel a Jorge II. Será precisamente en Culloden donde se producirá la primera muerte aparente del protagonista. Por otra parte, David Balfour es el amigo y el compañero de fatigas de un jacobita llamado Alan Breck, injustamente acusado por el asesinato de Colin Campbell, en una época algo posterior (1751) en que los caballeros partidarios de Carlos Estuardo tienen que huir del país o bien refugiarse en la zona más alta de Escocia que había sido precisamente el núcleo de la resistencia jacobita.
A este respecto, además de los hechos históricos que ocasionan el planteamiento de las dos novelas, es evidente que un material todavía más importante y decisivo es el marco geográfico de las Tierras Altas de Escocia (Highlands), juntamente con las características peculiares de sus habitantes (highlanders).
Como han notado acertadamente numerosos críticos, Stevenson parece hallarse en su mejor ambiente cuando sus narraciones transcurren en su misma Escocia natal. Perfecto conocedor del paisaje, de los bosques y de las tierras montañosas de aquella región llena de misterio y de leyenda, el autor se desenvuelve a sus anchas gracias a lo que es un producto de la atenta observación. En este sentido, los viajes y las idas y venidas de David Balfour por tierras escocesas constituyen una brillante muestra de este hecho.
Al mismo tiempo, el carácter curioso y atractivo de los habitantes de las Tierras Altas representa un elemento valioso con respecto al fondo que da vida y anima la trama. Los highlanders son célebres en la historia por su energía y su valor guerrero. Dividido en clanes enemigos, este pueblo belicoso peleó durante siglos enteros contra los ingleses, habiendo sido su último esfuerzo la campaña en favor del príncipe Carlos Estuardo que terminó con la derrota de Culloden. A pesar de todo, también en este caso dieron muestras de sus grandes cualidades para la guerra. Recordemos de nuevo que unos cuantos miles de combatientes bastaron al joven príncipe para adueñarse prácticamente de todo el país. No obstante, los highlanders son famosos también por su alto espíritu caballeresco y poético. En su apariencia aguerrida y salvaje, los habitantes de las Tierras Altas de Escocia poseen un elevado sentido de la hospitalidad y del humanismo. Por esto David Balfour piensa en su interior acerca de aquellos hombres: «Si estos son los salvajes highlanders, ojalá mi propia gente fuese más salvaje».
Como dato complementario, hay que consignar aquí que Stevenson escribió también una segunda parte de ¡Secuestrado! o Las aventuras de David Balfour con el título de Catriona. Siguiendo el mismo estilo documental, la novela recoge las memorias posteriores de David Balfour en su patria y fuera de ella. La parte más importante de la obra es aquella en que David intenta la absolución de su amigo Alan Breck, sobre el que pesa todavía la injusta acusación de haber asesinado a Colin Campbell. Catriona es la hija de un renegado llamado James Moore, con la que David se promete y luego se casa.
Tanto en El señor de Ballantrae como en Las aventuras de David Balfour, el marco histórico y ambiental confiere a las obras su carácter de veracidad y de sorprendente realismo. Sin duda alguna, Stevenson se asoma a la historia y a la patria real que lo vio nacer con el afán de dar rienda suelta a una imaginación que anhela el movimiento y el placer de la peripecia. Pero la singular y perfecta combinación de lo histórico y de lo ficticio constituye precisamente la cualidad más notable de su estilo. Como observa con gran acierto el crítico P. G. Conti, «para Stevenson, los tiempos transcurridos son como regiones lejanas a las que llega un hombre moderno, sediento de aventuras, pero vivo para su actualidad. Así, al correr de los tiempos no hace sino ensanchar los confines de los muchos viajes en el espacio por él contados, sin cambiar de naturaleza. Por este motivo la prosa de Stevenson, con su pureza musical y su alado realismo, no envejece y ofrece fermentos literarios que todavía hoy actúan sobre nuestro gusto».
Stevenson o el contador de historias
Pocos autores han tenido como Stevenson un sentido tan vivo y agudo de lo que es una novela. Indudablemente, para contar una historia, se requiere por lo menos cierta carga de aquel realismo y de aquella veracidad que ya hemos visto plasmados de un modo tan sobresaliente en sus relatos. Precisamente esta ha sido siempre una de sus cualidades más apreciadas y observadas.
Sin embargo, es innegable también que la habilidad de un novelista va relacionada intrínsecamente con el poder subjetivista de adentrarse en los hechos y de transformarlos por la fantasía en su propio tejido vivo. Sobre este punto, fue el mismo Robert Louis Stevenson quien dio una explicación admirable en un ensayo titulado Una charla sobre el romance. Como forma de revelar la interioridad creativa del propio novelista, resulta altamente instructivo aducir aquí un pasaje decisivo de dicho texto:
«No es un personaje, sino un hecho, lo que nos seduce para sacarnos de nuestra reserva. Ocurre algo que deseamos que nos hubiera ocurrido a nosotros. Una situación que hemos saboreado con la imaginación se realiza en la historia con detalles seductores y apropiados. Entonces olvidamos a los personajes. Después apartamos a un lado al héroe. Nos sumergimos dentro de nuestra propia persona y tomamos un baño de experiencias refrescantes. Entonces, y solo entonces, decimos de verdad que hemos estado leyendo un romance. No son solo cosas agradables las que imaginamos cuando soñamos despiertos. Tenemos visiones en las que nos sentimos dispuestos incluso a meditar la idea de nuestra propia muerte, momentos en que parece como si nos divirtiera que nos engañaran, hirieran o calumniaran. Es así como es posible urdir incluso una historia de tema trágico, en la que los pensamientos del lector dan la bienvenida a cada incidente, detalle y ardid de la narración. La obra de ficción es para el hombre adulto lo que el juego es para un niño. Es en ella donde él cambia la atmósfera y el tono de su vida. Y cuando el juego armoniza de tal forma con su fantasía que él puede unírsele con todo su corazón, cuando disfruta en cada aspecto del mismo, cuando se recrea reviviéndolo e identificándose con esta vivencia con un deleite total, entonces la obra de ficción se llama romance».
Débil y enfermizo, los hechos sorprendentes y maravillosos seducían a Stevenson hasta el punto de sacarlo de su reserva. Lo que no podía llevar a cabo en la práctica lo configuraba y lo saboreaba en su imaginación con toda clase de detalles seductores y apropiados, ya que deseaba que aquella situación concreta le hubiera ocurrido a él. Desde niño, supo sumergirse dentro de su propia persona, tomando un baño de experiencias refrescantes a base de pensar en nuevos mundos y de evocar la sensación de huir al mar libre. Entonces, y solo entonces, podemos decir de verdad que nació el autor de La flecha negra y de La isla del tesoro.
No solo eran cosas agradables las que imaginaba cuando soñaba despierto. Como lo refieren sus biógrafos, durante buena parte de su vida estuvo viendo el rostro impreciso de la muerte, del mismo modo como les sucede a muchos de los protagonistas de sus libros. La fantástica escena final de su novela El señor de Ballantrae, donde los párpados del muerto se agitan y los dientes asoman entre la barba, debió de estar grabada en su fantasía como una meditación sobre su propia muerte.
A pesar de todo, precisamente cuando su salud empezaba ya a declinar de una manera manifiesta, Stevenson pudo realizar materialmente los muchos viajes en el espacio que había contado y soñado despierto: de California a Europa y de Europa a las islas de los mares del Sur. Todavía sediento de aventuras, se trasladó de verdad a las tierras extrañas y exóticas que antes había acariciado en su imaginación. Fue Samoa la región lejana a la que llegó aquel hombre moderno, cuyo genio literario actúa todavía hoy sobre nuestro gusto. «Allí vivió», como dice G. K. Chesterton en resumen final de su vida, «tan feliz como pueda serlo un desterrado que ama a su país y a sus amigos, libre al fin de todos los peligros cotidianos de su afección pulmonar. Y allí murió, casi de repente, a la edad de cuarenta y cuatro años, siendo el querido patriarca de una pequeña comunidad blanca y morena que lo conoció como tusitala o contador de historias».
EL SEÑOR DE BALLANTRAE
a Sir Percy Florence y Lady Shelley
He aquí un cuento que se prolonga a lo largo de muchos años y en el que se visitan numerosos países. Por un singular cúmulo de circunstancias, el escritor lo empezó, continuó y concluyó en lejanos y diversos paisajes. Sobre todo, pasó mucho tiempo en el mar. El carácter y la fortuna de los enemigos fraternos, la casa señorial y los arbustos de Durrisdeer, el problema de la historia de Mackellar y de cómo darle forma para más altos vuelos, todas estas cosas fueron su compañía en cubierta en muchos puertos a la luz de las estrellas, cruzaron por su mente en alta mar, acompañadas por el ruido de las velas, y fueron echadas a un lado (a veces de sopetón) al aproximarse una tormenta. Espero que estas circunstancias que rodearon su creación hagan que la historia resulte del agrado de quienes viajan por el mar y lo aman como ustedes mismos.
Y al menos he aquí una dedicatoria hecha desde gran distancia: escrita junto a las ruinosas playas de una isla subtropical a cerca de diez mil millas de Boscombe Chine y Manor: escenas que surgen ante mí mientras escribo, junto con los rostros y las voces de mis amigos.
Bueno, debo hacerme a la mar una vez más; sin duda sir Percy también. ¡Hagamos la serial de B.R.D.!
R. L. S.
Waikiki,
17 de mayo de 1889
Prefacio
Aunque exiliado desde hace mucho tiempo, el que ha revisado las siguientes páginas vuelve a visitar de vez en cuando la ciudad de la que se alegra de ser oriundo, y pocas cosas hay más extrañas, más penosas o más saludables que tales visitas. Fuera, en tierras extranjeras, llega por sorpresa y despierta más atención de la que había esperado; en su propia ciudad, las cosas suceden al revés y se sorprende de que le recuerden tan poco. En otras partes se siente refrescado al ver rostros atractivos, al observar posibles amigos; en su ciudad, explora las largas calles, con el corazón dolorido, buscando los rostros y los amigos que ya no existen. En otros lugares le encanta la presencia de lo que es nuevo; en su ciudad le atormenta la ausencia de lo que es viejo. En otros sitios se alegra de ser quien es; en su ciudad se siente igualmente afligido por lo que fue una vez y por lo que esperaba ser.
Sentía vagamente todo esto mientras iba de la estación a casa de un amigo durante su última visita; seguía sintiéndolo al apearse ante la puerta de su amigo míster Johnstone Thomson, con quien iba a alojarse. Una calurosa bienvenida, un rostro que no había cambiado del todo, unas cuantas palabras que le trajeron recuerdos de los viejos tiempos, una carcajada provocada y compartida, un atisbo pasajero del níveo mantel y las relucientes ampollas de cristal y del Piranesi en la pared del comedor, le hicieron llegar a su alcoba con el corazón alegre y cuando unos minutos después él y míster Thomson se sentaron en estrecha intimidad, y con la copa rebosante hicieron un brindis preliminar por el pasado. Se sentía ya casi consolado, ya casi se había perdonado sus dos errores imperdonables: el haber abandonado su ciudad natal y el haber regresado a ella.
—Tengo algo que te interesará —dijo míster Thomson—. Deseaba hacer honor a tu llegada porque, mi querido amigo, es mi propia juventud la que viene contigo; muy marchita y maltrecha, por supuesto... ¡bueno!... lo que queda de ella.
—Es mucho mejor que nada —dije yo—. ¿Pero qué es esto que puede que me interese?
—A eso iba —dijo míster Thomson—, El destino ha puesto en mis manos el honrar tu visita con algo realmente original a modo de postre: un misterio.
— ¿Un misterio? —repetí.
—Sí —dijo mi amigo—, un misterio. Puede que no sea nada, y puede que sea mucho. Pero mientras tanto es algo verdaderamente misterioso, pues ningún ojo se ha puesto en ello durante casi un centenar de años; es algo sumamente distinguido, pues trata de una familia con título; y debería ser melodramático, pues (según lo sobrescrito) tiene que ver con la muerte.
—Me parece que pocas veces he oído un anuncio más impreciso o más prometedor —dije— Pero ¿de qué se trata?
— ¿Te acuerdas del viejo Peter M'Brair, mi predecesor?
—Lo recuerdo perfectamente; era incapaz de mirarme sin sentir una punzada de reprobación, y no podía sentir la punzada sin ponerlo en evidencia. Fue para mí un hombre de gran interés histórico, pero el interés no era correspondido.
—Ah, bueno —dijo míster Thomson—, dejemos a Peter y vayamos más allá. Diría que él sabía tan poco de esto como yo. Verás, recibí como herencia un cúmulo prodigioso de legajos legales y viejas cajas de hojalata, algunos de los cuales habían sido reunidos por Peter, y otros por su padre, John, el primero de la dinastía y un hombre muy importante en sus tiempos. Entre otras colecciones de papeles, estaban los de los Durrisdeer.
— ¡Los Durrisdeer! —exclamé yo—. Mi querido amigo, esto puede ser de gran interés. Uno de ellos tuvo que ver con la rebelión de 1745; otro tuvo tratos extraños con el diablo... encontrarás una nota al respecto en los «Anales» de Law, me parece; y ocurrió una tragedia inexplicable, no recuerdo exactamente qué, mucho más tarde, hace unos cien años...
—Más de cien años —dijo míster Thomson—. En 1783. — ¿Cómo lo sabes? Me refiero a una muerte —Sí, la infortunada muerte de milord Durrisdeer y de su hermano, el señor de Ballantrae, acaecidas durante los disturbios —dijo míster Thomson como si citara un libro—. ¿Es eso?
—A decir verdad —dije—, solo he visto algunas vagas referencias en libros de memorias, y he oído algunas leyendas, más vagas si cabe, a través de mi tío (al que creo que conociste). Cuando era niño mi tío vivía en las cercanías de Santa Brígida; a menudo me ha hablado de la avenida cerrada y semicubierta por la hierba, de las grandes puertas que nunca se abrían, del último lord y de su hermana soltera, que vivían en la parte trasera de la casa... Al parecer, una pareja anciana, tranquila, pobre y aburrida... pero patética también, siendo como eran los últimos miembros de aquella turbulenta y brava casa; la gente del campo les tenía cierto miedo, a causa de algunas leyendas deformadas.
—Sí —dijo míster Thomson—. Henry Graeme Durie, el último lord, murió en 1820; su hermana, la honorable miss Katherine Durie, en 1827; esto lo sé. A juzgar por lo que he estado revisando estos últimos días, eran como tú dices: gente decente y tranquila, y nada rica. A decir verdad, fue una carta de milord lo que me hizo buscar el paquete que vamos a abrir esta noche. No se encontraban unos papeles, y escribió a Jack M'Brair sugiriendo que tal vez estuvieran entre los que habían sido sellados por un tal míster Mackellar. M'Brair contestó que los papeles en cuestión estaban escritos de puño y letra de Mackellar, que todos (según él tenía entendido) eran de carácter puramente narrativo, y además, dijo, «estoy obligado a no abrirlos antes del año 1889». Puedes imaginar cómo me intrigaron estas palabras: hice que buscasen bien en los depósitos de M'Brair, y por fin dimos con ese paquete que, si no quieres mas vino, me propongo enseñarte en seguida.
En el salón de fumar, al que me condujo mi anfitrión, había un paquete lacrado con numerosos sellos y envuelto en una sola hoja de papel resistente, en el que había escrito lo siguiente:
«Papeles relativos a la vida y lamentable muerte del finado lord Durrisdeer, y su hermano mayor James, llamado comúnmente señor de Ballantrae, acaecidas durante los disturbios confiados a John M'Brair en Edimburgo, Escocia, hoy 20 de septiembre de 1789, A. D.; el cual deberá guardarlos en secreto hasta que hayan transcurridos cien años completos, o hasta el día 20 de septiembre de 1889, habiendo sido recopilados y escritos por mí, Ephraim Mackellar. Durante casi cuarenta años administrador de las fincas de su señoría.»
Como míster Thomson es hombre casado, no diré qué hora acababa de dar cuando dejamos sobre la mesa la última de las páginas siguientes, pero sí repetiré algunas de las palabras que dijimos.
—Aquí tienes una novela —dijo míster Thomson—. No tienes más que inventar el fondo, trabajar los caracteres y mejorar el estilo.
—Mi querido amigo —dije—, son precisamente las tres cosas que antes que hacer preferiría morir. Será publicada tal como está.
—Pero es tan escueta... —objetó míster Thomson.
—Creo que nada hay tan noble como lo escueto —repliqué—, y estoy seguro de que no hay nada tan interesante. Ojalá lo fuera toda la literatura.
—Vaya, vaya —dijo míster Thomson—, ya veremos.
Capítulo primero
Resumen de lo ocurrido durante los viajes del señor
La verdad completa sobre este extraño asunto es lo que el mundo ha estado buscando, y con toda seguridad la curiosidad pública la recibirá con agrado. Sucedió que me vi íntimamente mezclado con los últimos años y la historia de la casa, y no hay en el mundo otro hombre más capacitado que yo para arrojar luz sobre estas cuestiones, ni tan deseoso de narrarlas fielmente. Conocí al señor, y de muchos secretos de su carrera guardo memoria. Navegué casi a solas con él en su último viaje, fui protagonista de una de las múltiples aventuras acaecidas durante el viaje de aquel invierno, y estuve presente en la hora de su muerte. En cuanto al fallecido lord Durrisdeer, le serví y le quise durante casi veinte años, y cuanto más lo conocía, mejor era la opinión que de él tenía. En resumidas cuentas, creo que todo ello no debe caer en el olvido; la verdad es algo que le debo al recuerdo de mi señor, y creo que mis años de vejez transcurrirán más plácidamente, y mis canos cabellos descansarán mejor sobre la almohada, cuando la deuda esté saldada.
Los Duries de Durrisdeer y Ballantrae constituían una importante familia del sudoeste desde los tiempos de David I. Una rima que todavía se escucha en el campo:
Gente difícil son los Durrisdeer, cabalgando con sus lanzas...
da prueba de su antigüedad, y el nombre aparece en otra rima, que comúnmente se atribuye a Thomas de Ercildoune nada menos (aunque no puedo decir cuánto hay de cierto en ello) y que algunos han aplicado (no me atrevo a decir con cuánta justicia) a los acontecimientos que se describen en esta narración:
Dos Duries en Durrisdeer, uno para atar y otro para cabalgar, mal día para el novio y peor día para la novia.
La historia auténtica, además, está llena de sus hazañas, las cuales (ante nuestros modernos ojos) no son muy dignas de elogio: y la familia se llevó su parte de aquellos altibajos a los que siempre han estado expuestas las grandes casas de Escocia. Pero todo esto lo pasaré por alto para llegar al memorable año de 1745, cuando se pusieron los cimientos de esta tragedia.
A la sazón vivía una familia de cuatro personas en la casa de Durrisdeer, cerca de Santa Brígida, en la playa de Solway, posesión principal de su raza desde la Reforma. Mi viejo señor, el octavo de su nombre, no era anciano en años, pero sufría prematuramente los achaques de la edad; tenía su lugar al lado de la chimenea, y allí se sentaba a leer, vestido con una bata forrada, con escasas palabras para los hombres y ninguna de desagrado para nadie, todo un modelo de Caballero viejo y retirado; y, con todo, su mente se nutría muy bien con el estudio, y de ella se decía en el país que era más astuta de lo que parecía. El señor de Ballantrae, James por nombre de pila, adquirió de su padre el amor a la lectura seria; algo de su tacto también, quizás, pero lo que era solo cortesía en el padre se convirtió en negro disimulo en el hijo. Su comportamiento externo era meramente popular y alocado: bebía hasta tarde, jugaba a las cartas hasta más tarde todavía; se decía de él en el país que «tenía una afición desmedida a las muchachas»; y estaba siempre en lugar destacado en todas las trifulcas. Pero aunque era siempre el primero en meterse en la pelea, se observó que invariablemente era siempre el que salía mejor librado, y sus compañeros de picardías eran los que tenían que pagar los platos rotos. Aquella suerte o habilidad le granjeó enemistades varias, pero mejoró su reputación en el resto del país, de tal manera que se le auguraba un gran porvenir para cuando hubiera sentado la cabeza. Una mancha muy negra pesaba sobre su nombre, pero a la sazón se echó tierra sobre el asunto, y la leyenda lo había tergiversado tanto cuando tuve conocimiento de ello, que siento escrúpulos de narrarlo. Si era cierto, resultaba horrible tratándose de una persona tan joven; y si era falso, era una horrenda calumnia. Me parece notable que se vanagloriase siempre de ser implacable, y que lo tomasen en serio, de manera que entre sus vecinos se decía que no era hombre con el que fuese aconsejable estar a malas. Era en conjunto un noble joven (aún no había cumplido los veinticuatro en 1745) que había adquirido en el país una fama impropia de su edad. Poco es de extrañar, pues, que no se hablara mucho del segundo hijo, míster Henry (mi finado lord Durrisdeer), que no era ni muy malo ni muy listo, y solo un muchacho honrado y sensato como muchos de sus vecinos. Que se hablase poco de él, digo, pero a decir verdad, sería mejor decir que hablaba poco. Era conocido entre los que pescaban salmones en el golfo, pues era este un deporte que practicaba asiduamente; era además un excelente médico para los caballos; y se interesaba vivamente, casi desde niño, por la administración de las fincas de la familia. Nadie mejor que yo sabe cuán difícil era eso en la situación en que se hallaba aquella familia; y nadie mejor que yo conoce cuán injustificadamente puede adquirirse reputación de tirano y avaro. La cuarta persona de la casa era miss Alison Graeme, una pariente cercana, huérfana, y heredera de una fortuna considerable que su padre había adquirido en el comercio. Este dinero era fuertemente reclamado por las necesidades de mi señor; de hecho, la tierra estaba muy hipotecada y, por con- siguiente, miss Alison estaba destinada a ser la esposa del señor, con gran satisfacción por parte de ella, aunque con qué voluntad por parte de él es otra cuestión. Era una muchacha bien parecida, y en aquellos días muy animosa y voluntariosa. Como el viejo lord no tenía ninguna hija propia, y milady había muerto hacía ya mucho tiempo, la muchacha se había criado como mejor había podido.
A aquellos cuatro les llegó la noticia del desembarco del príncipe Charles, que al poco acabó por enemistarlos. Milord, como el guardachimeneas que era, era partidario de contemporizar. Miss Alison se inclinaba por el otro bando, pues le parecía romántico; y el señor (aunque he oído decir que no estaba de acuerdo a menudo) por una vez compartía su opinión. La aventura le tentaba, según entiendo; le tentaba la oportunidad de aumentar la fortuna de la casa, y no menos la esperanza de pagar sus deudas personales, que eran de lo más cuantiosas. En cuanto a míster Henry, parece ser que al principio habló poco; su turno llegó más tarde. Les costó a los tres un día entero de disputas el ponerse de acuerdo en adoptar una actitud imparcial: uno de los hijos saldría a romper una lanza por el rey Jacobo, mientras milord y el otro se quedaban en casa para no perder el favor del rey Jorge. No hay duda de que aquello fue decisión de milord; y, como es bien sabido, fue el papel que interpretaran muchas familias destacadas. Pero solventada una disputa, surgió otra. Pues milord, miss Alison y míster Henry, los tres sostenían una opinión: que era obligación del hijo menor el partir de casa; y el señor, entre la vanidad y la inquietud, en modo alguno se mostraba dispuesto a quedarse en casa. Milord suplicó, miss Alison lloró, míster Henry habló muy claramente: de nada sirvió todo ello.
—Es el heredero directo de Durrisdeer el que debe cabalgar al lado de su rey —dijo el señor.
—Si estuviéramos interpretando un papel varonil —dijo míster Henry—, habría sentido en estas palabras. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? ¡Trampas con los naipes!
—Estamos salvando la casa de Durrisdeer, Henry —dijo su padre.
—Y mira, James —dijo míster Henry—, si voy yo y el príncipe se sale con la suya, no te será difícil hacer las paces con el rey Jacobo. Pero si vas tú y la expedición fracasa, dividiremos los derechos y el título. ¿Y qué seré yo entonces?
—Serás lord Durrisdeer —dijo el señor—. Pongo sobre la mesa todo lo que tengo.
—No me gustan estos juegos —dijo míster Henry—. Me quedaré en una situación que ningún hombre de sentido y honor sería capaz de soportar. ¡No seré ni carne ni pescado!
Y poco después dijo otra cosa, más clara quizás de lo que quería:
—Es tu deber quedarte aquí con mi padre. Sabes de sobras que eres el favorito.
— ¿Sí? —dijo el señor—. ¡Ya ha hablado la envidia! ¿Quieres hacerme la zancadilla... Jacob? —dijo, dando al nombre un tono malicioso.
Míster Henry se dirigió al otro extremo de la sala, sin contestar, pues tenía el don maravilloso del silencio. Al poco regresó.
—Yo soy el menor y yo debo ir —dijo—. Y milord aquí es el señor, y él dice que yo iré. ¿Qué me dices a esto, hermano mío?
—Te digo esto, Henry —repuso el señor—, que cuando uno se encuentra con gente muy tozuda, hay solo dos salidas: llegar a las manos... y creo que ninguno de los dos querrá ir tan lejos; o que la suerte haga de arbitro... y aquí tienes una guinea. ¿Te parece que lo decidamos echando una moneda al aire?
-Me parece bien y aceptaré el resultado —dijo míster
Henry—. Si sale cara, voy yo; si sale cruz, me quedo.
Lanzaron la moneda y salió cruz.
—He aquí una lección para Jacob —dijo el señor.
_Viviremos para arrepentirnos de esto —dijo míster
Henry, y salió precipitadamente de la sala.
En cuanto a miss Alison, recogió la moneda de oro que acababa de mandar a su amor a la guerra y la arrojó a través del escudo de la familia pintado en el gran ventanal.
—Si me quisieras tanto como yo te quiero, te hubieses
quedado —dijo.
—No podría amarte tanto, querida, si no amase más el honor —dijo el señor.
— ¡Oh! —exclamó ella—. No tienes corazón... ¡Ojalá te maten!
Y salió corriendo de la habitación, con los ojos llenos de lágrimas, hacia su alcoba.
Parece ser que el señor se volvió hacia milord con sus modales más cómicos y dijo:
—Parece un diablo como esposa.
¡Tú eres un diablo como hijo para mí! —exclamó su padre—. Tú que, para mi vergüenza, has sido siempre el favorito. Nunca desde que naciste me has dado una hora de felicidad; no, nunca una hora —y lo repitió por tercera vez.
Si fue la veleidad del señor, o su insubordinación, o lo que míster Henry dijera acerca del hijo favorito, lo que tanto había disgustado a milord no lo sé; pero me inclino a pensar que fue lo último, pues me consta perfectamente que desde aquel momento a míster Henry se le prestó más atención.
Fue, en resumen, bastante enfadado con su familia como el señor emprendió viaje hacia el norte; lo cual resulto más penoso de recordar por los demás cuando ya fue demasiado tarde. Recurriendo al miedo y al favor se las había arreglado para reunir casi una docena de hombres, hijos de los arrendatarios en su mayor parte. Iban bastante achispados cuando emprendieron la marcha, y subieron por la colina, junto a la vieja abadía, rugiendo y cantando, con una escarapela blanca en cada uno de los sombreros. Era una aventura desesperada el que un grupo tan pequeño cruzara la mayor parte de Europa sin apoyo alguno; y (lo que hizo que a la gente se lo pareciese aún más) mientras aquella pobre docena trepaba por la colina, un gran navío de la armada del rey, que hubiera podido darles cabida en uno de sus botes, se hallaba en la bahía con su amplia insignia ondeando al viento. Al día siguiente, por la tarde, tras haberle dado al señor una buena delantera, fue el turno de míster Henry, y se marchó, solo, para ofrecer su espada y llevar unas cartas dirigidas por su padre al gobierno del rey Jorge. Miss Alison se encerró en su habitación, donde hizo poco más que llorar hasta que ambos hubieron partido; cosió la escarapela en el sombrero del señor y (según me contó John Paul) cuando se lo bajó estaba mojada por las lágrimas.
En todos los acontecimientos subsiguientes míster Henry y mi viejo señor se mantuvieron fieles a su pacto. Nunca llegó a mis oídos que con ello obtuvieran algo, ni creo que lograsen el favor del rey. Pero se mostraron leales, cruzaron correspondencia con el lord Presidente, se quedaron en casa y tuvieron poco o ningún trato con el señor mientras duró aquel asunto. Tampoco este, por su parte, se mostró más comunicativo. Miss Alison, es cierto, estaba siempre mandándole misivas, pero no sé si recibiría muchas respuestas. Una vez Macconochie llevó un mensaje para ella y encontró a las tropas escocesas delante de Carlisle, y vio que el señor cabalgaba al lado del príncipe, de cuyo favor parecía gozar; el señor cogió la carta (según cuenta Macconochie), la abrió, le echó un vistazo, con la boca abierta como si silbara, y se la metió debajo del cinto, desde donde, al moverse el caballo, cayó al suelo sin que él se diera cuenta. Fue Macconochie el que la recogió, y todavía la conserva, y a decir verdad se la he visto en las manos. Llegaron noticias a Durrisdeer, por supuesto, tal como los rumores circulan por un país, cosa que siempre me ha maravillado. De esta manera la familia se enteró de más cosas acerca del favor que el señor gozaba ante el príncipe, así como de cuál era su situación: pues, por extraña condescendencia en un hombre tan orgulloso (y solo porque su ambición superaba su orgullo) se decía de él que había adquirido notoriedad sometiéndose servilmente a los irlandeses. Sir Thomas Sullivan, el coronel Burke y los demás eran sus camaradas cotidianos, debido a lo cual se apartó de sus propios compañeros. Tenía parte en todas las pequeñas intrigas que se fraguaban; contrariaba a milord George en mil detalles; era siempre partidario de aquello que agradaba al príncipe, sin importarle si era bueno o malo y, en conjunto, parece que (como el jugador que fue toda su vida) parecía importarle menos el resultado de la campaña que la grandeza y los favores a los que podía aspirar si, por suerte, la empresa culminaba en el éxito. En cuanto a lo demás, se comportó airosamente en el campo de batalla, pues, y nadie lo ponía en duda, no era ningún cobarde.
La siguiente noticia que llegó fue la de la batalla de Culloden. La trajo a Durrisdeer el hijo de uno de los arrendatarios, único sobreviviente, según dijo, de aquellos que se habían marchado cantando colina arriba. Por una desgraciada casualidad aquella misma mañana John Paul y Macconochie habían encontrado la guinea de oro (que era la raíz de todo el mal) en un arbusto de acebo; habían visitado la taberna, y si poco les quedaba de la guinea, menos aún les quedaba de sentido. Y a John Paul no se le ocurrió otra cosa que irrumpir en la sala, donde la familia estaba cenando, y soltar la noticia de que «Tam Macmorland acaba de regresar y, ¡ay!, nadie le acompaña».
Recibieron la noticia en silencio, como condenados; solo míster Henry se llevó la mano a la cara, mientras miss Alison ocultaba el rostro entre las suyas. En cuanto a mi señor, parecía estar hecho de ceniza.
—Todavía tengo un hijo —dijo—. Y Henry, te haré justicia diciéndote esto: el que me queda es el más bondadoso.
Resulto extraño que dijera aquello en semejante momento, pero mi señor nunca había olvidado las palabras de míster Henry, y llevaba sobre su conciencia años y años de injusticia. Aun así resultó extraño, y más de lo que miss Alison podía tolerar. Perdió la serenidad y le echó a milord la culpa por sus palabras desnaturalizadas, y recriminó a Henry por estar allí sentado, sin correr ningún peligro, cuando su hermano yacía muerto, y se echó la culpa a sí misma porque había despedido a su amor con palabras desagradables, y dijo que era el mejor de todos y se estrujó las manos haciendo protestas de amor, y llamándolo por su nombre, de tal modo que los sirvientes se quedaron atónitos.
Míster Henry se puso en pie y se quedó con las manos apoyadas en el respaldo de la silla. É1 era quien ahora parecía estar hecho de ceniza.
— ¡Oh! —exclamó de pronto—. Ya sé que le querías.
— ¡Todo el mundo lo sabe, loado sea el Señor! —exclamó ella; y luego, dirigiéndose a míster Henry, añadió—:
Pero hay una cosa que solo yo sé: que en el fondo de tu corazón le traicionaste.
—Dios sabe —gruñó él a modo de respuesta— que nos queríamos el uno al otro.
Después de aquello siguió pasando el tiempo sin que cambiaran muchas cosas en la casa, solo que ahora eran tres en vez de cuatro, lo que les recordaba siempre la pérdida sufrida. El dinero de miss Alison, debéis tenerlo presente, hacía mucha falta para las fincas, y, habiendo muerto uno de los hermanos, milord se empeñó en que se casara con el otro. Día tras día insistía en ello ante la muchacha, sentado al lado de la chimenea, con el dedo en su libro de latín, los ojos posados en el rostro de la joven con una agradable expresión de atención que le sentaba muy bien al anciano Caballero. Si ella lloraba, él se condolía con ella como un anciano que hubiera visto peores tiempos y comenzara a tomarse a la ligera incluso las penas; si ella estaba enfurecida, él se ponía de nuevo a leer su latín, pero siempre dándole alguna fina excusa; si ella, como solía hacer, ofrecía regalarles su dinero, él le mostraba cuán poco concordaba ello con su sentido del honor, y le recordaba que, aun suponiendo que él accediera, míster Henry se negaría. Non vi sed saepe cadendo era una de sus expresiones favoritas, y no hay duda de que aquel silencioso acoso minó en gran manera la resolución de la muchacha; sin duda, asimismo, él gozaba de gran influencia sobre ella, pues había ocupado el lugar de sus padres y ella, por si fuera poco, estaba llena del espíritu de los Duries, y hubiese hecho mucho por la gloria de Durrisdeer, aunque no tanto como casarse con mi pobre patrón, de no haber sido, por extraño que parezca, por la circunstancia de su extrema impopularidad.
Ésta era obra de Tam Macmorland. No había mucha malicia en Tam, pero poseía una seria debilidad: el tener la lengua demasiado larga; y como era el único hombre del país que se había ido, o, mejor dicho, que había regresado, tenía asegurado el auditorio. Los que han llevado las de perder en alguna lucha, según he podido observar, se muestran siempre ansiosos de persuadirse a sí mismos de que han sido traicionados. Según contaba Tam, los rebeldes habían sido traicionados en todas partes y por todos sus oficiales; habían sido traicionados en Derby, y traicionados en Falkirk; la marcha nocturna había sido un acto de traición de los Macdonald. Esta manía de acusar de traición fue creciendo en aquel majadero, hasta que al final tuvo que acusar a míster Henry también. Míster Henry (según él) había traicionado a los muchachos de Durrisdeer; había prometido seguirles con más hombres, y en vez de ello, se había pasado al bando del rey Jorge.
—Sí, y al día siguiente —solía decir—, el pobre señor y los pobres muchachos que iban con él, apenas habían partido; y aquel Judas sale también a avisar a los del rey, y quedaron muchos cadáveres entre los brezales de las Tierras Altas.
Y entonces, si había estado bebiendo, Tam se echaba a llorar.
Dejadle que hable lo suficiente, y cualquiera encontrará quien le crea. Esta opinión acerca del comportamiento de míster Henry se fue extendiendo por el país, poco a poco; hablaban de ello gentes que conocían su falsedad, pero que no tenían otra cosa de que hablar; y fue oída y creída y tomada como el evangelio por los ignorantes y malintencionados. A míster Henry empezaron a esquivarle; un poco más y la gente vulgar comenzó a murmurar a su paso, y las mujeres (que son siempre las más atrevidas porque son las que menos peligro corren) empezaron a echarle sus reproches a la cara. Se ensalzaba al señor diciendo que era un santo. Se recordó cómo nunca había presionado a los arrendatarios, cosa que era cierta, pues se había limitado a gastar su dinero. Era un poco alocado quizás, decían las gentes, ¡pero cuanto mejor era un muchacho natural y un poco alocado, que pronto sentaría la cabeza, que un avaro y ratero que no apartaba la nariz del libro de contabilidad y que perseguía a los arrendatarios! Una mujerzuela, que había tenido un hijo del señor, y que, a juzgar por todo, había sido vilmente explotada por este, se convirtió en una especie de paladín de su recuerdo. Un día le arrojó una piedra a míster Henry.
— ¿Dónde está el buen muchacho que confió en ti? —gritó.
Míster Henry tiró de las riendas de su caballo y la miró, con la sangre manándole del labio.
—Ah, Jess —dijo—, ¿tú también? Y sin embargo deberías conocerme mejor.
Pues era él quien la había ayudado con dinero.
La mujer tenía preparada otra piedra, e hizo como si fuera a arrojarla, y él, para protegerse, alzó la mano con que sujetaba la fusta.
— ¡Cómo, malvado! ¿Te atreverías a pegar a una muchacha? —exclamó ella, echando a correr y gritando como si le hubiese pegado.
Al día siguiente corrió por la región la noticia de que míster Henry había pegado a Jessie Broun hasta casi matarla. Lo doy como ejemplo de cómo crecía aquella especie de bola de nieve, y de cómo una calumnia traía otra; hasta que la reputación de mi pobre patrón quedó tan maltrecha que comenzó a quedarse en casa al igual que milord. Durante todo aquel tiempo, podéis estar seguros, no se quejó una sola vez en casa; la misma base del escándalo era cuestión delicada para afrontarla, y míster Henry era muy orgulloso y extrañamente tozudo en su silencio. Mi viejo señor debió de enterarse de ello, de labios de John Paul, si no de otro; o cuando menos debió de percatarse del cambio en las costumbres de su hijo. Pero ni siquiera él, probablemente, sabia cuán excitados estaban los ánimos; y en lo que se refiere a miss Alison, era siempre la última en enterarse de las noticias, y la que menor interés mostraba cuando las oía.
En el punto culminante de los sentimientos hostiles (pues se esfumaron tal como habían venido, sin que nadie supiera por qué) iban a celebrarse elecciones en la ciudad de Santa Brígida, que es la que está al lado de Durrisdeer y se alza junto al río Swift. No recuerdo qué, suponiendo que llegara a saberlo, pero estaba fermentando alguna ofensa; y se decía que habría algunas Cabezas rotas antes de que llegara la noche, y que el sheriff había mandado a buscar soldados de Dumfries. Milord dijo que míster Henry debía estar presente, asegurándole que era necesario hacer acto de presencia por el buen nombre de la casa.
—Pronto se dirá —dijo— que no marcamos la pauta en nuestro propio país.
—Extraña pauta la que puedo marcar yo —dijo míster Henry, y cuando insistieron más, añadió—: Os diré la verdad desnuda: no me atrevo a asomar la cara.
—Eres el primero de la casa que jamás dijo eso —contestó miss Alison.
—Iremos los tres —dijo milord.
Y efectivamente, se calzó las botas (era la primera vez en cuatro años, ¡menudo trabajo tuvo John Paul para ayudarle!), y miss Alison se puso su capa de montar, y los tres fueron juntos a caballo hasta Santa Brígida.
Las calles estaban llenas de toda la chusma de la comarca, y tan pronto pusieron los ojos sobre míster Henry empezaron las murmuraciones, las imprecaciones y los gritos de « ¡Judas!» y « ¿Dónde está el señor?» y « ¿Dónde están los pobres muchachos que se fueron con él?». Incluso le tiraron una piedra, pero, debido a la presencia de milord y de miss Alison, la mayoría de los presentes abuchearon al que la había tirado. No hicieron falta ni diez minutos para persuadir a milord de que míster Henry había estado en lo cierto. Milord no dijo palabra, limitándose a dar la vuelta y emprender el camino de regreso, con la barbilla hundida en el pecho. Tampoco miss Alison dijo nada, aunque sin duda pensaba en lo sucedido y se sentía herida en su orgullo, pues era una Durie de pura cepa, y sin duda le dolía el corazón al ver a su primo tratado tan injustamente. Aquella noche no se acostó; a menudo le he echado la culpa a milady (cuando me acuerdo de aquella noche, gustosamente se lo perdono todo) pero lo primero que hizo por la mañana fue acercarse al viejo lord, que estaba sentado en su lugar de costumbre.
—Si Henry me quiere todavía —dijo—, ahora puede casarse conmigo.
A él le habló de otra forma:
—No te ofrezco amor, Henry, sino, y Dios lo sabe, toda la piedad del mundo.
El uno de junio de 1748 fue el día de la boda. Fue el mes de diciembre del mismo año el que me vio descender por primera vez ante las puertas de la mansión, y a partir de este punto paso a narrar los acontecimientos tal como se produjeron ante mis propios ojos, como hace un testigo ante el tribunal.
Capítulo II
Resumen de lo ocurrido(Continuación)
Terminé mi viaje en las frías postrimerías de diciembre, en un día muy seco y helado, y quién sería mi guía sino Patey Macmorland, hermano de Tam... Para ser un mocoso de cabello pajizo y piernas desnudas tenía una lengua de lo más viperina, pues a veces había bebido en la copa de su hermano. Yo mismo era aún bastante joven, y el orgullo todavía no le había ganado la mano a la curiosidad y, a decir verdad, en aquella fría mañana a cualquiera le hubiera interesado enterarse de todas las viejas rencillas del lugar, y ver todos los sitios a lo largo del camino donde habían sucedido aquellas extrañas cosas. Escuché cuentos acerca de Claverhouse al cruzar los marjales, y cuentos acerca del diablo al pasar por lo alto del talud. Al pasar junto a la Abadía oí algo acerca de los viejos monjes, y más acerca de los contrabandistas, que utilizaban sus ruinas a modo de almacén, para lo cual desembarcan a un tiro de cañón de Durrisdeer; y durante todo el camino los Durie y el pobre míster Henry estuvieron en primera línea para recibir injurias. Así, pues, mi mente estaba llena de prejuicios en contra de la familia a la que iba a servir, por lo que casi me sorprendí al ver el mismo Durrisdeer, que se alzaba en un paraje hermoso y resguardado, bajo la colina de la Abadía. La casa era sumamente espaciosa, al estilo francés, o quizás italiano, pues no entiendo mucho en estas artes; y el lugar era de lo más bello con sus jardines, céspedes, grupos de arbustos y árboles. El dinero invertido allí sin provecho hubiese podido restaurar a la familia, pues costaba mucho mantener todo aquello.