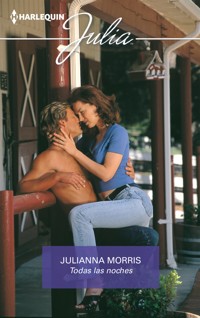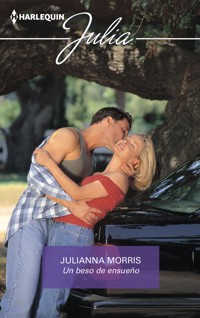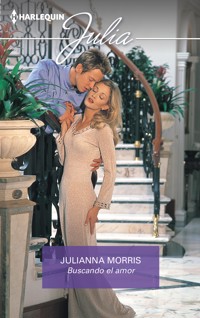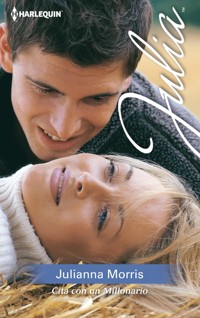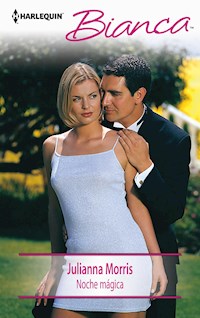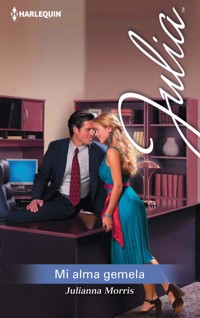2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Después de treinta y dos años de soledad y castidad, Annie James deseaba tener un hombre en su cama y un bebé entre sus brazos. Ahora que notaba el tictac de su reloj biológico, esperaba que su amigo Max la ayudara a encontrar marido. El problema llegó cuando, tras un simple beso de buenas noches, Annie se dio cuenta de que se estaba enamorando de Max, el hombre más reacio a casarse de toda la ciudad. Para Max Hunter el matrimonio era algo totalmente fuera de discusión. Lo que tenía que hacer era convencer a la encantadora Annie de que sería una esposa perfecta para cualquier hombre… para cualquiera menos para él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Julianna Morris
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El uno para el otro, n.º 1296 - septiembre 2016
Título original: Tick Tock Goes the Baby Clock
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8726-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ANNIE James miró hacia la calle y se sorprendió al ver el coche que aparcaba frente a la tienda.
–Max Hunter.
Un escalofrío la recorrió entera. Y eso la sorprendió aún más. Solo era Max, su ex vecino. No había nada raro en verlo por Mitchellton, sobre todo desde que volvió a California.
Aunque fuera el hombre más atractivo del mundo y la hiciera sentir un cosquilleo cada vez que sonreía, solo era un amigo.
Pero cuando él ayudó a una chica elegantísima a salir del BMW, Annie se mordió los labios. Max era Max y su tipo eran las mujeres sofisticadas y no las chicas que preferían ir en vaqueros.
El problema era que ella no parecía ser el tipo de nadie.
–Estate quieto, Barnard –le dijo a su conejo, que estaba comiéndose un trozo de periódico. El animal movió la naricilla y siguió mordiendo el papel, tan tranquilo–. Serás tonto…
Annie acarició la suave piel del animal, suspirando. Sábado por la tarde y allí estaba ella, hablando con un conejo.
Tenía que salir más.
Y buscar un hombre con el que tener niños y compartir cama todas las noches. Solo había un problema: cómo hacer que se fijara en ella.
Todos los hombres de Mitchellton la veían como a «una buena chica», de modo que no tenía experiencia con el sexo opuesto. Si quería encontrar un marido y formar una familia, iba a necesitar que alguien le echara una mano.
Un consejero romántico.
Annie volvió a mirar hacia la calle. Max sería perfecto. Si alguien podía decirle qué le gustaba a los hombres, nadie mejor que Max Hunter. Y como vivía en la ciudad, le diría cuáles eran los sitios ideales para conocer hombres solteros.
Tenía que cambiar muchas cosas en su vida y Max parecía como caído del cielo.
–¿Algún problema, jefa? Parece distraída.
Annie levantó la mirada y vio a su joven encargado de almacén.
–Ningún problema. ¿Te has encargado del señor Zankowski, Darnell?
–Sí. Estaba tan contento que casi ha sonreído.
–¿No me digas?
El señor Zankowski era un notorio agorero. Decían que había sonreído una vez, cuando Eisenhower llegó a la presidencia, pero Annie no lo creía.
–Menudo coche –murmuró Darnell, mirando hacia la calle–. Nunca podré comprarme uno así con lo que gano.
–Eres un crío. Se supone que no debes conducir un coche como ese.
–¿Sabes que mi madre me hace guardar la mitad del sueldo para la universidad? –suspiró el pobre Darnell.
–Tu madre te quiere. Por eso te guarda el dinero.
Annie sintió que se le encogía el corazón. Si no se daba prisa, no tendría hijos. Estaba muy bien ser la tía honorífica de la mitad de los niños de Mitchellton, pero no era lo mismo.
Darnell miró hacia el BMW por última vez, suspirando. La campanita de la puerta sonó entonces y Annie levantó la mirada.
–Qué tienda más mona –escuchó una voz femenina–. Tan rústica…
–Podrías haberte quedado en el coche –dijo Max.
Annie se animó un poco. Desde luego, Max era perfecto.
Era perfecto incluso en el instituto, cuando todos los demás chicos tenían la cara llena de granos. Metro noventa, físico de atleta, ojos negros en los que había un permanente brillo de humor, la piel oscura y el pelo negro, herencia de un abuelo indio.
En otras palabras, guapo de caerse de espaldas.
El corazón de Annie latía acelerado cada vez que se veían, pero lo mejor era ignorar esos sentimientos. Sobre todo, porque tenía la suerte de seguir siendo amiga suya después de todos aquellos años. Además, ella no quería alguien tan guapo. Los hombres como Max eran demasiado complicados, demasiado interesados en una vida de diversión y lujo que a Annie le resultaba ajena. A ella le gustaría más… algo así como el maestro del pueblo.
–Hola, Annie.
–Hola, Max. ¿Qué haces aquí?
–Estoy buscando una parcela. La señorita Blakely ha decidido hacerse una casa en el delta y quiere que yo haga el proyecto arquitectónico –contestó él, haciéndole un guiño–. Pero le ha entrado sed y acabo de recordar que tú tienes una máquina de refrescos.
–Cariño, ya te lo he dicho… llámame Buffy –dijo la joven, tomando a Max del brazo con un gesto posesivo.
Annie tragó saliva.
¿Buffy Blakely?
En fin, cada uno se llama como quiere.
–La máquina está en la trastienda. ¿Necesita cambio? –preguntó, abriendo la caja registradora. Como siempre, tuvo que sujetarla con una mano para que el cajón no saliera volando.
–¿Aún no lo has arreglado? –preguntó Max, sorprendido.
Annie recordó entonces el día que se pasaron media hora reuniendo monedas por toda la tienda. Ese día, se chocaron bajo el mostrador y hubiera podido jurar que Max iba a besarla, pero no lo hizo. ¿Por qué iba a hacerlo? Había sido una idea absurda.
–Dicen que no puede arreglarse –contestó, acariciando la antigua caja de bronce. Le daba igual que estuviera estropeada, era preciosa. Tenía personalidad. ¿Por qué todo el mundo insistía en deshacerse de las cosas viejas y reemplazarlas por cosas nuevas que no tenían historia alguna?
–Max, se está haciendo tarde. Y aquí hay tanto polvo… –protestó Buffy.
–¿Por qué no esperas en el coche? –sugirió él, dándole las llaves–. Hace un mes que no veo a Annie y quiero que me cuente cosas.
Buffy tomó las llaves con gesto de irritación.
–Gracias. Esperaré.
–Muy bien –sonrió Max, volviéndose hacia su amiga–. Mi abuela me ha dicho que la cuidaste muy bien cuando estuvo resfriada. Yo ni siquiera sabía que había estado enferma.
–Es que has estado tan ocupado desde que volviste de Boston que no queríamos decirte nada. Además, a mí no me importa echar una mano, ya lo sabes.
Así era Annie, pensó él. La clase de mujer que se sube las mangas de la camisa para ayudar a cualquiera. Seguía siendo tan buena como cuando, de cría, se mudó al pueblo con su padre. Solo era dos años más joven que él, pero con su carita de niña y sus ojos dulces parecía más joven.
Si todo el mundo fuera como ella, la vida allí no sería tan mala. Pero Mitchellton era un diminuto pueblo en el delta del río Sacramento, que iba treinta años por detrás del resto del país, moviéndose a su propio paso. No cambiaba nunca; estaba a menos de veinte kilómetros de la capital administrativa de California, pero era como si estuviera a mil.
–Grace me ha dicho que tu nuevo estudio de arquitectura va viento en popa –dijo Annie entonces–. Está muy orgullosa de ti. Dice que has ganado varios premios.
–Me va bastante bien –sonrió él–. He intentando convencer a mi abuela para que venga a vivir a Sacramento, pero se niega.
–Le gusta Mitchellton.
–Pero yo quería ponerle un apartamento con todos los lujos. Y estaría mucho más cerca del mejor hospital del estado.
Annie dejó escapar un suspiro.
–A tu abuela le gusta vivir aquí. Además, aquí están sus amigos.
–Max, de verdad tengo mucha sed –interrumpió de nuevo Buffy, aquella vez con los dientes apretados.
En ese momento, a él le daba igual que estuviera en la luna y mucho menos que tuviera sed, pero sonrió amablemente. Algunas comisiones no merecían la pena, pensaba.
–Vamos a sacar un refresco de la máquina.
Max se alegraba de ver a Annie, especialmente cuando llevaba de la mano a alguien como Buffy, la mujer más insípida del mundo. En su búsqueda de la casa ideal, Buffy Blakely había contratado y despedido a media docena de arquitectos. Y Max sospechaba que los anteriores también habían sido solteros de treinta y tantos años. Buffy no era precisamente sutil sobre su deseo de que la relación fuera algo más que profesional. Mucho más. Lo que ella quería era casarse con un arquitecto.
Casarse.
Max sintió un escalofrío.
El matrimonio era algo prohibido para él. Sus padres sumaban nueve divorcios entre los dos y había perdido la cuenta de los hermanastros que tenía, repartidos por todo el país. Debería ser optimista y pensar que los pobres lo estaban intentando, pero no lo creía. No hay que pillarse la mano con la puerta de un coche para saber que duele.
–Max, que tengo mucha sed –insistió Buffy entonces, con un diapasón preocupantemente alto.
Con Buffy pisándole los talones, Max pasó por delante de estanterías llenas de semillas y herramientas de jardinería y entró en la trastienda. Allí había una antigua máquina de refrescos, de las que seguían sirviendo botellas, no latas.
–¿Esta es la máquina? –preguntó Buffy, mirando el aparato como si fuera del siglo XV.
–¿Quieres coca–cola o limón? Ah, también hay naranja.
Ella no dijo nada, solo lo miró, incrédula, mientras sacaba una botella de coca–cola. Seguramente, esperaba encontrar agua de diseño tipo Evian o algún otro tipo de bebida más sofisticada, pero estaban en Mitchellton y allí seguramente ni siquiera sabían lo que era agua de diseño.
–Annie, ¿tú quieres un refresco? Yo invito.
–Vale. Cualquier cosa –gritó ella, desde la tienda.
Ignorando el gesto incrédulo de Buffy, Max sacó otra coca–cola y se la llevó a su amiga. Annie le dio un buen trago, echando la cabeza hacia atrás. Eso era lo bueno de Annie James, que todo lo hacía fácil, sin complicaciones.
Como Mitchellton, ella no había cambiado mucho. Su rostro seguía teniendo rasgos aniñados, con aquellos ojos tan azules y la media melena de color castaño rojizo. Su sonrisa era contagiosa y estaba tan delgada como siempre. O parecía delgada. Normalmente llevaba ropa ancha que lo escondía todo excepto la curva de sus pechos.
Era raro que nunca se hubiera casado, pensó entonces. Mitchellton era un sitio en el que todo el mundo se casa y, a su manera, Annie era muy guapa. Y, si su busto era una indicación, tenía una figura que dejaría a los hombres con la boca abierta.
–¿Pasa algo? –preguntó ella entonces. Max apartó la mirada, un poco cortado.
¿De dónde habían salido aquellos pensamientos?
Se estaba dejando afectar por el sol y la irritante presencia de Buffy Blakely. No era normal tener pensamientos licenciosos sobre una amiga, especialmente cuando la amiga era alguien como Annie. En realidad, era casi una hermana.
–Nada. Solo estaba pensando.
Mientras no le preguntase en qué… A Annie le daría un ataque si supiera que estaba pensando en sus pechos.
–Ah, por cierto… yo también he estado pensando y… quería hablar contigo de un asunto.
Max se sorprendió al ver que tartamudeaba. ¿De qué quería hablar?
–Dime…
–¡No! ¡Tigger, ven aquí!
Él siguió la dirección de su mirada y vio a un enorme gato dirigiéndose hacia Buffy. Al principio, no entendió, pero entonces vio que algo colgaba de la boca del felino.
Con un maullido de satisfacción, Tigger dejó lo que llevaba sobre la sandalia de la señorita Blakely.
El tiempo pareció detenerse, con tres humanos y un gato mirando un ratoncillo medio muerto sobre la cara sandalia.
De repente, lanzando un chillido de horror, Buffy dio una patada al aire que le habría asegurado un puesto en la liga de fútbol profesional. El ratón voló por la tienda y terminó en el suelo. Mareado, parpadeó un par de veces, miró alrededor como si no supiera dónde estaba y después se lanzó a la carrera hacia un agujero en la pared. Tigger lo siguió, entusiasmado.
–¡Vaya…qué emocionante! –exclamó Max.
–¿Emocionante? –replicó Buffy, histérica–. ¡Seguramente ese roedor me ha contagiado cualquier enfermedad!
La verdad era que él estaba más preocupado por el ratón. No podía ser sano acercarse tanto a Buffy.
–No te ha mordido, ¿no?
–¡Claro que no! ¡Por Dios, que alguien llame a un médico! ¡Un desinfectante, alcohol, lo que sea…!
Estaba tan histérica que parecía un dibujo animado y a Max cada vez le costaba más trabajo no reírse. Annie se tapaba la boca con la mano y tenía los ojos abiertos de par en par, como si estuviera a punto de soltar una risita.
–Creo que tengo agua oxigenada –consiguió decir.
Eso fue el remate. Max, sin poder evitarlo, soltó una estruendosa carcajada.
–¡Eres… eres un monstruo! –le espetó Buffy–. ¡Voy a demandar a la tienda! ¡Voy a demandar a todo este asqueroso pueblo! ¡Y tú, Max Hunter, puedes irte al infierno!
Girándose sobre las carísimas sandalias, salió de la tienda y entró en el BMW. Después de arrancar a toda velocidad, desapareció, dejando en el asfalto las huellas de los neumáticos.
Max hizo una mueca. ¡Pero si era su coche! Un capricho que había adquirido para celebrar el éxito de su estudio… y ella lo trataba como si fuera un todoterreno.
–¿De verdad crees que va a demandarme? –preguntó Annie.
–No –contestó él, encogiéndose de hombros–. A Buffy no le gusta hacer el ridículo.
–¿Ah, no? –sonrió ella, irónica.
Max le dio un tirón de pelo.
–Te olvidas de una cosa. Buffy me ha robado el coche. Y alegar que fue atacada por un ratón enfurecido no es atenuante.
Para ser alguien que acababa de perder un BMW y, seguramente, un buen encargo profesional, no parecía muy disgustado.
Aun así, aquel no era el mejor momento para hablarle de sus problemas. Lo invitaría a cenar y después, mientras lo llevaba a Sacramento en su coche, le contaría todo el asunto.
Aunque, por otro lado, quizá ni siquiera se atrevería a contárselo.
Annie apretó los labios, obstinada. Llevaba treinta y dos años sin tener una relación amorosa. Si no hacía algo inmediatamente, todo seguiría igual. Y su reloj biológico había empezado a marcar el paso del tiempo al doble de la velocidad normal.
–¿Quieres hacer un informe para la policía? Supongo que no querrás a Buffy en la lista de los «más buscados», pero podrías informar de que se han llevado tu coche.
Max sonrió.
–Sí, supongo que es lo mejor. Estaba tan enfadada que podría llevarse por delante un autobús.
Annie marcó el número y le dio el auricular. En la diminuta comisaría de Mitchellton solo había un comisario y un ayudante. Allí no había grandes delitos. Las islas del delta eran un sitio olvidado del mundo.
El ayudante no le preguntó por los detalles. Al contrario que el comisario, Newell no era el representante de la ley más ambicioso del mundo. Él prefería los casos que le permitían seguir en la oficina, con los pies encima de la mesa.
Cuando Max terminó de dar el informe, Annie colgó el teléfono.
–Voy a cerrar. Quiero invitarte a cenar para compensarte por el incidente del ratón.
–Buffy es la que debería compensarme –suspiró él–. Y no tienes que cerrar antes de las ocho. No quiero que pierdas dinero por mi culpa.
–No pasa nada. Los sábados a estas horas no hay muchos clientes –sonrió Annie entrando en la trastienda, donde Darnell estaba colocando cajas de fertilizante–. Voy a cerrar. Puedes marcharte.
El chico sonrió.
–¿Me pagas lo mismo que si cerrásemos a las ocho?
–Claro.
–¡Estupendo! Es que tengo una cita esta noche.
Cinco segundos después, Darnell subía a su bicicleta y se perdía por la carretera pedaleando alegremente.
–Yo también solía ponerme así de contento cuando tenía una cita –sonrió Max mientras Annie abría la caja registradora–. ¿Te acuerdas?
Ella apretó los labios. Tarde o temprano, tendría que contarle su falta de experiencias en ese campo, pero prefería esperar. Además, él sabía que no había salido con nadie durante la época del instituto. El viernes y el sábado por la noche para Annie consistían en quedarse viendo la televisión.
–Sí, claro.
–Era una época estupenda –siguió Max–. No había nada de qué preocuparse, excepto los exámenes y el exceso de hormonas. Lo mejor de la vida.
–Pues… para mí no, la verdad.
Annie no tenía buenos recuerdos de aquella época. Su padre se había puesto enfermo y había tenido que cuidar de él durante muchos años, hasta que murió.
–Lo siento. Se me había olvidado. Tú no lo pasaste demasiado bien en el instituto, ¿verdad?
Ella se encogió de hombros.
–Da igual.
–No da igual. Supongo que la mayoría de nosotros queremos olvidar lo que fue nuestra adolescencia en realidad –dijo Max entonces–. No sé por qué, pero olvidamos las cosas malas.
–Tú siempre decías que todo fue mejor… cuando viniste a vivir con tu abuela Grace.
–Es verdad. Un poco aburrido, pero mucho mejor que antes.
Vivir con unos padres separados que se casaban y divorciaban como si aquello fuera un juego no era precisamente el ambiente más adecuado para un niño.
«Si no podéis darle a mi nieto un hogar, me lo llevaré a Mitchellton», les había dicho su abuela cuando él tenía once años. Y sus padres no discutieron. Max era un niño insoportable, mimado y resentido. Seguramente, para ellos fue un alivio que su abuela se lo llevara.
Annie anotó unos números en el libro de cuentas y después guardó el dinero en una caja fuerte debajo del mostrador.
–¿Por qué lo dejas aquí? ¿No deberías ingresarlo en el banco?
–Está cerrado, Max.
–Ah, es verdad.
–Aunque me robasen, no se llevarían gran cosa. Pero no me van a robar. Aquí no hay robos, tonto.
–Sí, claro.
En la ciudad las cosas eran diferentes. Había que tener mucho cuidado con todo el mundo y nadie se fiaba de nadie.
Pero estaban en Mitchellton.
–Además, los lunes abro la tienda a las siete de la mañana y necesito tener algo de efectivo –siguió Annie, saliendo del mostrador–. Van a traerme unas balas de paja.
Max se tragó una nueva protesta. Annie, tan bajita que apenas le llegaba a la barbilla, era una chica fuerte, pero levantar balas de paja… Una tienda de suministros para granjas no era precisamente el mejor sitio para una mujer, pero había sido el negocio de su padre y ella lo llevaba desde que murió.
Max miró alrededor. Además de suministros para granjas, había añadido herramientas para jardinería, semillas y comida para animales. Pero estaba casi igual que veinte años antes. Seguramente, el negocio no había cambiado nada en cincuenta años.
–Venga, Barnard –dijo Annie entonces, tomando a un enorme conejo marrón en brazos–. ¿Nos vamos?
Max miró al conejo y después la adorable cara de su amiga. Solo Annie James se llevaría una mascota al trabajo.
–¿Y Tigger?
–Tigger vive aquí, en la tienda. Él es el responsable de que no haya ratas y ratones. Bueno, ya has visto…
–Sí, desde luego. Y tampoco se le da mal echar a los clientes.
Annie hizo una mueca de preocupación y a Max le hubiera gustado darle un abrazo. Se preocupaba demasiado por todo. Pero había tenido que crecer muy rápido cuando su padre se puso enfermo, de modo que era comprensible.
–No pasa nada, tonta. Buffy era una pesada y Tigger me ha hecho un favor.
–Pues cómprale un juguete –rio ella–. Lo vuelven loco.
Max sí que estaba volviéndose loco. Le hubiera gustado darle un abrazo a Annie.