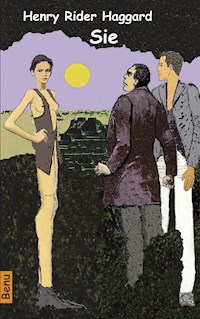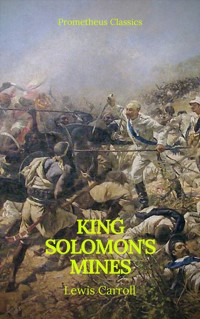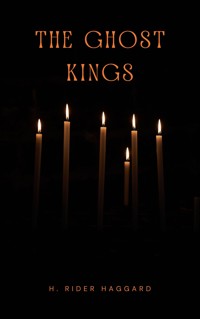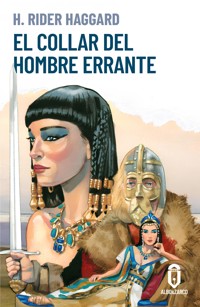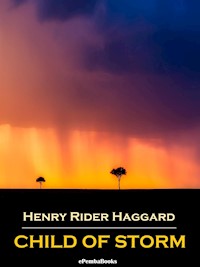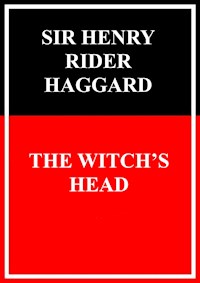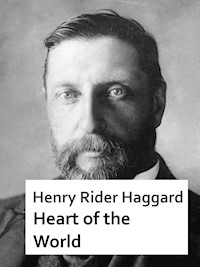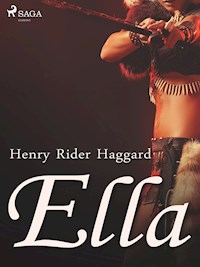
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
La historia comienza cuando Horace Holly, un profesor de Cambridge, es nombrado tutor de Leo Vincey, el hijo de un amigo que acaba de fallecer. El padre de Leo dejó una extraña herencia, un cofre con la historia de la familia del niño que no puede ser abierto hasta que éste sea mayor de edad. En su cumpleaños número 21, Leo se adentra en la historia de los Vincey y descubre sus antepasados. Así es que Leo y Horace inician un viaje iniciático al reino perdido en el interior de África, en busca de develar el antiguo misterio sobre su familia. Consecuentemente, Holly y Leo llegan África Oriental donde viven mil aventuras y llegan hasta el pueblo de los amahagger, una primitiva raza de nativos de piel blanca y hábitos antropófagos, y su misteriosa reina Ayesha, que gobierna como la todopoderosa "Ella"; «Ella, la que debe ser obedecida» y quien sorpresivamente tiene una misteriosa conexión con el joven Leo... Ella es una de las mejores novelas fantásticas del siglo XIX y uno de los clásicos del género de aventura y fantasía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry Rider Haggard
Ella
Saga
EllaOriginal titleSheCover image: Shutterstock Copyright © 1886, 2020 Henry Rider Haggard and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726337945
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 2.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
"Ella, una historia de aventuras", es uno de los clásicos de la literatura imaginativa con más de 83 millones de copias vendidas en 44 idiomas diferentes, uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. La historia es una narración en primera persona que sigue el viaje de Horace Holly y su pupilo Leo Vincey a un reino perdido en el interior de África. Allí, se encuentran con una raza primitiva de nativos y una misteriosa dama blanca, Ayesha, que reina como la todapoderosa "Ella" o "La-que-debe-ser- obedecida". En este trabajo, Rider Haggard desarrollo las características del subgénero de "mundos perdidos", que muchos autores como Lovecraft, Tolkien y Bulwer Lytton emularon posteriormente. La novela explora temas de la autoridad y comportamiento femenino. Ha recibido elogios y críticas por igual por su representación de género de la mujer. Extraordinariamente popular desde su lanzamiento, nunca ha estado fuera de impresión desde su primera publicación en 1887 y se considera uno de los libros clásicos del genero de aventura y fantasía.
INTRODUCCIÓN
Al publicar esta narración, que, aun considerada como una mera novela contiene las más misteriosas y peregrinas aventuras acaecidas a seres mortales, créome obligado a explicar cuál es la verdadera relación que, con ella tengo. Hago constar, desde luego, que no soy el autor, sino el editor de tan extraordinaria historia y paso ahora a decir cómo vino a mis manos.
Algunos años hace que yo, el editor, estaba parando en casa de un hermano, en una de las universidades de Inglaterra que, para el propósito de este relato, llamaremos de Cambridge. Andando un día por las calles llamóme la atención el aspecto de dos caballeros que vi pasar de bracero.
Uno de ellos sin disputa el más Joven que mis ojos habían visto, era muy alto y ancho de hombros, muy vigoroso al parecer, y me recordaba la del ciervo montés la gracia natural de su porte.
Además, su rostro era irreprochable: tan bello como bondadoso; y al descubrirse para saludar a una señora que pasaba vi que tenía ensortijados los cabellos rubios y apretados sobre el cráneo.
—¡Por Dios! —exclamé, —ese joven parece una estatua de Apolo, ambulante... ¡Qué hombre tan hermoso!
—Tienes razón —me contestó mi hermano, que paseaba conmigo.
—Es el hombre más hermoso de la Universidad, y también uno de los más amables. Le dicen el dios griego. Pero mira al otro: es tutor de Vincey, así se llama el más joven; lo han puesto por apodo Caronte, y tiene reputación de ser persona muy instruida.
Efectivamente, vi que el otro, de más madura edad, era tan interesante, a su manera como el espléndido ejemplar de la humanidad a quien iba acompañando. Parecía tener como unos cuarenta años, y era tan feo, como el otro hermoso. Menos que mediana era su estatura un tanto estevadas sus piernas; sumido tenía el pecho, y los brazos de una largura desmesurada. Sus ojos eran pequeños, el negro pelo le crecía muy abajo en la frente, y como las espesas patillas cortadas rectamente, se le unían al pelo, apenas si le quedaba despejada una escasa parte de las facciones. Pensaba viéndolo, en el gorila y, sin embargo, la mirada me pareció tan agradable y genial, que recuerdo cómo le confesé a mi hermano mi deseo de tratar a aquel hombre.
—Nada más fácil —me contestó; —conozco a Vincey y te presentaré.
Así lo hizo, y luego estuvimos un rato hablando con ellos. De regreso estaba yo, a la sazón, del Cabo de Buena Esperanza y nuestra conversación giró sobre los zulús. En esto, se nos acercaron una señora gruesa y una linda jovencita rubia muy conocidas, al parecer, de Mr. Vincey, quien al punto se despidió de nosotros y se marchó acompañándolas. Recuerdo también que me hizo sonreír entonces el cambió de expresión que noté en el caballero de más edad, cuyo nombre, supe que era Holly, cuando reparó que las señoras se nos acercaban.
Paró súbitamente de hablas lanzó una mirada como de censura a su compañero y haciéndome una rápida inclinación de cabeza nos volvió la espalda y fuese solo cruzando la calle Dijéronme después que se le atribuía generalmente a Mr. Holly tanto terror al bello sexo, como el que le tenía la mayoría de las gentes a los perros rabiosos, y que esto explicaba la precipitación de la fuga.
En cuanto a Mr. Vincey, puedo asegurar que en aquel momento no le demostró aversión al sexo femenino Me acuerdo que riendo le hice a mi hermano la observación de que Mr. Vincey no pertenecía precisamente a la clase de esos hombres que uno no tiene reparo en presentar a la muchacha con quien pretende uno casarse ya: que sería muy probable que el conocimiento terminase por una transferencia de afectos.
La verdad es que era demasiado buen mozo, y lo que es más, no se notaba en él esa presunción que tienen generalmente los buenos mozos, y que con razón les enajena la simpatía de los demás. Aquella misma noche me separó de mi hermano, y mucho tiempo pasó luego sin que supiera más de Caronte ni de el dios griego. Lo cierto es que desde ese día hasta la fecha no los he vuelto a ver y que, probablemente no los volveré a ver jamás. Pero hace como un mes que recibí una carta y dos bultos, uno de los cuales era un manuscrito, y al abrir la primera vi que estaba firmada por Horacio Holly, nombre que, por lo pronto, desconocí. La carta estaba concebida en estos términos:
«Universidad de Cambridge, Colegio de***, 1 de mayo de 18...
«Muy señor mío: Le sorprenderá a usted, atendido lo cortas que han sido nuestras relaciones que yo le escriba esta carta.. la verdad es que me parece conveniente empezar por recordarlo que hará hoy unos cinco años que nos conocimos, cuando le fuimos presentados a usted mi curado Mr. Leo Vincey y yo, por su señor hermano, en una calle de Cambridge. Mas, paso al asunto que me hace escribirle y le prometo que seré, breve.»
«He leído con mucho interés el libro que acaba usted de publicar sobre un viaje al África Central. Supongo que esta obra será veraz en alguna parte, y en otra un esfuerzo de la imaginación. Sea lo que fuere, me ha hecho concebir una idea.»
«El caso es que, y el cómo de ello lo sabrá usted por el manuscrito que le acompaño, que el portador le entregará con el escarabajo auténtico y el tiesto original, mi curado, o más bien mi hijo adoptivo y yo, acabamos de pasar por unas verdaderas aventuras en el África Central, de mucho más maravilloso carácter que las descritas en su libro, y tanto, que casi estoy corrido de someterlas a su consideración, por temor de que usted no me crea Ya las encontrará usted contenidas en ese manuscrito que yo, o mejor dicho, nosotros habíamos determinado que no se publicara durante, nuestras vidas. Habríase realizado esto así si no fuera por una circunstancia que ha surgido recientemente. Nosotros dos, por las razones que podrá juzgar después de leer el manuscrito, nos vamos a marchar de nuevo, al Asia Central esta vez, que es donde debe encontrarse la sabiduría caso de encontrarse sobre la tierra y calculamos que nuestra ausencia será muy larga.. quizá no volvamos.»
«Y en esa alternativa nos hemos preguntado si estaremos autorizados para ocultarle al mundo la noticia de un fenómeno singularísimo, meramente porque, en él está interesada nuestra personal existencia o por temor del ridículo, y la duda que nuestras afirmaciones inspiren. Yo tengo una opinión sobre el asunto y Leo tiene otra y, finalmente, tras largas discusiones hemos venido á parar en este compromiso, a saber: remitirle a usted la historia dándole amplia facultad para publicarla si lo cree conveniente, con la única condición de que desfigure nuestros verdaderos nombres y cuanto se refiere a nuestra identidad personal, en lo que sea posible sin perjudicar la buena fe substancial de nuestra narración.»
«¿Qué más le dirá? No sé, en verdad. A no ser que le repita que cuanto se describe en el manuscrito citado pasó tal cual en él se refiere. En cuanto a Ella nada puedo añadir. Lamentamos más cada día el no habernos aprovechado mejor de las oportunidades que tuvimos para enterarnos de quién fuese mujer tan maravillosa.. ¿Quién era ella?... ¿Cómo llegó por primera vez á las Cavernas de Kor, y cuál era su verdadera religión?... Nunca pudimos cerciorarnos de ello, y ya no habremos ¡ay! de saberlo... Al menos no ha llegado aún el tiempo de que lo sepamos. Estos y otros problemas surgen en mi mente, mas ¿de qué serviría el plantearlos ahora? ¿Se encargará usted de la tarea que lo encomendamos?... Le damos la más completa libertad para ello, y en recompensa obtendrá usted, sin duda el crédito de haberle dado al mundo la historia más peregrina que se conoce. Lea el manuscrito, que he copiado con letra clarísima en su obsequio, y contésteme.»
«Quedo afmo. de usted. —L. Horacio Holly»
«P. D. —Por supuesto que las ganancias que resulten de la venta de la obra quedarán a su favor de usted, para que de ellas disponga como le parezca y en el caso de que el negocio no arrojara sino pérdidas, ya están enterados los señores Geoffrey y Jordán, mis apoderados de que deben saldarlas. Confiamos el escarabajo, el tiesto y el pergamino a su custodia de usted hasta el día que le roguemos la devolución del depósito. —Vale»
Esta carta como es natural pensar, me sorprendió sobremanera cuando la recibí: pero cuando pude librarme de otros urgentes trabajos, y al cabo de unos quince, días examiné el manuscrito, mi asombro creció de punto, como espero les pasará a los lectores y, desde luego, resolví no dejar de la mano el asunto. Escribíle con ese objeto a Mr. Holly, pero como a la semana recibí otra carta de los apoderados de ese caballero en la que me devolvían la mía informándome que su cliente y Mr. Leo Vincey habían ya salido del país en dirección al Tibet, y que por el momento no sabían su dirección.
Y ya no tengo más que decir por mi parte. De la historia que sigue juzgará el lector por sí mismo. Se la ofrezco con poquísimas alteraciones del texto que recibí, hechas únicamente con el objeto de ocultar al público la identidad de los protagonistas. He tenido muy buen cuidado de suprimir los comentarios.
Inclinábame yo, al principio, a pensar que esta historia de una mujer embozada en la majestad de sus casi interminables años, sobre la cual caía la eternidad misma como si fuese la sombra del ala obscura de la noche era una gigantesca alegoría cuya significación no podía comprender.
Me figuré después que sería una audaz tentativa para pintar los resultados posibles de la inmortalidad infundida en la sustancia de un mortal, que continúa nutriéndose de la tierra y en cuyo humano pecho siguieran las pasiones surgiendo y abatiéndose siempre palpitando, como en el imperecedero mundo que la rodea se alzan, decrecen y palpitan los vientos y las marcas incesantemente. Mas, conforme iba leyendo abandoné también esta idea. Paréceme que está impreso evidentemente en el relato el sello de la veracidad. Quede su explicación para otros, y con este ligero prólogo, que, hacían indispensable las circunstancias, presento al mundo a Ayesha y a las Cavernas de Kor.
El editor.
P. D. Debo también considerar otro punto que me ha impresionado mucho después de un repaso de esta historia y quiero llamar sobre él la atención del lector. Se observará que nada existe en el carácter de Leo Vincey, por los datos que sobre él se nos ofrecen que haya podido atraer hacia él, según la opinión de la mayoría una inteligencia tan superior como la de Ayesha. Ahora a mis ojos, al menos, ni aun siquiera es particularmente interesante: más natural aparecería que Mr. Holly se le hubiera adelantado en su favor... ¿Será que, como los extremos se tocan, el mismo exceso y esplendor de su inteligencia la condujo, merced a alguna peregrina reacción física a adorar ante el altar de la materia?...
¿No fue aquel antiguo Kalikrates más que un hermoso animal, adorado por su belleza helena?
¿O será la explicación, según yo creo, esta otra á saber: que Ayesha capaz de ver más allá que nosotros, percibió oculta en el alma de su amado el germen la vacilante chispa de la grandeza y sabía bien que bajo la influencia del don vital que ella podía darle que ella regaría con su ciencia y calentaría con el resplandor de su presencia podría abrirse el germen como una flor y tornase la chispa en astro para llenar al mundo fragancias y claridades?... Tampoco a esto soy capaz de contestar, y debo dejar que el lector forme su propio juicio sobre las cosas que se le presentan.
RECIBO UNA VISITA
Grábanse algunos acontecimientos en la memoria con sus más mínimos detalles y circunstancias, de tal modo, que no podemos olvidamos jamás de ellos por más que hagamos. Esto es lo que me pasó con la escena que voy a referir, y que ante mi mente surge ahora con tanta claridad como si ayer mismo se hubiera verificado.
Hace como unos veinte años que, en este mismo mes precisamente, yo, Luis Horacio Holly, me encontraba sentado en mis habitaciones en Cambridge, batallando con ciertos problemas de matemáticas, no me acuerdo cuáles. Iba a presentarme dentro de una semana a hacer mis oposiciones para un internato, y tanto mi encargado como mi colegio tenía grandes esperanzas de que yo me distinguiría. Cansado, al fin, del trabajo, tiré mi libro, levantéme, fui a la chimenea tomé una pipa de encima de ella y la llené. Sobre la repisa había una vela encendida y detrás un espejo largo y estrecho que reflejaba mi fisonomía mientras prendía mi pipa y al mirarme a mí mismo me quedé reflexivo. El fósforo ardió hasta quemarme los dedos; pero lo arrojé y seguí mirándome y reflexionando; al fin exclamé en alta voz:
—Bueno... Comprendo que mis amigos esperen que haga yo algo con el interior de mi cabeza porque con el exterior, de seguro que no hará nada jamás...
Esta exclamación parecerá sin duda rara a cualquiera que la lea pero hay que saber que yo aludía con ella a mis deficiencias físicas. La mayoría de los hombres a los veintidós años de edad, se ven más o menos favorecido por las gracias de la juventud; mas esto a mi me fue negado. Pequeño, trabado de estructura mal puestas, casi deformadas las costillas con los brazos larguísimos y musculares duras las facciones los ojos pardos hundidos allá dentro bajo una frente estrecha casi tapada por el pelo negro y recio de mi cabeza que parecía un estropajo, frente que era como trocha abandonada que el monte, va cubriendo de nuevo; tal era mi aspecto hace un cuarto de siglo, y tal es en el día con muy poca diferencia. Como Caín, sentíame marcado por la Naturaleza con el marchamo de una fealdad anormal, mas dotado también por ella con una singular fuerza del cuerpo y grandes potencias intelectuales. Tan feo era yo, que los jóvenes elegantes de mi colegio en la Universidad, aunque citaban con orgullo mis hazañas de fuerza y resistencia corporal, ponían ciertos reparos en salir conmigo por las calles. Natural era pues que fuese algo misántropo, y hasta huraño; que viviera y trabajase solo, y que, no tuviera amigos íntimos... exceptuando uno, quizá. La Naturaleza me había construido aparte para que viviera aislado y no tuviera más consuelo que los que su propio seno materno me ofrecía Las mujeres se horrorizaban de verme. Hacía una semana que me había llamado monstruo una muchacha y añadió que mi aspecto la había convertido a la teoría darwiniana. Verdad es que en cierta ocasión una mujer me demostró algún interés, y que yo derroché en honor suyo todo el nativo afecto que por largo tiempo había estado ahorrando; pero una cantidad de dinero, que debía haber venido a mis manos, fue a parar a otra parte, y ella entonces me abandonó. Roguéla y suplíquela que no me dejara como no le he rogado a ninguna otra persona viva en el mundo, porque estaba enamorado de su linda cara porque la amaba de veras; mas ella ser levantó de súbito y tomándome de la mano me llevó frente a un espejo y señalando a las dos imágenes me dijo:
—Responde amigo mío: ¿te parece que con una cara como, la tuya pueda quererte de balde quien la tiene como yo?...
Maldíjela y huí. Entonces tenía yo veinte años nada más... Y parado ahora de nuevo ante el espejo de mi chimenea me contemplaba y sentía una especie de amarga satisfacción en encontrar tan solitario, sin padre, madre, ni hermanos, cuando de súbito oí que llamaban a mi puerta
Antes de abrirla me detuve un rato. Era cerca ya de la media noche y no me encontraba dispuesto a recibir a nadie tan tarde. No tenía más que un amigo en toda la Universidad, quizá en todo el mundo. ¿Sería él quien llamaba?... Tosió entonces la persona que, afuera esperaba y corrí abrir porque conocí la tos.
Un hombre como de treinta años de edad, que parecía haber sido muy hermoso, entró precipitadamente, aunque con el andar vacilante, por el peso de un arca de hierro que traía sujeta por una agarradera con la mano derecha. Al colocar el arca sobre la mesa vióse acometido de un violento acceso de tos. Tosió y tosió hasta que el rostro se puso purpúreo y se echó luego en un sillón y escupió sangre. Puse un poco de whiskey en un vaso y se lo di a beber, con lo que se sintió mejor, mas daba gran pena verlo.
—¿Por qué me has tenido aguardando ahí afuera al frío, tanto tiempo? —me dijo, —bien sabes que las corrientes de aire me matan.
—No, sabía quién llamaba —contesté, eres un visitador rezagado.
—Cierto que sí; mas en verdad te digo que, esta será mi última visita –me dijo, tratando de sonreír. —¡Ya estoy roto, Holly, roto, del todo! Paréceme que no veré el día de mañana..
—Déjate de tonterías —exclamé. —Aguarda un poco, que voy por el médico. Detúvome con vivo o imperioso ademán y agregó:
—Tu consejo es prudente, pero no quiero médicos. He estudiado medicina y sé bien lo que me pasa. Los médicos no pueden salvarme: ya ha llegado mi hora.. Hace un año, que estoy viviendo de milagro...
Escúchame ahora como no has escuchado a nadie antes porque no podrás hacer que te repita mis palabras... Durante dos años hemos sido buenos amigos... Holly, vamos a ver... ¿qué sabes tú de mí?
—Sé que eres rico, que has tenido el capricho de venir a la Universidad mucho después de haber cumplido la edad en que la mayoría la deja.. Sé también que has sido casado y que murió tu esposa.. y finalmente, que eres el mejor, el único amigo quizá que tengo...
—¿Sabías tú que tengo un hijo?
—No.
—Pues ahora lo sabes. Tiene cinco años de edad. —Me costó la vida de su madre, y por esto no he podido todavía mirarlo a derechas... Holly, si quieres aceptar el cargo, te dejará de único tutor del niño.
Di un gran salto en la silla y exclamé:
—¿A mí?
—A ti, sí; no te he estudiado en vano durante dos años. Hace tiempo que yo sabía que concluiría pronto, y desde luego que me convencí de ello, he estado buscando a alguno a quien confiar el niño, y esa otra cosa —agregó dando un golpe con la mano en el arca de hierro. —Por fin, me he fijado en ti, Holly, porque como los árboles rugosos tienes fuerte, el corazón. Escucha: el niño es el vástago de una de las familias más antiguas de la tierra en todo cuanto la antigüedad de una estirpe puede asegurarse. Te reirás ahora quizá al oírme pero algún día tendrás la prueba de que el fundador de mi raza mi 65º ó 66º antepasado, fue un sacerdote egipcio de Isis, aunque era oriundo de Grecia que se llamaba Kalikrates o sea el Hermoso y Fuerte, o para ser más exacto aún, el Hermoso en su Fuerza. Su padre fue, según creo, uno de los mercenarios griegos empleados por Hakor, príncipe mendesiano de la XXIX dinastía. Por el año 389, antes de Cristo, precisamente cuando se realizó la decisiva caída de los Faraones este Kalikrates quebrantó sus votos de celibato y huyó de Egipto en compañía de una princesa de real estirpe que se había enamorado de él, y sufrió un naufragio en la costa de Africa por el punto, según creo, donde queda hoy la Bahía de Delagca o más al Norte, quizá. El se salvó con su mujer, aunque todos los demás perecieron de un modo ú otro. Allí, en tierra sufrieron grandes penalidades pero, al fin, fueron recibidos por la poderosa soberana de un pueblo salvaje, que era una mujer blanca de singularísima belleza y la que, en circunstancias que yo no puedo precisar ahora pero que tú conocerás algún día si es que vives acabó por asesinar a mi antepasado Kalikrates. Pudo escapar, sin embargo, su mujer, y llegó, no sé cómo a Atenas, donde dio a luz un hijo, póstumo de su marido, al que puso por nombre, Tisisthenes que quiere decir el Poderoso Vengador.
Quinientos años o más, después de esto, la familia emigró a Roma en condiciones que ignoro, porque no quedan rastros, y aquí, probablemente con la idea de conservar el espíritu de venganza que empezó a infundirse a la prole desde Tisisthenes asumió regularmente el cognomen de Vindex, o sea, el Vengador. En Roma vivió la familia durante otros quinientos años hasta por los de 770, después de Cristo, cuando Carlomagno invadió la Lombardía donde estaba establecida y parece que el jefe de ella se agregó al séquito del gran Emperador y que, pasando les Alpes en su retirada se estableció, por último, en Bretaña Seis generaciones después, su descendiente, directo pasó a Inglaterra en el reinado de Eduardo, el Confesor, y alcanzó en tiempo de Guillermo el Conquistador, grandes honores y preeminencias.
Desde este tiempo hasta la fecha puedo trazar mi descendencia con absoluta seguridad. Los Vincey, que así se corrompió el nombre, latino de la familia al establecerse en Inglaterra no se han distinguido históricamente; nunca se preocuparon de ello. Algunos fueron soldados, otros comerciantes pero siempre conservaron la mayor respetabilidad en su medianía. Desde el tiempo de Carlos II hasta principios del siglo actual, fueron comerciantes. Allá por el año de 1790, mi abuelo hizo una gran fortuna fabricando cerveza y se retiró de los negocios; murió en 1821 y mi padre le sucedió, disipando casi toda su herencia hasta hace diez años que murió, dejándome una entrada libre como de dos mil libras al año.
Entonces fue cuando yo emprendí una expedición relacionada con eso —y señaló a la caja —que terminó desastrosamente. Al volver, viajando por el mediodía de Europa llegué a Atenas, donde conocí a mi adorada esposa hermosísima mujer. Caséme allí, y ella murió al año. Paró un momento de hablas descansando la frente sobre la mano, y luego continuó:
—Mi matrimonio me había distraído de un proyecto que no puedo explicarte, ahora.. No tengo tiempo para tanto, ¡ay, Holly! no tengo tiempo... Si aceptas mi encargo, lo sabrás todo algún día.. Cuando murió mi esposa volví a ocuparme de él. Mas, primero, era preciso, así lo creí al menos, que aprendiese perfectamente, los dialectos de la lengua árabe. Por eso vine aquí a facilitar mis estudios. Muy en breve, sin embargo, se desarrolló mi enfermedad, esta misma que acaba conmigo.
Y como para darle mayor fuerza a sus palabras, sintióse acometido de otro terrible ataque de tos. Dile un poco más de whiskey, y prosiguió de este modo:
No he vuelto a ver a mi hijo Leo desde que era un tierno niño. Nunca tuve fuerzas para mirarlo bien pero siempre me han dicho que es un niño muy vivo y lindo. Bajo este sobre —y sacó del bolsillo una carta en cuyo sobreescrito estaba mi nombre, —he anotado la dirección que, deseo se dé a le educación de mi hijo. Es algo peculiar, quizá. Por esto no podría tal vez, confiársela a un extraño... Y por última vez, Holly, ¿quieres encargarte de ella?
—Antes debe, saber de qué he de encargarme contestó.
—Has de encargarte de cuidar al niño Leo, de tenerlo a tu lado hasta que cumpla los veinticinco años. Entonces concluirá tu curatela y con estas llaves que te doy ahora –y las colocó sobre la mesa —abrirás esa arca de hierro y le harás ver y leer los contenidos, y que luego diga si quiere o no llevar a cabo la investigación que le confío. No es que yo le ponga en ninguna obligación. He aquí ahora las condiciones. Mi renta actual es de dos mil doscientas libras al año. La mitad de esa renta te la aseguro en mi testamento como usufructo vitalicio, si te encargas de la tutela y curatela; es decir, una remuneración de mil libras al año, porque tendrás que dedicar a ello tu vida y cien libras para la manutención del niño. Lo demás quedará acumulándose hasta que Leo cumpla los veinticinco años, para que pueda entonces disponer de una cantidad suficiente en caso de emprender las investigaciones a que me he referido.
—¿Y suponiendo que yo muriese? —pregunté.
—Entonces el niño caerá bajo la curatela de la Cancillería y será de él lo que Dios quiera. Ten únicamente cuidado de que en tu testamento pase a él el arca de hierro, ¡Pero, Holly, no me rehúses!.. Créeme tu interés está en ello... Tú no sirves para mezclarte en el mundo, que no haría más que amargarte la existencia Dentro de algunas semanas serás profesor de tu colegio y la renta que por ello obtendrás unida a lo que yo, te dejo, te permitirá llevar una vida cómoda dedicada al estudio y alternada con los deportes viriles a los que eres tan aficionado... ¿Ves cómo te conviene?
Detúvose mirándome con ansiedad... Yo vacilaba aún. Me parecía tan raro el compromiso...
—¡Hazlo por mí, Holly!... Hemos sido buenos amigos, y ya no tengo tiempo para arreglar las cosas de otro modo...
—Pues bien —dije, —haré lo que deseas, coja tal de que en este papel no haya nada que me obligue a cambiar de determinación; —y puse la mano sobre la carta que había puesto en la mesa junto a las llaves.
—¡Gracias, Holly, gracias! Nada hay en el papel que te pueda hacer variar. Júrame por Dios, que serás un padre para el niño, y que cumplirás fielmente mis encargos.
—¡Lo juro!.. —contesté solemnemente.
—¡Bien está!... Recuerda que quizá algún día te pediré cuenta de tus juramentos, porque aunque yo muera y sea olvidado, seguiré existiendo... ¡La muerte! ¡Ay, Holly! no hay tal cosa.. no se verifica en nosotros por ella más que un cambio, como lo verás algún día probablemente... Y aun creo que ese cambio pudiera posponerse indefinidamente en ciertas condiciones...
Vióse de nuevo atacado por uno de sus accesos de tos. Cuando le hubo pasado, agregó:
—Debo marcharme ya Tienes en tu poder el arca y entre mis papeles se encontrará mi testamento, en cuya virtud te entregarán al niño. La remuneración es buena Holly, y yo sé que eres hombre honrado... Mas ¡por el Cielo! que si faltas, a tu palabra yo te pediré cuenta de ello... No contesté nada: sentíame demasiado confuso para ello. Se levantó, tomó el candelero y se miró el rostro en el espejo. Su rostro habría sido antes bien hermoso, sin duda pero la enfermedad lo demacraba mucho...
–¡Pasto para los gusanos! —exclamó. —Es curioso pensar que dentro de algunas horas yaceré tieso y helado... rendida mi jornada y mi pequeño drama concluido... ¡Ay dé mí, Holly! la vida humana no vale la pena si no se ama.. Esta es mi experiencia al menos. ¡Pero la vida de mi hijo valdrá más que la mía si es que él tiene fe!.. ¡Adiós, amigo mío! —y en un súbito rapto de ternura me abrazó y besó en la frente, y se dispuso a salir.
—Atiende Vincey —le dije, —si te sientes malo deberías dejar que, fuese a buscar al médico.
—¡No, no! —replicó con energía —prométeme que no irás por él... Voy a morir, y quiero que sea solitariamente; como una rata envenenada Holly.
—No pasará nada de eso, amigo mío. Sonrióse y se marchó murmurando:
—¡Recuerda recuerda!...
Al verme al fin solo, dejéme caer en un sillón, preguntándome si había soñado. Esta suposición, desde luego, era impertinente y la abandonó, para pensar si el pobre Vincey habría estado bebiendo aquella tarde. Sabía que él estaba bastante enfermo hacía tiempo, pero era imposible que tuviese la noción de que esa misma noche moriría A estar tan próxima su muerte, no hubiera podido andar, y menos cargando un arca de hierro tan pesada. Reflexionando más aún, concluí en que toda su historia era absolutamente increíble. Por entonces no había vivido yo lo bastante aún para saber, como luego he sabido, que en este mundo suceden muchas cosas rechazadas coma inverosímiles desde luego, por el sentido común de los hombres adocenados. Esta convicción la he adquirido desde hace muy poco. Entonces yo pensaba así: ¿Es probable que un hombre tenga un hijo de cinco años de edad, al que no haya visto más que una sola vez cuando acabó de nacer? No. ¿Es probable que pueda trazar su genealogía desde tres siglos antes de Jesucristo, y que así, tan de repente, confíe la tutoría y curatela de su hijo con la mitad de su gran fortuna a un camarada de la Universidad?... De seguro que no. ¿Es probable, además, que pueda nadie, predecir el momento de su muerte propia con tanta certeza?... Tampoco. Vincey, esto era claro, había bebido o se había vuelto loco... Pero después de todo ¿qué pensar de cierto?.. ¿qué estaría guardado en aquella misteriosa arca de hierro?
Me sentía confuso y desorientado. Al fin, no pude aguantar más y decidí consultarlo con la almohada. Tomé las llaves y la carta que me había dejado Vincey sobre la mesa y lo guardé todo en mi escritorio portátil; el arca la metí en la valija de viaje, y yo me deslice entre las sábanas quedándome dormido en el acto.
Cuando me despertaron, parecíame que no había estado durmiendo más que unos cuantos mi minutos. Incorporéme en la cama me restregué los ojos; era día ya bien claro, las ocho de la mañana por cierto.
—Y bien John, ¿qué se le ofrece a usted? —preguntéle al sirviente que nos servía a Vincey y a mí. —Tiene usted la cara de quien ha visto un muerto...
—¡Pues sí, señor, lo he visto! —respondió el muchacho. —He ido como de costumbre a llamar a Mr. Vincey y allí está él en su cama todo tieso y muerto...
PASA EL TIEMPO
Causó, por supuesto, una gran perturbación en nuestro colegie la muerte, repentina del pobre, Vincey, pero como ya se sabía que estaba muy enfermo, y como allí era cosa fácil dar una certificación facultativa la justicia nada tuvo que hacer en el asunto. En aquella época no se preocupaba la gente tanto como hoy de las informaciones judiciales en esos casos; no gustaban mucho, a la verdad, por el escándalo que siempre producen. Y yo por mi parte, como no tenía ningún interés tampoco en presentarme ofreciendo un testimonio, que no me pedían, sobre nuestra última entrevista no dije sino que había estado a verme aquella noche en mis habitaciones como hacía a menudo. El día del entierro vino de Londres un abogado que acompañó al sepulcro los restos de mi pobre amigo, y que se marchó otra vez llevándose sus papeles y efectos, exceptuando, naturalmente, el arca de hierro que bajo mi custodia había quedado. Pasé luego una semana entregado en absoluto a la preparación de mis ejercicios de oposición que también me habían impedido asistir al entierro y conocer al abogado. Pero salí por fin de mis exámenes y al volver a mis habitaciones echéme en un sillón poseído del dichoso sentimiento de haber salido de ellos muy satisfactoriamente.
A poco, sin embargo, mi pensamiento, libre ya de la única presión a que había estado sometido durante los últimos días, volvió por sí propio a fijarse en los hechos ocurridos la noche de la muerte, de mi amigo, y de nuevo me preguntó a mí mismo, como debía explicámelo, si recibiría más noticias del asunto y caso de no recibirlas qué me aconsejaba mi deber que hiciera con el arca de hierro que en mi poder tenía. A fuerza de meditar estas cosas, entróme cierta inquietud. La misteriosa visita la profecía de la muerte de Vincey tan a prisa cumplida; el solemne juramento que yo había prestado, de que me anunció que me pediría estrecha cuenta en un mundo, distinto a éste, eran bastante para intranquilizar a cualquiera ¿Se habría suicidado Vincey? Así parecía... Y ¿qué investigación sería esa de que había hablado?
Por más que no fuera yo un hombre nervioso, ni propenso a alarmarme de lo que tuviera visos de sobrenatural, lo cierto es que esos hechos eran tan peregrinos que no alarmaron algo, y empecé a lamentar el verme mezclado en ello... Y aun ahora después que han pasado veinte años, lo lamento todavía
Sentado estaba pues en mi habitación meditando, cuando sentí que llamaron, y luego me trajeron una carta con un gran sobre azul. A punto vi que era una carta de abogados, y el instinto me advirtió que la carta se relacionaba con mi juramento a Vincey. Aún tengo en mi poder esa comunicación, que así decía:
«Muy señor nuestro. El difunto Mr. L. Vincey, nuestro cliente, que falleció el 9 del corriente, mes en el Colegio de***, de Cambridge, ha dejado un testamento, la copia del cual verá usted inclusa y cuyos ejecutores somos nosotros. Por dicha copia se enterará de cómo le corresponde a usted una mitad casi de la renta de la propiedad de aquel caballero difunto, invertida hoy en títulos consolidados de la deuda inglesa si acepta usted la tutoría de su único hijo Leo Vincey, que es actualmente un niño de cinco años de edad. Si nosotros mismos no hubiéramos redactado el documento, en obediencia a las instrucciones claras y terminantes del finado Mr. Vincey, tanto escritas como verbales y si no nos hubiera asegurado que tenía muy buenas razones para obrar de este modo; por lo desusado de sus disposiciones se lo confesamos, lo hubiéramos elevado al conocimiento del Tribunal de la Chancillería para que dispusiese lo que a bien tuviera ya contestando la capacidad del testador, o ya otra providencia referente a la salvaguardia de los intereses del niño heredero. Pero como nos consta que el testador era persona de inteligencia superior y de mucha penetración, y que no tenía ningún pariente, ni deudo vivos a quienes confiar la guarda del niño, no nos sentimos autorizados a tornar esa determinación.
»Aguardando, pues las instrucciones que usted se servirá mandarnos en lo que se refiere á la entrega del niño, y al pago de su cuota correspondiente de los dividendos que se le deben quedamos de usted, afmos. SS. SS.—Geoffrey y Jordán»
Como esta carta no me informaba de nada nuevo, ni tampoco, a la verdad, me ofrecía ninguna excusa racional a la aceptación del cargo que le había ofrecido a mi querido amigo, hice lo único que en esta situación me era dado: contestarle a los señores Geoffrey y Jordán, expresándoles mi voluntad de aceptar la guarda del niño, para lo cual, les pedí un plazo de diez días.
Hecho esto, me dirigí a las autoridades universitarias, y habiéndoles comunicado lo que creí conveniente de esta historia que no era mucho por cierto, conseguí de ellas después de algún trabajo, que en el caso de obtener mi plaza de interno, lo que no dudaba a fe, que me permitiesen tener conmigo al niño. Pero fue con la condición de que desocupara mis habitaciones del colegio, y me alojase fuera de él. Así lo hice, y con alguna dificultad encontré y alquilé muyo buenas habitaciones junto a la entrada de mi colegio. Echéme, después a buscar quién manejase al niño. Para ello había decidido que no fuese una mujer, evitando de este modo que me robasen su afecto. El muchacho tenía ya bastante edad para no necesitar de la asistencia femenina. Solicité, pues un Ayudante varón, y afortunadamente, pude ocupar a un joven de redonda cara y muy respetable apariencia que, había estado empleado en un establo de caza pero que por pertenecer, según decía a una familia de diecisiete hermanos, estaba hecho a andar con niños y muy dispuesto a encargarse del joven Leo, apenas llegase a Cambridge.
Llevé después el arca de hierro a la ciudad y con mis propias manos la deposité en casa de mi banquero; compré algunos libros que trataban de la salud de los niños y del modo de criarlos; leílos yo primero para mi propio gobierno y luego en alta voz a Job —así se llamaba el joven asistente, —y esperé tranquilo los acontecimientos.
Hízose muy en breve, el niño, el favorito del colegio, porque como lo esperaba conseguí la plaza de interno; en él andaba siempre el chiquillo entrando y saliendo, a pesar de todas las órdenes y reglamentos en contrario: era una especie de intruso privilegiado en cuyo favor toda legislación se quebrantaba. Eran innumerables los exvotos consagrados a sus aras, y por él tuve una grave disidencia de opiniones con un viejo profesor, residente del colegio, que tenía la reputación de ser el hombre más majadero de la Universidad, y que se horrorizaba hasta de ver un muchacho. Descubrí, sin embargo, gracias a la exquisita vigilancia de Job, despertada por ciertas perturbaciones de la salud de Leo, que este anciano, violando todos sus principios sobre la materia tenía la costumbre deplorable de atraer al chiquillo a sus habitaciones para hartarlo allí de dulces después de exigirle la promesa del más absoluto silencio. Echóle Job en cara su lea conducta
–¡Debiera usted avergonzarse de sí mismo! –le dijo. —¡Qué necesidad tiene usted de enfermar al muchacho, cuando podría usted, a su edad, ser abuelo, si hubiera hecho lo que Dios manda!
Job quiso decirlo con esto, que debió haberse casado a su tiempo. Esto, por supuesto, produjo cierto movimiento en la casa.
El niño se hizo muchacho, y el muchacho hombre, conforme fueron volando los implacables años, y según crecía y se desarrollaba su cuerpo, aumentaba también su hermosura la bondad de sus sentimientos y su inteligencia. Cuando llegó a los quince llamáronle la Bella en el colegio, y a mí la Bestia. Teníamos la costumbre diaria de salir juntos, a paseo, y el contraste de nuestras figuras confirmaba la oportunidad de los apodos. Pero una vez Leo atacó al fornido mozo de un carnicero, dos veces más grande que él, que nos gritó estos motes y le dio una buena zurra. Yo seguí andando, haciéndome el desentendido, hasta que, arreciando demasiado el combate, volví atrás, pero sólo para aplaudir la victoria del mancebo. Era en aquella época Leo, lo más malo que en el colegio había, pero yo no podía remediarlo. Cuando creció un poco más, los compañeros nos pusieron nuevos apodos: a mí me llamaron Caronte, y a Leo el dios griego. Diré sobre mi apodo, que no, fui nunca hermoso, y que tampoco con los años mejoraba mi fisonomía pero del de Leo diré que le convenía perfectamente. Cuando cumplió los veintiún años podía haberse ofrecido de modelo para una estatua de Apolo.
Ninguno conocí que se le comparase en hermosura o que no se admirase al contemplarlo. Diré en cuanto a su inteligencia que era perspicaz y brillante, aunque no fuera la de un humanista profundo; para serlo, faltábale el aplomo mental necesario. En su educación, seguíamos bastante estrictamente, las instrucciones de su padre, y el resultado, sobre todo en las lenguas griega y árabe, fue muy satisfactorio. Yo aprendí esta última lengua para ayudar a enseñarla pero a los cinco años la sabía tan bien como yo, casi tanto como nuestro común profesor. Siempre he sido un gran "sportsman", es mi única pasión; y todos los otoños salíamos por ahí de caza o pesca unas veces a Escocia otras a Noruega y en una ocasión hasta Rusia. Soy un buen tirador de armas de fuego, pero él hasta en esto me ha vencido.
Cuando cumplió los dieciocho años, volví a ocupar mis habitaciones dentro del colegio, en donde le hice ingresar a él también. A los veinte, tomó su grado, un grado bastante respetable aunque no muy elevado. Entonces fue cuando le conté algo de su propia historia y del misterio futuro que ante sí tenía y por supuesto que su curiosidad fue mucha, y que yo tuve que convencerle de que por entonces era imposible de satisfacer. Aconsejéle para distraerse que se matriculase en la Facultad de Leyes lo que hizo, estudiando en Cambridge, y yendo a practicar en Londres.
Y así transcurrió el tiempo, hasta que por fin cumplió los veinticinco años, día cuya fecha da verdadero principio esta historia extraña y tremebunda.
EL TIESTO DE AMENARTAS
El día antes de cumplir Leo los veinticinco años de edad, fuimos juntos él y yo a Londres y sacamos el arca de hierro del Banco, en que veinte años atrás la había yo depositado. Recuerdo que nos la trajo el mismo empleado que la había recibido. El se acordaba perfectamente de cuándo la recibió, y a no ser por esto, nos confesó, trabajo le habría costado encontrarla tan cubierta como estaba toda de telarañas.
Por la tarde volvimos a Cambridge con nuestra preciosa carga y me parece que, si nosotros dos hubiéramos decidido pasamos sin dormir la noche aquella no habríamos velado mejor. Al romper el alba aparecióse Leo en bata en mi habitación, pretendiendo que, desde luego, procediéramos a la Operación de abrir el arca; mas a ello me negué, porque eso demostraría una vergonzosa curiosidad.
—El arca ha aguardado durante veinte años, a que la abran —díjele; —bien puede aguardarse ahora a que almorcemos.
A las nueve, pues nueve horas bien adelantadas por cierto, almorzamos, y tan preocupado me hallaba yo también, que siento decir que puse un poco de mantequilla en el té de Leo, figurándome que era un terrón de azúcar. Job, asimismo, a quien habíamos contagiado, llegó hasta quebrar el asa de mi taza de porcelana de Sevres idéntica según me dijo el vendedor de quien la obtuve, a la en que Marat había bebido poco antes de ser apuñaleado en su balo.
Levantáronse por fin, los manteles del almuerzo, y Job, por orden mía trajo el arca y la puso sobre la mesa con cierta expresión de desconfianza en el rostro. Iba a marcharse luego de la habitación, pero yo exclamé:
—¡Aguarde un momento, Job!.. Si mister Leo no se opone, desearía yo que, el acto fue presenciado por un testigo desinteresado en el asunto y que sepa callarse sobre cuanto vea mientras que no se le permita que hable
—Me parece muy bien tío Horacio —contestó Leo.
Tío me llamaba él porque yo se lo había rogado; pero a veces no quería y me llamaba viejo faltándome al respeto, o bien: pariente avuncular...
Job se tocó la cabeza por no tener puesto el sombrero.
—Cierre usted la puerta Job, y tráigame el escritorio.
Obedeció, y yo saqué del escritorio portátil las llaves que el pobre padre de Vincey me había dado la noche de su muerte. Eran tres: la mayor, era un llavín relativamente moderno; la segunda excesivamente antigua y la tercera un objeto que a todo se asemejaba menos a una llave; parecía estar formada de una hojuela de plata maciza llena de recortes con una barrita cruzada como para manejarla. Sería quizá, un modelo de los ferrocarriles antidiluvianos.
—¡Vamos! ¿ya están ustedes listos? —pregunté como si se tratara de volar una mina
Nadie, contestó. Tomé entonces la más grande de las llaves restregué un poco de aceite de almendras en la guarda y después de dos o tres tentativas, porque mi mano temblaba un poco, conseguí colocarla bien y hacer que cediese la cerradura Leo se inclinó, y agarrando la maciza tapa con las dos manos, con un esfuerzo muscular porque los goznes estaban oxidados, la levantó. Dentro, vimos otra caja cubierta de polvo. La sacamos sin dificultad de la de hierro y le quitamos con un cepillo de ropa la basura que sobre ella habían acumulado los años.
Era o parecía ser de ébano, o de otra madera de color y grano parecido, y estaba toda reforzada por fajas de hierro que se cruzaban. Mucha debía ser su antigüedad, porque la madera tan dura y pesada comenzaba ya en algunas partes a deshacerse en polvo.
—A ésta ahora —dije colocando la segunda llave.
Job y Leo se inclinaron sobre ella sin respirar casi. La llave giró.
Alcé rápidamente la tapa y todos lanzamos una exclamación de asombro al ver dentro un magnífico cofrecillo de plata como de doce pulgadas de ancho y largo, por ocho de altura. Parecía labor egipcia: las cuatro patas estaban formadas por esfinges y la combada tapa tenía otra encima y aunque el metal estuviese muy abollado en partes y deslustrado por los años, por lo demás se conservaba perfectamente.
Saqué afuera el cofrecillo y lo coloqué sobre la mesa y en medio del más completo silencio, introduje en su cerradura la rarísima llave tercera. Después de empujar un poco para aquí y para allá, cedió aquélla también, y abierto quedó ante nosotros.
Lleno estaba hasta los bordes de un material oscuro y picado, que más bien que de papel parecía componerse de alguna sustancia vegetal, pero cuya verdadera naturaleza no he podido averiguar nunca.
Quitándolo, vi que ocupaba hasta una profundidad como de tres pulgadas, y que debajo había una carta encerrada en un sobre moderno de los corrientes cuya dirección escrita de mano de mi difunto amigo Vincey, decía:
Para mi hijo Leo.
Paséle la carta al joven que la examinó bien y colocándola sobre la mesa me hizo la señal de que continuase el escrutinio.
Había después un pergamino cuidadosamente arrollado. Desarrollélo, vi que también estaba escrito de la mano de Vincey, y que tenía este título:
Traducción de la escritura uncial griega que está en el tiesto.
Puse el pergamino junto a la carta sobre la mesa. Después encontramos otro rollo de pergamino antiguo que con la edad se había tornado amarillento y rugoso, y también lo desarrollé. Era otra traducción del mismo original griego, pero hecha en latín y escrita en los caracteres anglo- góticos que, según me pareció por su estilo, parecían ser del final del siglo XV, ó, quizá, de los mediados del XVI.
Inmediatamente debajo de este rollo había algo que era duro y pesado, envuelto en tela amarilla y que descansaba sobre otra capa del material fibroso. Lenta y cuidadosamente desenvolvimos la tela amarilla y descubrimos un gran fragmento de vaso de barro cocido, de una antigüedad indubitable y de un sucio color amarilloso. Ese tiesto, a mi ver, debió haber formado parte de un ánfora ordinaria de mediano tamaño. Medía unas once pulgadas de largo por diez de ancho, y tenía el grueso de un cuarto de pulgada. Por la parte convexa que yacía contra el fondo, del cofrecillo, estaba densamente cubierto de una escritura del carácter griego, uncial, borrada a trechos, pero perfectamente legible en su mayor parte. Se conocía que esta escritura había sido hecha con el mayor cuidado y por medio de una pluma de junco, muy usada entre los antiguos. No debo dejar de apuntar también que, en algún tiempo, muy remoto, este fragmento curioso debió haber sido roto en dos partes y luego, unido de nuevo con alguna mezcla pegadiza y con ocho largos remaches. También por la parte interior o cóncava del tiesto, había muchas inscripciones pero todas de formas distintas, irregularmente puestas, como si se hubiesen trazado por manos diferentes y en varias épocas. De éstas, hablaremos luego.
—¿No hay más? —preguntó Leo en voz baja y conmovido.
Tanteando un poco entre el material picado del fondo, encontró alguna cosilla dura metida en un saquito de tela. Abrí éste y de él sacamos primero una bella miniatura pintada sobre marfil, y después uno de esos sacraboeus pequeños, de color chocolate, marcado así: un sol sobre un cisne y luego una pluma en jeroglíficos egipcios.
Símbolos que, según luego nos confirmaron, significan «Suten Se Ra»; lo que, descifrado, vale tanto como Real Hijo de Ra o del Sol.
La miniatura era la de la dama griega madre de Leo, una hermosa mujer de ojos negros. Detrás, de ella estaban escritas estas palabras con la letra del pobre Vincey: —«Mi adorada mujer murió en mayo de 1856»
—Ya no hay más —dije.
—Bueno —contestó Leo, dejando sobre la mesa la miniatura que había estado contemplando cariñosamente; —leamos ahora la carta.
—Rompió el sello con viveza y leyó en voz alta lo que sigue:
«Hijo mío, Leo: Cuando abras ésta si es que vives hasta que puedas abrirla habrás, alcanzado, ya la edad viril, y hará mucho tiempo que yo habré muerto para que ya me hayan olvidado absolutamente casi todos, los que me conocieron. Recuerda empero, al leerla que yo he existido, y que por estas mismas letras, por algo que sabrás que aún existe, te estrecho tu mano con la mía a través del abismo de la muerte, y mi voz te habla desde el inefable silencio del sepulcro. Aunque yo haya muerto y no quede ninguna memoria mía en tu mente, yo estoy contigo, sin embargo, en esta hora en que, me estás leyendo. Desde que naciste hasta la fecha apenas si te he visto el rostro. Perdóname por ello. Tu vida le costó la suya a quien yo amaba mucho más de lo que a las mujeres se las ama y la amargura de esa pérdida la siento todavía. Si yo hubiera podido vivir más, probablemente habría llegado á vencer ese necio sentimiento; pero no estoy á vivir destinado. Mis penas, físicas y mentales son mayores de lo que puedo sufrir, y cuando haya acabado de disponer lo que me parezca propio, para tu futuro bienestar, pondré término á mis dolores. ¡Si hago mal, que Dios me lo perdone! Por lo demás, y aun en las mejores condiciones yo no puedo vivir un año más...»
—¡De modo, que se mató por su mano!.. —exclamé. —Ya me lo figuraba.. Sin contestar mi observación, Leo siguió leyendo:
«Ya he hablado bastante de mí mismo. Lo que por decir me resta te pertenece a ti, que vives: no a mí que he muerto, y que estoy tan olvidado como si no hubiera existido nunca. Mi amigo Holly, a quien es mi intención confiarte, si quiere aceptar el cargo, te habrá dicho algo ya sobre la antigüedad de tu estirpe. Bastantes pruebas de ello encontrarás en los contenidos del cofrecillo. La extraña leyenda que verás inscripta por tu remota antepasada sobre el tiesto de ánfora me la comunicó mi padre en su lecho de muerte, y me quedó profundamente impresa en la imaginación. Cuando no tenía más que diecinueve años, determiné, de igual modo que hizo, para desgracia suya uno de nuestros abuelos del tiempo de la Reina Isabel de Inglaterra investigar lo que de cierto hubiera en ello. No puedo describirte todo cuanto me pasó. Mas sí te diré lo que vi con mis propios ojos. En la costa de África en una región hasta hoy inexplorada a cierta distancia al norte de la desembocadura del Zambese existe un cabo en cuyo extremo se alza un picacho que tiene la forma de la cabeza de un negro, parecido a lo, que se dice en la escritura. Allí desembarqué, y supe de boca de un indígena errante, que había sido desterrado de su pueblo por un crimen que cometió, que allá, muy tierra adentro, había grandes montañas de forma de tazas, con cavernas, en medio de pantanos inmensos. También supe que el pueblo que, allí habita habla un dialecto arábigo y está gobernado por una hermosa mujer blanca que rara vez contemplan sus súbditos y que dicen que tiene autoridad sobre todas las cosas vivas y muertas. A los dos días que supe esto, murió el indígena de la fiebre que le había dado al cruzar los pantanos y yo me vi obligado por la falta de provisiones y por los síntomas que se me presentaron de la enfermedad que después me ha postrado, a refugiarme en mi barco de nuevo.
»No tengo necesidad de contarte las aventuras que corrí después de esto. Naufragué en la costa de Madagascar y me salvó un barco inglés que me llevó a Aden de donde salí para Inglaterra con la intención de emprender otra vez la investigación malograda tan pronto como pudiera prepararme para ella. Detúveme en Grecia de camino, y allí, omnia vincit Amor, conocí a la que después fue tu madre, que tanto adoré; allí me casé, naciste tú y ella murió. Entonces me sentí acometido de mi postrera enfermedad, y volví a Inglaterra a morir.
Mas, aun en contra de la esperanza yo esperaba y púseme a estudiar el árabe con la intención, caso de que pudiera volver a la costa de África de resolver el misterio cuya tradición durante tantos siglos se ha conservado en nuestra familia... Mi salud no mejoró, y ya la historia en lo que a mí concierne, ha concluido.
»Mas, para ti, hijo mío, debe comenzar ahora y yo te entrego los resultados de mis trabajos, junto con las pruebas hereditarias de tu origen. Cuido, de que no te sean conocidas hasta que no estés en edad de juzgar por ti mismo si debes o no investigar ese arcano, que si resulta cierto será el más grande del mundo, y si no, se verá que no es más que una necia fábula que produjo el cerebro trastornado de una pobre mujer.
»Yo no creo, empero, que sea una fábula Yo creo que, existe, y que no hay más que descubrirlo, un lugar en donde se ostentan visiblemente las potencias vitales del mundo. Si la vida existe,
¿por qué no han de existir también los medios de conservarla indefinidamente?
Mas, no quiero preocupar tu mente en el asunto, Leo, y juzga por tu propia cuenta. Si te inclinas a emprender la investigación, todo lo he dispuesto para que no te falten los medios. Si, al contrario, estás convencido de que todo ello es una locura destruye de una vez, te lo suplico, el tiesto y todas esas escrituras, para que tales causas de perturbación desaparezcan por siempre, y no sean la obsesión de nuestra descendencia. Quizá fuera esto lo más prudente. Lo desconocido se concibe generalmente como algo terrible y esto no es debido a la inherente superstición humana débese a que en verdad, es terrible.