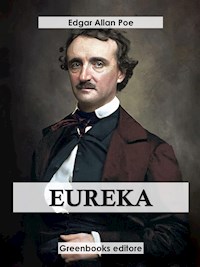
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Eureka (subtitulado Un poema en prosa) es el título de un Ensayo filosófico y cosmológico de Poe que publicado por primera vez en 1848. Como bien reza el subtítulo de la obra, se trata más bien de un «poema en prosa».
La obra está dedicada al gran científico alemán de la época Alexander von Humboldt.
El origen de Eureka parece estar en las viejas obsesiones del autor sobre la ciencia astronómica. Desde su juventud, Poe devoraba toda aquella publicación de cualquier autor que tratase del tema (Newton, Kepler, Laplace, etcétera) y su redacción se produjo justo en el período que siguió a la muerte de su esposa, Virginia Clemm, por lo que toda la obra aparece embebida en un vaporoso clima de lucidez melancólica.
Debido a la ambición desmedida y las ansias de infinitud que la impregnan, al tono sostenido de alucinación casi religiosa, todo ello unido a la expresa voluntad «científica», concienzuda y meticulosa, que la guía a lo largo de su desarrollo, diríase a cada momento rayana en la demencia visionaria.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Edgar Allan Poe
EUREKA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-940-6
Greenbooks editore
Edición digital
Noviembre 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
EUREKA
EUREKA
Eureka Ensayo sobre el universo material y espiritual
Prefacio
Con profundo respeto dedico esta obra a Alexander Von Humboldt.
A los pocos que me aman y a quienes yo amo, a los que sienten más que a los que piensan, a los soñadores y a los que depositan su fe en los sueños como únicas realidades, ofrezco este Libro de Verdades, no como Anunciador de Verdad, sino por la Belleza que en su Verdad abunda, haciéndola verdadera. A ellos presento esta composición sólo como un Producto de Arte, como una Novela o, si no es una pretensión demasiado elevada, como un Poema.
Lo que aquí propongo es verdadero; por lo tanto, no puede morir; y si de alguna manera fuese hollado y muriese, «nacerá de nuevo a la Vida Eterna».
Sin embargo, sólo como poema deseo que sea juzgada esta obra después de mi muerte.
E. A. Poe
Con verdadera humildad, sin afectación y hasta con un sentimiento de temor, escribo la primera frase de esta obra, pues de todos los temas imaginables acerco al lector al más solemne, al más amplio, al más difícil, al más augusto.
¿Qué términos hallaré suficientemente simples en su sublimidad, suficientemente sublimes en su simplicidad para la mera enunciación de mi tema?
Me propongo hablar del Universo físico, metafísica y matemático; material y espiritual; de su esencia, origen, creación; de su condición presente y de su destino. Seré, además, temerario al punto de contradecir las conclusiones y, en consecuencia, poner en duda la sagacidad de muchos de los hombres más grandes y más justamente reverenciados.
Para empezar permítaseme anunciar con la mayor claridad posible, no el teorema que espero demostrar —pues por más que digan los matemáticos, no hay, en este mundo por lo menos, nada semejante a una demostración—, sino la idea conductora que a lo largo de este volumen intentaré continuamente sugerir.
Mi proposición general es la siguiente: En la unidad original de la primera cosa se halla la causa secundaria de todas las cosas, junto con el germen de su aniquilación inevitable.
Para ilustrar esta idea me propongo realizar un examen del universo, de suerte que el espíritu sea capaz de recibir y percibir verdaderamente una impresión individual.
Aquel que desde la cima del Etna echa una lenta mirada a su alrededor, queda impresionado en especial por la extensión y la diversidad de la escena. Sólo girando rápidamente sobre sus talones puede confiar en que abarcará el panorama en lo sublime de su unidad. Pero así como en la cima del Etna a ningún hombre se le ha ocurrido girar sobre sus talones, así ningún hombre ha captado la absoluta singularidad de la perspectiva; y en consecuencia, todas las consideraciones que pueden estar implícitas en esa singularidad no tienen existencia positiva para la humanidad.
No conozco ningún tratado en el cual se dé una visión del universo, usando la palabra en su acepción más amplia, la única legítima; y quizá sea oportuno aclarar aquí que con el término
«universo», siempre que sea empleado sin calificación en este ensayo, pretendo designar la mayor extensión de espacio concebible, con todas las cosas espirituales y materiales que pueden imaginarse existentes dentro del ámbito de esta extensión. Al hablar de lo que está comúnmente implícito en la expresión «universo» usaré una frase limitativa: «el universo de los astros». Se verá luego por qué se considera necesaria esta distinción.
Pero aun entre los tratados sobre el universo de los astros, limitado en verdad, aunque siempre
se lo haya considerado ilimitado, no conozco ninguno en el cual el examen de este universo limitado permita efectuar deducciones de su individualidad. La mayor aproximación a esta obra se encuentra en el Cosmos de Alexander Von Humboldt. Humboldt presenta el asunto, sin embargo, no en su individualidad, sino en su generalidad. Su tema es, en última instancia, la ley de cada parte del universo meramente físico, en tanto esta ley se vincula con las leyes de todas las otras partes del universo meramente físico. Su propósito es simplemente sinerético. En una palabra, discute la universalidad de las relaciones materiales y descubre a los ojos de la filosofía todas las inferencias hasta entonces ocultas detrás de esa universalidad. Pero, por admirable que sea la brevedad con que ha tratado cada punto particular de su asunto, la simple multiplicidad de esos puntos ocasiona necesariamente una acumulación de detalles y, en consecuencia, una complicación de ideas que excluye toda individualidad de impresión.
Me parece que para obtener este último efecto y, junto con él, las consecuencias, las conclusiones, las sugestiones, las especulaciones o, en el peor de los casos, las meras conjeturas que puedan resultar, necesitaremos una actitud mental semejante al movimiento de girar sobre los talones. Necesitamos una revolución tan rápida de todas las cosas alrededor del punto de vista central que, mientras las minucias se desvanezcan por completo, aun los objetos más importantes se fundan en uno solo. Entre las minucias desaparecidas en una visión de esta suerte deberían figurar todas las cosas exclusivamente terrenas. La tierra debería ser considerada tan sólo en sus relaciones planetarias. Para este punto de vista un hombre se convierte en la humanidad; la humanidad en un miembro de la familia cósmica de las inteligencias.
Y ahora, antes de continuar con nuestro tema, llamaré la atención del lector sobre un extracto o dos de una carta bastante notable que parece haber sido hallada en una botella, flotando en el Mare Tenebrarum, océano bien descrito por el geógrafo nubio Ptolomeo Efestión, pero poco frecuentado en la actualidad, salvo por los trascendentalistas y otros buscadores de extravagancias. La fecha de esta carta, lo confieso, me sorprendió aún más que su contenido, pues parece haber sido escrita en el ano dos mil ochocientos cuarenta y dos. En cuanto a los pasajes que voy a transcribir, ellos, imagino, hablarán por sí mismos.
«¿Sabe usted, mi querido amigo —dice el autor dirigiéndose sin duda a un contemporáneo—, sabe usted que hace apenas ochocientos o novecientos años los metafísicos consintieron en liberar a las gentes de la singular fantasía de que sólo existen dos caminos transitables hacia la Verdad? ¡Créalo si puede! Parece, sin embargo, que hace mucho, mucho tiempo, en la noche de los siglos, vivió un filósofo turco llamado Aries y apodado Tottle» (aquí el autor alude posiblemente a Aristóteles; los mejores nombres se corrompen lamentablemente al cabo de dos o tres mil años). «La fama de este gran hombre se fundaba principalmente en su demostración de que el estornudo es una previsión natural por medio de la cual los pensadores demasiado profundos pueden expeler por la nariz las ideas superfluas; pero ganó una celebridad casi tan grande como fundador, o por lo menos principal propagador, de lo que se llamó filosofía deductiva o a priori. Partía de lo que él consideraba axiomas o verdades evidentes por sí mismas, y el hecho bien sabido ahora de que no hay verdades evidentes por sí mismas, no afecta en el más mínimo grado sus especulaciones: era suficiente para su propósito que las verdades en cuestión fuesen de algún modo evidentes. De los axiomas avanzaba, lógicamente, a los resultados. Sus más ilustres discípulos fueron un tal Tuclides, geómetra» (quiere decir Euclides),
«y un tal Kant, holandés, inventor de esa especie de trascendentalismo que, con el simple cambio de la K por una C, 1 lleva ahora su nombre característico.
Pues bien, Aries Tottle floreció soberano hasta el advenimiento de un tal Hog, apodado “el
1 Cant, jerigonza. El trascendentalismo aludido es el de Emerson y su grupo. (N. del T.) pastor de Ettrick”, 1 quien predicó un sistema completamente distinto que llamó a posteriori o inductivo. Su sistema lo refería todo a la sensación. Procedía mediante la observación, el análisis y la clasificación de los hechos — instantiae Naturae, como los llamaba con cierta afectación—, disponiéndolos en leyes generales. En una palabra, mientras el método de Aries descansaba en los noumena, el de Hog dependía de los phenomena, y tan grande fue la admiración suscitada por este último sistema, que desde su primera aparición Aries cayó en un descrédito general. Al fin, sin embargo, volvió a ganar terreno y le fue permitido compartir el imperio de la filosofía con su rival más moderno; los sabios se contentaron con proscribir a cualquier otro competidor presente, pasado y por venir; pusieron fin a toda controversia sobre el tema con la promulgación de una ley rigurosa, en virtud de la cual los caminos aristotélico y baconiano eran, y en rigor debían serlo, las únicas sendas posibles del conocimiento. Baconiano, lo sabrá usted, mi querido amigo» (añade el autor en este punto) «era un adjetivo inventado como equivalente de Hog-iano, al mismo tiempo más noble y más eufónico.
Le aseguro categóricamente» (continúa la epístola) «que le expongo estas cuestiones con imparcialidad; y le será fácil entender cuántas restricciones realmente absurdas debieron de retardar en aquellos días el progreso de la verdadera ciencia, la cual realiza sus más importantes avances —como lo muestra toda la Historia— por saltos aparentemente intuitivos. Estas antiguas ideas redujeron a la investigación a arrastrarse; y no necesito insinuarle que el arrastrarse, entre los varios medios de locomoción, tiene mucha importancia en sí mismo; pero porque la tortuga esté segura sobre sus pies, ¿debemos cortar las alas a las águilas? Durante muchos siglos fue tan grande la infatuación, en especial con Hog, que hubo una interrupción virtual de todo pensamiento digno de este nombre. Nadie osaba proclamar una verdad que debía únicamente a su alma. Poco importaba que la verdad fuese demostrable como tal, pues los filósofos dogmatizantes de la época sólo tenían en cuenta el camino por el cual se confesaba haberlas alcanzado. El fin, para ellos, era un punto sin importancia, un punto cualquiera. “¡Los medios!
—vociferaban—. ¡Veamos los medios!”; y sí escudriñando los medios se veía que no entraban ni bajo la categoría Hog ni bajo la categoría Aries (que significa carnero), pues entonces los sabios no seguían adelante, sino que, tratando al pensador de loco y motejándolo de “teórico”, en lo sucesivo se negaban a tener trato con él o con sus verdades.
Ahora bien, mi querido amigo —continúa el autor de la carta—, no puede sostenerse que mediante el sistema que consiste en arrastrarse, adoptado con exclusividad, hubieran llegado los hombres al máximo de verdad, ni siquiera en una larga serie de edades, pues la represión de la imaginación es un mal que ni siquiera compensaría la absoluta certeza de la marcha del caracol. Pero la certeza de nuestros progenitores estaba muy lejos de ser absoluta. Su error era análogo al del falso sabio que cree ver necesariamente con más claridad un objeto cuanto más cerca lo tiene de los ojos. Ellos también se enceguecieron con el impalpable, titilante rapé del detalle; y así los ponderados hechos de los Hog-istas, en modo alguno eran siempre hechos, punto de poca importancia si no fuera que siempre los afirmaban como tales. La falla vital del Baconismo, sin embargo, su más lamentable fuente de error, se halla en la tendencia a dejar el poder y la consideración en manos de hombres meramente perceptivos, de esos minúsculos parásitos, los sabios microscópicos, buscadores y buhoneros de hechos menudos, tomados en su mayor parte de la ciencia física, hechos que venden al mismo precio en los caminos, pues su valor depende, se supone, simplemente del hecho de su hecho, sin referencia a su aplicabilidad o inaplicabilidad en el desarrollo de aquellos hechos últimos, los únicos legítimos, llamados Ley.
Jamás existió sobre la faz de la tierra —continúa diciendo la carta— un hato más intolerante,
más intolerable de fanáticos y tiranos que esos individuos súbitamente elevados por la filosofía
1 Hog, cerdo, alude a Bacon ( bacon, tocino). «El pastor de Ettrick», que el autor de la supuesta carta menciona por puro disparate, era un poetrasto llamado James Hogg, que gozó de mucha fama en Inglaterra (1770-1835). (N. del T.) Hog-iana a una situación para la cual no habían nacido, conducidos de las cocinas a los salones de la ciencia, de sus despensas a sus pulpitos. Su credo, su texto y su sermón eran la única palabra “hecho”, pero en su mayor parte ni siquiera conocían el significado de esta palabra. Hacia aquellos que se atrevían a perturbar sus hechos con el propósito de darles un orden y un uso, los discípulos de Hog se mostraban implacables. Todos los intentos de generalización eran acogidos de inmediato con los epítetos “teórico”, “teoría”, “teorizador”; todo pensamiento, en suma, era considerado como una afrenta personal. Cultivando las ciencias naturales con exclusión de la metafísica, las matemáticas y la lógica, muchos de estos filósofos, de estos engendros baconianos, monomaniacos, unilaterales, cojeantes, eran de una impotencia más lamentable, de una ignorancia más triste con respecto a todos los objetos posibles de conocimiento, que el más ignaro de los iletrados, quien prueba saber algo, por lo menos, admitiendo que no sabe absolutamente nada.
Nuestros antepasados no tenían más derecho para hablar de certeza cuando seguían, con ciega confianza, la senda a priori de los axiomas, la senda del Carnero. En innumerables puntos esta senda era tan poco recta como el cuerno de un carnero. La simple verdad es que los aristotélicos levantaron sus castillos sobre una base menos segura que el aire, pues cosas tales como los axiomas nunca han existido ni tienen posibilidad alguna de existir. Han de haber sido muy ciegos, en verdad, para no verlo o por lo menos sospecharlo, pues, aun en sus días, muchos de los “axiomas” durante largo tiempo aceptados habían sido abandonados: ex nihilo nihil fit, por ejemplo, una cosa no puede actuar allí donde no está, y no puede haber antípodas, o las tinieblas no pueden provenir de la luz. Estas y otras numerosas proposiciones similares, primitivamente aceptadas sin vacilación como axiomas o verdades innegables, eran consideradas, aun en el período del que hablo, absolutamente insostenibles. ¡Cuan burdas eran, pues esas gentes que insistían en apoyarse sobre una base cuya pretendida inmutabilidad tantas veces se había manifestado mutable!
Pero, aun mediante las pruebas que presentaban contra sí mismos, es fácil convencer a estos razonadores a priori de la crasa sinrazón, es fácil mostrar la futilidad, la inconsistencia de sus axiomas en general. Tengo ahora ante mis ojos —obsérvese que seguimos con la carta—, tengo ante mis ojos un libro impreso hace unos mil años. Me aseguran que es decididamente la obra antigua más aguda sobre este tópico: la Lógica. El autor, muy estimado en su tiempo, era un tal Miller o Mill, 1 y se dice, como dato de cierta importancia, que cabalgaba un caballo de tahona al cual llamó “Jeremy Bentham”; pero echemos una ojeada al volumen mismo.
¡Ah! “La capacidad o incapacidad de concebir algo —dice Mr. Mill con gran justeza— en ningún caso debe ser considerada como criterio de verdad axiomática.” Ahora bien, nadie en uso de razón negará que éste es un truismo palpable. No admitir la proposición sería insinuar un cargo de inconstancia contra la Verdad, cuyo título mismo es sinónimo de constancia. Si la capacidad de concebir algo fuera tomada como criterio de verdad, entonces una verdad para David Hume rara vez sería una verdad para Joe; y el noventa y nueve por ciento de lo que es innegable en el cielo sería una falsedad demostrable en la tierra. La proposición de Mr. Mill, pues, es válida. No concedo que sea un axioma, y ello simplemente porque estoy mostrando que no existen axiomas; pero con una distinción que no sería denegada ni siquiera por Mr. Mill estoy dispuesto a conceder que, si hay un axioma, esta proposición de la que hablo tiene todo el derecho de ser considerada tal; que no hay axioma más absoluto, y, en consecuencia, que cualquier proposición subsiguiente que contradiga la primera sentada debe ser o una falsedad en sí misma, es decir, no es axioma, si se la considera axiomática debe de inmediato neutralizarse a sí misma y neutralizar a su predecesora.
Y ahora, con la lógica del que los propuso, procedamos a verificar cada uno de los axiomas propuestos. Hagamos juego limpio a Mr. Mill, No daremos a este punto una solución vulgar. No





























