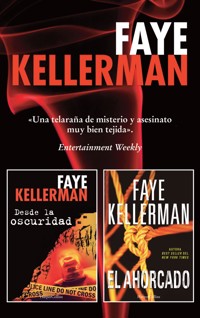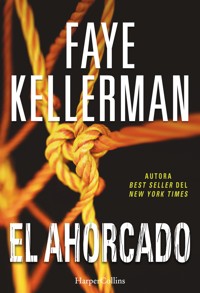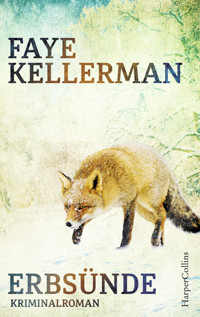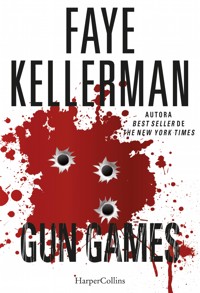
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
El teniente detective Peter Decker del Departamento de Policía de Los Ángeles y su esposa, Rina Lazarus, han acogido en su casa a Gabriel Whitman, un adolescente de quince años, hijo de una antigua amiga con problemas. Aunque el enigmático muchacho parece estar adaptándose, Decker conoce bien los secretos que guardan los adolescentes, como confirma el trágico suicidio de otro adolescente, Gregory Hesse, un estudiante de Bell and Wakefield, uno de los institutos más exclusivos de la ciudad. Wendy, la madre de Gregory, se niega a creer que su hijo se pegara un tiro y convence a Decker para que investigue más. Lo que este descubre le inquieta. La pistola utilizada en la tragedia era robada, prueba que le impulsa a abrir una investigación en profundidad. Pero el caso se complica con el suicidio de otro estudiante de Bell and Wakefield, una muerte que les lleva a destapar a un despreciable grupo de estudiantes ricos y privilegiados con un gusto excesivo por las armas y la violencia. Decker pensaba que entendía a los jóvenes y, sin embargo, cuanto más se acercan a la verdad su equipo y él, más cuenta se da de lo poco que sabe de ellos, incluyendo al muchacho que tiene a su cargo, Gabe. Hijo de un mafioso y de una madre ausente, el chico ha llevado una vida con demasiado tiempo libre, demasiadas ausencias injustificadas y muy poca supervisión adulta. Antes de concluir, el caso y sus terroríficas repercusiones llevarán a Decker y a sus detectives por un callejón oscuro de lealtades retorcidas y alianzas infames, culminando en un vertiginoso punto de no retorno. Consigue en esta excelente novela el equilibrio entre los aspectos criminales de la trama y un buen ambiente familiar. ANIKA entre libros
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Gun games
Título original: Gun Games
© 2012, Plot Line, Inc.
© 2017, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
www.harpercollinsiberica.com
Traductor: Carlos Ramos Malave
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Imagen de cubierta: Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9139-068-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 1
Anticipó el problema en cuanto entraron por la puerta.
Iban hacia él: eran cinco —tres chicos, dos chicas—, todos debían de sacarle un par de años, pero probablemente estuvieran aún en el instituto. Los chicos tenían algo de músculo, pero no en plan esteroides, lo que significaba que podría con ellos individualmente. Grupalmente no tendría nada que hacer. Además, Gabe no iba a buscar pelea. La última vez que sucedió se fastidió la mano temporalmente. Había tenido suerte. Quizá volviera a tenerla. Si no, tenía que ser listo.
Se levantó las gafas sobre la nariz y siguió mirando el libro hasta que tuvo encima al grupo. Incluso entonces, no alzó la mirada. No iba a ocurrirle nada dentro de un Starbucks… mirando la página que tenía delante y con la mente a mil por hora.
—Estás en mi asiento —dijo uno de los chicos.
Su padre siempre enfatizaba que, si alguna vez iban a atacarle, lo mejor era tomarla con el líder. Porque, con el líder fuera de combate, los demás caían como fichas de dominó. Gabe contó hasta cinco antes de levantar la mirada. El tipo que había hablado era el más grande de los tres.
—¿Perdona? —preguntó Gabe.
—He dicho que estás en mi asiento. —Y, como para enfatizar sus palabras, se echó hacia atrás la cazadora y le permitió ver a Gabe la pistola que llevaba en la cinturilla del pantalón, posiblemente uno de los peores lugares para guardar un arma sin cinturón. Había solo dos personas en el mundo a las que Gabe les aguantaba gilipolleces, y no estaba frente a ninguna de ellas. Ceder sería un error. Por otra parte, enfrentarse también sería un error. Por suerte, el tipo le dio la solución perfecta.
Gabe levantó el dedo índice.
—¿Te importa? —Lentamente y con cuidado le retiró la cazadora al chico con el dedo y se quedó mirando la pistola—. Beretta 92FS con empuñadura tuneada. —Hizo una pausa—. No está mal. —Soltó la cazadora—. ¿Sabes que la empresa acaba de sacar un nuevo modelo? 96A o algo así. Es igual que la serie 92, salvo que tiene mayor capacidad de tambor.
Gabe se puso en pie. Frente a frente, era unos cinco centímetros más alto que el de la pistola, pero no pensaba alardear de la diferencia de altura. Dio un paso hacia atrás para que ambos tuvieran espacio.
—A mí me gustan las de cañón largo…, como la Cheetah 87. Para empezar, es muy fiable. Además, es una de esas pistolas ambidiestras. Yo soy diestro, pero tengo mucha fuerza en la izquierda. Ya sabes. Nunca se sabe qué mano será mejor usar.
Se quedaron mirándose fijamente, Gabe centrado en el tipo de la pistola. Para él los otros cuatro era como si no existieran. Entonces, con un movimiento rápido y fluido, se echó a un lado y extendió la mano para ofrecerle su asiento magnánimamente.
—Adelante.
Pasaron unos segundos mientras el uno esperaba a que el otro parpadeara.
—Siéntate —le dijo finalmente el chico.
—Después de ti.
Seguían mirándose, después se sentaron al mismo tiempo, y el tío de la pistola ocupó el sillón de cuero en el que Gabe había estado sentado antes. No dejó de mirarlo a la cara, sin bajar la guardia un solo instante. El tío rondaría el metro setenta y cinco y pesaría ochenta kilos, tenía el torso desarrollado y los brazos fuertes. Pelo castaño por debajo de las orejas, ojos azules, barbilla marcada. Bajo la cazadora de cuero se había puesto una camiseta gris y llevaba unos vaqueros negros ajustados. Era un chico guapo y probablemente tuviera un montón de admiradoras.
—¿Dónde aprendiste tanto sobre pistolas? —preguntó el tío.
—De mi padre —respondió Gabe encogiéndose de hombros.
—¿A qué se dedica?
—¿Mi padre? —Al decir eso, Gabe sonrió—. Eh…, de hecho es un proxeneta. —Se hizo el silencio que esperaba—. Tiene prostíbulos en Nevada.
El otro se le quedó mirando con renovado respeto.
—Mola.
—Suena mejor de lo que es —dijo Gabe—. Mi padre es un tío desagradable, un auténtico cabrón. También tiene un millón de pistolas y sabe cómo usar todas y cada una de ellas. Me llevo bien con él porque no le enfado. Además, ya no vivimos juntos.
—¿Vives con tu madre?
—No. Ella está en la India. Se piró con su amante y me dejó al cuidado de unos completos desconocidos…
—¿Me estás vacilando?
—Ojalá estuviera vacilándote. —Gabe se rio—. El año pasado fue una auténtica pesadilla. —Se frotó las manos—. Pero al final todo salió bien. Me gusta el lugar en el que estoy. Mi padre de acogida es teniente de policía. Uno esperaría que fuera muy severo, pero, comparado con mi padre biológico, ese hombre es un santo. —Miró el reloj. Eran casi las seis de la tarde y estaba a punto de anochecer—. Tengo que irme. —Se puso en pie y así lo hizo el otro.
—¿Cómo te llamas? —preguntó el otro.
—Chris —mintió Gabe—. ¿Y tú?
—Dylan. —Chocaron el puño—. ¿A qué colegio vas?
—Estudio en casa —respondió Gabe—. Casi he acabado, gracias a Dios. Bueno, encantado de conocerte, Dylan. A lo mejor te veo en el campo de tiro.
Le dio la espalda al grupo y se alejó lentamente. Tuvo que hacer un esfuerzo por no mirar hacia atrás.
Una vez fuera, salió corriendo a toda velocidad.
Rina estaba colocando las rosas cuando el chico entró, jadeante y con la cara roja.
—¿Estás bien? —le preguntó.
—No estoy en forma. —Gabe intentó respirar con normalidad. Trató de sonreír a su madre temporal, pero no le salió con mucha naturalidad. Sabía que Rina estaba escudriñándolo, mirándolo fijamente con sus ojos azules. Llevaba un jersey rosa que hacía juego con las flores. Él buscaba algo insustancial que decir—. Qué bonitas. ¿Son del jardín?
—De Trader Joe’s. Las rosas del jardín no empezarán a florecer hasta dentro de un par de meses. —Se quedó mirando al muchacho y vio que sus ojos verde esmeralda brillaban detrás de sus gafas. Algo le pasaba—. ¿Por qué corrías?
—Intento mantenerme en forma —le dijo Gabe—. Tengo que hacer algo para ganar energía.
—Yo creo que alguien capaz de practicar durante seis horas al día tiene mucha energía.
—Díselo a mi corazón.
—Siéntate. Te traeré algo de beber.
—Puedo ir yo. —Gabe se fue a la cocina. Cuando regresó, llevaba una botella de agua. Rina todavía lo miraba con desconfianza. Para distraerla, recogió el periódico de la mesa del comedor. La foto de la portada mostraba a un chico y el titular decía que Gregory Hesse, de quince años, se había suicidado de un tiro en la cabeza. Tenía la cara redonda y los ojos grandes, y parecía tener menos de quince años. Gabe comenzó a leer el artículo con atención.
—Qué triste, ¿verdad? —comentó Rina, mirando por encima de su hombro—. Te preguntas qué diablos podría ser tan horrible como para que ese pobre chico estuviera dispuesto a ponerle fin a todo.
Había muchas razones para perder la esperanza. El año anterior él había pasado por todas ellas.
—A veces la vida es dura.
Rina le quitó el periódico, le dio la vuelta y lo miró a los ojos seriamente.
—Parecías disgustado cuando has entrado.
—Estoy bien. —Logró sonreír—. De verdad.
—¿Qué ha pasado? ¿Te ha llamado tu padre o algo?
—No. Estamos bien. —Cuando Rina lo miró con escepticismo, añadió—: En serio. No he hablado con él desde que volvimos de París. Nos enviamos un par de mensajes. Me preguntó qué tal iba y le dije que bien. Estamos bien. Creo que le caigo mucho mejor ahora que mi madre no está.
Dio un trago de agua y miró hacia otro lado.
—¿Te dije que mi madre me envió un mensaje hace una semana?
—No, no me lo dijiste.
—Se me debió de pasar.
—Ajá.
—En serio. No era gran cosa. Estuve a punto de no responderle porque no reconocí el nombre de la pantalla.
—¿Está bien?
—Eso parece. —Se encogió de hombros—. Me preguntó cómo estaba. —Detrás de las gafas, sus ojos miraban al vacío—. Le dije que estaba bien y que no se preocupara…, que todo iba bien. Después me desconecté. —Volvió a encogerse de hombros—. No me apetecía charlar. Si te digo la verdad, preferiría que no se pusiera en contacto conmigo. ¿Tan terrible es eso?
—No. Es comprensible —respondió Rina con un suspiro—. Tendrá que volver a construir vínculos antes de que puedas confiar…
—Eso no va a ocurrir. No es que tenga nada en su contra. Le deseo lo mejor. Es solo que no quiero hablar con ella.
—Me parece justo. Pero intenta mantener la mente abierta. Cuando vuelva a ponerse en contacto contigo, quizá puedas concederle unos segundos más de tu tiempo. No por ella, sino por ti.
—Si vuelve a ponerse en contacto conmigo.
—Lo hará, Gabriel. Ya lo sabes.
—Yo no sé nada. Estoy seguro de que estará ocupada con el bebé y esas cosas.
—Un hijo no sustituye a otro…
—Gracias por el discurso, Rina, pero la verdad es que no me importa. Apenas pienso en ella. —Aunque en realidad lo hacía a todas horas—. El bebé la necesita mucho más que yo. —Sonrió y le acarició la cabeza—. Además, tengo una maravillosa sustituta aquí mismo.
—Tu madre sigue siendo tu madre. Y algún día te darás cuenta. Pero muchas gracias por tus palabras.
Gabe devolvió la atención al artículo del periódico.
—Vaya, el chico era de la zona.
—Sí, así es.
—¿Conoces a la familia?
—No.
—¿Y… el teniente investiga casos así?
—Solo si el forense duda de que fuera un suicidio.
—¿Y cómo puede saberlo el forense?
—La verdad es que no lo sé. Pregúntaselo a Peter cuando vuelva.
—¿Cuándo volverá?
—En algún momento entre ahora y el amanecer. ¿Quieres que vayamos a la tienda a por algo de cena?
A Gabe se le iluminaron los ojos.
—¿Puedo conducir yo?
—Sí, puedes. Ya que estamos allí, podríamos comprarle un sándwich al teniente. Si no le traigo comida, no come.
Gabe dejó el periódico.
—¿Puedo ducharme antes? Estoy un poco sudado.
—Claro.
Gabe sabía que Rina seguía evaluándolo. Al contrario que su padre, él no era un hábil mentiroso.
—Te preocupas demasiado —le dijo—. Estoy bien.
—Te creo. —Rina le revolvió el pelo, húmedo por el sudor—. Ve a ducharte. Son casi las siete y me muero de hambre.
—Y que lo digas. —Gabe sonrió para sus adentros. Acababa de utilizar una de las expresiones favoritas del teniente. Llevaba casi un año con los Decker y ciertas cosas habían empezado a pegársele. Fue consciente de los rugidos del hambre. Su estómago había tenido que calmarse para que su cerebro recibiese el mensaje de que no había comido desde el desayuno y se moría de hambre.
No era que los nervios se le fueran al estómago, pero las pistolas le afectaban al sistema digestivo.
No como a su padre.
A Chris Donatti no había arma de fuego que no le gustara.
Capítulo 2
Desde que el caso Hammerling saliera en el programa de televisión Fugitive, Decker no había hecho más que recibir llamadas, casi todas callejones sin salida. Aun así, tenía por costumbre seguir cualquier pista sin importar lo absurda que pudiera ser. Un asesino en serie andaba suelto y no podían dejar ningún cabo suelto. La pista actual procedía del desierto de Nuevo México, en un pequeño pueblo situado entre Roswell —conocido por sus avistamientos de ovnis— y Carlsbad, conocido por su red de cuevas subterráneas. Un lugar en medio de ninguna parte siempre era buena opción para esconderse. Además esa región estaba de camino a Ciudad Juárez, México, donde, según algunas estimaciones, se habían cometido más de veinte mil asesinatos en la pasada década. La mayoría de las víctimas participaban en guerras de drogas. Pero también había una amplia minoría de asesinatos de mujeres jóvenes, posiblemente unas cinco mil, llamados feminicidios, en los que las víctimas iban desde los doce a los veinticinco y aparentemente no tenían relación las unas con las otras. La afición de los mexicanos a la violencia sería una tapadera muy conveniente para alguien como Garth Hammerling, si lograba no acabar muerto él también.
Decker se pasó los dedos por el pelo, que conservaba algunos reflejos rojos entre el gris y el blanco. Hannah decía que los reflejos parecían muy punk. Sonrió al pensar en su hija pequeña. Estaba pasando el año en Israel y después de eso comenzaría la universidad en Barnard. Sus hijos iban desde los treinta y tantos hasta los dieciocho años, y él todavía no había experimentado el síndrome del nido vacío, gracias a dos personas con muchos problemas que, sin darse cuenta, les habían pedido ayuda a Rina y a él para criar a su hijo. Pero Gabriel era un buen chaval; no era un estorbo, aunque sí una presencia.
Actualmente Rina estaba enseñando a conducir al chico, que tenía quince años.
«Pensaba que eso ya lo había dejado atrás», le había dicho ella. «Hacemos planes y Dios se ríe de nosotros».
La buena noticia era que sus nietos, Aaron y Akiva, hijos de su hija mayor, Cindy, tenían casi tres meses. Se habían adelantado tres semanas y habían pesado dos kilos seiscientos veintitrés gramos y dos kilos setecientos cincuenta gramos, respectivamente. Hacia el final del embarazo, Cindy había engordado casi veintisiete kilos. Pero, siendo atlética y haciendo ejercicio casi todos los días, había perdido esos kilos y más. Ahora estaba de baja por maternidad en su trabajo de detective novata en el distrito de Hollywood. Pensaba regresar en cuanto encontrara una buena niñera. Mientras tanto, Rina y su exmujer, Jan, se encargaban con mucho gusto. Los bebés daban mucho más trabajo que Gabe.
Decker se alisó el bigote mientras estudiaba el mensaje telefónico.
La pista se la había proporcionado la Policía del estado de Nuevo México. Era la cuarta vez que veían a Garth Hammerling en Nuevo México, y Decker empezaba a pensar que tal vez se propusiera algo. Marcó el código del área 505 y, tras una serie de esperas y desvíos de llamada, le pasaron con la CIS —la Sección de Investigaciones Criminales— en la División 4. El investigador encargado de seguir la pista se llamaba Romulus Poe.
—Conozco al tipo que llamó al programa —le dijo Poe a Decker—. Tiene un motel en Indian Springs localizado a unos sesenta y cinco kilómetros al sur de Roswell. El tipo es lo que podríamos llamar un personaje indígena. Ve y oye cosas que se nos escapan a los simples mortales. Pero eso no significa que esté completamente loco. Yo llevo por aquí doce años. Antes de eso, pasé diez años en Homicidios del centro de Las Vegas. He conocido a muchos frikis. El desierto no es lugar para cobardes.
—¿Cómo se llama el tipo? —preguntó Decker.
—Elmo Turret.
—¿Cuál es su historia?
—Dice que vio a un tío que se parecía al de la foto de Hammerling que sacaron en Fugitive. Elmo dice que lo vio hace unos días a unos quince kilómetros de su motel. Yo estoy terminando con una redada antidroga. Me he pasado la tarde en una plantación de marihuana. En cuanto termine con los dueños del terreno, me pasaré por la zona con mi moto y veré si encuentro algo de veracidad en la historia.
—Llámeme de todos modos. Es el cuarto aviso que recibo de Nuevo México.
—No me sorprende. ¿Ha estado allí alguna vez?
—Solo en Santa Fe.
—Eso es otro país, civilizado en su mayor parte. Pero aquí…, bueno, ¿qué puedo decir? Esto es el Salvaje Oeste.
El papeleo le llevó una hora más y, a las siete y media de la tarde, Decker estaba a punto de irse a casa cuando su detective favorita, la sargento Marge Dunn, llamó al marco de su puerta abierta. Medía un metro setenta y siete, tenía los hombros anchos y el cuerpo bien definido. Iba vestida para el invierno en Los Ángeles, con unos pantalones de corte marrones y un jersey de cachemir color tostado. El pelo, rubio —más rubio a cada año que pasaba—, lo llevaba recogido en una coleta.
—Siéntate —le dijo Decker.
—Tengo ahí fuera a una mujer que quiere hablar contigo —dijo Marge—. De hecho quería hablar con el capitán Strapp, pero, como se ha marchado, se ha conformado con el siguiente de la lista.
—¿Quién es?
—Se llama Wendy Hesse y me ha dicho que son asuntos personales. En vez de insistir, he pensado que sería más fácil enviártela a ti.
Decker miró el reloj.
—Claro, hazla pasar mientras voy a por una taza de café.
Para cuando regresó, Marge había hecho pasar a la mujer misteriosa. Su piel tenía un tono gris poco saludable y sus ojos azules, aunque secos en aquel momento, parecían haber llorado mucho. Llevaba el pelo cortado a tazón, de color castaño oscuro y con las raíces blancas. Era una mujer de complexión ancha y debía de tener cuarenta y muchos años. Iba vestida con un chándal negro y deportivas.
—Teniente Decker —dijo Marge—, esta es la señora Hesse.
Decker dejó la taza de café sobre la mesa.
—¿Quiere algo de beber?
La mujer negó con la cabeza sin levantar la mirada de su regazo y murmuró algo.
—¿Disculpe? —preguntó Decker.
Entonces ella levantó la cabeza de golpe.
—No…, gracias.
—¿En qué puedo ayudarla?
Wendy Hesse miró a Marge, que dijo:
—Voy a ir a por café. ¿Está segura de que no quiere un poco de agua, señora Hesse?
La mujer rechazó esa segunda oferta. Cuando Marge se marchó, Decker dijo:
—¿En qué puedo ayudarla, señora Hesse?
—Tengo que hablar con la policía. —Cruzó las manos una sobre la otra y se miró el regazo—. No sé por dónde empezar.
—Simplemente dígame lo que tiene en la cabeza —dijo Decker.
—Mi hijo… —se le humedecieron los ojos—… dicen que se… que se suicidó. Pero yo… no me lo creo.
Decker la contempló en un contexto diferente.
—Usted es la madre de Gregory Hesse.
Ella asintió y las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas.
—Lo siento mucho, señora Hesse. —Le ofreció un pañuelo—. No puedo imaginarme cómo se siente ahora mismo. —Cuando la mujer comenzó a sollozar abiertamente, Decker se levantó y le puso una mano en el hombro—. Deje que le traiga un poco de agua.
—Quizá sea buena idea —respondió ella asintiendo.
Decker se reunió con Marge junto a la cafetera.
—Es la madre de Gregory Hesse, el adolescente del periódico que dicen que se ha suicidado. —Marge se quedó con los ojos muy abiertos—. ¿Hay alguien de Homicidios que estuviera ayer en la escena?
—Yo estaba en los juzgados —respondió Marge. Después hizo una pausa—. Oliver estaba allí.
—¿Te habló de ello?
—En realidad no. Le había deprimido. Se le notaba en la cara. Pero no dijo nada de que la muerte pareciera sospechosa.
Decker llenó un vaso de agua.
—La señora Hesse tiene sus dudas sobre lo del suicidio. ¿Te importa quedarte? Quiero que alguien más lo escuche.
—Por supuesto.
Ambos regresaron a su despacho.
—Le he pedido ayuda a la sargento Dunn —le dijo Decker a la señora Hesse—. Trabaja con Scott Oliver, que estuvo en su casa ayer por la tarde.
—Siento mucho su pérdida, señora Hesse —dijo Marge.
La mujer volvió a llorar.
—Había… había muchos policías en la casa —murmuró.
—El detective Oliver iba vestido de paisano. No recuerdo lo que llevaba puesto ayer. Tiene cincuenta y…
—Sí —dijo la mujer secándose los ojos—. Lo recuerdo. Es asombroso…, todo está borroso… como en una pesadilla.
Decker asintió.
—Sigo creyendo que… me voy a despertar. —Se mordió el labio—. Me está matando. —Las lágrimas caían de nuevo más rápido de lo que ella podía secárselas—. Lo que pueden hacer por mí es averiguar qué ocurrió realmente.
—De acuerdo. —Decker hizo una pausa—. Dígame, ¿qué es lo que no se cree de la muerte de su hijo?
Las lágrimas caían sobre sus manos cruzadas.
—Gregory no se disparó. ¡No había usado una pistola en su vida! Odiaba las pistolas. ¡Toda nuestra familia aborrece la violencia en todas sus formas!
Decker sacó una libreta.
—Hábleme de su chico.
—No era un suicida. Ni siquiera estaba deprimido. Gregory tenía amigos, era un buen estudiante. Tenía muchas aficiones. Nunca, ni remotamente, insinuó algo sobre el suicidio.
—¿Notó algún cambio en él en los últimos meses?
—Nada.
—¿Quizá estaba malhumorado? —sugirió Marge.
—¡No! —exclamó la mujer con determinación.
—¿Dormía más? —preguntó Decker—. ¿Comía más? ¿Comía menos?
El suspiro de Wendy denotaba exasperación.
—Era el mismo chico de siempre…, meditabundo…, no hablaba mucho. Pero eso no significa que estuviera deprimido, ¿sabe?
—Claro que no —le dijo Decker—. Siento preguntarle esto, señora Hesse, pero ¿había tomado drogas alguna vez?
—¡Jamás!
—Hábleme un poco de las aficiones de Gregory. ¿Alguna actividad extraescolar?
La mujer pareció desconcertada.
—Eh… Sé que intentó entrar en el equipo de debate. —Se hizo el silencio—. Lo hizo muy bien. Le dijeron que volviera al año siguiente, cuando hubiese hueco.
Lo que significaba que no lo había logrado.
—¿Qué más? —preguntó Decker.
—Estaba en el club de matemáticas. Se le daban muy bien.
—¿Qué hacía los fines de semana?
—Estaba con sus amigos; iba al cine. Estudiaba. Además de las asignaturas del instituto, estudiaba un curso de preparación universitaria.
—Hábleme de sus amigos.
La mujer cruzó los brazos sobre su generoso pecho.
—Puede que Gregory no fuese de los chicos más populares. —Hizo el símbolo de las comillas con los dedos al decir «populares»—. Pero desde luego no era un marginado.
—Estoy seguro de que no. ¿Y sus amigos?
—Sus amigos eran… Se llevaba bien con todos.
—¿Puede ser más específica? ¿Tenía algún mejor amigo?
—Joey Reinhart. Eran amigos desde primaria.
—¿Alguno más? —preguntó Marge.
—Tenía amigos —repetía incesantemente la señora Hesse.
Decker enfocó el tema de otro modo.
—Si Gregory tuviera que encajar en una categoría dentro del instituto, ¿en cuál sería?
—¿Qué quiere decir?
—Usted ha mencionado a los populares. Hay otros grupos: los deportistas, los skaters, los colgados, los empollones, los rebeldes, los cerebritos, los filósofos, los hípsteres, los góticos, los vampiros, los marginados, los artistas… —Decker se encogió de hombros.
La mujer apretó los labios.
—Gregory tenía todo tipo de amigos —dijo al fin—. Algunos tenían problemas.
—¿Qué tipo de problemas?
—Ya sabe.
—Para nosotros, problemas suelen ser sexo, drogas o alcohol —explicó Marge.
—No, eso no. —Wendy se retorció las manos—. Algunos de sus amigos tardaron un poco en madurar. Uno de ellos, Kevin Stanger…, se metían tanto con él que tuvo que irse a una escuela privada al otro lado de la colina.
—¿Lo acosaban? —preguntó Decker—. Por acoso me refiero a agresiones físicas.
—Lo único que sé es que se trasladó a otro centro.
—¿Cuándo sucedió eso? —preguntó Marge.
—Hace unos seis meses. —La mujer miró hacia abajo—. Pero Gregory no era así. No, señor. Si se hubieran metido con Gregory, yo me habría enterado. Habría hecho algo al respecto. Eso se lo aseguro.
Quizá por eso mismo Gregory no se lo habría dicho.
—¿Nunca llegaba a casa con golpes o hematomas que no podía explicar? —preguntó Decker.
—¡No! ¿Por qué no me cree?
—Sí que la creo —dijo Decker—. Pero tengo que hacerle ciertas preguntas, señora Hesse. Quiere una investigación competente, ¿verdad?
La mujer se quedó callada. Después dijo:
—Puede llamarme Wendy.
—Como prefieras —respondió Decker.
—¿Alguna novia? —preguntó Marge.
—No que yo sepa.
—¿Salía los fines de semana?
—Normalmente sus amigos y él iban los unos a las casas de los otros. Joey es el único con edad para conducir. —A Wendy se le humedecieron los ojos—. Mi hijo nunca lo hará. —Comenzó a sollozar. Decker y Marge esperaron a que la pobre mujer recuperase la voz—. En un par de ocasiones… —se secó los ojos—, cuando fui a recogerlo…, vi a algunas chicas. —Volvió a enjugarse las lágrimas—. Le pregunté a Gregory por ellas. Me dijo que eran amigas de Tina.
—¿Quién es Tina? —preguntó Marge.
—Oh…, perdón. Tina es la hermana pequeña de Joey. Frank, mi hijo pequeño, y ella están en el mismo curso.
—¿Joey y Gregory iban a la misma escuela?
—Bell y Wakefield. En Lauffner Ranch.
—La conozco —respondió Decker.
Bell y Wakefield era una exclusiva escuela preparatoria de North Valley, con ocho hectáreas de terreno, un moderno campo de fútbol, cancha de baloncesto interior, estudio de cine y laboratorio informático digno de la NASA. Ganaba premios en deportes, arte dramático y ciencias, en ese orden. Muchos atletas profesionales y actores vivían por la zona, y sus hijos solían estudiar en B y W.
—¿Unos mil quinientos estudiantes?
—No sé el número exacto, pero es una escuela grande —dijo Wendy—. Tiene mucho espacio para encontrar tu lugar especial.
«Y, si no encuentras tu lugar, tiene mucho espacio para perderse», pensó Decker.
—Joey es un poco bobalicón —dijo Wendy—. Medirá un metro setenta y pesará cuarenta y cinco kilos. Lleva gafas grandes y tiene las orejas de soplillo. No digo esto solo por ser mala, solo para decirles que hay muchos otros chicos a los que podrían haber acosado antes que a Gregory.
—¿Tienes una foto suya? —preguntó Decker.
Wendy rebuscó en su bolso y sacó la foto de la graduación de primaria. En ella aparecía un niño con cara infantil, ojos azules y mofletes sonrosados. Le quedaban años para la pubertad, y el instituto nunca trataba bien a esos chicos.
—¿Puedo quedármela? —preguntó Decker.
Wendy asintió.
Él cerró su libreta.
—¿Qué quieres que haga por tu hijo, Wendy?
—Averiguar qué le pasó realmente. —Tenía lágrimas en los ojos.
—La forense ha declarado que la muerte de tu hijo fue un suicidio —le recordó Decker.
Wendy estaba decidida.
—Me da igual lo que diga la forense, mi hijo no se suicidó.
—¿Podría haber sido un disparo accidental?
—No —insistió Wendy—. Gregory odiaba las pistolas.
—¿Y cómo cree que murió? —preguntó Marge.
Wendy miró a los detectives mientras se retorcía las manos. No respondió a la pregunta.
—Si no fue una muerte accidental provocada por él mismo y si no fue un suicidio intencionado, eso nos deja con el homicidio, accidental o intencionado.
Wendy se mordió el labio y asintió.
—¿Crees que alguien asesinó a tu hijo?
Wendy tardó varios segundos en poder hablar.
—Sí.
Decker intentó ser lo más amable posible.
—¿Por qué?
—Porque sé que no se pegó un tiro.
—Así que crees que la forense ha pasado por alto algo o… —Wendy se quedó callada—. No me importa ir a la escuela y hablar con algunos amigos y compañeros de Gregory. Pero la forense no cambiará su declaración a no ser que encontremos algo extraordinario. Algo que contradiga directamente el suicidio. Normalmente es el forense el que acude a nosotros porque sospeche que haya habido algo raro.
—Incluso aunque fuera… lo que ustedes dicen. —Wendy se secó los ojos con los dedos—. No tengo… ni idea… de lo que ocurrió. —Más lágrimas—. Si lo hizo…, no sé por qué. ¡Ni idea! No podía ser tan tonta.
—No tiene nada que ver con la inteligencia.
—¿Usted tiene hijos, señor?
—Sí.
—¿Y usted, detective? —Se había vuelto hacia Marge.
—Tengo una hija.
—¿Y qué pensarían si llegaran a casa un día y descubrieran que su hijo se ha suicidado?
—No lo sé —respondió Decker.
—No puedo imaginármelo —añadió Marge con lágrimas en los ojos.
—Entonces díganme una cosa —continuó Wendy—. ¿Cómo se sentirían si supieran que no había ninguna razón para que su hijo hiciera eso? No estaba deprimido, no estaba de mal humor, no tomaba drogas, no bebía, no era un marginado, tenía amigos y nunca había empuñado una pistola. ¡Ni siquiera sé de dónde sacó la pistola! —Comenzó a sollozar—. ¡Y nadie me dice nada!
Decker dejó que llorase y le pasó la caja de pañuelos de papel.
—¿Qué quiere que hagamos, señora Hesse? —preguntó Marge.
—Wen… dy —respondió ella entre sollozos—. Averigüen qué pasó. —Estaba rogándoles con la mirada—. Sé que probablemente esto no sea un asunto policial, pero no sé dónde acudir.
Silencio.
—¿Contrato a un detective privado? Al menos él podría averiguar de dónde sacó Gregory la pistola.
—¿Dónde está la pistola? —preguntó Decker.
—Se la llevó la policía —les dijo Wendy.
—Entonces debería estar en el armario de las pruebas —dijo Marge—. También está en los archivos.
—Vamos a buscarla y averigüemos de dónde salió —dijo Decker, y se volvió hacia Wendy—. Déjame empezar con la pistola y trabajaremos a partir de ahí.
—¡Gracias! —Wendy comenzó a llorar de nuevo—. Gracias por creerme… o al menos por pensar en lo que he dicho.
—Estamos aquí para ayudar —dijo Marge.
Decker asintió con la cabeza. Probablemente la mujer estuviese en fase de negación. Pero a veces, incluso en esas circunstancias, los padres realmente conocían a sus hijos mejor que nadie.
Capítulo 3
Sentado en el sofá del salón, Decker abrió una lata de zarzaparrilla y disfrutó del cariño de la presencia de su esposa y del regusto de la carne curada.
—Gracias por comprarme la cena.
—Si hubiera sabido que estabas a punto de llegar, te habríamos esperado en la tienda.
—Es mejor así. —Le dio la mano a Rina. Se había duchado antes de cenar y había cambiado el traje por el chándal—. ¿Dónde está el chico?
—Practicando.
—¿Cómo lo lleva?
—Parece que está bien. ¿Sabías que Terry se había puesto en contacto con él?
—No, pero estaba destinado a ocurrir tarde o temprano. ¿Cuándo fue?
—Hace como una semana. —Rina le resumió la conversación—. Obviamente le ha afectado. Esta noche durante la cena parecía ausente. Cada vez que se siente incómodo, empieza a hablar de sus próximos concursos. Paradójicamente, los concursos le calman. Alquilarle un piano es mucho más barato que una terapia.
El piano de media cola estaba en el garaje, el único lugar donde tenían suficiente espacio. Gabe compartía su estudio de música con el Porsche de Decker, su banco de trabajo, sus herramientas y la zona de jardinería de Rina. Habían insonorizado el lugar porque el chico practicaba a horas muy raras. Pero, dado que estudiaba en casa y prácticamente había terminado el instituto, le dejaban llevar su propio ritmo. Ni siquiera había cumplido los dieciséis y ya había entrado en Juilliard y Harvard. Aunque ellos fueran sus tutores legales —cosa que no eran—, no quedaba ninguna educación por darle. Llegado ese punto, solo le daban comida, cobijo y algo de compañía.
—Cuéntame qué tal tu día —dijo Rina.
—Bastante rutinario, salvo la última media hora. —Decker le resumió su conversación con Wendy Hesse.
—Pobre mujer.
—Debe de estar sufriendo mucho si prefiere el homicidio al suicidio.
—¿Es eso lo que ha declarado la forense? ¿Suicidio?
Decker asintió.
—Entonces… simplemente no quiere creérselo.
—Cierto. Normalmente las señales están ahí, pero los padres miran para otro lado. Sinceramente creo que Wendy está perpleja. —Decker se alisó el bigote—. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Insistías en enviar a los chicos a una escuela judía y yo pensé que estabas loca. Por lo que pagamos por la matrícula, podríamos haberlos enviado a Lawrence o Bell y Wakefield, no a una escuela ubicada en un ruinoso edificio con una sola planta que no tiene biblioteca ni sala de ordenadores.
—Mucha gente habría estado de acuerdo —contestó Rina con una sonrisa.
—Pero he de decir que casi todos los chicos que hemos conocido son simpáticos. Cierto, yo veo lo peor de las escuelas preparatorias, pero no creo que esos lugares promuevan actitudes saludables. Por otra parte, tú hiciste lo correcto.
—La escuela, aunque desorganizada y sin muchos recursos, es un lugar acogedor. Gracias por decirlo.
Decker se recostó en el sofá.
—¿Has hablado hoy con alguno de los chicos?
—Claro que sí. Los chicos están ocupados como de costumbre. He hecho Skype con Hannah esta mañana. Se iba a la cama. Probablemente se levante dentro de un par de horas.
—La echo de menos. —Decker parecía triste—. A lo mejor llamo a Cindy. A ver qué hace.
Rina sonrió.
—Los nietos siempre son el antídoto para lo que aflige.
—¿Quieres que vayamos a verlos?
—Deberías preguntarle primero a Cindy.
—Sí, supongo que tengo que hacerlo. —Decker hizo una llamada y cuando colgó sonreía—. Ha dicho que vayamos.
—Entonces vamos.
—¿Y qué pasa con Gabe?
—Le diré que nos vamos —dijo Rina—. Le caen bien Cindy y Koby, pero tengo la impresión de que dirá que no. Hoy estaba raro. Quizá tenga que ver con su madre. En cualquier caso, cuando se pone así, se retrae.
Decker reflexionó sobre sus palabras.
—¿Debería hablar con él?
—Te dirá que todo va bien.
—No quiero que se sienta como un extraño —dijo Decker—. Pero yo no hago gran cosa por hacerle sentir como un miembro de la familia. Me sentiría muy culpable si un día llegase a casa y me lo encontrase igual que a Gregory Hesse.
Rina asintió.
—Creo que su música es y ha sido siempre su salvación.
—¿Y con eso es suficiente?
—No lo sé. Solo puedo decirte que lleva una vida normal. Toma el autobús dos veces por semana para ir a sus clases en la universidad, rellenó él solo todas las solicitudes para la universidad aunque me ofrecí a ayudarle, fue él solo a las entrevistas y audiciones aunque me ofrecí a ir con él, y reservó sus vuelos y sus habitaciones de hotel aunque me ofrecí a hacerlo yo. Ya le han admitido en Harvard y en Juilliard. A mí me parece que no estaría planeando su futuro si pensara que no tiene futuro. —Rina hizo una pausa—. Si quieres hacer algo bueno por él, llévalo a conducir. Eso le emociona.
—De acuerdo. Le llevaré el domingo.
—Le encanta tu Porsche.
—No nos pasemos con los detalles. Una cosa es ser emocionalmente sensible. El Porsche es otra cosa.
El Coffee Bean estaba a unos tres kilómetros del Starbucks donde Gabe se había encontrado a Dylan y compañía, con suerte fuera de su radio de operaciones. Aunque tampoco esperaba encontrarse con nadie más a las seis de la mañana. El establecimiento estaba vacío y eso le parecía bien. Había escogido un sillón de cuero en la parte de atrás, después de comprarse un bagel y un café grande, además del New York Times. Cuando vivía en la costa este, solía leer el Post. Le resultaba extraño leer un periódico intelectual cuando lo único que deseaba hacer era leer datos curiosos o la revista Page Six para saber quién se acostaba con quién.
La cafetería estaba a unos quince minutos de la parada del autobús para ir a la Universidad de California del Sur. Los martes y jueves tenía clase con Nicholas Mark y, aunque no tenía clase hasta las once, decidió empezar temprano el día. Había dormido mal la noche anterior. No paraba de oír la voz de su madre en la cabeza…
Untó la crema de queso en el bagel y comenzó a ojear las noticias, que eran aún más deprimentes que su vida actual. Algunos minutos más tarde sintió la presencia de unos ojos y levantó la mirada.
Una chica con el uniforme de la escuela judía. No era de extrañar, dado que el establecimiento estaba a dos minutos de la escuela. Debía de llevar amortiguadores en los pies porque no había oído nada hasta que la tuvo encima, aferrada a su mochila como si fuera una armadura.
—Hola —dijo con una sonrisa tímida.
—Hola —respondió él. Al mirarla mejor, se dio cuenta de que probablemente era mayor de lo que había pensado al principio. Tenía la piel tostada, la barbilla pequeña y puntiaguda, los labios carnosos y los ojos grandes y negros, bajo unas cejas negras cuidadosamente arqueadas y pintadas. Su pelo también era negro y muy largo, recogido en una coleta. Era mona, aunque su cuerpo no parecía gran cosa —dos bolas de helado a modo de pecho y ni una curva a la vista—. ¿Necesitas algo?
—¿Te importa que me siente?
Él era el único cliente del establecimiento. Se encogió de hombros.
—No, adelante.
Pero ella no se sentó.
—Te oí tocar el año pasado en la graduación —le dijo—. Mi hermana mayor iba a clase con Hannah. Estuviste… —Se pegó la mochila al pecho—. ¡Fantástico!
—Muchas gracias —respondió Gabe.
—Quiero decir que fue…
No terminó la frase. Se hizo el silencio. Un silencio incómodo.
—Gracias. Te lo agradezco. —Gabe levantó su café, dio un trago y volvió a mirar el periódico.
—¿Te gusta la ópera? —preguntó ella de pronto.
Gabe dejó el periódico.
—De hecho sí que me gusta.
—¿De verdad? —La chica abrió desmesuradamente los ojos—. Vaya, qué bien. Entonces al menos no se echarán a perder. —Bajó la mochila y comenzó a rebuscar en ella hasta encontrar lo que buscaba: un sobre. Se lo ofreció a Gabe—. Aquí tienes.
Gabe se quedó mirándola durante unos segundos, después aceptó el sobre y lo abrió. Entradas para La Traviata ese domingo en el Centro de Música. Primera fila en palco.
—Qué buenos asientos.
—Lo sé. Me costaron mucho dinero. Alyssa Danielli hace de Violetta. Es maravillosa, así que seguro que será estupendo.
—¿Y tú por qué no vas?
—Iba a ir con mi hermana, pero me ha dejado tirada. Yo no podía competir con una fiesta en la piscina y el atractivo de Michael Shoomer.
—¿Y por qué no buscas a otra persona con la que ir?
—Nadie de mi edad va a querer pasar la tarde del domingo en la ópera.
—¿Y tu madre?
—Está ocupada. De todos modos no le interesa. La única razón por la que mi hermana accedió a ir es que le dije que le limpiaría la habitación. Así que supongo que ya no tengo que hacerlo. —Parecía herida—. Tú puedes aprovecharlas. Ve con tu novia.
—No tengo novia.
—Bueno, pues lleva a un amigo.
—No tengo amigos. Pero… sin duda aprovecharé una de las entradas si tú las vas a tirar. ¿Estás segura?
—Segurísima.
—Entonces muchas gracias. —Le devolvió el sobre con una sola entrada.
—De nada. —La chica suspiró con fuerza.
Gabe intentó sonreír forzadamente.
—¿Quieres que vayamos juntos?
La muchacha se emocionó.
—¿Tienes coche?
—No. Solo tengo quince años. Pero podemos ir en autobús.
—¿En autobús? —preguntó la chica con cara de horror.
—Sí, en autobús. Así es como se mueve la gente que no tiene acceso a un coche. —La piel de la chica se oscureció más y Gabe le señaló una silla—. ¿Por qué no te sientas? Me empieza a doler el cuello de mirarte…, aunque no es mucho.
—Lo sé. Soy una enana. —La chica se sentó y miró por encima de su hombro, después habló en voz baja, como si estuvieran conspirando—. ¿Sabes llegar al Centro de Música en autobús?
—Así es.
—¿Dónde se encuentra el autobús?
—En una parada de autobús.
Ella se mordió el labio.
—Debes de pensar que soy idiota.
—No, pero probablemente seas una consentida a la que siempre han llevado a todas partes.
En vez de ofenderse, la muchacha asintió.
—Me han llevado a todas partes menos donde realmente deseo ir. —Suspiró—. Me encanta Alyssa Danielli. Su voz es tan… pura.
Gabe se recostó en su sillón y la contempló con franqueza. Admiraba la pasión en cualquier forma, pero la música clásica era algo con lo que se identificaba.
—Si tantas ganas tienes de ir a la ópera, entonces ve.
—No es tan fácil.
—¿Por qué no?
—Tú no entiendes la cultura persa.
—¿Hay algo en los genes persas que hacen que no les guste la ópera?
—Mi padre quiere que sea doctora.
—Estoy seguro de que hay doctores a los que les encanta la ópera. —Dio un bocado a su bagel—. ¿Quieres café o algo?
—Voy yo. —Se alejó, pero se dejó la mochila. Pocos minutos más tarde regresó con algo con espuma. Una capa de sudor le cubría la frente—. Está empezando a venir gente.
—Eso está bien. Así el sitio no tendrá que cerrar.
—Me refiero a que es… —Miró el reloj y dio un sorbo a su café—. ¿Es peligroso tomar el autobús?
—Yo no lo haría de madrugada, pero esto es una matiné. —Gabe se frotó el cuello—. Si vas a seguir hablando conmigo, ¿podrías sentarte, por favor?
La chica se sentó.
—Mira…, como te llames —dijo él—. ¿Y si te doy las indicaciones para ir en autobús? Si estás en la parada del autobús, iremos juntos. Si no, te compraré un CD y te escribiré una crítica.
Ella suspiró.
—Quizá podamos ir en taxi.
—Un taxi cuesta como veinte veces más.
—Yo lo pagaré.
Gabe se quedó mirándola. ¿Quién era?
—No digo que sea pobre. Yo pagaré el taxi si al final vienes. De lo contrario, iré en autobús.
—¿Qué te parece esto? —preguntó la chica—. Tú pagas el taxi si voy y, si no voy, te devolveré el dinero.
Gabe negó con la cabeza.
—Esto es cada vez más complicado.
—Por favor —le suplicó ella.
—De acuerdo. —Gabe puso los ojos en blanco—. Me devolverás el dinero del taxi si te rajas… Lo cual no tiene sentido porque tengo que ir a recogerte de todos modos y, para entonces, ya sabrás si vienes o no.
Ella abrió más aún los ojos.
—No puedes recogerme en mi casa. Nos encontraremos a unas pocas manzanas de allí.
—Ajá. —Gabe lo entendió por fin—. Vas a ir a escondidas de tus padres.
—Más o menos.
—Dios, tampoco es que vayas a una rave; es una maldita ópera. —Al ver que ella no decía nada, añadió—: No es solo la ópera. Es ir conmigo a la ópera. Porque no soy judío.
Ella se quedó mirándolo.
—¿No eres judío?
—No. Soy católico.
—Oh, Dios. Mi padre me mataría solo por salir con un chico blanco. —Se inclinó hacia delante y habló en voz baja—. ¿Qué hacías en una escuela judía si no eres judío?
—Es una larga historia. —Hizo una pausa—. Esto no es buena idea. No quiero ser responsable de que te metas en un lío. ¿Quieres que te devuelva la entrada?
—No, claro que no. Si no la utilizas, se desaprovechará. —Volvió a suspirar—. Quiero decir que solo es una ópera, ¿no?
—Sí, solo es una ópera. No es una cita. —Gabe volvió a estudiar su rostro—. ¿Cuántos años tienes?
—Catorce.
—Parece que tengas diez.
—Muchas gracias —respondió ella. Obviamente era algo que le decían mucho.
—Pareces joven, pero eres muy mona —dijo Gabe para avergonzarla, pero lo decía en serio—. Esto es lo que voy a hacer. Voy a darte mi número de teléfono y me llamas o me escribes si puedes ir. —Esperó un momento—. Tienes móvil, ¿verdad?
—Por supuesto.
—Así que los persas pueden tener móviles.
—¡Ja, ja!
—Apunta mi móvil. ¿Sabes cómo me llamo?
—Gabriel Whitman.
—Excelente. —Le dio su número a la chica—. Ahora apuntaré yo el tuyo. Pero para eso primero necesito saber tu nombre.
—Yasmine Nourmand. —Pronunciado Jaz-miiin. Lo deletreó y después le dio su número.
—Es un nombre muy exótico. ¿Cómo se llama tu hermana mayor?
—Tengo tres hermanas mayores.
—La que iba a clase con Hannah.
—Esa es Sage. Mis otras hermanas son Rosemary y Daisy. Yasmine es jazmín en hebreo. —Miró el reloj—. Tengo que irme. Las clases empiezan a las siete y media.
—Lo recuerdo. ¿Qué hacías aquí tan temprano?
—A veces vengo temprano para escuchar mis CD. —Sacó seis óperas: dos de Verdi, dos de Rossini y dos de Mozart—. Quiero mucho a mis padres. Y a mis hermanas. Son maravillosos y todo eso. Y también disfruto con el pop normal. Pero, a veces, cuando escucho mi música, que no parece gustarle a nadie más, me gusta estar sola.
Sus ojos parecían distantes.
—Mi sueño es ver una ópera en directo. Y escuchar a alguien tan bueno como Alyssa Danielli. —Levantó su mochila—. Gracias por ofrecerte a ir conmigo.
—Un placer.
—Y gracias por no reírte de mí.
—Un poco sí lo he hecho.
—Sí, es verdad. —Se despidió con la mano y se marchó.
Él devolvió la atención al periódico, sabiendo que aquello era un error. Pero al hablar con ella se había dado cuenta de lo solo que estaba.
Yasmine había despertado al león durmiente.
Chicas.
Capítulo 4
Los informes de las autopsias de heridas de bala autoinfligidas siempre eran espeluznantes. El daño causado por un arma a escasa distancia era horrendo. Los detalles resultaban aún más difíciles de leer cuando las víctimas eran jóvenes como Gregory Hesse. Marge ojeó el largo informe policial, así como el informe de la forense, y no encontró nada fuera de lo común. Estaban presentes todos los indicios del suicidio: una única bala en la cabeza, marcas de quemaduras en la sien, la posición del cuerpo con respecto al arma, que yacía sobre la mano derecha del chico. Se levantó del escritorio y llamó a la puerta abierta de Decker.
—¿Querías ver el informe de Gregory Hesse?
—Sí, sería fantástico. —Le hizo un gesto para que pasara. Marge llevaba un jersey fino de punto color marrón y pantalones de vestir negros; un atuendo mucho más cómodo que el traje gris de Decker. Aquel día llevaba un jersey de cuello vuelto de color negro, así que al menos no tenía que ponerse corbata. El capitán lo había mirado de arriba abajo y le había preguntado si iba de estrella de Hollywood—. ¿Algo que deba saber?
Marge se sentó y dejó los papeles sobre la mesa.
—Es todo bastante deprimente.
—¿Qué hay de la pistola?
—Los informes dicen que era una Ruger LCP 9 mm.
—Una pistola ratón —dijo Decker.
—Pistola ratón, pistola de mujer. Sea lo que sea, cumplió su cometido. Oliver me ha dicho que era un modelo de Ruger antiguo.
—¿De cuándo?
—Creo que no me lo ha dicho. Hoy la sacará del armario de pruebas. —Hizo una pausa—. Si todo refuerza la historia del suicidio, ¿qué hacemos después?
—Bueno, puedo llamar a la señora Hesse y decirle que no hay nada que investigar. O puedo llamarla y decirle que hablaré con algunos de los amigos y profesores de Gregory para intentar encontrar pistas de lo ocurrido.
Marge asintió.
—¿Qué piensas? —le preguntó Decker.
—Sé que vive en la comunidad para la que nosotros trabajábamos. Así que somos sus empleados en un sentido amplio. Pero ¿de verdad es nuestro trabajo realizar una autopsia psicológica? No es que me importe hacerlo, pero no quiero meterme en terrenos que no nos son familiares.
—Te entiendo, pero deja que te lo explique así. Cuando realizamos una investigación, intentamos encontrar el motivo detrás de cada crimen. Técnicamente, el suicidio es un crimen.
—Supongo que todo crimen empieza con un arma —dijo Marge—. Veré qué puede decirme Oliver sobre eso.
—¿Podrías también conseguirme un par de números de teléfono? —Revisó sus notas—. El de Joey Reinhart y el de Kevin Stanger. Probablemente te los den si llamas a Bell y Wakefield. No quiero ponerme en contacto con Wendy Hesse hasta que tengamos algo que decirle.
—Puede que en la escuela colaboren más si añado un toque personal. —Marge miró el reloj. Eran las once—. Puedo ir ahora mismo.
—Claro. Y, ya que estás allí, intenta ver cómo es el lugar.
Oliver llamó a la puerta y entró.
—Tengo información sobre la Ruger utilizada en el suicidio. La pistola le fue robada a la doctora Olivia Garden, que, según nuestros ordenadores, es una dermatóloga de sesenta y cinco años que trabaja en Sylmar.
Decker señaló la silla situada junto a Marge, y Oliver se sentó. Scott, siempre un caballero, iba vestido aquel día con una camisa negra y corbata del mismo color, pantalones grises y una chaqueta de espiguilla. Llevaba mocasines de cuero negros.
—¿Te has puesto en contacto con la doctora?
—He hablado con su secretaria. La doctora estaba con un paciente. Su pausa para comer es de doce y media a dos. Me pasaré e intentaré verla entonces. Quizá Gregory Hesse fuese paciente suyo. Ya sabes, los adolescentes y el acné. Quizá se la robó de la mesa.
—La pistola fue robada hace seis años —explicó Marge—. Por entonces Gregory tendría ocho o nueve años.
—Cierto —dijo Oliver—. Probablemente pasó de mano en mano desde entonces.
—¿Solo le robaron la pistola o formaba parte de un botín mayor?
—No lo sé. Simplemente he introducido el número de serie y allí estaba.
—¿Dónde tuvo lugar el robo?
—En su consulta —respondió Oliver.
—Su consulta. Interesante. —Decker lo pensó durante unos segundos—. Tal vez tuvo problemas anteriormente con robos por asuntos de drogas y pensó que necesitaba protección.
—Se lo preguntaré cuando hable con ella.
—De acuerdo. Y averigua también quién sabía lo de la pistola y quién tenía acceso a ella.
—Entendido. —Oliver se puso en pie y miró a Marge—. ¿Quieres venir conmigo?
—Iré contigo si tú vienes conmigo a Bell y Wakefield. El teniente quiere unos números de teléfono. Esas cosas son más fáciles de obtener si nos presentamos en persona.
—Y, ya que estáis allí —dijo Decker—, conseguid el horario de clases de Gregory Hesse. Más adelante puede que queramos hablar con sus profesores.
—Claro, iré contigo —le dijo Oliver a Marge. Después miró a Decker—. ¿Lo de Gregory Hesse es una investigación en toda regla? Quiero decir que todo apunta a que el chico se suicidó. Caso cerrado.
—Un chico de quince años se pega un tiro con una pequeña pistola robada, seis años atrás, de la consulta de una doctora. Siento cierta curiosidad. Por ahora digamos que el caso sigue abierto.
El pitido de su teléfono móvil interrumpió la concentración de Gabe…, lo cual no le importó mucho, porque en realidad no estaba tocando muy bien.
Unos días lo clavabas, otros días no.
Se había olvidado de apagar el teléfono. Todavía no entendía por qué tenía uno. Últimamente no le llamaba mucha gente: los Decker, su profesor de piano, que normalmente le cambiaba las horas de clase, y su padre, que hablaba con él durante treinta segundos. Para los pocos minutos que lo usaba al mes, no compensaba mantener la línea activa, salvo que resultara más caro cancelar el servicio que mantenerlo.
Era un mensaje de un número de la zona que Gabe no reconoció: Voy contigo el domingo.
Era de la chica persa. Yasmine. La sonrisa que se dibujó en sus labios fue involuntaria. Había estado pensando en ella los dos últimos días. No pensando a propósito, como cuando piensas en algo para mantenerlo fresco en tu memoria, como la última vez que vio a su madre. Pero no era así… Yasmine simplemente aparecía en su cabeza de vez en cuando.
Sus pulgares volaron sobre el teclado del teléfono.
Genial. Dónde quedamos?
Yasmine le envió una dirección para reunirse con ella en el taxi.
Está a 3 manzanas de mi casa. A q hora?
La ópera empezaba a las tres. En taxi no tardarían tanto como en autobús, pero aun así quería llegar con tiempo, porque odiaba la impuntualidad.
A las 13?
No puedo salir tan pronto. A las 14?
Demasiado justo. 13.30 máx.
Ok.
Hubo una pausa.
Estaré a las 13.30.
Él respondió: Q ganas. Ciao.
Ciao.
Dejó el teléfono. Después volvió a pitar.
Gracias.
Gabe volvió a sonreír. D nada.
En esa ocasión sí apagó el teléfono y siguió tocando. Reservó la Sonata de Mozart n.º 11 en la mayor y en su lugar se decantó por Chopin —la polonesa en do sostenido menor, op. 26, n.º 1, primer movimiento— allegro appassionato.
Su estado de ánimo en aquel momento era bastante appassionato.
Los carteles que colgaban de los edificios de dos plantas anunciaban que Bell y Wakefield estaba celebrando treinta años de excelencia. Se construyó cuando Marge era una detective novata en la División de Foothill con Decker. La arquitectura de la escuela se mantenía bien porque era de estilo clásico: californiano con amplios ventanales de vidrio emplomado, puertas con cercos de madera grabados, paredes de estuco y tejados de tejas rojas. Las instalaciones se hallaban construidas sobre hectáreas de prados verdes y a la sombra de sicomoros, eucaliptos y robles de California. Además incluían una biblioteca, una sala de ordenadores y un edificio para el claustro, y contaban con un campo de futbol, varias canchas de tenis y baloncesto y una piscina exterior. Los coches situados en el aparcamiento de estudiantes e invitados incluían compactos y muchos cuatro por cuatro, desde Toyotas hasta Range Rovers. El claustro tenía un aparcamiento propio.
Marge y Oliver llegaron a las 11.30. El edificio de Administración era el más grande de todos, tanto en tamaño como en altura, y era un hervidero de actividad. Las paredes estaban plagadas de material: trabajos de fin de trimestre con sobresalientes, obras de arte de gran calidad, artículos, panfletos de colores, anuncios, fotografías y un enorme buzón de quejas repleto. La oficina de Admisión ocupaba la primera planta. La habitación más grande de todas parecía un banco, con una fila de estudiantes de pie a un lado del mostrador y los empleados de la escuela sentados al otro lado. Tras ellos, un amplio espacio abierto lleno de escritorios con ordenadores. Los trabajadores escribían incesantemente con los teclados.
Los dos detectives esperaron la cola y, cuando llegaron al mostrador, Marge mostró su placa y le preguntó a una mujer sobresaltada si podía hablar con alguien de administración por un asunto personal. Cinco minutos más tarde, los acompañaron hasta el despacho del vicedirector de los chicos. Les dijeron que el doctor Martin Punsche los recibiría enseguida. Su despacho era pequeño, un escritorio con ordenador, cuatro sillas, una librería y poco más. Sí que tenía una ventana que daba a los prados.
Punsche apareció con la mano extendida y les dio la bienvenida a Bell y Wakefield. Rondaba los cincuenta y tantos años, tenía los hombros anchos y la nariz rota, y era calvo. Con una camiseta blanca y un silbato colgando del cuello, podría haber sido el entrenador de fútbol. En su lugar llevaba una camisa azul, corbata dorada y pantalones de vestir grises.
—Maggie me ha dicho que era un asunto personal —dijo Punsche—. Espero que no haya ningún problema. La escuela ha pasado unos días difíciles. Siéntense.
Los detectives se sentaron.
—¿Días difíciles? —preguntó Marge.
—Sabrán que uno de nuestros estudiantes corrió un terrible destino hace un par de días.
—Gregory Hesse —dijo Oliver—. Por eso estamos aquí.
—Me lo imaginaba. Ha sido algo terrible, terrible. Ya hemos celebrado una asamblea escolar al respecto. Hemos animado a nuestros estudiantes a hablar de ello. También he contactado con varios psicólogos y doctores para que vengan a hablar de la prevención del suicidio. Nuestros presidentes de estudiantes, Stance O’Brien y Cameron Cole, han montado una línea telefónica para estudiantes. Una docena de último curso se han ofrecido voluntarios para reunirse con los de primer año durante la comida. Estoy orgulloso de la movilización de nuestros estudiantes.
Marge se quedó mirándolo. El pobre chaval se había pegado un tiro en la cabeza y aquel tío estaba presumiendo del espíritu escolar. ¿Sería capaz de desconectar en algún momento?
Punsche colocó las manos sobre su mesa.
—Bueno…, ¿y en qué puedo ayudarles?
Oliver se estiró la corbata.
—Seguimos intentando atar algunos cabos sueltos del caso.
—¿Qué clase de cabos sueltos?
—Cosas que todavía no encajan.
—Puede que encajen más tarde —aclaró Marge—, pero ahora mismo estamos investigando algunas cosas en nombre de Wendy Hesse.
Oliver se encogió de hombros.
—Para empezar, necesitamos unos números de teléfono.
—¿Se refiere a números de teléfono de nuestros estudiantes? —Cuando Marge asintió, Punsche dijo—: Sabrán que no puedo facilitar los números sin preguntárselo a los padres.
—Nos interesa Joey Reinhart, el mejor amigo de Gregory Hesse —explicó Marge—. Podemos pedirle el número a Wendy Hesse, ella fue la que nos habló de Joey, pero el teniente no quería molestarla. Usted lo entenderá.
Punsche se acarició la barbilla lampiña.
—¿Por qué se ha puesto Wendy Hesse en contacto con ustedes?
—Como le ha dicho mi compañero, hay cosas que no encajan. Nos tomamos en serio cualquier delito, y el suicidio es un delito.
—Es un delito solo en el sentido más técnico de la palabra.
—Así es el Departamento de Policía de Los Ángeles —respondió Oliver—. Somos muy técnicos.
—También hemos descubierto algunas cosas interesantes sobre otro amigo de Gregory. Un chico llamado Kevin Stanger. Se fue de Bell y Wakefield hace unos seis meses, al comienzo de su segundo año. Doy por hecho que conservarán su dirección y su número de teléfono.
—Kevin Stanger. —El hombre volvió a acariciarse la barbilla—. Lo siento. No le pongo cara a ese nombre.
—Quizá no lo conozca, así que le diré lo que sabemos. Kevin Stanger se fue a otra escuela porque sufría acoso.
Punsche negó con la cabeza.
—Si lo acosaban aquí, yo me habría enterado.
—No se enteró —dijo Oliver—. Pero eso no significa que no ocurriera.
—Miren, yo no lo sé todo, pero sí sé muchas cosas. Si supiéramos que estaban acosando a un estudiante, abordaríamos la situación lo más rápido posible. Aquí no toleramos esa clase de tonterías.
—¿Así que aquí no hay acoso?
—Hay hermandades. Aunque la escuela destaca por sus logros académicos, deportivos y teatrales, sigue siendo un instituto lleno de adolescentes. Hay chicos populares y estoy seguro de que no serán benévolos con todo el mundo. Habrá chicos que se sientan marginados. Pero eso no es acoso.
Marge probó con otro enfoque.
—Estoy segura de que usted tiene cariño a sus estudiantes. Ahora mismo lo único que buscamos son dos números de teléfono. Maldita sea, solo queremos consolar un poco a Wendy obteniendo algunos detalles. Ayúdenos con eso.
—Supongo que puedo conseguirles los números —dijo Punsche—. Puede que lo de Kevin Stanger tarde un poco más, porque ya no es alumno y no estará en el ordenador.
—No importa —dijo Oliver—. Esperaremos.
—Si puede conseguirnos el horario de clases de Gregory, nos sería de mucha utilidad —añadió Marge.
—No habrán venido hasta aquí solo por unos números de teléfono y un horario de clases —supuso Punsche.
—La verdad es que sí —respondió Marge—. De todos modos estábamos por la zona. Pero, ya que estamos aquí, si hay algo que pueda decirnos sobre Gregory Hesse que pueda sernos de ayuda, por favor, siéntase libre para hablar.
—Qué hacía, con quién se relacionaba, a qué clubes pertenecía…, lo que le enfadaba —explicó Oliver.
—Esto es embarazoso, pero lo diré de todos modos. —A Punsche se le habían sonrojado las mejillas—. Yo no conocía realmente al chico. Nunca tuve motivos para… relacionarme con él. Normalmente me encargo de los problemas y de los chicos problemáticos. Que yo sepa, Gregory encajaba bien.
—¿Esa opinión se basa en algo concreto o en la ausencia de problemas?
El vicedirector empezó con evasivas.
—Estoy seguro de que podría haberlo conocido mejor. Pero, cuando sucedió todo, yo no… no sabía que tuviera problemas.
—Dado que no lo conocía bien, quizá sepa de alguien que sí lo conociera.
Punsche parecía molesto.
—Prueben con alguno de sus profesores. Les conseguiré el horario de clases. Y, si fuera ustedes, me limitaría a seguir la lista.