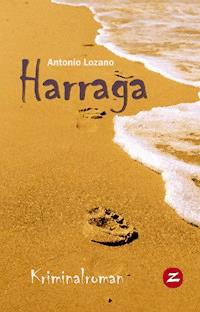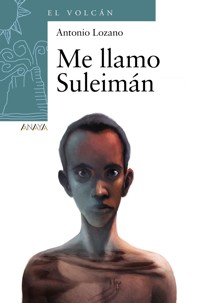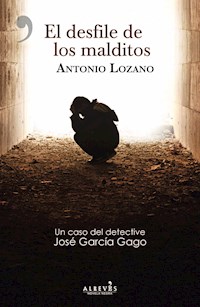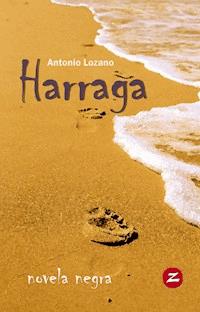
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zech Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Libros en castellano
- Sprache: Spanisch
Jalid, un joven camarero del tangerino Café de París, sueña con otros mundos. Sale en su búsqueda de la mano de un amigo afincado en Granada, y su ruta se convierte en una corriente de aguas turbias contra la que le será imposible nadar. Desde las tinieblas, el relato de la bajada al abismo de un joven tangerino atrapado entre la tradición y su nueva vida, y abocado a elegir entre dos caminos, en un laberinto en que ninguno de ellos conduce al paraíso soñado. Entre idas y vueltas, tráfico de drogas y de seres humanos, el escritor nos relata en esta novela negra sobre corrupción política el drama que se ven obligados a vivir todos los que desean salir de la extrema pobreza e ir en pos de su sueño europeo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonio Lozano
Harraga
Novela negra
Sobre el libro
Jalid, un joven camarero del tangerino Café de París, sueña con otros mundos. Sale en su búsqueda de la mano de un amigo afincado en Granada, y su ruta se convierte en una corriente de aguas turbias contra la que le será imposible nadar. Desde las tinieblas, el relato de la bajada al abismo de un joven tangerino atrapado entre la tradición y su nueva vida, y abocado a elegir entre dos caminos, en un laberinto en que ninguno de ellos conduce al paraíso soñado. Entre idas y vueltas, tráfico de drogas y de seres humanos, el escritor nos relata en esta novela negra sobre corrupción política el drama que se ven obligados a vivir todos los que desean salir de la extrema pobreza e ir en pos de su sueño europeo.
El autor
Antonio Lozano (Tánger, 1956) es licenciado en Traducción e Interpretación y profesor de francés, reside en Agüimes (Gran Canaria), municipio del que fue concejal de cultura. Impulsor de festivales internacionales de teatro y de narración oral (Premio Max 2011). Su primera novela Harraga mereció entre otros el Premio Novelpol 2003 a la mejor novela negra en España.
www.editorial-zech.es/es/antonio-lozano
Para Javier Segura y Saljo Bellver, territorio del pasado y del presente, y a mis amigos tangerinos. Y, siempre, para Clari.
El estrecho de Gibraltar
1
Cierro los ojos. Veo desde mi camastro el techo agrietado de este lugar en que me encerraron. Ya no cuento los días, las semanas, los años que llevo aquí dentro. No distingo las noches de los días. Una bombilla, que sólo se apaga cuando se funde y se enciende cuando la reponen, es toda mi luz. El sol de Tánger, la ciudad en que nací, no está autorizado a entrar aquí.
A veces me parece que me expulsaron de la realidad, que me encuentro en el Infierno. Pero no: en el Infierno no te mete un guardián a empellones, y eso sí lo recuerdo. Nítidamente.
Todo lo demás, mi ciudad luminosa, los callejones de mi infancia, la bahía acogedora como brazos de madre, mis padres, mis hermanos, mi primo, la pequeña casa de la medina, la pobreza que tanto añoro, los pechos de Yasmina, el té con hierbabuena, mi pipa de kif, Abderrahmán que me pesa como la muerte, absolutamente todo lo demás lo tengo que buscar entre las grietas del techo. Tengo mucho tiempo para rebuscar, para encontrar ahí lo que esta celda me ha robado.
Y espero en cada instante que alguno de los míos, de los seres que he querido en mi vida, se asome por ellas y baje hasta mi camastro, se siente a mi lado y me hable. Entonces invento largas charlas para los dos, o fijo mi mirada en él hasta que su figura se desvanece, desaparece entre las lágrimas que arrasan mis ojos.
Hace tiempo que no distingo cuándo sueño y cuándo pienso. Y para seguir sintiendo que aún vivo, necesito reconstruir mi vida, recordar los pasos que di hasta llegar aquí; saber qué pecado, qué esperanza me sacaron del camino para tenderme en este camastro, encerrarme en este antro en el que el sol de Tánger tiene prohibida la entrada.
2
Crucé el Estrecho como un señor, dirían los españoles: con mi traje y mi corbata, el visado bien ilustrado sobre mi pasaporte, dinero y tarjetas. De eso no tengo queja. No llegué aquí en patera, hice lo que debía y fui respetado. Cierto: a algunos compatriotas algo les dijeron, los zarandearon, registraron, retuvieron. Pero yo iba delante de ellos, y casi nada vi. Sólo una ligera bruma de indignación que no podía enturbiar mi felicidad: atravesé el Estrecho con todas las de la ley.
El policía, en su cabina, revisaba los pasaportes, de delante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de arriba abajo y de abajo arriba. Sus ojos iban y volvían de la foto al portador del documento. Luego, sádico, suspendía durante unos segundos eternos el sello de bienvenida al mundo civilizado, antes de dejarlo caer sobre la respiración contenida del emigrante. Justo detrás de la cabina me esperaba Hamid, erguido en la puerta misma de Europa.
—Salud, hermano —me abrazó—. Debes de estar cansado.
—No importa. Quiero alejarme de aquí cuanto antes.
—Tranquilo, Jalid, no hay problema. Estamos en un país libre. Aquí se respetan los derechos de los humanos que tienen pasaporte en regla.
—Por si las moscas.
Conocí a Hamid hace unos diez años. Llegó al Café Manila con mi primo, una de esas tardes interminables de té verde y parchís del verano tangerino. Había estudiado en el Instituto Español de la ciudad y consiguió una beca para cursar medicina en Granada. Un héroe para todos los que estábamos ahí, reunidos alrededor de una mesa de formica agrietada. Nos habló de España, de sus mujeres, sus bares de copas. Nos habló de sus estudios, sus proyectos. Terminaría su carrera y se casaría con una española:
—Las mujeres no me faltan allá: los marroquíes tenemos fama de buenos amantes. Entre ellas aparecerá algún día mi elegida. Tendré mi propia consulta, seré rico, seré feliz.
Un hombre con el camino trazado hacia el futuro era la excepción, envidiado y admirado al mismo tiempo por los habitantes del Manila, donde las fichas mugrientas del parchís eran el único vehículo hacia alguna victoria. El lamento de los árboles de la ciudad zarandeados por el levante marcaba el ritmo de nuestras vidas, que transcurrían de los callejones de la medina al café. Nuestras escapadas más lejanas nos llevaban a la arena tibia del atardecer en la playa, o al mirador del Monte ante un vaso de té acosado por decenas de avispas. Hamid apareció ante nosotros como el elegido que pudo escapar de la miseria en que vivíamos. En mi casa nos apiñábamos siete hermanos y mis padres: tres habitaciones raquíticas, el baño en el patio, una cocina estrecha como nuestras vidas en la que mi madre amasaba el pan, guisaba la harira y preparaba el té que cada día regresaban a nuestra mesa con una constancia que sólo rompía, muy de vez en cuando, una docena de sardinas o un par de pollos que repartía, plena de orgullo y ecuanimidad, entre la prole, reservando el bocado más preciado para mi padre.
Así, la vivienda de Hamid se nos antojaba hermosa como un palacio, una casa compartida con compañeros de fortuna en la que cada uno campaba a sus anchas, todos tenían su propia habitación, entraban y salían mujeres sin cesar, jamás faltaban las bebidas y la comida, se hablaba de futuro y de profesión. Para mí, que como único oficio tenía el de sustituir a los camareros del Café de París cuando por algún motivo faltaba alguno de ellos al trabajo, o reforzar los turnos durante los fines de semana, ser un Hamid era un sueño tan inalcanzable como los granos de arena que el levante esparce por la bahía.
Al salir del Manila, recorrimos una vez más el bulevar, hasta llegar a la plaza de Faro. En ella, una inscripción proclama la hermandad entre la ciudad portuguesa y Tánger. Hermandad ausente, hermandad impalpable, construida tal vez para alimentar los sueños de quienes, sentados sobre la barandilla de la plaza, contemplan las luces que, en los días claros, las casas de Tarifa exhiben como una provocación; los sueños mecidos por el ronroneo del mar que levanta entre las dos orillas un abismo infranqueable.
Por la noche Hamid nos invitó a mi primo y a mí a pinchitos y kefta en el Dorado. Bebimos cerveza y terminamos la noche en su casa, donde una botella de whisky prendió la chispa de nuestros anhelos y ya no dejamos de entusiasmarnos durante toda la madrugada con proyectos que, al día siguiente, regresarían a la categoría de los eternos imposibles que anidaban en un rincón perdido de cada uno de nosotros.
Hamid y yo simpatizamos enseguida. Detrás de mi apatía veía a un soñador en horas bajas, pero estaba convencido de que, algún día, se despertaría en mí la certeza de que la felicidad la ganamos abriéndonos paso en nuestra propia vida, como el explorador con su machete en la selva tropical. Y entonces, decía, nada me podría impedir llegar adonde yo quisiera.
Tras aquella noche, volvimos a vernos con frecuencia. La vida y la personalidad de Hamid ejercían sobre nosotros una gran atracción. Mi primo y yo manteníamos una relación estrecha desde la infancia. Teníamos la misma edad, y nuestras madres eran las hermanas más unidas de una familia extensa. Compartíamos el mismo barrio, y las calles de la medina eran para nosotros un territorio en que nada era desconocido. Juntos nos iniciamos en el mundo de los burdeles, del kif y del alcohol. La amistad con Hamid, a quien él conocía desde hacía algún tiempo, creó un nuevo vínculo entre nosotros.
3
Terminó el verano y Hamid regresó a Granada, donde había de empezar el segundo curso. De vez en cuando llegaba una carta, a la que siempre acompañaba una postal, como para que pudiéramos imaginar mejor el paraíso que en ella nos describía. Cuando eso ocurría, mi primo y yo nos sentábamos en la plaza de Faro y leíamos una y otra vez las páginas que Hamid nos enviaba. Esperábamos frente al Estrecho a que las luces de Tarifa se encendieran, e imaginábamos que, en una de las casas, era nuestro amigo quien había apretado para nosotros el interruptor.
Mientras tanto, la vida nos seguía llevando de la casa al trabajo y del trabajo al Manila. El otoño había liberado las calles de Tánger de los emigrantes que exhibían sus matrículas belgas, francesas y holandesas por toda la ciudad. A finales de noviembre, uno de los camareros del Café de París, el más viejo del lugar, murió. Había servido a artistas famosos, a gente cuyos retratos poblaban los escaparates de las librerías, las carteleras de los cines y las revistas de todo tipo. Pero nunca se dejó impresionar por el espejismo. Ante nuestra añoranza de un Tánger que ya no existía nos repetía que las ciudades son seres animados y que quienes les dan vida son los que las habitan en cada momento. Que aquellos extranjeros que hicieron famosa la ciudad no eran sus únicos habitantes; que ellos solos no habrían formado ni una simple aldea y que sólo fueron el adorno de una época; que las calles de Tánger seguían siendo las mismas, sus tiendas y sus cafés vivos, su gente hospitalaria, y que su historia desbordaba aquellos años, eso sí, hermosos sin duda; que, en definitiva, Tánger ni empezó ni acabó con ellos; que quien de verdad ama a su ciudad no reniega de ella porque desaparezca de la mitología de los europeos. Y que el tangerino auténtico, musulmán, judío o cristiano, no deja de conmoverse al contemplar desde el barco que lo trae de Algeciras los brazos de la bahía ofreciéndole la bienvenida, y el perfil que tras la playa permanece inalterable desde el puerto hasta Malabata.
El dueño del establecimiento me ofreció el puesto del viejo camarero y acepté sin pensarlo dos veces, como quien encuentra trazado en su vida un camino sobre el que nada tiene que decir, un camino que no le pertenece y que le presenta una única opción: seguirlo.
Llegaba al trabajo todas las mañanas a las siete. Aunque la jornada era dura y larga —no terminaba nunca antes de las seis de la tarde—, tener mis propios recursos y poder contribuir a la economía familiar me devolvió la confianza en mí mismo y algún optimismo. Cierto es que, entre sueldo y propina, no me daba más que para elegir mi propia ropa, invitar de vez en cuando a alguna chica del barrio y seguir con las habituales salidas con mi primo y mis amigos. Me inscribí en los cursos de español del Instituto Cervantes, para mejorar una lengua que ya hablaba con cierta soltura. Me acostumbré a sacar cada vez más libros de su biblioteca y descubrí el placer de la lectura.
Mi primo y yo, espoleados por la nueva situación —él llevaba ya un año trabajando como portero en un hotel de la avenida de España—, nos adentramos en otros sectores de la ciudad, el único modo a nuestro alcance de descubrir otros mundos. Recorrimos calles, bares, burdeles en un viaje iniciático tardío pero fecundo. La noche nos desveló sus secretos y en ella nos codeamos con la miseria y el placer. Ante mis veintisiete años desfilaron niños harapientos pegados a cubos de basura, mendigos envueltos en cartón, prostitutas confinadas en cuartuchos mugrientos, policías ahítos de cerveza gratis, locos asidos al tetrabrik para no caerse del mundo, iluminados en paro trocando versos por vino, islamistas al acecho de la desesperanza ajena. Y cuando el coro de los almuédanos resonaba en la noche, ésta se vaciaba de su ejército de desheredados, de desalmados, de desesperados, que desaparecía como absorbido por el sumidero de la ciudad. Tomaban entonces los fieles posesión de las calles, camino de las mezquitas, y los primeros carros repletos de verdura subían y bajaban por las siete colinas, empujados hacia los mercados y los puestos callejeros por viejos campesinos, como quien empuja su propia vida.
Los libros y la calle me fueron despertando a nuevas inquietudes, y pronto la ciudad recién conquistada se me hizo pequeña. A través de las antenas parabólicas, que en pocos años habían invadido las azoteas, llegaban pruebas constantes e irrefutables de que existía un mundo mejor, y a nosotros no nos había tocado vivir en él. Trabajo abundante, dinero para mucho más que un vaquero barato y unos litros de cerveza, noches relucientes de neón, mujeres dispuestas a amar, coches para todos, hamburguesas americanas, centros comerciales gigantescos penetraban en cada hogar, salpicaban nuestra miseria, derrotaban nuestra resistencia.
En mi casa ya se empezaba a hablar de matrimonio. Era el mayor, varón y tenía trabajo. De cada una de las reuniones de mi madre con sus amigas salía una nueva propuesta: al cabo de unos meses no hubo prima, vecina o simplemente conocida que no pasara por la lista de candidatas. Cada negativa era una afrenta, un delito de soberbia, una muestra de capricho. El recuerdo de Yasmina le ha sorbido la sesera, decían, o los libros lo tienen trastornado. Mi madre alternaba rogativa con lamento, y yo sentía que no podría sustraerme por mucho más tiempo a la voluntad férrea de mi mundo, que a la penitencia de los pobres de mi país sólo escapan los que tienen la posibilidad de salir de él o el valor de vivir a su aire, bajo la censura de los que te consideran un traidor y la de los que no fueron capaces de hacer lo mismo.
Sobre tan movedizo terreno se iba fraguando en mí, casi sin darme cuenta, la idea de escapar de un mundo que me asfixiaba. Mis ojos se demoraban cada vez más sobre las luces de Tarifa, la lectura empezó a ocupar la mayor parte de mis horas libres, sustituyendo paulatinamente a las salidas nocturnas. Sin embargo, todo quedaba tan lejos como las playas doradas de un catálogo turístico para un mendigo de la medina.
Las cartas de Hamid se fueron espaciando cada vez más. Al empezar el verano, hacía ya meses que no sabíamos de él. Esperábamos en cualquier momento su llegada, pero ni el calor ni el levante nos trajeron noticia alguna. Mi primo fue a informarse ante su familia: nada sabían de él desde el invierno. Su última carta a la madre fue un lacónico: «Estoy bien, con mucho trabajo y tendré que quedarme en Granada este verano». Se había roto el lazo que nos mantenía en contacto con el exterior, el único lazo de carne y hueso con el mundo de la abundancia, de los hombres felices, los privilegiados del planeta.
La ciudad empezó a llenarse de gente: trabajadores que desde Europa regresaban con los coches cargados, veraneantes que llegaban de todo el país en busca del Mediterráneo, turistas en grupos organizados y algún que otro despistado corriendo detrás de un mito que nunca encontraría. El Café de París estaba repleto de día y de noche, y la jornada resultaba agotadora. Cuando acababa, sólo me quedaban fuerzas para ir a las clases de español, pasar un rato en el Manila y regresar a casa a dormir, para volver al día siguiente a servir tés y refrescos.
El mes de julio coincidió con el de Ramadán. Los ánimos estaban caldeados, y sólo la sirena que anunciaba el permiso para volver a la mesa devolvía a la ciudad el sosiego que había perdido desde el alba. Las calles se vaciaban entonces como por arte de magia y los autobuses rezagados las cruzaban a velocidad infernal, con sus conductores locos por abandonarlos en la terminal. Durante el tiempo que duró el ayuno, me cambiaron al turno de noche. Sólo se mantenía durante el día al camarero más viejo, por si a algún turista se le ocurría consumir algo y para dejar el café abierto a los musulmanes que, ante la mesa vacía, pasaban las largas jornadas sin agua, comida ni tabaco, leyendo el periódico, conversando o jugando al parchís. Nosotros nos tomábamos la harira en la cocina del café, y, nada más terminar, empezaban a llenarse las mesas de hombres que, ya roto el ayuno, se disponían a esperar hasta la madrugada el momento de la última comida.
El Ramadán dejó paso al sol plomizo de agosto. Hasta la madrugada, largas caravanas de coches recorrían todos los días la ciudad anunciando con las bocinas una nueva boda. Los emigrantes aprovechaban su estancia estival para cumplir con la obligación de contraer matrimonio, y se aprestaban a regresar a Europa, con los deberes de nuestra tradición cumplidos. Cada nueva comitiva me enfrentaba al dilema de seguir soñando con otro mundo o de complacer a mi madre, cada vez más insistente.
Una tarde, cuando el verano llegaba a su fin, mientras servía un té en la terraza que da a la plaza de Francia, un compañero se me acercó para decirme que, en una mesa situada al fondo del café, alguien preguntaba por mí. Pensé en mi primo, que a esa hora ya había acabado su jornada. La penumbra en la que se hallaba esa zona no me permitió reconocer al cliente hasta que me encontré cerca de él. Pero a medida que me iba aproximando, su silueta fue adoptando la forma inconfundible de Hamid.
4
Cierro los ojos. La voz de Um Kalsum resuena intemporal en el Manila. Me dejo envolver por ella, como quien se deja llevar por una mano de mujer hasta el cielo. Ahora la añoro como un paraíso perdido. También el bullicio del café los días de partido, o a Said Auita enarbolando la bandera nacional en la vuelta de honor al estadio olímpico. Y el olor a hierbabuena en el mercado, la pipa de kif en el Monte, las montañas de shubbakía en los puestos callejeros, el tiempo detenido en el cafetín de Haffa.
Yasmina fue mi primer amor. Éramos vecinos y de pequeños jugábamos en la azotea, mientras nuestras madres desmenuzaban todo lo ocurrido en el barrio durante la semana: el menor de los Buchara había conseguido visado para unirse a su hermano en Lieja; Aicha, la de Zohra, tenía pretendiente, pero su padre no estaba dispuesto a dejarla en manos de un simple tendero; en boca de todos corría el rumor de que Fatma tenía un amante, un joven apuesto que le había devuelto la alegría y salvado de la amargura de un marido ya octogenario. Recorrimos felices el camino hacia la adolescencia y fueron sus pechos los primeros que rocé. Ella misma cogió mis manos entre las suyas y las acercó a las flores recién brotadas en su cuerpo. El corazón se desbocó en mi cuerpo aún infantil, y mis venas se convirtieron en un río revuelto a punto de desbordarse. La serenidad y los ojos cerrados de Yasmina mientras acariciaba con mis dedos temblorosos sus pezones erguidos me devolvieron la calma. Cerré yo también los ojos, y el mundo desapareció a mi alrededor. Sólo existíamos ella y yo. Nunca más, en lo que llevo vivido, he vuelto a estremecerme de aquel modo. Yasmina fue mi primer amor, quizás mi único amor.
En los catorce años de Yasmina cabía todo un universo, con el futuro ya trazado. Su pelo rubio y sus ojos claros delataban su origen bereber, del que se sentía, como toda su familia, orgullosa. De su boca oí las primeras palabras en chelja, lengua que hablaban habitualmente en su casa. Durante los ratos que pasábamos fuera de la azotea me contaba historias del Rif, donde había nacido y vivido hasta que la familia emigró a Tánger, cuatro años atrás. Su abuelo había sido soldado de Franco y fue destinado después de la guerra a Agüimes, un pueblo de las islas Canarias donde los españoles instalaron un tabor de regulares. Cuando la compañía abandonó el archipiélago, en los años cuarenta, regresó a su cabila, donde se casó y tuvo varios hijos, entre ellos su madre. En sus sueños, Yasmina recorría las calles de Agüimes como si las conociera al recrear lo que su abuelo, con la nieta entre los brazos y la mirada perdida en el horizonte, le contaba.
Sabía que para seguir en el colegio tenía que sobresalir en los estudios, y aprovechó su inteligencia para hacerlo: sus planes pasaban por la independencia, tarea nada fácil para una mujer pobre en mi país. Unas notas brillantes y la insistencia de sus profesores decidieron a los padres a mantenerla en la escuela cuando otras muchachas de su edad habían dejado ya las aulas para ayudar en casa y prepararse para el matrimonio. Ahora creo que yo fui también, en cierto modo, parte de esa escuela que era para ella la vida en aquellos años. Todo lo que hacía perseguía un fin: prepararse para volar cuando el gran día llegara. En ese momento, solía decirme, empezaría su verdadera vida la que le pertenecía a ella, y sólo a ella.
Yasmina soñaba con largos viajes, mundos nuevos y hombres hermosos que bailarían a su capricho. Su abuelo había evitado siempre los peores recuerdos al contarle su estancia en España durante la larga guerra civil. Era su nieta predilecta y todos los días pasaban horas juntos, largas horas de preguntas y respuestas. Cuando murió, se le cerró a Yasmina el libro en que cada día alimentaba sus ilusiones, sus proyectos para un futuro en el que cada noche, mientras los demás dormían, daba un nuevo paso.
El rostro de Yasmina poblaba mis noches. Las sábanas eran su piel, la almohada su cuerpo que mis manos recorrían hasta conciliar el sueño. Todos los días nos las arreglábamos para pasar unos instantes juntos, y las visitas de su madre a casa eran la fiesta que los dos esperábamos ansiosos. Quedaron atrás los juegos infantiles de la azotea, y en un cuartito que había en ella nos refugiábamos para acariciarnos, besarnos, intercambiar frases tiernas y promesas imposibles.
Una tarde no oímos los pasos de la madre de Yasmina al venir a recogerla para regresar a casa. En el mundo en el que vivíamos esos instantes de felicidad no había oídos más que para nuestra respiración y nuestros susurros. Cuando la madre abrió la puerta encontró un solo cuerpo, sobre el que el mundo entero se acababa de derrumbar. Aún hoy las lágrimas me ciegan de tristeza y rabia al recordar el grito que nos separó como la hoja afilada de un cuchillo y la mano que la arrancó de mis brazos. Nunca la volví a ver. La enclaustraron en su cuarto, de donde sólo salió para ser entregada como esposa a un primo de su padre que de niña la mecía sobre sus rodillas, un comerciante itinerante que hacía la ruta del Rif. Yasmina, mi dulce y risueña Yasmina. Secaron para siempre el manantial en que cada día nos bañábamos, lo enterraron bajo las cuatro paredes de una celda de Al Hoceima.
5
Sentí un enorme alivio cuando el coche de Hamid dejó atrás las últimas casas de Algeciras. Era mi primer viaje a España y, aunque todo estaba en regla, temía que en el último momento mi sueño se pudiera quebrar. Aplacó mi miedo con una palmada en la rodilla:
—Vamos, Jalid, ya estamos aquí. Se acabó la harira y el té. Has llegado al mundo de la abundancia, de la libertad, de la vida verdadera. Mira a tu alrededor: esta carretera reluciente y sin baches te lleva directamente a la felicidad. Aquí, cuando tienes dinero en el bolsillo, lo tienes todo. Y te aseguro que tendrás tanto dinero en el bolsillo como para que no haya deseo que no puedas cumplir. Se acabó eso de trabajar de sol a sol para servir a los ociosos del mundo, a quienes no tienen más horizonte que la mesa del café en el que pasan media vida. La felicidad no está al alcance de los mediocres. Echa un vistazo a tu propia casa: ¿Qué vida es la que han llevado tus padres? ¿Qué vida la que les espera a tus hermanos?
Sus argumentos me tranquilizaron. Eran los mismos que me expuso aquella noche del encuentro en el Café de París. Cuando me acerqué a él, me pidió por señas que disimulara mi sorpresa. Encargó un té con hierbabuena y me citó a las diez en el Dorado. La alegría de volver a ver al amigo que creía perdido y el misterio de su actitud me sumieron en una excitación a la que ya no estaba acostumbrado. Intuía que algo importante iba a ocurrir. Fui a casa, me duché, me cambié y sorprendí a mis hermanos y a mi madre con un buen humor al que no estaban habituados. A las diez menos cuarto, ya lo esperaba en la terraza del Dorado. El levante, que llevaba días enloqueciendo a la ciudad, dejó paso a una brisa que llenó la noche de Mediterráneo. Cuando Hamid me tendió la mano, supe por la gravedad de su gesto que algo grave me tenía que contar.
No era cierto lo de los estudios en Granada. Sí, hubo una beca, un primer trimestre en la Facultad de Medicina con asistencia irregular a clase y pocas ganas de trabajar. Compartió un pequeño piso con otros becados marroquíes y dos estudiantes de Derecho de Guinea Ecuatorial. Nada más volver de la facultad, se iniciaba el rito del porro, que duraba hasta la noche. Las pastas y el arroz, con salsa de tomate por único aderezo y la compañía de algún huevo frito hoy, una lata de atún mañana, eran la dieta habitual, que sólo se rompía cuando, al cobrar la beca, huidiza como un ratón acorralado, tocaba bocadillos y cerveza en algún bar de la ciudad.
—Lo de la habitación lujosa y las chicas no era tanto para engañar a mi familia y a mis amigos como a mí mismo. Había llegado a Europa, había logrado por la vía rápida lo que para millones de personas de nuestro continente es un sueño inalcanzable. Hemos nacido en África, Jalid, ése es nuestro drama. Aquí existimos para sobrevivir, luchamos para no morir de hambre, soñamos para no morir de desesperanza. No valemos nada, ni siquiera para nuestros gobernantes. En nuestros países estamos abandonados a nuestra suerte, perdidos en la miseria, desnudos frente a la injusticia, al capricho de cualquier reyezuelo con uniforme, policía, portero del ayuntamiento, aduanero, funcionario del Gobierno. Fuera de aquí sólo somos mano de obra barata, en el mejor de los casos; un problema necesario para hacer el trabajo del que los europeos no quieren oír hablar, un ejército de indeseables que les friega el suelo, recoge la basura, desinfecta las cloacas, limpia los zapatos, siembra los campos. En la calle, nos miran de reojo: somos sospechosos, temidos; nosotros, que vivimos entre ellos acojonados, con una acusación permanentemente colgando sobre nuestras cabezas, un dedo siempre dispuesto a declararnos culpables, una soga alrededor de nuestros cuellos.
Terminamos nuestra primera botella de Gris de Boulaouane, y junto a la segunda volvimos a pedir una de kefta y aceitunas picantes. El vino empezaba a hacerme efecto, y me dispuso a favor de la conversación: nunca Hamid me había hablado de ese modo, nunca nuestras charlas traspasaron el umbral de la fantasía. Esto era otra cosa. Hamid había cambiado, y me eligió a mí para su confesión. Me sentí orgulloso, agradecido, profundamente interesado.
—Sin duda, tuve mi oportunidad, pero yo no quiero ser médico. Me imagino que lo elegí porque ser médico, vivas donde vivas, y más aún aquí, es saltar la barrera de la nada al todo. Aquí no hay término medio: o estás entre los desgraciados y te pasas la vida colgado a la pipa de kif y al té, o perteneces a los que todo lo pueden, a los que reposan sobre nuestra miseria. Además, ahí no había quien estudiara. Yo mismo me pasaba horas pegado al porro, rodeado de otros que también estaban condenados a perder su beca para, tras unos años que serían lo mejor de sus vidas, volver al punto de partida. Mi familia aún cree que soy el estudiante aplicado que sacará a los suyos de la miseria. Me admira, me idolatra, lo espera todo de mí. Solamente me presente a dos exámenes: un desastre. El ambiente de la casa se me hizo insoportable, y mis compañeros de piso me enseñaban todos los días lo que yo no quería vivir. Eran seres derrotados agarrados a una tabla que nunca los salvaría de su destino. No estaba dispuesto a acabar como ellos, a desperdiciar la oportunidad que la providencia me había regalado. El verano en que nos conocimos en el Café Manila ya había desistido de seguir estudiando Medicina. Mi beca estaba condenada a esfumarse. Se acabó la pasta, se volatilizó el único medio con el que contaba para vivir en España. Pero algo tenía claro: tenía que volver a matricularme para no perder la residencia, y obtener el dinero como fuera.
Hamid prolongó un sorbo de vino, hasta acabar su copa. Por unos instantes, la mirada se le perdió a través del cristal sobre el que resbalaban las gotas que aún quedaban. Pensó que, también en la vida, son pocos los que se salvan, y que él quería ser uno de ellos. Había meditado mucho sobre eso: en esta selva no caben los escrúpulos. Hubo una época en que deseó pertenecer al equipo de los buenos, hasta que descubrió que el mundo de quienes se conforman con su miseria está repleto de buenas personas; que las leyes están hechas para que los pobres sigan siendo pobres y los ricos se las salten a la torera; que la religión es el refugio de los desgraciados; que las normas son la cárcel de los honrados; que Dios ha desistido de sus buenas intenciones y decidido que cada cual se busque la vida como pueda.
—Conocía demasiado bien el mundillo de la droga como para no sacar tajada de él. Todo el hachís que consumía en Granada lo tenía que comprar. Sabía a quién dirigirme para hacerlo, y sobraban compradores en el listado que fui elaborando. En Tánger, lo mismo: no faltaban camellos entre mis amigos y podía conseguir lo que quisiera a buen precio. Estaba el riesgo de la aduana, pero el de la miseria me asustaba mucho más. Tenía claro que no iba a acabar ninguna carrera, que si no me buscaba un camino a mi medida, volvería a hundir la vida en la nada. Regresé a Tánger discretamente al terminar el segundo trimestre. Decidí que lo mejor sería el aceite de hachís: menos volumen y más dinero. Llené dos condones que se alargaron hasta contener cada uno la beca de un año entero. Los sellé con silicona. Tendrías que haberlos visto: parecían dos pollas de negro gigante. Me pegué uno en cada muslo, con esparadrapo. En el barco no me levanté de la silla durante toda la travesía. Temía que se rompieran los condones y que mi tesoro se desparramara entre las piernas. Cuando el barco atracó, bajé las escaleras con las patas abiertas, como si me acabaran de dar por culo. No me preguntes qué ocurrió hasta que pasé la aduana: sólo recuerdo que cuando entré en el bar del puerto, despegué los condones y, con ellos en la mano, creí que hasta las entrañas se me descolgaban por el retrete.