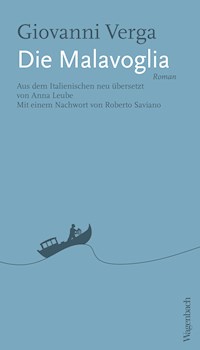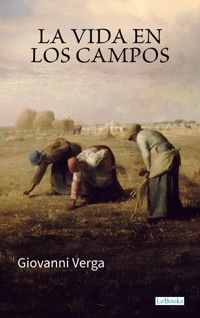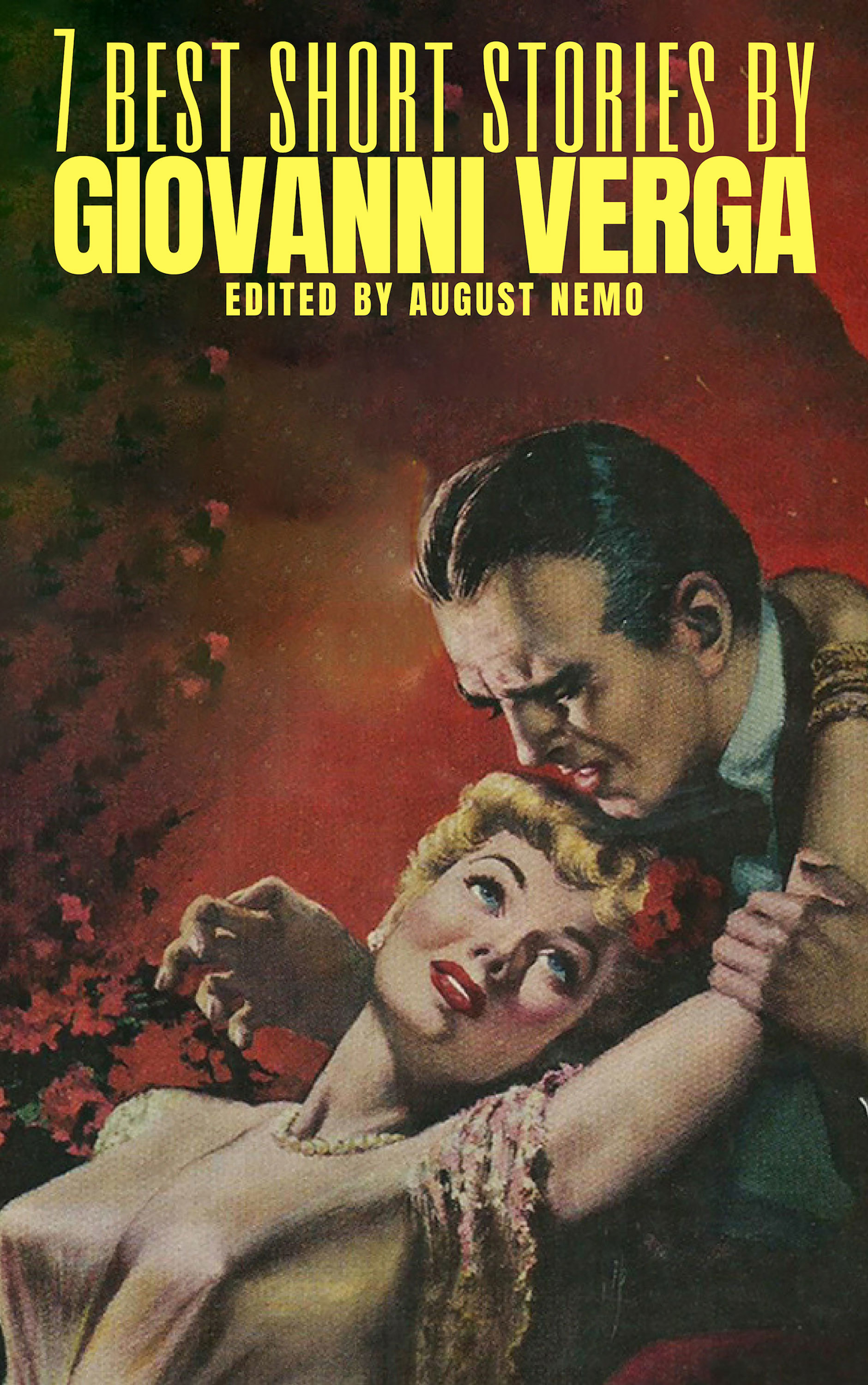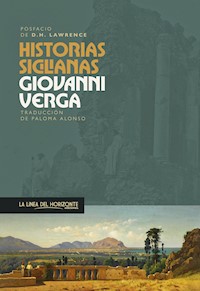
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Viajes Literarios
- Sprache: Spanisch
Considerado como uno de los grandes autores italianos, el siciliano Verga dibuja en estas páginas un fresco insuperable de la vida en la isla a finales del siglo XIX. Sus breves historias tienen la transparencia de los acontecimientos que brotan de su aislado universo rural y se muestran atentas al sonido de las cosas. Un lenguaje escueto, pero de gélida ironía, penetra en el corazón del drama hasta toparse con la dureza del trágico destino de sus habitantes. A mitad del XIX, Sicilia era uno de los lugares más míseros de Europa, pero Verga no esconde la fricción de la lucha de clases, la brutalidad de las relaciones entre hombres y mujeres, el molde arcaico de sus tradiciones y la servidumbre implacable a un medio hostil. Estos relatos, constituyen la obra maestra del gran autor siciliano en formato breve y, junto a sus novelas más conocidas, ejercieron una influencia directa en el cine neorrealista, de Visconti a Rossellini hasta Pasolini. D.H. Lawrence los consideraba tan magistrales como los cuentos de Chéjov y tradujo algunos para el público anglosajón. El hechizo vergiano alcanzó a escritores posteriores como Pirandello, D'Annunzio o Lampedusa y su eco aún se hará notar en escritores sicilianos más tardíos, desde Bufalino, a Consolo o Camilleri. Con espléndida traducción e introducción de Paloma Alonso recuperamos esta obra de referencia en la tradición literaria italiana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOBRE EL AUTOR
GIOVANNI VERGA (Catania 1840-1922)
Escritor y dramaturgo siciliano fue el máximo representante de la corriente verista italiana. Comenzó a escribir muy joven y fundó y dirigió varios medios. Vivió durante algunos años en Florencia y Milán, donde publicó algunas de sus obras y frecuentó los escenarios más creativos del momento. En 1878 vuelve a Catania donde escribe una serie de relatos cortos ambientados en los paisajes, las situaciones y los conflictos que conoció de joven en el ambiente rural de la isla donde creció. Inicialmente se recopilaron en dos volúmenes: Vida en los campos, publicado en 1880 y tres años más tarde, Relatos rústicos, reunidos en su mayor parte en esta edición bajo el título de Historias sicilianas. Entre sus novelas más importantes destacan Los Malavoglia y Maestro don Gesualdo. También adaptó y escribió diversas piezas teatrales y su drama corto, Cavalleria rusticana, fue llevado más tarde a la ópera con gran éxito.
Luchino Visconti dirigió en 1948 La terra trema, inspirada en Los Malavoglia, y en 1993, Zefirelli llevó a las pantallas Storia di una capenera. Otros relatos como Pelirrojo malpelo o La loba, que se incluyen en este volumen, también fueron llevados al cine.
SOBRE EL LIBRO
Considerado como uno de los grandes autores italianos, el siciliano Verga dibuja en estas páginas un fresco insuperable de la vida en la isla a finales del siglo XIX. Sus breves historias tienen la transparencia de los acontecimientos que brotan de su aislado universo rural y se muestran atentas al sonido de las cosas. Un lenguaje escueto, pero de gélida ironía, penetra en el corazón del drama hasta toparse con la dureza del trágico destino de sus habitantes. A mitad del XIX, Sicilia era uno de los lugares más míseros de Europa, pero Verga no esconde la fricción de la lucha de clases, la brutalidad de las relaciones entre hombres y mujeres, el molde arcaico de sus tradiciones y la servidumbre implacable a un medio hostil.
Estos relatos constituyen la obra maestra del gran autor siciliano en formato breve y, junto a sus novelas más conocidas, ejercieron una influencia directa en el cine neorrealista, de Visconti o Rossellini hasta Pasolini. D.H. Lawrence los consideraba tan magistrales como los cuentos de Chéjov y tradujo algunos para el público anglosajón. El hechizo vergiano alcanzó a escritores posteriores como Pirandello, D’Annunzio o Lampedusa y su eco aún se hará notar en narradores autóctonos más tardíos, desde Bufalino, a Consolo o Camilleri. Con espléndida traducción e introducción de Paloma Alonso recuperamos esta obra de referencia en la tradición literaria italiana.
En estas páginas hay algunas de las mejores historias que se han escrito jamás.
D.H. LAWRENCE
Tiene ese aire de esencialidad, de totalidad, de libre exuberancia e infinitas inflexiones y matices, propias de la magnífica y emocionante vitalidad de la literatura con mayúsculas.
THE NEW YORK TIMES
COLECCIÓN VIAJES LITERARIOS Nº3
HISTORIAS SICILIANAS
GIOVANNI VERGA
Título original: Vita dei campi y Novelle rusticane
Título de esta edición: Historias sicilianas
Primera edición en La Línea del Horizonte Ediciones: noviembre de 2017 © de esta edición: La Línea del Horizonte Ediciones
www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]
© de la traducción y el texto de introducción: Paloma Alonso Alberti
De la maquetación y el diseño gráfico:
© Víctor Montalbán | Montalbán Estudio gráfico
© de la maquetación digital: Valentín Pérez Venzalá
ISBN ePub: 978-84-15958-79-6 IBIC: FC; 1DSTC
Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley
— Prólogo — GIOVANNI VERGA Y EL RELATO UNITARIOPOR PALOMA ALBERTI
VIDA EN LOS CAMPOS
Cavalleria rusticana
La loba
Capricho
Jeli el pastor
Pelirrojo mal pelo
La amante de malahierba
Guerra de santos
Ollagorda
RELATOS RÚSTICOS
Qué es un rey
Don Licciu Papa
El misterio
Malaria
Historia del asno de san José
Pan moreno
Libertad
Al otro lado del mar
— Posfacio — SOBRE GIOVANNI VERGAPOR D.H. LAWRENCE
HISTORIAS SICILIANAS
GIOVANNI
— Prólogo —
GIOVANNI VERGA Y EL RELATO UNITARIO
Es el relato uno de los géneros literarios más difíciles de definir, quizás porque hasta el siglo XIX no adquiere una auténtica dimensión literaria y ha sido por eso poco estudiado. Sin embargo, a pesar de su corta existencia, ha demostrado un gran dinamismo y una inmensa capacidad para experimentar nuevos hallazgos estéticos. Para Edgar Allan Poe, la totalidad o unidad de efecto es su característica más importante y esta se consigue manteniendo la tensión interna y no aumentando la extensión. Colocándolo en el mismo plano que la música, cuya interrupción hace perder su capacidad de efecto, Poe, en su Filosofía de la composición (1846), aboga por limitarlo a una sola sesión de lectura, pues la extensión y la intensidad del efecto que provoca se hallan en relación matemática, con la única salvedad de que para conseguir cualquier efecto es requisito indispensable un cierto grado de duración.
Articula, por tanto, la praxis poética alrededor de dos elementos clave: un plan preconcebido y un efecto hacia el que orientar la producción. La novela, sin embargo, se construye integrando unidades inferiores o narraciones breves en una arquitectura superior artificial que les da sentido y las explica. El relato breve es, por tanto, más natural, más moldeable que la novela. Suscribiendo las palabras de Francisco Umbral «es el género que mejor se corresponde con el estado de conciencia del hombre de hoy» y ha conseguido una posición de vanguardia autónoma, insertándose en la literatura y adquiriendo vida propia.
Si algo podemos decir de los relatos de Verga es que, adoptando los principios de Poe, consiguen funcionar como una unidad de efecto perfectamente urdido y sorprenden al lector causándole un verdadero impacto. Para Romano Luperini, uno de los máximos exponentes de la crítica literaria italiana, es precisamente el verismo de Verga, no el naturalismo de Zola, el que marca el inicio del relato moderno. Haciendo suyo el principio teórico de la «impersonalidad» de Flaubert, Verga apuesta por ser un artista invisible que se perciba en la obra, pero que no se vea. Para ello perfecciona su principal recurso estilístico, el llamado discurso indirecto libre, es decir, hace entrar la palabra y la opinión de los personajes en la diégesis del autor, acabando con el narrador omnisciente y reinterpretando el relato como género de forma magistral. Así lo expone en el prefacio teórico, tantas veces citado, de La amante de Malahierba, perteneciente a Vida en los Campos (1880), en el que declara su intención de utilizar las palabras sencillas y pintorescas de la narración popular para transmitir el hecho desnudo. Esta puesta en práctica de la «impersonalidad» hace de sus relatos un punto de referencia crucial en la tradición literaria italiana.
La actividad literaria de Verga dedicada a la narración breve hay que contextualizarla en el marco de su colaboración con revistas y periódicos, que requerían escritos breves. Corría el año 1872 y la unificación de Italia ya se había producido. El escenario es Milán, centro de la expansión editorial moderna que pone su atención en la divulgación de publicaciones periódicas, almanaques y revistas en las que la narración breve autoconclusiva va a encontrar su espacio entre el gran público junto a los folletines por entregas y las novelas divididas en capítulos siguiendo la lógica del suspense. Verga, empujado por razones económicas, se estrena con temas seductores y mundanos, de los que son ejemplo la publicación en 1882 de El marido de Elena y dos años después de Dramas íntimos. Esta inmersión inicial en un género considerado por aquel entonces de categoría menor es, sin duda, singular para uno de los máximos exponentes de la novela del XIX. El periodo de «prácticas» culmina primero con Vida en los campos, publicado en 1880, que reúne relatos que habían sido publicados con anterioridad en revistas y, posteriormente, con Relatos rústicos, dos de sus mejores obras.
Verga recrea en sus páginas el mundo popular siciliano tratando de no caer en la posición de superioridad del docto y el literato, pero tampoco en una mimetización excesiva con los protagonistas humildes de sus historias. Este objetivo no es solo estilístico, sino también ideológico, desde el momento en que contar al público milanés la Sicilia más ancestral significa poner de manifiesto los logros del Progreso, mito de la corriente filosófica del Positivismo; una corriente o riada que el autor llamó Marea, pues arrastraría a todos aquellos que se opusiesen a ella.
De las dos recopilaciones de relatos, es Vida en los campos la que consigue un mayor efecto unitario, manteniendo una tensión interna que arrolla a sus personajes y con ellos al lector, mientras que la historia queda relegada a un segundo plano. En Relatos rústicos pone, sin embargo, el acento en presentar una situación cuyas causas quiere explicar desde una perspectiva más positivista y lo hace recurriendo a menudo a escenas retrospectivas que alteran la secuencia cronológica de la historia.
Como punto en común, los relatos de ambas reconstruyen el microcosmos de un mundo arcaico que a menudo resulta ajeno a los lectores, como el autor explica en Capricho, y presentan con toda su fuerza trágica la realidad de un mundo hostil. Cuentan todos ellos con un reparto de personajes excepcionales inmersos en casos insólitos, donde el trauma y la crisis extrema ocupan el centro de la narración. Degradados y embrutecidos por el medio que les rodea, se mueven empujados por los más antiguos instintos y lo inaudito llega a confundirse con lo cotidiano.
Los temas que vertebran las historias siguen siendo actuales porque están íntimamente ligados a la problemática humana y se suceden a modo de reseña a lo largo de sus páginas: la distancia entre la naturaleza y el mundo moderno en Jeli el pastor, la explotación despiadada del más débil en Pelirrojo Mal Pelo, la espera y el miedo a la muerte en Pan Moreno o los dramas de amor y celos en Cavalleria rusticana, La loba y Guerra de santos, en los que detrás de la violencia se esconden la fidelidad y el honor y las pulsiones amorosas a menudo surgen de la manera más irracional, como en La amante de Malahierba, en el que la ley darwiniana del más fuerte lleva a su protagonista, Peppa, a sentirse atraída por la fortaleza y el coraje de un hombre que jamás ha visto. El elemento que aglutina las tramas es el desarrollo de un pathos que a menudo culmina en un final trágico, no por esperado menos sorpresivo, donde brilla una hoja de cuchillo o silba una bala de fusil, algo parecido a una tragedia griega. D. H. Lawrence (1885-1930), traductor al inglés de numerosos relatos de Verga, y autor del posfacio que acompaña esta edición, calificó al autor como «el mayor escritor italiano de ficción, después de Manzoni».
Pero entre todos los relatos reunidos en las dos obras aquí traducidas, son Capricho (publicado en 1879 e incluido un año después en Vida en los campos abriendo la publicación) y Al otro lado del mar (publicada en Relatos rústicos cerrando el libro) los verdaderos «manifiestos» de su poética. Es en ellos donde el prefacio teórico de La amante de Malahierba cobra mayor entidad. La narración, de compleja estructura, sigue el hilo de la memoria, sin un acontecimiento concreto. Verga se incluye entre los personajes, en la primera como narrador, narrante y narrado, y en la segunda separando al narrador del escritor-personaje. La mujer silente de Capricho, a la que el narrador se dirige en un tren —supuestamente Paolina Greppi con la que Verga mantuvo una larga relación— se siente atraída por una dimensión existencial completamente opuesta a la suya, mundana y burguesa. En Al otro lado del mar, los amantes de clase acomodada hacen esta vez el viaje en barco, pero al igual que los desheredados de los relatos vergianos no logran escapar a su destino. Son personajes verdaderos porque saben que están condicionados por su estatus y sus vínculos familiares y a pesar de ello aspiran a algo más, buscan un «para siempre» y no renuncian a luchar por ello. Pero lo son también porque se plantean interrogantes a los que no hay respuesta y cuyo misterio Verga deja a criterio del lector. Para Anna Laura Lepschy, mientras en Capricho coloca en segundo plano el mundo de los humildes, como objeto de observación para el mundo burgués y aristocrático, en Al otro lado del mar da mayor importancia al acto de escribir y a los personajes inventados que a los sentimientos de estos, sugiriéndonos pirandellianamente, desde detrás del telón, que «la obra vive una vida más real que la de su autor».
PALOMA ALONSO
VIDA EN
CAVALLERIA RUSTICANA1
Turiddu Macca, el hijo de la señá Nunzia, acababa de regresar del ejército y todos los domingos se pavoneaba en público con el uniforme de infantería2 y la gorra roja, que parecía de esas que llevan los adivinos cuando montan su puesto con la jaula de canarios. Las muchachas se lo comían con los ojos, cuando iban a misa cubriéndose la nariz con la mantilla, rodeadas de pilluelos que les rondaban como moscas. Llevaba también una pipa con el rey a caballo, que parecía vivo, y encendía las cerillas en la parte trasera de los pantalones, levantando la pierna, como si fuese a dar un puntapié.
Pero a pesar de todo, Lola, la hija de don Angelo, el aparcero, no se había dejado ver ni en misa, ni en el balcón, porque se había casado con uno de Licodia, que era carretero y tenía cuatro mulos de Sortino en el establo. Turiddu, en cuanto se enteró, ¡santo diablo!, sintió ganas de destriparlo y sacarle los intestinos a ese tipo de Licodia, sí, ¡eso quería! Pero no hizo nada, y se desahogó yendo a cantar bajo la ventana de la hermosa muchacha todas las canciones de despecho que conocía.
—¿Es que Turiddu, el hijo de la señá Nunzia, no tiene otra cosa que hacer —decían los vecinos— que pasar la noche cantando como un pájaro solitario?
Por fin se topó con Lola que regresaba de su peregrinaje a la Virgen de los Peligros y al verlo, lejos de palidecer o ruborizarse, hizo como si no fuera con ella.
—¡Dichosos los ojos que la ven! —le dijo.
—¡Ah! Compadre Turiddu, me dijeron que había regresado a primeros de mes.
—¡A mí también me han dicho ciertas cosas! —respondió él—. ¿Es verdad que se ha casado con compadre Alfio, el carretero?
—Esa fue la voluntad de Dios… —respondió Lola tirando de las dos puntas del pañuelo bajo el mentón.
—¡La voluntad de Dios la moldea usted con el tira y afloja según le conviene! ¡Y la voluntad de Dios ha sido que yo regresara, desde tan lejos, para encontrarme con esta bonita noticia, señá Lola!
El pobre hombre trataba de sobreponerse, pero tenía la voz quebrada. Caminaba detrás de la muchacha bamboleándose, con la borla de la gorra bailando sobre sus hombros de un lado a otro. En conciencia, ella sentía verlo así, con aquella cara larga, pero no tenía corazón para halagarlo con palabras bonitas.
—Escuche, compadre Turiddu —le dijo al fin—, déjeme alcanzar a mis compañeras. ¿Qué dirían en el pueblo si me viesen con usted...?
—Así debe ser —respondió Turiddu—, ahora que está casada con compadre Alfio, que tiene cuatro mulos en el establo, no conviene dar que hablar a la gente. Sin embargo, mi madre, mientras estuve en el ejército, tuvo que vender nuestra mula baya y el pedacito de viña del camino. ¡Qué tiempos aquellos3! Y usted ya no se acuerda de cuando nos hablábamos por la ventana del patio y me regaló aquel pañuelo antes de partir, en el que solo Dios sabe cuántas lágrimas derramé al marcharme, tan lejos que hasta el nombre de nuestro pueblo era desconocido. Ahora adiós, señá Lola, facemu cuntu ca chioppi e scampau, e la nostra amicizia finiu4.
La señá Lola se había casado con el carretero y los domingos salía al balcón con las manos apoyadas en su regazo, para que todos viesen los gruesos anillos de oro que le regalaba su marido. Turiddu pasaba, y volvía a pasar por la callejuela, con la pipa en la boca y las manos en los bolsillos, con aire de indiferencia y echando miradas a las muchachas, pero por dentro le corroía que el marido de Lola tuviese todo aquel oro y que ella hiciera como si no lo viese cuando él pasaba.
—¡Se la voy a jugar en sus propios ojos a esa perra! —refunfuñaba.
Frente a compadre Alfio, vivía don Cola, un viticultor, rico como un cerdo, que tenía una hija todavía en casa. Turiddu, tanto se desvivió y tanto insistió que consiguió que Cola lo cogiera de guardés, y empezó a pulular por la casa y a decirle palabras dulces a la muchacha.
—¿Por qué no va usted a decirle estas cosas bonitas a la señá Lola? —respondía Santa.
—¡La señá Lola es una señorona! ¡La señá Lola ya se ha casado con un rey de corona!
—Yo no me merezco reyes coronados.
—Usted vale por cien Lolas, y yo me sé de uno que no miraría a la señá Lola, ni a su santo, teniéndole a usted delante, pues la señá Lola no le llega a usted ni a la suela de los zapatos, ¡qué le va a llegar!
—La zorra cuando no puede alcanzar la uva...
—Dijo: ¡qué guapa eres, uvita mía!
—¡Eh! ¡Esas manos, compadre Turiddu!
—¿Tiene usted miedo de que la coma?
—Miedo no le tengo ni a usted, ni a su Dios.
—¡Eh! ¡Su madre era de Licodia, ya sé! ¡Tiene usted la sangre caliente! ¡Ay! ¡Me la comería con los ojos!
—Cómame con los ojos si quiere, que migas no van a quedar, pero mientras tanto levánteme ese fajo.
—¡Por usted levantaría la casa entera! ¡Vaya que si la levantaría!
Ella, para no ruborizarse, le lanzó un palo que tenía a mano, y no le alcanzó de puro milagro.
—Vamos a darnos prisa, que a base de chácharas no se hacinan sarmientos.
—Si fuera rico, me gustaría encontrar una mujer como usted, señá Santa.
—Yo no me casaré con un rey coronado como señá Lola, pero mi dote la tengo también, para cuando el Señor me mande a alguien.
—¡Ya sé! ¡Ya sé que es rica!
—Si lo sabe dese prisa, que mi padre está al llegar, y no quisiera que me encontrase en la era.
Su padre empezaba a torcer el morro, pero la muchacha hacía como si no se diera cuenta, porque la borla de la gorra del soldado le había hecho cosquillas en el corazón y le bailaba siempre ante sus ojos. En cuanto el padre cerraba la puerta al marcharse Turiddu, la hija le abría la ventana y charlaba con él todas las noches, hasta el punto de que en el vecindario no se hablaba de otra cosa.
—Estoy loco por ti —decía Turiddu—, y he perdido el sueño y el apetito.
—Palabrerías.
—¡Me gustaría ser hijo de Vittorio Emanuele para casarme contigo!
—Palabrerías.
—¡Te juro por la Virgen que te comería como al pan!
—¡Palabrerías!
—¡No! ¡Por mi honor!
—¡Oh! ¡Dios mío!
Lola, que escuchaba cada noche escondida tras la maceta de albahaca, palidecía y se ruborizaba, hasta que un día llamó a Turiddu.
—Compadre Turiddu, ¿es que los viejos amigos ya no se saludan?
—¡Vaya! —suspiró el jovenzuelo— ¡Qué alegría poderla saludar!
—¡Si tiene intención de saludarme, ya sabe dónde vivo! —respondió Lola.
Turiddu iba a saludarla con tanta frecuencia, que Santa se dio cuenta y le dio con la ventana en las narices. Los vecinos se sonreían y hacían ademanes con la cabeza cuando pasaba el soldado. El marido de Lola andaba por las ferias con sus mulas.
—El domingo quiero ir a confesarme, pues esta noche he tenido un mal presagio, he soñado con uvas negras —dijo Lola.
—¡Déjelo! ¡Déjelo! —suplicaba Turiddu.
—No, ahora que se acerca la Pascua, mi marido se preguntaría por qué no he ido a confesarme.
—¡Ah! —murmuraba Santa, la hija de don Cola, esperando de rodillas su turno ante el confesionario donde Lola estaba lavando sus pecados— ¡Por mis muertos que tú no vas a tener que ir a Roma para cumplir tu penitencia!
Compadre Alfio regresó con sus mulas cargado de dinero y le trajo de regalo a su mujer un bonito vestido nuevo para las fiestas.
—Hace bien en traerle regalos —le dijo la vecina Santa—, porque mientras usted está fuera, su mujer le adorna la casa…
Compadre Alfio era de esos carreteros que llevan la gorra en la oreja5, y al oír hablar así de su mujer le cambió el color, como si lo hubiesen acuchillado. «¡Santo diablo! —exclamó— ¡Como no haya visto usted bien, no le van a quedar ojos para llorar, ni a usted ni a toda su parentela!».
—¡No suelo llorar! —respondió Santa—. No lloré ni siquiera cuando vi con estos ojos a Turiddu, el hijo de la señá Nunzia, entrar por la noche en casa de su mujer.
—Está bien —respondió compadre Alfio—, muchas gracias.
Turiddu, ahora que había regresado el gato, ya no pululaba de día por la callejuela y mataba el aburrimiento en la taberna con los amigos. Era la vigilia de Pascua y tenían en la mesa un plato de salchichas. Según entró compadre Alfio, solo por la manera de clavarle los ojos encima, Turiddu comprendió que había venido por aquel asunto y posó el tenedor en el plato.
—¿Tiene algo que decirme, compadre Alfio? —le dijo.
—Déjese de cumplidos, compadre Turiddu, hacía mucho que no le veía y quería hablarle de lo que usted ya sabe.
Turiddu lo primero que hizo fue ofrecerle el vaso, pero compadre Alfio lo apartó con la mano. Entonces Turiddu se levantó y le dijo:
—Aquí me tiene, compadre Alfio.
El carretero le echó los brazos al cuello.
—Si mañana por la mañana quiere venir a la chumbera de la Canziria, podemos hablar de ese asunto, compadre.
—Espéreme en la carretera a la salida del sol y vamos juntos.
Con estas palabras intercambiaron el beso del desafío a duelo. Turiddu agarró entre los dientes la oreja del carretero, sellando así la promesa solemne de no faltar.
Los amigos habían dejado la salchicha callados como muertos y acompañaron a Turiddu hasta su casa. La pobre señá Nunzia lo esperaba todos los días hasta bien entrada la tarde.
—Madre —le dijo Turiddu—, ¿se acuerda de cuando partí a la guerra, que usted pensó que no iba a regresar nunca? Deme un buen beso como aquel día, porque mañana al alba voy a partir lejos.
Antes del amanecer, cogió la navaja que había escondido bajo el heno cuando lo reclutaron y se encaminó hacia la chumbera de la Canziria.
—¡Ay! ¡Jesús, María, José! ¿Adónde va con esa ira? —lloriqueaba Lola espantada, mientras su marido se disponía a salir.
—Voy aquí cerca —respondió compadre Alfio—, pero para ti sería mejor que no regresara jamás.
Lola, en camisón, rezaba a los pies de la cama, apretando entre los labios el rosario que le había traído fray Bernardino de Tierra Santa, y recitaba todas las avemarías que cabían en las cuentas.
—Compadre Alfio —empezó Turiddu, después de hacer un trecho de camino junto a su compañero, que iba callado con la gorra sobre los ojos—, como hay Dios, sé que me he equivocado y me dejaría matar, pero antes de salir he visto a mi anciana madre que se ha levantado para verme partir, con el pretexto de arreglar el gallinero, como si el corazón le hablase, y le juro por Dios que le voy a matar como a un perro por no hacer llorar a mi pobre madre.
—Ya basta —respondió compadre Alfio despojándose del farseto—, pelearemos duro los dos.
Ambos eran buenos tiradores. Turiddu recibió el primer golpe, pero llegó a tiempo de pararlo con el brazo. Lo devolvió inmediatamente y lo hizo con una buena clavada atacando la ingle.
—¡Ah! ¡Compadre Turiddu! ¡Tiene intención de matarme de verdad!
—Sí, ya se lo he dicho, he visto a mi anciana madre en el gallinero y es como si la tuviera todavía ante mis ojos.
—¡Pues abra bien los ojos —le gritó compadre Alfio—, que estoy a punto de ponerme a tiro!
Como él estaba en guardia hecho un ovillo, manteniendo la mano izquierda sobre la herida, que le dolía, y casi rozaba el suelo con el codo, agarró rápidamente un puñado de tierra y lo lanzó a los ojos de su adversario.
—¡Ah! —gritó Turiddu cegado—. Soy hombre muerto.
Trataba de salvarse retrocediendo a saltos desesperados, pero compadre Alfio lo alcanzó con otro golpe en el estómago y un tercero en la garganta.
—¡Y tres! ¡Este por la casa que usted me ha adornado! Ahora tu madre podrá dejar en paz a las gallinas.
Durante unos instantes, Turiddu se debatió a tientas entre las chumberas y luego se desplomó como un saco. La sangre espumosa le brotaba por la garganta y ni siquiera pudo exclamar: «¡Ay, mamaíta mía!».
LA LOBA
Era alta y delgada, pero tenía los senos firmes y vigorosos de la mujer morena y eso que ya no era joven. Era pálida, como si llevara siempre la malaria encima, y en aquella palidez dos ojos enormes y unos labios frescos y rojos que se lo comían a uno vivo.
En el pueblo la llamaban la Loba porque jamás se saciaba con nada. Las mujeres se santiguaban cuando la veían pasar sola como una perra sarnosa, con el paso vagabundo y receloso de una loba hambrienta, pues con sus labios rojos devoraba a hijos y maridos en un abrir y cerrar de ojos y los ponía a montar bajo la saya con una sola mirada de aquellos ojos de satanás de la que no se salvaban, ni estando ante el altar de santa Agripina. Por suerte, la Loba no iba jamás a la iglesia, ya fuera Pascua o Navidad, ni a oír misa o confesarse. El Padre Angiolino de Santa María de Jesús, un verdadero siervo de Dios, había perdido su alma por ella.
La pobre Maricchia, una buena chica, lloraba a escondidas, porque era hija de la Loba, y nadie la iba querer por esposa, a pesar de que tenía un buen ajuar en la cómoda y un buen pedazo de tierra soleada, como cualquier otra muchacha del pueblo.
Un día la Loba se enamoró de un hermoso joven que había regresado del servicio y segaba el heno con ella en las tierras del notario. Pero eso que se llama enamorarse, notar cómo te arden las carnes bajo el fustán del corpiño y sentir, al mirarlo fijamente a los ojos, la sed de las tórridas horas de junio en medio de la llanura. Él seguía segando tranquilamente con la nariz pegada a los fajos y le decía: «¡Eh! ¿Qué le pasa, señá Pina?». En la inmensidad del campo, donde se oía solo el chasquido del vuelo de los grillos, cuando el sol caía a plomo, la Loba amontonaba fajo sobre fajo, gavilla sobre gavilla, sin cansarse jamás, sin levantar ni un instante la espalda, sin acercar los labios a la garrafa, con tal de estar pegada a los talones de Nanni, que segaba y segaba, y de vez en cuando le preguntaba: «¿Qué quiere, señá Pina?».
Una tarde ella se lo dijo mientras los hombres dormitaban en la era, cansados de la larga jornada, y los perros aullaban por los inmensos campos negros: «¡Te quiero! Eres hermoso como el sol y dulce como la miel. ¡Te quiero!».
—Pero yo quiero a su hija que es soltera —respondió Nanni riendo.
La Loba se echó las manos a la cabeza arañándose las sienes sin decir palabra. Se marchó y no volvió a aparecer por la era. Pero en octubre volvió a ver a Nanni durante la extracción del aceite, porque trabajaba al lado de su casa y el rechinar de la prensa no le dejaba dormir en toda la noche.
—Coge el saco de las aceitunas —le dijo a la hija— y ven.
Nanni empujaba con la pala las aceitunas bajo la muela y gritaba «¡Arre!» a la mula para que no se detuviese. «¿Quieres a mi hija Maricchia? —le preguntó la señá Pina—. «¿Qué le va a dar a su hija Maricchia?» —respondió Nanni—. «Tiene lo que le dejó su padre, y además yo le doy mi casa. A mí me basta con que me dejéis un rincón en la cocina para poner el jergón». «Si es así podemos hablar en Navidad» —le dijo Nanni—. Nanni estaba todo grasiento y pringado del aceite y las aceitunas puestas a fermentar. Maricchia no lo quería bajo ningún concepto, pero su madre la agarró de los pelos ante el fogón y le dijo entre dientes: «¡Si no te casas, te mato!».
La Loba estaba medio enferma y la gente iba diciendo que el diablo, cuando se hace viejo, se hace eremita. Ya no pululaba de un lado al otro, ni se apostaba en la puerta con aquellos ojos de posesa. Su yerno, cuando ella le clavaba los ojos en la cara, se echaba a reír, y sacaba el escapulario de la Virgen para persignarse. Maricchia se quedaba en casa criando a los hijos y su madre iba al campo a trabajar con los hombres, como un hombre más, a escardar, cavar, arrear a las bestias y podar las vides, ya soplara el cierzo o el levante en enero, o el siroco en agosto, cuando los mulos dejan caer la cabeza colgando y los hombres duermen boca abajo al abrigo del muro en el atardecer. En las horas que van de la víspera a la nona, en las que no hay buena mujer dando vueltas por ahí6, la señá Pina era la única alma viva que se veía vagabundear por el campo entre las piedras ardientes de los caminos y los rastrojos quemados de los campos inmensos que se perdían en el bochorno, muy lejos, hacia el Etna brumoso donde el cielo caía pesadamente sobre el horizonte.
—¡Despierta! —le dijo La Loba a Nanni que dormía en una zanja junto al matorral polvoriento con la cabeza entre los brazos—. Despierta, que te he traído vino para refrescarte la garganta.
Nanni abrió de par en par los ojos aturdidos, entre la vigilia y el sueño, topándosela de frente erguida y pálida, con el pecho turgente y los ojos negros como el carbón, y tanteó con las manos extendidas.
—¡No! ¡No hay mujer buena que salga a dar vueltas entre la víspera y la nona! —Sollozaba Nanni escondiendo de nuevo el rostro contra la hierba seca de la zanja, hundiéndolo bien hasta el fondo con las uñas en los cabellos. «¡Váyase! ¡Váyase! ¡No se acerque más a la era!».
Y la Loba se fue anudando sus gruesas trenzas y mirando fijamente el sendero que discurría ante sus pasos entre los rastrojos calientes, con los ojos negros como el carbón.
Pero a la era regresó más veces sin que Nanni le dijera nada. Es más, cuando tardaba en venir, incluso en las horas que van de la víspera a la nona, él iba a esperarla a lo alto del sendero blanco y desierto con el sudor en la frente y luego se mesaba los cabellos y le repetía otra vez: «¡Márchese! ¡Márchese! ¡No vuelva más por la era!».
Maricchia lloraba día y noche y le clavaba a su madre en la cara los ojos quemados por el llanto y los celos, como una lobezna también, cada vez que la veía regresar de los campos pálida y muda. «¡Malvada!» —le decía—. «¡Madre malvada!».
—¡Calla!
—¡Ladrona! ¡Ladrona!
—¡Calla!
—¡Voy a ir a ver al sargento! ¡Vaya que si voy!
—¡Pues ve!
Y de hecho fue con sus hijos en brazos, sin temer a nada ni derramar una lágrima, como una loca, porque ahora también amaba al marido que le habían impuesto a la fuerza, grasiento y sucio de las aceitunas puestas a fermentar.
El sargento mandó llamar a Nanni y lo amenazó con la cárcel y la horca. Nanni empezó a sollozar y a tirarse de los pelos. No negó nada, no trató de disculparse. «¡Es la tentación!» —decía—, «¡Es la tentación del infierno!». Se tiró a los pies del sargento suplicándole que lo metiese en la cárcel.
—Por caridad, señor sargento, ¡sáqueme de este infierno! ¡Mándeme matar, mándeme a la cárcel! ¡No me deje verla nunca más! ¡Nunca más!
—¡No! —respondió la Loba al sargento—. Yo me reservé un rinconcito en la cocina para dormir, cuando le di mi casa como dote. La casa es mía y no me quiero marchar.
Poco después, Nanni recibió en el pecho una coz del mulo y estuvo a punto de morir. El párroco rehusó llevarle al Señor, si la Loba no salía de casa. La Loba se marchó y su yerno pudo entonces prepararse para el último viaje como un buen cristiano. Se confesó y habló con tales muestras de arrepentimiento y contrición, que todos los vecinos y curiosos lloraban ante el lecho del moribundo. Y mejor habría sido para él morir aquel día, antes de que el diablo lo volviera a tentar y se le metiera en el alma y el cuerpo cuando se curó. «¡Déjeme en paz!» —le decía a la Loba—. «¡Por caridad, déjeme en paz! ¡He visto la muerte con mis ojos! La pobre Maricchia lo único que hace es desesperarse. ¡Ahora, todo el pueblo lo sabe! Es mejor para usted y para mí que no la vea...».
Y habría querido arrancarse los ojos para no ver los de la Loba que cuando los clavaba en los suyos le hacían perder el alma y el cuerpo. Ya no sabía qué hacer para librarse del maleficio. Pagó misas a las almas del Purgatorio y fue a pedir ayuda al párroco y al sargento. En Pascua fue a confesarse y recorrió en público seis palmos con la lengua, reptando por los guijarros del terreno consagrado de delante de la iglesia en penitencia, pero como la Loba lo seguía tentando:
—¡Escúcheme bien! —le dijo—. No vuelva por la era, porque si viene otra vez a buscarme, ¡como hay Dios que la mato!
—Máteme —respondió La Loba—, que no me importa nada, pero sin ti no quiero vivir.
Según la divisó a lo lejos entre los sembrados verdes, dejó de escardar la viña y fue a arrancar el hacha del olmo. La Loba lo vio venir, pálido y aturdido, con el hacha destellando al sol, pero no dio un solo paso atrás, no bajó los ojos y continuó a su encuentro con las manos llenas de manojos de amapolas rojas y comiéndoselo con los ojos negros. «¡No! ¡Maldita sea su alma!» —murmuró Nanni.
CAPRICHO
Hace tiempo, un día al pasar el tren por Aci Trezza, tú, asomándote a la ventanilla del vagón, exclamaste: «¡Me gustaría pasar un mes aquí!».
Regresamos, pero en vez de quedarnos un mes, nos quedamos cuarenta y ocho horas. Los lugareños, que abrían los ojos como platos al ver tus enormes baúles, debieron pensar que ibas a quedarte un par de años. El tercer día por la mañana, cansada de contemplar sin descanso tanto verde y tanto azul, y de contar los carros que pasaban por la calle, te plantaste en la estación jugueteando impaciente con la cadenita de tu frasquito de perfume, mientras estirabas el cuello para divisar un tren que no aparecía jamás. En aquellas cuarenta y ocho horas, hicimos todo lo que se puede hacer en Aci Trezza: paseamos por las calles polvorientas y trepamos por las escolleras. Con el pretexto de aprender a remar, te hiciste ampollas bajo el guante que robaron mis besos. Pasamos en el mar una noche muy romántica echando las redes, por aquello de hacer algo que hiciera pensar a los barqueros que merecía la pena buscarse un reuma, y el alba nos sorprendió en lo alto del farallón; un alba tímida y pálida que todavía llevo en mis ojos, surcada por anchos reflejos violetas sobre el oscuro verde del mar que abrazaba, como una caricia, el pequeño grupo de casuchas que dormían como acurrucadas en la orilla, mientras a lo alto de la escollera, en el cielo transparente y limpio, se recortaba nítida tu figura, con las líneas sabias que aportaba tu modista y el perfil fino y elegante que aportabas tú. Llevabas un vestido gris que parecía hecho a propósito para entonar con los colores del alba. ¡Un hermoso cuadro sin duda! Se adivinaba que lo sabías tú también por el modo en que posabas dentro de tu chal. Con tus grandes ojos abiertos y cansados sonreíste al extraño espectáculo y a la extraña circunstancia de encontrarte también presente. ¿Qué pasaba por tu cabeza en aquel momento, de cara al sol naciente? ¿Le preguntaste quizás en qué otro hemisferio ibas a estar un mes más tarde? Dijiste solo ingenuamente: «No entiendo cómo se puede vivir aquí toda la vida».
Sin embargo, ves, la cosa es más sencilla de lo que parece. En primer lugar, basta con no tener cien mil liras de ingresos y, en compensación, padecer un poco las penurias rodeado de aquellos escollos gigantescos incrustados en el azul que te hacían aplaudir de admiración. Así de poco basta, para que aquellos pobres diablos que nos esperaban dormitando en la barca encuentren en sus casuchas destartaladas y pintorescas, que vistas desde lejos te parecía que estaban mareadas también, todo lo que te empeñas en buscar en París, Niza y Nápoles.
Es algo extraño, pero tal vez no esté mal que sea así, para ti y para todos aquellos que son como tú. Aquel racimo de casuchas está habitado por pescadores, «gente de mar» dicen ellos, como otros dirían «gente de toga», que tienen la piel más dura que el pan que se comen, cuando lo comen, porque el mar no siempre es amable como ese día que besó tus guantes... En sus días negros, cuando gruñe y bufa, hay que contentarse con mirarlo desde la orilla, mano sobre mano, o tumbado boca abajo, que es mejor para quien no ha almorzado. En días como esos hay mucha gente a la puerta de la taberna, pero suenan pocas monedas sobre la hojalata del mostrador y los pilluelos que pululan por el pueblo, como si la miseria sirviera para engordar, gritan y se arañan como si tuviesen el diablo metido en el cuerpo.
De vez en cuando el tifus, el cólera, la carestía o la borrasca vienen a hacer una buena barrida por aquel enjambre humano que, a decir verdad, no creo que pueda desear nada mejor que ser barrido y desaparecer. Y sin embargo vuelve a pulular por el mismo lugar, no sé decirte cómo, ni por qué.
¿Alguna vez tras una lluvia otoñal has desbaratado un ejército de hormigas al trazar sin cuidado el nombre de tu último bailarín sobre la arena de la avenida? Seguramente alguna de aquellas pobres bestias se habrá quedado pegada a la contera de tu paraguas, retorciéndose a espasmos, mientras las demás, pasados cinco minutos de pánico y vaivenes, volvían a aferrarse desesperadamente a su montecillo oscuro. Seguro que tú no ibas a pasar por allí nunca más, ni yo tampoco, pero para poder comprender semejante testarudez, que en algunos aspectos es heroica, tenemos que empequeñecer nosotros también, acotar el horizonte entre dos pedazos de tierra, y mirar con el microscopio los pequeños motivos que hacen latir los pequeños corazones. ¿Quieres mirar también tú a través de esta lente? ¿Tú que ves la vida desde el otro lado del catalejo? El espectáculo te parecerá extraño y tal vez por eso te divertirá.
Nosotros fuimos muy amigos, ¿te acuerdas? Y me pediste que te dedicara unas páginas. ¿Por qué?, à quoi bon?, como dices tú. ¿Qué puede valer lo que escribo para los que te conocen? Y para los que no te conocen, ¿qué significas tú? El caso es que me acordé de tu capricho un día que volví a ver a aquella pobre mujer a la que solías dar limosna, con el pretexto de comprar sus naranjas colocadas en fila sobre un banquito delante de la puerta.