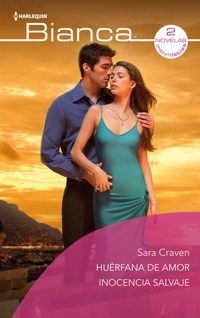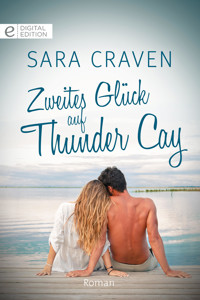2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Bianca 1910 Marisa, huérfana, ha crecido con el apoyo de la rica familia Santangeli. Lo único que le piden es que se case con su hijo…Lorenzo Santangeli es un multimillonario italiano conocido por su éxito con las mujeres. Se ve obligado a casarse con Marisa por una promesa hecha a su madre. Pero el matrimonio fracasa y ella se aleja de él. ¿Cómo va a compartir el lecho conyugal con un hombre que sólo la quiere para que le dé un heredero? Lorenzo se promete que llevará a su mujer de vuelta a casa. Está decidido a hacerla completamente suya, y a disfrutar de cada minuto…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2008 Sara Craven
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Huérfana de amor, bianca 1910 - enero 2023
Título original: The Santangeli Marriage
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411415767
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LAS puertas de cristal de la clínica San Francesco se abrieron y todo el mundo se volvió a mirar al hombre que entraba.
Si Lorenzo Santangeli fue consciente del escrutinio al que estaba siendo sometido, o si se dio cuenta de que había más personas de las estrictamente necesarias a aquella hora de la noche, y la mayoría mujeres, no lo demostró.
Su cuerpo, alto y delgado, iba vestido con un elegante traje de etiqueta, llevaba la camisa desabrochada a la altura del cuello y la corbata metida de manera descuidada en el bolsillo del esmoquin.
Una de las enfermeras que merodeaba por allí observó su pelo oscuro y despeinado y murmuró al oído de su compañera que parecía que acabase de levantarse de la cama.
No tenía una belleza clásica, pero su rostro delgado, los pómulos marcados, los ojos de color miel y las espesas pestañas, y aquella boca tan sensual, tenían un dinamismo que iba más allá de la belleza. Y todas las mujeres que lo miraban se quedaban encandiladas con él.
El hecho de que tuviese el ceño fruncido y los labios apretados no reducía su atractivo .
Tenía todo el aspecto de un buen hijo que iba corriendo al lado de su padre, enfermo de repente.
Cuando el director de la clínica, el señor Martelli, salió de su despacho a saludarlo, todo el mundo se apresuró a volver a su puesto.
Renzo se ahorró las formalidades.
–¿Cómo está mi padre? –preguntó con ansiedad.
–Descansando –respondió el otro hombre–. Por suerte, la ambulancia llegó enseguida y pudimos ponerle el tratamiento adecuado –sonrió para tranquilizarlo–. No ha sido un infarto grave, esperamos que se recupere por completo.
Renzo suspiró aliviado.
–¿Puedo verlo?
–Por supuesto. Lo acompañaré –el señor Martelli llamó el ascensor y miró a su acompañante de reojo–. Es importante que esté tranquilo y creo que estaba un poco preocupado esperándolo. Me alegro de que haya llegado, así podrá descansar.
–Yo también me siento aliviado, signore –dijo Renzo en tono educado, pero que sonó distante.
Al director de la clínica le habían dicho que el señor Lorenzo imponía mucho, y estuvo de acuerdo.
Renzo había imaginado que la habitación de su padre estaría llena de asesores y asistentes, y que Guillermo Santangeli estaría sedado y lleno de cables, pero su padre estaba solo, llevaba puesto su pijama de seda marrón y estaba leyendo una revista de economía internacional. En vez de máquinas, había en la habitación un enorme centro de flores.
Renzo observó la habitación sorprendido desde la puerta. Guillermo levantó la cabeza y lo miró por encima de las gafas.
–Ah –dijo–. Por fin –hizo una pausa–. No ha sido fácil encontrarte, hijo.
Preocupado, Renzo se acercó muy despacio a la cama, sonriendo.
–Bueno, pues ya estoy aquí, papá. Y, por suerte, tú también. Me han dicho que has tenido un infarto.
–Ha sido lo que llaman «un episodio» –contestó su padre encogiéndose de hombros–, alarmante, pero, al mismo tiempo, fácil de tratar. Tendré que quedarme aquí descansando un par de días –suspiró–. Y tendré que tomar medicación y dejar los puros y el coñac, al menos por un tiempo.
–Me alegro de lo de los puros –bromeó él mientras tomaba la mano de su padre y le daba un beso.
Guillermo hizo una mueca.
–Lo mismo opina Ottavia. Acaba de marcharse. Tengo que darle las gracias por el pijama y las flores, y por haberme traído tan pronto. Acabábamos de terminar de cenar cuando me sentí mal.
–En ese caso, yo también me siento agradecido –tomó una silla–. Espero que la señora Alesconi no se haya marchado porque venía yo.
–Es una mujer con mucho tacto –dijo su padre–. Y sabía que querríamos hablar en privado. Le he asegurado que ya no ves nuestra relación como una traición a la memoria de tu madre.
–Grazie. Tienes razón al haberle dicho eso –dudó–. ¿Voy a tener una nueva madrastra?
–No. Los dos valoramos nuestra independencia demasiado y estamos contentos con la situación actual –se quitó las gafas y las dejó con cuidado en la mesilla–. Y, hablando de matrimonios, ¿dónde está tu esposa?
Renzo se maldijo por haber sacado aquel tema de conversación.
–En Inglaterra, papá, ya lo sabes.
–Ah, sí. Es verdad, se fue poco después de vuestra luna de miel, y creo recordar que no ha vuelto.
Renzo apretó los labios.
–Pensé que… un periodo de adaptación sería de gran ayuda.
–Es una decisión curiosa, teniendo en cuenta los motivos de tu matrimonio. Eres el último en la línea de sucesión, y dado que te estabas acercando a la treintena y no parecías tener interés en abandonar la vida de soltero, hubo que recordarte que tenías la obligación de dar un heredero legítimo que continuase con el apellido Santangeli, tanto en lo personal, como en lo profesional.
Hizo una pausa antes de continuar.
–Y pensé que lo habías aceptado. Como no tenías otra candidata en mente, accediste además a casarte con la chica que siempre le había gustado a tu madre, su querida ahijada Marisa Brendon. Espero que mi avanzada edad no haya dañado mi memoria.
–Sí. Tienes razón, por supuesto.
–Pues ya han pasado ocho meses y todavía no he recibido ninguna buena nueva. Y dados los acontecimientos de esta noche, necesito oír lo antes posible que la siguiente generación Santangeli está en camino. Me han dicho que tengo que cuidarme más. Moderar mi estilo de vida. Es decir, darme cuenta de que soy mortal. Y tengo que confesarte que me gustaría tener a mi primer nieto en brazos antes de morirme.
–Papá, todavía te quedan muchos años. Los dos lo sabemos.
–Eso espero, pero ésa no es la cuestión. La cuestión es que tu esposa no podrá darte un heredero, figliomio, si no compartís el mismo techo, y la misma cama. ¿O acaso vas a verla a Londres para cumplir con tus obligaciones maritales?
Renzo se puso en pie y fue hacia la ventana. La imagen de una muchacha de rostro pálido apareció en su mente, sus ojos secos, sin lágrimas. Se le hizo un nudo en el estómago.
–No, no voy a verla.
–¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Sé que fue un matrimonio concertado, pero el mío, también, y tu madre y yo pronto aprendimos a querernos. A ti te han dado una chica joven, encantadora e inocente, a la que conocías de toda la vida. Si no era de tu agrado, debías haberlo dicho.
Renzo se volvió y lo miró con ironía.
–¿No se te ha ocurrido pensar, papá, que tal vez sea Marisa la que no me quiera a mí?
–Che sciocchezze! –exclamó Guillermo–. Qué tontería. Cuando venía a casa de pequeña, todo el mundo era consciente de que te adoraba.
–Por desgracia, ha crecido y ya no piensa igual. En especial, en todo lo referente a la realidad del matrimonio.
Guillermo apretó los labios, irritado.
–¿Qué estás diciendo? No me digas que un hombre que tiene tanta experiencia con las mujeres como tú, no es capaz de seducir a su propia mujer. Tenías que haber convertido la obligación en un placer, hijo mío, y haber aprovechado la luna de miel para que se enamorase de ti de nuevo. Al fin y al cabo, nadie la obligó a casarse.
–Los dos sabemos que eso no es verdad. Cuando se enteró por la bruja de su prima de lo mucho que nos debía, no tuvo elección.
–¿No le explicaste que fue su madrina, tu madre, la que en su lecho de muerte nos dijo que deseaba que continuásemos apoyándola económicamente?
–Lo intenté, pero fue en vano. Ella sabía que mamá quería que nos casásemos. Y para ella, todo formaba parte de la misma transacción –hizo una pausa–. Y su prima le contó que cuando le pedí que se casase conmigo, tenía una amante. Después de aquello, la luna de miel no podía salir demasiado bien.
–Esa mujer tiene gran parte de la culpa, hijo, pero tú tenías que haber arreglado las cosas con la bella Lucia mucho antes de la boda.
–No sólo fui estúpido, sino también cruel. Y nunca podré perdonarme por ello.
–Ya veo. Lo que tienes que hacer es preguntarte si puedes convencer a tu esposa de que te perdone.
–¿Quién sabe? Yo pensé que nos vendría bien un poco de espacio, y de tiempo. Y al principio, le escribí de manera regular, la llamé por teléfono y le dejé mensajes, pero nunca respondió. Las semanas fueron pasando y mis esperanzas, evaporándose –hizo una pausa antes de añadir–. Y me dije que, como comprenderás, tampoco iba a rogarle.
Guillermo estudió a su hijo con la mirada.
–Un divorcio no sería aceptable –dijo por fin–, pero, por lo que me dices, tal vez podamos conseguir la anulación.
–No. No te equivoques. El matrimonio… es real. Y Marisa es mi esposa. Y no hay nada que pueda cambiar eso.
–Tal vez sí. Tu abuela vino a verme ayer y me informó de que tu relación con Doria Venucci está en boca de todo el mundo.
–La abuela Teresa –dijo Renzo–. Veo que se interesa mucho por los detalles de mi vida, en especial, con los menos limpios. ¿Cómo pudo una mujer así tener una hija tan adorable como mi madre?
–Yo también me lo he preguntado siempre –admitió Guillermo–, pero tu abuela tiene razón al pensar que Antonio Venucci acabará enterándose de que su esposa ha estado divirtiéndose contigo mientras él estaba en Viena.
Renzo arqueó las cejas y asintió.
–Eso podría cambiarlo todo, para ti, y para tu esposa ausente, porque el escándalo arruinaría cualquier posibilidad de reconciliación con ella. Si es eso lo que quieres, por supuesto.
–Es lo que tiene que ocurrir –respondió él–. No puedo permitir que esta situación se alargue. Para empezar, me estoy quedando sin excusas para explicar su ausencia. Y, luego, porque debemos alcanzar el objetivo de nuestro matrimonio lo antes posible.
–Diomio –dijo Guillermo–. Espero que tengas más tacto con tu esposa. Si no, hijo mío, fracasarás.
–No –Renzo sonrió–. Esta vez no fracasaré. Te lo prometo.
No obstante, Renzo volvió a casa pensativo. Poseía el piso más alto de un antiguo palazzo que había pertenecido a una familia noble que no había tenido la necesidad de trabajar para vivir hasta que había sido demasiado tarde. Aunque le gustaba su gracia y su elegancia, sólo lo utilizaba como base en Roma.
Porque su verdadero hogar era la antigua e imponente casa de campo de La Toscana en la que había nacido, y donde había planeado iniciar su vida de casado.
Recordó que le había enseñado a Marisa la zona que había reformado para ellos y le había preguntado si tenía alguna idea o quería algo en especial, pero ella había balbuceado que todo le parecía muy agradable, sin más. No había dicho nada de las habitaciones adyacentes, y comunicadas por una puerta, que ocuparían después de la boda.
Y si tenía sus reservas acerca de compartir la casa con su futuro suegro, tampoco las había comentado. Más bien al contrario, siempre había parecido gustarle Zio Guillermo, como le habían dicho que lo llamase.
Frunció el ceño al pensar que hasta entonces no se había dado cuenta de que, aparte de acceder a ser su esposa en voz baja, casi no había dicho nada más.
Estaba acostumbrado a que no hablase si no era necesario. De pequeña, había sido muy callada, igual que de adolescente, cuando lo avergonzaba mirándolo con adoración, como si fuese un héroe.
Ni siquiera había llorado el día de su bautismo, al que él había asistido con diez años, y en el que Maria Santangeli había sido la madrina.
Su madre había conocido a Lisa Cornell en el internado de Roma en el que ambas habían estado, y habían forjado una amistad que había permanecido imperturbable a lo largo de los años a pesar de la distancia.
Maria se había casado nada más terminar el colegio y había sido madre al año siguiente, mientras que Lisa había tenido mucho éxito trabajando de periodista en una revista antes de conocer a Alec Brendon, un conocido productor de documentales para la televisión.
Al nacer su hija, Lisa había querido que Maria fuese su madrina, y le había puesto el nombre de Marisa, la forma abreviada de Maria Lisa.
Renzo sabía que, a pesar de que sus padres le habían querido mucho, siempre les había entristecido no haber tenido más hijos con los que llenar el resto de habitaciones infantiles de Villa Proserpina. Y la ahijada de Maria había ocupado el lugar de la tan deseada niña en el corazón de su madre.
No sabía en qué momento habían empezado su madre y Lisa Brendon a planear el matrimonio entre sus hijos, pero el tema había salido a la luz seis años antes, cuando los padres de Marisa habían fallecido en un accidente de tráfico.
Tras su muerte, se había descubierto que la pareja siempre había vivido por encima de sus posibilidades y que no le habían dejado nada a su hija.
Al principio, Maria había querido que la niña, de catorce años, fuese a vivir con ellos a Italia, pero Guillermo le había hecho ver que, si quería que se casase con su hijo, sería mejor que la muchacha continuase con su educación en Inglaterra, para que Lorenzo no la viese, con el paso del tiempo, como a una hermana pequeña.
Maria había accedido a regañadientes, y Renzo había conseguido olvidarse de la ridícula idea de que Marisa se convirtiese en su futura esposa y se había concentrado en su trabajo para llegar a merecerse el puesto de director del Banco Santangeli, en el que sucedería a su padre llegado el momento.
La vida le había ido bien. Había tenido un trabajo interesante, con el que viajaba mucho. Y había disfrutado mucho de las mujeres, sin decir a ninguna que la quería.
Después, tres años antes, la repentina enfermedad de su madre le había sacado de aquel estado de autocomplacencia. Le habían diagnosticado un cáncer que se la había llevado en tan sólo seis semanas.
–Renzo, carissimomio –le había dicho–. Prométeme que la pequeña Marisa será tu esposa.
Y él, roto por el dolor, le había dado su palabra.
Oyó sonar el teléfono y no fue a contestar. Si fuese de la clínica, le habrían llamado al móvil, cuyo número no tenía Doria Venucci.
Si quería salvar su matrimonio, no podía seguir viéndola. No obstante, por educación, tenía que decirle en persona que su relación se había terminado.
Aunque no pensaba que ella fuese a protestar. Una cosa era una aventura secreta. Y otra, un vulgar escándalo que podía poner en riesgo su propio matrimonio.
Cruzó su enorme dormitorio para entrar en el baño, quitándose la ropa por el camino, y se permitió recordar por un momento el cuerpo lujurioso e insaciable que había dejado en la cama unas horas antes, y del que no volvería a disfrutar.
Pero todo había cambiado. Y, de todos modos, sabía que no debía haber tenido nada con Doria Venucci, sobre todo, porque su comportamiento se había debido únicamente a otro exasperante encontronazo con el contestador de Marisa.
Harto del celibato impuesto por su marcha, había decidido buscarse a otra.
Y no le había costado demasiado encontrarla. Esa misma noche, en una fiesta, había conocido a Doria y la había invitado a comer en un lugar público al día siguiente. Después, se habían visto de manera privada en la suite de un carísimo hotel.
No obstante, la condesa Venucci no había conseguido sanar su orgullo herido.
Se metió en la ducha y abrió el grifo a tope con la intención de limpiar la tensión y la confusión de emociones que lo asaltaban.
No podía negar que, en los últimos tiempos, y fuera de las horas de trabajo, no había tratado demasiado con su padre. Siempre había atribuido este hecho a que desaprobaba a la que hacía años era pareja de su padre, Ottavia Alesconi. Para su gusto, aquella relación había empezado demasiado pronto después de la muerte de su madre.
Aunque, en realidad, no tenía derecho a oponerse al deseo de su padre de volver a encontrar la felicidad. La signora era una mujer encantadora y cultivada, una viuda sin hijos que dirigía la empresa de relaciones públicas que había fundado con su marido, y a la que le gustaba disfrutar con Guillermo, pero que no tenía la ambición de convertirse en marquesa.
Imaginó que, dada la vitalidad de su padre, el infarto de esa noche debía de haber sido muy desagradable para ella, y decidió llamarla para agradecerle que hubiese actuado con tanta prontitud, salvando así la vida de su padre. De ese modo tal vez quedase claro que ya no se oponía a su relación.
Además, teniendo en cuenta su propia vida personal, no pensaba ser quién para juzgar la de los demás.
Empezó a secarse y se dijo que tenía que pasar página en muchos aspectos de su vida. Tenía que abandonar su vida de soltero y aplicarse para convertirse en marido, y, a su debido tiempo, en padre.
Eso, si conseguía hacer cooperar a su esposa, algo que no había conseguido hasta el momento.
Tenía que reconocer que nunca había tenido que esforzarse demasiado con las mujeres. No estaba orgulloso de ello, pero era un hecho indiscutible. Y era una terrible ironía que su mujer fuese la única que recibiese su acercamiento con indiferencia en los mejores momentos, y con hostilidad en los peores.
Ya se había dado cuenta de que podía resultar un hueso duro de roer la primera vez que había ido a verla a casa de su prima, en Londres, para invitarla a La Toscana, para una fiesta que su padre planeaba celebrar con motivo del decimonoveno cumpleaños de ésta.
Julia Gratton lo había recibido sola y lo había recorrido con su dura mirada de manera crítica.
–Así que por fin ha venido a cortejarla, signore –le había dicho, riendo como una hiena–. Había empezado a pensar que nunca ocurriría. Le he dicho a Marisa que subiera a cambiarse, mientras tanto, permita que le sirva un café.
Cuando la puerta del salón se abrió por fin, Renzo dejó a un lado la taza y se levantó. La sonrisa murió al verla.
Seguía siendo una muchacha tímida, que miraba hacia la moqueta en vez de a él, y seguía teniendo las pestañas largas, pero todo lo demás había cambiado. Y de qué manera. Su figura era esbelta en vez de desgarbada, y su rostro era más redondo.
No tenía los pechos grandes, pero parecían tener la forma perfecta. Tenía la cintura estrecha, las caderas curvilíneas. Y unas piernas interminables que podía imaginarse alrededor de su cintura, desnudas, hasta con aquellos vaqueros que llevaba puestos.
Renzo había intentado centrarse en ser educado. Había dado un paso al frente, sonriendo.
–Buongiorno, Maria Lisa –había dicho, utilizando el nombre con el que le había tomado el pelo de niña–. Come stai?
En ese momento, ella había levantado los ojos verdes y lo había mirado con un destello de desprecio que lo había dejado helado. Pero como un momento después había contestado en voz baja a su saludo y hasta le había permitido darle la mano, Renzo había pensado que todo había sido imaginación suya.
Porque aquello era lo que su ego quería pensar, que para aquella muchacha era un honor haber sido elegida para convertirse en su esposa y que, si él no ponía ninguna objeción, sobre todo después de haber vuelto a verla, ella tampoco lo haría.
Animada por su prima, Marisa había aceptado la invitación a la fiesta y había accedido a que Renzo volviese al día siguiente para discutir los pormenores.
Y aunque sabía, era evidente que se lo habían dicho, que el verdadero motivo de su visita era pedirle de manera formal que se convirtiese en su esposa, no dio ninguna muestra de alegría ni de consternación al respecto.
Renzo se dijo que aquello debía haberle servido de advertencia, pero él había atribuido la falta de expresividad a los nervios.
En el pasado, no había elegido a sus compañeras sexuales por su inexperiencia, pero la inocencia era un requisito imprescindible para la futura madre de su heredero. Así pues, había decidido tranquilizarla acerca de cómo transcurriría su relación durante los primeros días, y noches.
Por eso, había resuelto prometerle que su luna de miel sería la oportunidad de conocerse mejor, de hacerse incluso amigos, y que estaría dispuesto a esperar a que ella estuviese preparada para consumar el matrimonio.
Y se lo había dicho con toda sinceridad. Ella lo había escuchado en silencio, ligeramente ruborizada.
Renzo había esperado alguna reacción por su parte, algo que le diese pie a tomarla entre sus brazos y besarla para sellar su compromiso, pero dicha reacción no había llegado. Marisa ni siquiera había hecho nada que sugiriese que quería que la tocase, así que, sin querer, él había caído en su propia trampa.
El tiempo había ido pasando. A punto de llegar el día de su boda, él seguía incómodo en su presencia, incapaz de realizar cualquier acercamiento, algo que nunca le había sucedido hasta entonces.