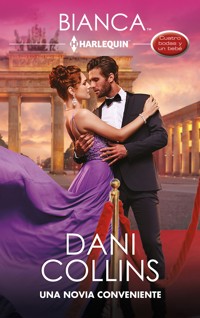3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
¡Su bebé era un príncipe heredero! Tras no encontrar al príncipe azul, la anodina bibliotecaria Hannah Meeks decidió formar una familia por sí sola. ¡Cómo iba imaginar que su milagroso bebé era heredero de la corona de Baaqi! El jeque Akin Sarraf era el eterno segundón. Al descubrir que su difunto hermano, sin saberlo, había concebido un hijo, el deber de Akin era conducir a Hannah a palacio y hacerla su esposa. Él nunca se había planteado casarse por amor. Pero el espíritu independiente de Hannah resultó exasperante…. Hasta que se volvió embriagador…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Dani Collins
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Inocencia en palacio, n.º 2874 - septiembre 2021
Título original: Innocent in the Sheikh’s Palace
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-916-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CONDUCIR por Nueva York, aun en domingo, era peor que ir en metro, pero Hannah Meeks no había tenido otra opción. Llegaba directamente de haber pasado el fin de semana en el norte del estado trabajando, y desde la clínica habían insistido en que debía acudir a las diez. Incluso habían ofrecido mandarle un coche y le habían dado un código para acceder al aparcamiento privado, que estaba vacío. Pero nada de eso compensaba tener que enfrentarse a un temporal.
Además, Hannah no entendía cuál era la urgencia; había pagado todos los plazos a tiempo y su embarazo progresaba sin la más mínima contrariedad.
Marcó el código y la mano se le heló. La lluvia estaba convirtiéndose en aguanieve y dificultaba el trabajo de los limpiaparabrisas. Hannah se preguntó si le dejarían aparcar el coche allí hasta el día siguiente, aunque supuso que el recorrido al metro tampoco resultaría demasiado seguro.
Dando un suspiro, giró para estacionar en batería a la derecha de la puerta de entrada. El coche patinó y quedó estacionado en un ángulo que ocupaba dos espacios, pero Hannah no se molestó en enderezarlo. En cualquier caso, necesitaba el espacio extra para abrir la puerta. Su tripa le obliga a sentarse a tanta distancia del volante que apenas llegaba a los pedales.
Al mirarse en el espejo suspiró una vez más. Casi nunca se maquillaba y todavía faltaban algunos meses para que le quitaran el aparato de ortodoncia. ¿En qué momento había pensado que el pelo corto con flequillo le quedaría bien? Por más que intentaba alisarlas, las puntas se le curvaban hacia arriba, especialmente al borde de las gafas. Parecía una niña de seis años que hubiera usado tenazas para cortárselo, antes de ponerse las gafas de carey de su abuelo.
Se colocó el gorro y los guantes, se abotonó el abrigo y metió el teléfono y las llaves en el bolso. Las ventanas empezaban a empañarse y cuando fue a abrir la puerta descubrió ¡que la cerradura se había congelado!
Fue a sacar el teléfono para pedir ayudar a la clínica cuando otro coche aparcó a unos metros de ella. Un hombre saltó del asiento del copiloto y abrió un paraguas antes de abrir la puerta trasera para que saliera otro hombre.
Hannah reaccionó e hizo sonar la bocina antes de limpiar con la mano un círculo en la ventanilla de su lado.
–¡Por favor! ¡Ayuda!
Oyó a uno de ellos hacer una pregunta en lo que le pareció árabe. Los dos tenían piel cetrina, el cabello negro y barbas bien recortadas.
–¡Necesito ayuda! –gritó al ver que se quedaban parados–. ¡Se me ha congelado la puerta!
«Y voy a necesitar ir al servicio en cualquier momento».
El que llevaba el paraguas masculló algo, pero el otro se lo quitó con un gesto de impaciencia. No le sirvió de nada porque un golpe de viento le dio la vuelta. Se lo devolvió a su acompañante y se acercó a mirar a Hannah a través del círculo que había desempañado.
Ella vio una imagen borrosa de alguien fuerte e intimidante, de unos treinta años y guapo a pesar del ceño. El abrigo abierto dejaba ver un traje azul oscuro evidentemente hecho a medida. No era extraño, puesto que la clínica atendía a millonarios. Ella había sido más bien un caso de caridad, aceptada por conocer a la «persona adecuada», la esposa del gerente, a quien había hecho un gran favor.
–¿Por qué gritas? –preguntó el hombre.
–¡No puedo abrir la puerta! ¡Se ha helado! –dijo, al tiempo que tiraba de la manija y empujaba con el hombro para demostrárselo.
Él lo intentó a su vez. Luego rodeó el coche, probando todas las puertas. Ninguna abrió. Entonces dijo algo al hombre que intentaba reparar el paraguas y un tercer hombre bajó del coche, antes de acercarse de nuevo a la ventanilla de Hannah y preguntar:
–¿Has quitado el seguro?
Hannah habría querido morirse. Presionó el botón y oyó el pestillo desbloquearse. Su aspirante a caballero abrió la puerta de un tirón, dando paso a una bocanada de aire tan frío como su semblante.
–Lo siento mucho. Había olvidado que suelo cerrar el seguro cuando viajo sola.
El hombre la miraba contrariado mientras el viento le removía el cabello. Alargó la mano al mirar la tripa de Hannah cuando esta se giró para salir.
–Puedo arreglármelas sola –dijo ella, sintiéndose cada vez más ridícula al intentar colgarse el bolso del hombro y buscar algún sitio al que asirse para evitar la pista de hielo en la que parecía haberse convertido el aparcamiento.
–¿Estás segura? –preguntó él sarcástico–. Dame la mano. No pienso ser responsable de que una mujer en tu estado se resbale y caiga.
–Gracias.
Hannah le tomó la mano a regañadientes y el corazón volvió a darle un salto en el pecho aún más pronunciado que el anterior
Había esperado encontrar una mano suave, pero era callosa y sumamente fuerte, lo que le hizo sentirse muy femenina a pesar de que se puso en pie con la gracilidad de una cría de hipopótamo. Intentó compensarlo con una risita, pero lo único que parecía interesarle a él era entrar en la clínica.
Los tres hombres eran morenos y guapos, tenían expresión seria y llevaban abrigos caros. Pero el que la había ayudado estaba al mando. Mientras la sujetaba por la mano, el del paraguas acudió a cerrar la puerta del coche y tomarle el otro codo, y el tercero se adelantó hacia el edificio para activar la puerta automática mientras Hannah caminaba torpemente y subía las escaleras cubiertas de nieve.
–Has sido muy amable, gracias –dijo Hannah, aferrándose al brazo del hombre.
El del paraguas intentó protegerlos con este, pero fue en vano pues ya estaban completamente mojados, y el jefe masculló algo en árabe, ahuyentándolo.
Pasaron las primeras puertas. Hannah cruzó apresuradamente las segundas y fue al mostrador de recepción, presentándose:
–Hannah Meeks –y fue directa al servicio.
Unos minutos más tarde se miraba en el espejo e intentaba hacer algo con su imagen, pero era una causa perdida. El gorro le había dejado el cabello encrespado, creando el efecto de un halo alrededor de su rostro en cuyo centro estaba su nariz roja de frío.
Con suerte, no tendría que enfrentarse a su salvador en la sala de espera. Aunque si lo veía, sería amable y se ofrecería a ayudarlo con cualquier proyecto de investigación en el que estuviera implicado. Después de todo, era la única habilidad con la que contaba gracias a su trabajo como bibliotecaria universitaria. De hecho, era lo que le había permitido acceder a los servicios de aquella exclusiva clínica.
¿Quién sería su salvador y los dos hombres que lo acompañaban y, sobre todo, qué hacía en una clínica de fertilización sin su pareja? ¿Estaría allí para hacer una «donación»? Hannah se rio de su propia broma y decidió dejar de especular, especialmente porque él ya la habría olvidado. Esa era su principal característica, tal y como le había recordado hacía menos de un año, al encontrárselo por casualidad en la calle, el chico con el que había perdido la virginidad en su primer año de universidad. Él la había mirado atónito cuando ella lo había saludado por su nombre. Humillada, Hannah había terminado mintiendo y diciendo que se conocían de una fiesta.
Ignorando el calor que sintió en el pecho, se estiró el jersey marrón sobre el vientre, pero este se encogió y dejó a la vista la camiseta interior negra que llevaba metida por la cintura del pantalón elástico de embarazada. Tan sofisticada…
Ella no era de esas mujeres que resplandecían con el embarazo y que mantenían la figura excepto por un balón pequeño en la tripa. No. Su tripa era como una de esas pelotas gigantes para practicar yoga, su trasero se había ensanchado y, en cambio, sus senos apenas habían pasado del tamaño de una manzana. Su figura era lo contrario a un ocho y lo más parecido a un huevo. Todavía llevaba las botas de montaña con las que había ido a visitar a su abuela al cementerio lo que tampoco contribuía a darle un aspecto grácil.
«Es niña» habría dicho su abuela. «Las niñas roban la belleza a las madres».
Hannah suspiró, lamentando que la abuela no fuera a conocer a su bebé, pero dudaba que le hubiera parecido bien el método de concepción que había usado.
Al llegar a los veinticinco años, había decidido dejar de esperar al Príncipe Azul. Ella nunca había tenido ninguna belleza que pudiera ser robada. Los chicos habían sido crueles y los hombres la ignoraban. Incluso las mujeres parecían pasarla por alto.
Hannah era un cliché andante: la bibliotecaria solterona. Pero había tomado las riendas de su futuro hacía poco. Siempre había querido formar una familia. Le tranquilizaba saber que a su criatura no le importaría que tuviera los dientes torcidos y que fuera pecosa, que le sobraran algunos kilos y que en primavera sufriera de alergia. Ser madre soltera no sería fácil, pero sí mejor que estar sola.
Por primera vez en su vida se sentía optimista, y se negaba a permitir que alguien le hiciera sentirse insegura sobre su aspecto, ni siquiera ella misma. Apartó la mirada del espejo y salió del servicio. Una enfermera la esperaba en recepción.
El príncipe heredero de Baaqi, jeque Akin bin Raju bin Dagar Al-Sarraf, intentaba no creerse lo inimaginable, pero si había liderado al ejército de su país no había sido por negar las pruebas que se le presentaban. De hecho, su aguda inteligencia y habilidad para reconocer y desactivar pequeños conflictos antes de que estallaran, era uno de sus mayores logros.
Los hechos que había reunido en días recientes daban lugar a una conclusión catastrófica, tan inoportuna que había buscado cualquier otra explicación que la justificara, pero instintivamente había sabido que estaba perdiendo su precioso tiempo.
Una muestra de esperma había desaparecido. Una cita de urgencia con el gerente de la clínica le había separado del lecho en el que convalecía su padre. La enfermera había insistido en que esperara a la mujer que ese momento volvía del servicio para que entraran juntos en la sala de reuniones.
La extraña mujer, aparentemente ajena a la gravedad de la situación, le dedicó una sonrisa metálica y dijo:
–Gracias de nuevo por ayudarme.
Sus guardaespaldas se habían inquietado al oír su bocina, pero Akin había adivinado al instante qué hacía allí una mujer embarazada cuando la clínica estaba desierta. Estaba seguro de que lo que estaba a punto de suceder iba a transformar su vida.
La segunda impresión que le produjo la mujer no fue mejor que la primera. Llevaba el abrigo sobre el brazo, dejando a la vista un pronunciado embarazo; al quitarse el gorro, había quedado a la vista un corte de pelo asimétrico y muy poco favorecedor. Tenía el rostro redondo y sin gota de maquillaje tras unas gafas de montura oscura que daban a su mirada la expresión de un ratoncillo. Apretó los labios en lo que Akin interpretó como el hábito de ocultar los dientes.
–Hola, Hannah –la enfermera sonrió antes de volverse a Akin–. El doctor Peters los espera.
Hannah sonrió de soslayo a Akin, pasando por delante de él. Aunque estaba aturdido, Akin no olvidó de tomar toda precaución necesaria y dio instrucciones a Omid antes de seguir a la mujer.
Hannah lo miró por encima del hombro, desconcertada.
–¿Trabajas aquí?
–No.
–¿Entonces…?
–Es aquí –la enfermera llamó con los nudillos y abrió la puerta de un despacho.
El doctor Peters se puso en pie con gesto tenso y se pasó las manos por las solapas con nerviosismo. Hizo ademán de rodear el escritorio para estrechar la mano de Akin, pero este lo ahuyentó con un gesto de la muñeca, indicando que se saltara las formalidades.
–Alteza real –el doctor hizo una leve reverencia–. ¿Le han presentado a la señorita Meeks?
Señorita, no señora. Un pequeño alivio. La mente de Akin trabajó aceleradamente buscando soluciones para salir del embrollo en el que estaban metidos.
–Oficialmente no. Me llamo Hannah. ¿Y tú eres de la realeza? –preguntó Hannah aturdida.
–Soy el jeque Akin Sarraf –se presentó él, usando su nombre simplificado.
Hannah y él iban a mantener una relación estrecha, así que no tenía sentido andarse con ceremonias.
–Príncipe heredero de Baaqi –apuntó el doctor.
–¿Está seguro? –preguntó Akin en un tono que hacía temblar a los generales de su ejército.
El doctor palideció.
–No entiendo qué hacemos aquí –balbuceó Hannah.
–Enseguida lo entenderás. Toma asiento –dijo Akin.
El doctor se sentó mientras revolvía unos papeles. Hannah se sentó a su vez, mientras Akin permaneció de pie con los brazos cruzados a la espera de la bomba que iba a estallar en cuestión de segundos.
–Deduzco que han encontrado la muestra extraviada –dijo.
–¿Qué muestra? –preguntó Hannah bruscamente, demostrando su capacidad de hacer rápidas deducciones. Asió los reposabrazos con fuerza y se inclinó hacia adelante.
El doctor Peters miró apesadumbrado a Akin, pero este lo miró impertérrito. El doctor se dirigió a Hannah:
–Tengo que informarle, señorita Meeks, de que el hermano del jeque Akin…
–El difunto príncipe heredero –apuntó Akin.
–Sí. El príncipe heredero Eijaz era nuestro cliente. Tristemente, en marzo perdió una larga batalla contra el cáncer. Antes de empezar el tratamiento, dejó aquí seis muestras de semen confiando en sobrevivir y casarse. Quería asegurarse de poder tener un heredero.
Por qué Eijaz había elegido una clínica de Nueva York era un misterio. Tal vez la noticia de su enfermedad lo había sorprendido en un viaje de visita, y la clínica tenía una excelente reputación, que en aquel momento no se justificaba.
–Te acompaño en el sentimiento –dijo Hannah–. Pero no sé qué tiene esto que ver conmigo.
Tal y como Akin había hecho en su momento, intentaba rechazar la conclusión obvia de aquella reunión.
–La familia real tomó recientemente la difícil decisión de destruir todas las muestras. El príncipe Akin es en este momento –el doctor carraspeó–, el heredero oficial.
Akin no había codiciado nunca ese puesto a pesar de los errores cometidos por su padre y de la evidente incapacidad de su hermano para gobernar su país. Hacía años que había dejado de preocuparle la idea de ser el segundón, y tener que asumir los deberes de rey solo le causaba pesar.
Aun así, estaba preparado para la responsabilidad. De pronto, volvía a ser relegado a la sombra, y la perspectiva se le hacía insoportable.
Hannah lo observaba con el ceño fruncido, como si pudiera intuir la batalla que libraba en su interior y que él tanto se esforzaba en ocultar.
–Durante el proceso, solo encontramos cinco de las muestras –continuó el doctor.
Hannah había palidecido. Se humedeció los labios y habló con cautela, como si hiciera un gran esfuerzo por mantener la calma.
–¿Está pidiéndome que aplique mis conocimientos bibliotecarios para encontrar la que falta?
–Por favor, señorita Meeks, no es momento de bromear. Es un asunto de extrema gravedad –dijo el doctor, mirando aterrado a Akin–. Tenemos la sangre que donó para nuestra base de datos. Le hemos hecho un test de ADN y este confirma que fue inseminada con la muestra del príncipe Eijaz. Lo siento mucho.
Aunque esa era la noticia que Akin esperaba, no pudo contener una palabra malsonante, pero no se molestó en pedir disculpas. Su cerebro entró en acción, formulando el mejor plan de acción, buscando maneras de proteger todos los flancos.
Hannah se limitó a soltar una exclamación de incredulidad.
–¿Lo siente mucho? ¿Por qué? Antes no sabía el nombre del donante y ahora sí. Será de utilidad en el futuro si surge algún problema de salud, pero eso no cambia nada. Tengo el bebé que tanto ansiaba y no hay nada que lamentar.
Akin no pudo sino admirar su pretendido coraje. Le tembló la voz y bajo su aparente calma, era evidente que entendía que las circunstancias habían cambiado radicalmente aunque quisiera fingir que todavía le quedaban opciones. De haber tenido un corazón, en el sentido metafórico, la habría encontrado «encantadora».
–¿Cuándo sales de cuentas? –preguntó.
Hannah se sobresaltó y Akin se dio cuenta de que había usado el tono que ponía a sus soldados firmes, pero ella mantuvo los labios cerrados, como si guardar silencio fuera a permitirle conservar al bebé para sí.
–Dentro de seis semanas –dijo el doctor Peters después de consultar un documento–. El veintinueve de diciembre. Es… niño. Enhorabuena –sonrió a Hannah–. Todo va bien.
–¿Qué demonios está haciendo? Su paciente soy yo –exclamó Hannah, señalándose–. No le he dado permiso para compartir información confidencial. Ni siquiera quería saber el sexo. ¿Ha olvidado usted toda profesionalidad?
Akin simpatizó con su arrebato de ira, pero controló su propio enfado al oír que el doctor continuaba:
–Entiendo que es una situación extremadamente perturbadora y asumiremos la responsabilidad. Nuestros abogados han sido notificados y se pondrán en contacto para alcanzar un acuerdo satisfactorio con ambos.
–Qué encantadoramente americano –dijo Akin crispado–, creer que los abogados y el dinero resuelven los problemas.
La clínica incluso se beneficiaría de ello, puesto que miles de mujeres querrían acudir a ella por si se producía un error parecido y concebían un hijo de la realeza. Mientras tanto Hannah y él tendrían que cargar siempre con las consecuencias del error.
–Ya da lo mismo cómo pasó, pero ¿puede explicármelo? –preguntó al doctor.
–El médico de Hannah estuvo de baja por gripe y un sustituto…
–Me indemnicen o no, pienso pagar mis cuotas –intervino Hannah, posando la mano en su estómago–. No quiero que quepa la menor duda de que este niño es mío.
Verdaderamente encantadora.
–¿Puede viajar? –preguntó Akin al doctor.
–Con las precauciones debidas –el doctor se secó el sudor de la frente con un pañuelo y miró a Hannah–. Hay una enfermera preparada para acompañarla.
–¿A dónde? –Hannah se pellizcó el brazo–. ¿Estoy soñando? ¿Acabo de salir de un coma?
–Hannah, la familia Sarraf es muy rica y poderosa. Le recomiendo que coopere…
Ella interrumpió al doctor.
–No –dijo con determinación, haciendo ademán de levantarse–. Me da lo mismo lo inepto que fuera el residente o lo rica que sea la familia del cliente fallecido. Este es mi bebé, no puede disponer de él a su antojo. Me voy a mi casa a tomarme una manzanilla y a descansar. Cuando despierte, comprobaré que nada de esto ha pasado.
–El príncipe Eijaz no dio su aprobación al uso de su semen –se apresuró a decir el doctor Peters–. De no estar en un estado tan avanzado, insistiríamos en que abort….
–¡No se atreva a decirlo! –exclamó Hannah, dando un golpe en el escritorio con la mano y mirándolo con una furia que Akin no había recordado ver nunca en una mujer, y que ganó su respeto.
–El doctor se equivoca –intervino–. Nunca consideraría esa opción. Tu hijo es el próximo rey de Baaqi. Yo moriría para proteger su vida, hoy o en cualquier momento, cumpliendo con mi deber.
Hannah lo miró desconcertada.
–Eso no será necesario.
–No puedes saberlo. El futuro es impredecible, tal y como demuestra esta situación. Hace una hora ninguno de los dos sabía que este era nuestro destino.
–Mi destino no ha cambiado.
–Sí, ha cambiado, y mucho –explicó Akin, con un inhabitual sentimiento de lástima–. Nuestros gobernantes nacen en Baaqi, así que tienes que venir conmigo. El niño crecerá en Baaqi. Tú puedes quedarte como nuestra huésped y cuidar de él allí.
–Esta es mi contraoferta; pide al doctor Peters que te derive a un psiquiatra, porque claramente, has perdido la cabeza. Adiós.
Capítulo 2
HANNAH estaba tan temblorosa que apenas podía caminar. Tuvo que apoyar la mano en la pared al avanzar por el pasillo; sentía los pies pesados y el corazón le latía con fuerza, la visión se le nublaba.
Si había recurrido a la inseminación artificial era porque no quería saber quién era el padre y quería que el niño fuera exclusivamente suyo. No quería lidiar con un hombre inútil y una suegra entrometida. Ella había tenido una relación muy especial con su abuela, y ese era el tipo de amor incondicional que quería reproducir. El tipo de amor que hacía de una casa un hogar; por el que valía la pena vivir.