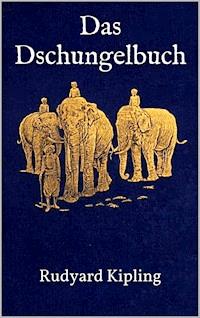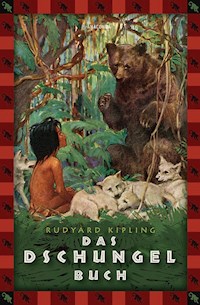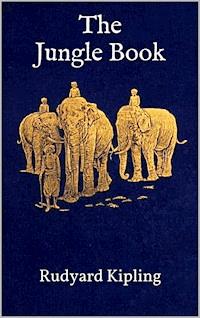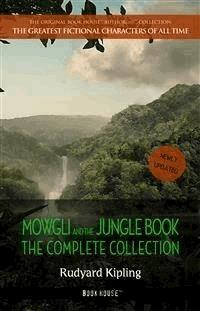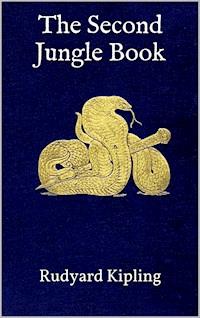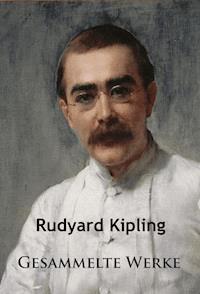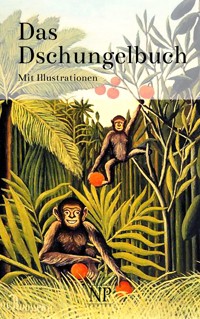Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cruce de Caminos
- Sprache: Spanisch
Dos visiones del espíritu japonés a través de las miradas de dos grandes autores. Occidente y Oriente se entrecruzan en la crónica del viaje de Rudyard Kipling a tierras niponas y el código del Samurai de Inazo Nitobe. Dos textos inspiradores que retratan el paisaje del alma y el misterio de Japón, acompañados de bellísimas ilustraciones y fotografías antiguas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición: febrero de 2016
Cuarta edición: octubre de 2023
© de la traducción de “Escala en Japón”:Ulises Ramos Cordero
© de la traducción de “Bushido, el alma de Japón”:Marian Montesdeoca
© de la edición:Círculo de Tiza
Título:Japón: El paisaje del alma
Autores:Rudyard Kipling e Inazo Nitobe
Edición literaria:Ulises Ramos Cordero y Marian Montesdeoca
Diseño de arte y maquetación:Marian Montesdeoca
Impreso por:Imprenta Kadmos
ISBN:978-84-944340-4-4
Depósito legal:M-1950-2016
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin permiso previo del editor.
japón
RUDYARD KIPLING
INAZO NITOBE
Traducción y prólogo
Marian Montesdeoca y Ulises Ramos
Índice
Prólogo9
Marian Montesdeoca y Ulises Ramos
Escala en Japón 15
Rudyard Kipling
Bushido, el alma de Japón197
Inazo Nitobe
Índice de ilustraciones407
9
El 8 de julio de 1853, el comodoro de la armada esta-dounidense Matthew Perry situó sus navíos ante el puerto japo-nés de Uraga. Con esta acción hostil, la joven potencia america-na pretendía romper el aislamiento secular del Imperio del Sol Naciente e incorporarlo a la esfera de influencia de la expansión colonial y mercantil occidental en el Lejano Oriente. Tras un pe-riodo convulso de guerras y luchas por el poder, en 1868 ascien-de al trono imperial Mutsuhito, iniciándose entonces una etapa de paz y cambios profundos conocida como Restauración Meiji, una nueva y crucial fase de la historia de Japón que transformaría para siempre sus fundamentos sociopolíticos y culturales.
Fruto de este proceso renovador, el 11 de febrero de 1889 se promulgó la primera Constitución japonesa, destinada a acabar definitivamente con el régimen feudal que había imperado duran-te siglos en el país, proclamando la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. A las pocas semanas, arribó al puerto de Nagasaki el joven periodista angloindio Rudyard Kipling, quien hacía esca-la en Japón como parte de un largo periplo que lo llevaría hasta Estados Unidos, escribiendo crónicas de sus impresiones para el diario hindú The Pioneer. Dichas crónicas serían más tarderecogi-das y publicadas en el libro tituladoFrom Sea to Sea. Por aquellos días, en la ciudad alemana de Bonn, un joven economista japonés se proponía escribir un libro que le ayudara a explicar a sus amigos europeos y norteamericanos, y a su futura esposa, Mary Elkinton,
Prólogo
10
los principios que regían los valores morales del Japón tradicional, tan ajenos y difíciles de entender para la mentalidad de Occidente.
Estos son, pues, los elementos que conforman el presente vo-lumen, a saber, el protagonista, una nación inmersa en un proceso transformador único en la historia por la profundidad y rapidez de los cambios que produjo, y los autores, un joven y agudo escritor occidental, nacido en Oriente, que visita esta nación para plasmar sus impresiones y un joven japonés profundamente occidentaliza-do que pretende desentrañar lo que considera el fundamento del modo de ser japonés, los principios no escritos que regían la vida del samurái, el Bushido.
Los dos textos que aquí se recogen son diametralmente opuestos en cuanto a su género, su estilo, su intencionalidad y su perspectiva. Por ello mismo, juntos delinean un panorama rico y heterogéneo del Japón de finales del siglo XIX, la imagen polié-drica de una cultura que en aquellos momentos estaba sentando las bases de lo que es hoy y que, de alguna manera, sigue siendo un misterio a ojos occidentales y concitando un gran interés en esta parte del mundo. Y todo ello se presenta aquí aderezado con la fuerza de las primeras imágenes de Japón captadas por el entonces innovador invento de la fotografía y por la magia del arte pictórico nipón, que completan, si cabe, la pluralidad de esta propuesta.
El texto de Rudyard Kipling, que hemos titulado Escala en Ja-pón, extracta los once capítulos dedicados al país en su citado vo-lumen From Sea to Sea, una obra que plasma el inicio de su fecun-da vida viajera y literaria. Aunque Kipling tenía solo veintitrés años cuando realizó este viaje, en la primavera de 1889, muestra en sus crónicas una extraña madurez ideológica y de carácter, y ya expresa en ellas su concepción victoriana de la vida y del mundo.
En las primeras líneas del relato de su viaje por el país, afirma que Japón es una nación de artistas, y, en buena parte, a la con-firmación de esta idea dedica sus atenciones. Para él, la cultura nipona merece ser respetada y resguardada de las influencias oc-
11
cidentales. Kipling viaja por un Estado en plena transición desde una sociedad feudal, voluntariamente cerrada a influjos externos, a otra que abre sus puertas a las costumbres occidentales y a la revolución industrial, un proceso del que el autor abomina cons-tantemente y que le lleva a escribir párrafos como el siguiente:
En los próximos años, cuando Japón haya vendido su patrimonio por el privilegio de ser estafado en términos de igualdad por sus vecinos; cuando se haya endeudado con sus ferrocarriles y sus obras públicas hasta el punto de que su única salida sea la ayuda financiera de Ingla-terra y la anexión; cuando los daimios, empobrecidos, hayan vendido los tesoros de sus casas al comerciante de curiosidades y éste las haya vendido al coleccionista inglés; cuando todos usen pantalones y ena-guas hechos en serie, y cuando los americanos hayan levantado fábri-cas de jabón junto a los ríos y un hotel en la cima del Fujiyama, alguien podrá revisar los archivos del Pioneer y decir: “Esto se había profetiza-do”. Entonces lamentarán haber empezado a manejar la gran máquina de fabricar salchichas de la civilización. Lo que se mete en el depósito debe salir por el pitorro, pero saldrá hecho picadillo...
Kipling despliega sobre Japón una mirada que podríamos ca-lificar como paternalista. De hecho, Japón es para él no sola-mente una nación de artistas sino también una nación de niños artistas. En su particular escala evolutiva, sitúa a los japoneses entre el hombre blanco y el nativo, a medio camino entre la civilización y la barbarie. En cualquier caso, la conciencia de la superioridad occidental se ve atemperada en Kipling por un agudo sentido autocrítico que plasma siempre en tono humo-rístico, no dejando de lanzar dardos envenenados a Occidente, y en especial a Norteamérica.
Muchas de las dudas y preguntas que asaltan al británico en las ligeras crónicas de su viaje por Japón, parece que fueran respondidas por el texto didáctico y reflexivo de Inazo Nito-
12
be. De hecho, para facilitar su comprensión y difusión, Nitobe decidió escribir su libro, Bushido, the Soul of Japan, en inglés, lo que aseguró su inmediata popularización en la época. Como hombre nacido y criado en los valores tradicionales de la so-ciedad japonesa, que posteriormente estudió en diversas uni-versidades norteamericanas y europeas, convertido muy pronto al cristianismo cuáquero, Inazo Nitobe cumplía con los requi-sitos necesarios para establecer un puente de entendimiento entre Oriente y Occidente. Sus profundos conocimientos de la historia y la filosofía de un lado y otro le permitieron, ade-más, establecer en su libro continuos paralelismos que hicieran comprensible para sus lectores occidentales las claves del pen-samiento y la sensibilidad japonesas.
Partiendo de la premisa de que la moral caballeresca del sa-murái se extendió al conjunto de la sociedad y formó el tronco principal de su perspectiva ética del mundo, Nitobe hace una defensa encendida del Bushido, equiparándolo para ello con lo mejor del cristianismo, y la historia y la cultura nipona, en ge-neral, con las de Occidente, remontándose a menudo a las anti-guas sociedades de Grecia y Roma.
Pero este conjunto de principios morales que es el Bushido, no solo responde a un pasado feudal e irremediablemente muerto. Para Nitobe, el Bushidoes “la fuerza motriz de los cambios ha-bidos en Japón”, y dado que las condiciones históricas que alum-braron su origen han desaparecido, “podrá desvanecerse como código moral autónomo,pero su poder sobre los hombres no pe-recerá. Sus escuelas de artes marciales o de protocolo podrán ser demolidas, pero su luz y su gloria sobrevivirán por mucho tiempo a sus propias ruinas”.
Más de un siglo después de escritas estas palabras, aún pode-mos reconocer en el Japón actual muchas de las características legadas por el Bushidoa la sociedad japonesa, una cierta forma de comportarse y de ver el mundo que aún hoy sigue causando
13
asombro entre los occidentales, una personalidad propia que, a pesar de los profundos cambios históricos, continúa siendo per-ceptible en esa nación de artistas.
Para concluir esta breve introducción a los textos de Kipling y Nitobe, y mostrar la contundente complementariedad de ambas visiones de Japón, baste recomendar al lector aquellos pasajes de ambos relatos que se refieren a la floración de los cerezos, sím-bolo, más que cualquier otro, de una tierra peculiar en la que se combinan el amor por el trabajo, la atención a los detalles sutiles de la naturaleza y de la vida cotidiana y el asombro, sin amba-ges, ante la belleza con mayúsculas. Ante una belleza universal que, seamos o no orientales, nos abruma con su magnificencia y nos invita a reflexionar sobre aquello que la humanidad compar-te, por encima de las diferencias que nos separan en grupos, paí-ses o culturas.
Marian Montesdeoca y Ulises Ramos Cordero
Navalperal de Pinares, febrero de 2016
Escala en Japón
Rudyard Kipling
I
Diez horas en Japón
Las costumbres y tradiciones de su pueblo, la historia de su Constitución, sus productos, su arte y su civilización, sin olvidar un almuerzo con O-Toyo en una casa de té
19
No puedes esgrimir el báculo en el aire
ni sumergir el remo en la laguna,
mas labra allí su proa en la belleza,
y las olas de tus versos más que el remo avanzan.
—R. W. Emerson,Poemas,1847.
Esta mañana, tras las penurias de una noche de vaivenes, el ojo de buey de mi camarote me mostró dos grandes rocas grises salpicadas de vetas verduzcas y coronadas por dos raquíticos pi-nos de color negro azulado. Al pie de las rocas, una barca, que por su color y su primorosa factura podría haber sido tallada en ma-dera de sándalo, agitaba una rizada vela de blanco marfil al viento de la mañana. Un muchacho de piel añil y rostro ebúrneo tiraba de una maroma. La roca, un árbol y la barca componían el pano-rama de un biombo japonés, y percibí que aquel país no era irreal. La vida en la Tierra ofrece muchos placeres a sus hijos, pero en-tre sus dones hay pocos comparables al deleite de entrar en con-tacto con un nuevo país, con una raza completamente extraña y costumbres diferentes. Aunque se hayan escrito volúmenes y volúmenes sobre Japón, todo el que llega aquí por vez primera se ve a sí mismo como un nuevo Hernán Cortés. Y yo me encon-traba en el Japón de los gabinetes de curiosidades y la ebaniste-ría, de la gente amable y las buenas maneras; en Japón, de donde vienen el alcanfor, la laca y las espadas de piel de escualo; en una —¿cómo lo expresan los libros?— nación de artistas. Cierto es que sólo íbamos a estar doce horas en Nagasaki antes de partir hacia Kobe, pero en tan solo doce horas es posible atesorar una buena colección de nuevas experiencias.
Un tipo despreciable vino a mi encuentro, en cubierta, con un deslucido folleto azul, de cincuenta páginas, en su mano.
20
—¿Ha visto usted —me preguntó— la Constitución de Ja-pón? La elaboró el propio Emperador apenas el otro día. Está enteramente escrita con caracteres europeos.
Tomé el folleto y me encontré con un texto constituyente com-pleto, sellado con el crisantemo imperial, un pequeño bosquejo de representatividad, reformas, sueldos de diputados, estimacio-nes presupuestarias y legislación. Si se analiza a fondo este texto, vemos que resulta terrible por ser tan patéticamente británico.
Mi mente bien predispuesta se complacía en apreciar que el verdor amarillento de las colinas que rodean Nagasaki era distinto al verde de otras tierras. Era el verde de una estampa japonesa, y los pinos eran pinos de estampa japonesa. La propia ciudad apenas se distinguía de su bullicioso puerto. Embutida entre colinas, la zona co-mercial —un malecón mugriento— parecía desierta y descuidada. Me alegró comprobar que en Nagasaki la actividad comercial pasaba por su peor momento. Los ja-poneses no deberían tener nada que ver con los negocios. Cerca de uno de los embarcaderos estaba atracado un barco de “los malos”, un vapor ruso procedente de Vladivostok. Su cu-bierta estaba atestada de toda clase de desechos, el aparejo pa-recía tan sucio y descuidado como el cabello de una sirvienta de pensión barata, y sus costados eran inmundos.
—He aquí —dijo uno de mis paisanos— un hermoso espéci-men de Rusia. Debería usted ver a sus militares, son igual de su-cios. Algunos vienen a lavarse a Nagasaki.
Esta era una opinión parcial y tal vez inexacta, pero me puso del mejor humor mientras descendía al muelle y un joven —con una gorra adornada por un escudo plateado en forma de crisan-temo y ataviado con un uniforme germánico demasiado grande para su talla— me dijo, en un inglés impecable, que no entendía mi idioma. Se trataba de un funcionario de aduanas japonés. De haber sido más larga nuestra escala, me habría dado tiempo de
21
apiadarme de su apariencia mestiza —en parte francés, en parte alemán, en parte americano—, un homenaje a la civilización. Pa-rece que todos los funcionarios japoneses, desde la policía hasta grados más altos, visten a la europea, y esas indumentarias nunca les favorecen. Creo que el Mikado1las concibió al mismo tiempo que la Constitución. A la larga acabarán por sentarles bien.
Cuando el rickshaw2, tirado por un bello jovencito de piel de manzana y cara de vasco, me introdujo en el escenario del Mikado3,acto primero, no grité de placer porque aún habitaba en mí cierta dignidad hindú. Me recliné en los co-jines de terciopelo y sonreí sensualmente a Pitti-Singh4, con su faja en la cintura, tres grandes horquillas prendidas en su cabello negro azulado y sus zuecos de tres pulgadas en los pies. Ella se rió —como aquella joven birmana en la vieja pagoda de Moul-mein—, y su risa, la risa de una dama, fue mi bienvenida a Japón. ¿Pueden estas gentes dejar de reír? Creo que no. Verán ustedes calles tan llenas de niños, a millares, que los mayores han de permanecer jóvenes a la fuerza para que los pequeños no se aflijan. Nagasaki parece habitada íntegramente por niños. Los adultos existen como por ca-sualidad. Una niña de cuatro pies de alto pasea con una niñita de tres, la cual lleva de la mano a una niña de dos pies de alto que a su vez lleva a la espalda a uno de un pie que... no me creerían si les dijera que la escala desciende hasta las seis pulgadas de las
1Término con el que se hacía referencia al emperador de Japón. [Todas las notas al pie de este texto, “Escala en Japón”, de Rudyard Kipling, son del traductor.]
2Vehículo ligero de dos ruedas que se mueve por tracción humana.
3Alusión a una ópera cómica de gran éxito, ambientada en Japón, titulada The Mikado; or, The Town of Titipu, y estrenada en Inglaterra en 1885.
4Personaje femenino de la ópera cómica The Mikado.
22
muñequitas japonesas como las que suelen vender en Burlington Arcade. Estas muñecas se menean y ríen. Van envueltas en un camisón azul sujeto por un fajín que, a su vez, va prendido al ca-misón de quien las lleva. De modo que, si se desatara el fajín, la niñita y su hermano, poco mayor que ella, quedarían desvestidos a la vez. Vi a una madre hacerlo y fue exactamente como si pelara un huevo duro.
Si buscan ustedes pintorescos colores, escaparates deslum-brantes y una iluminación cegadora, no encontrarán nada de todo eso en las angostas calles empedradas de Nagasaki. Pero si lo que desean es disfrutar de los detalles de las construcciones, de estampas de limpieza perfecta, de un gusto exquisito y de la exacta subordinación de lo que se hace a lo que se necesita, en-contrarán lo que buscan y todavía más. Todas las cubiertas de las casas tienen el color mate del plomo, ya sean de tejas o de baldo-sas, y todas las fachadas son del color que Dios puso a la madera. No hay humos ni neblinas, y bajo la luz diáfana de un cielo nu-boso, podía distinguir el callejón más estrecho como si estuviera en el interior de un gabinete.
Hace tiempo que los libros han descrito cómo es una casa ja-ponesa, principalmente con pantallas deslizantes y biombos de papel, y todo el mundo conoce la historia del ladrón de Tokio que usaba para sus hurtos unas tijeras, a modo de palanca o de barrena, y que robó los pantalones del cónsul. Pero todo lo pu-blicado no bastaría para apreciar el acabado exquisito de una vi-vienda en la que se podría entrar de un puntapié y reducirse a as-tillas con los puños. Observemos la tienda de un bunnia5. Vende arroz, chile, pescado seco y cucharas de bambú. La fachada de su establecimiento es muy sólida. Está hecha de tablones de me-
5Comerciante hindú.
23
dia pulgada unidos con clavos. No hay ni uno roto y todos están perfectamente dispuestos. Avergonzado por la exagerada forti-ficación de su casa, cubre la mitad de la fachada con papel acei-tado, distribuido en piezas de un cuarto de pulgada. No hay ni un solo agujero en estos cuadrados de papel, y ninguno de ellos, que en países más incivilizados serían de un vidrio resistente, se sale de la alineación. Y el bunnia, vestido con un batín azul, con los pies cubiertos por gruesas medias blancas, se sienta al fondo de su local, no entre sus mercancías, sobre una esterilla de paja de arroz de color oro pálido y bordeada con una tira negra. Esa estera mide dos pulgadas de grosor, tres pies de ancho y seis de largo. Uno podría, si fuera lo bastante inescrupuloso, comer so-bre cualquier parte de su superficie. El bunnia descansa con su arrugado brazo azul rodeando una gran estufa de cobre batido, en el que hay un terrible dragón trazado con leves incisiones. El brasero está lleno de cenizas de carbón, pero no hay ceniza en la estera. Junto al bunnia hay una bolsa de cuero verde, atada con un cordoncillo de seda rojo, que contiene tabaco de hebras tan finas como fibras de algodón. El bunnia llena una larga pipa lacada en rojo y negro, la enciende con el carbón del brasero y de dos bocanadas la vacía. La estera no se ha manchado. Tras el bunnia hay un biombo de junquillo y bambú. Este oculta una habitación con el piso de oro pálido, techada con paneles de cedro virgen. En ella no hay nada más que una manta extendida, de color rojo sangre y tersa como una hoja de papel. Más allá de la habitación hay un pasillo de madera tan bien pulida que refleja el blanco de la pared empapelada. Al final del pasillo y claramente visible para este bunnia, hay un pino enano de dos pies de alto dentro de un tiesto verde vidriado y, junto a él, una rama de azalea roja, como la manta, puesta en una maceta esmaltada en gris claro. El bunnia la ha colocado ahí para su propio recreo y el deleite de su vista, porque le complace. Sus gustos nada tienen que ver con los del hombre blanco, y mantiene su casa impoluta porque ama la
24
limpieza y sabe que es estética. ¿Qué se puede objetar a un bun-niacomo este?
Quizás, en el norte de la India, su hermano viva tras una fa-chada de tosca madera ennegrecida por el tiempo, pero... no creo que se ocupe sino del tulsi6que tiene plantado en una maceta, y sólo por complacer a los dioses y a las mujeres de su familia.
Dejémonos de comparaciones entre esos dos hombres y siga-mos adentrándonos en Nagasaki.
Salvo los horrendos oficiales que insisten en parecer euro-peos, la gente común no se desvive por vestir los inadecuados atuendos de Occidente. Los jóvenes llevan sombreros de fieltro, ocasionalmente abrigos y pantalón, y a veces, botines. Es algo despreciable. Dicen que en las ciudades más populosas la vesti-menta occidental es más la regla que la excepción. De ser cierto esto, me inclino a creer que los pecados que cometieron sus an-tepasados al convertir en filetes a los misioneros jesuitas están siendo expiados por los japoneses mediante una desaparición parcial de sus instintos artísticos. Claro que el castigo parece excesivo en proporción al delito.
Pasé luego a admirar las mejillas lozanas de los transeúntes, los hoyuelos del rostro de los rollizos bebés y lo ajeno que me re-sultaba todo a mi alrededor. Es extraño encontrarse en una tierra pura y más extraño aun pasear entre casas de muñecas. Japón es un país gratificante para un hombre de baja estatura. Nadie se alza sobre él y puede mirar desde arriba a todas las mujeres, lo cual resulta correcto y apropiado. Un vendedor de curiosidades se inclinó ante mí sobre el felpudo de su puerta y pasé adentro,
6Arbusto de la India parecido a la albahaca y al que se le confiere un carácter sagrado.
25
sintiéndome por primera vez un bárbaro y no un auténtico sahib7. El barro de las calles cubría mis zapatos pero él, el perfecto co-merciante, me invitó a entrar en una estancia interior de suelo pulido y alfombras blancas. Trajo un felpudo para que limpiara mis zapatos, lo que solo empeoró las cosas, tanto como para que una linda muchacha que había en una esquina se riera con disi-mulo ante mis esfuerzos. Los tenderos japoneses no deberían ser tan limpios. Penetré por un pasadizo de unos dos pies de ancho y me topé con una joya de jardín, formado por árboles enanos, que ocupaba la mitad de la superficie de una pista de tenis. Me di un cabezazo contra un frágil dintel, entré en una habitación primorosa y allí, involuntariamente, bajé la voz. ¿Recuerdan Cuc-koo Clock8,de la señora Molesworth, y el gran gabinete en el que entró Griselda con el cuco? Yo no era Griselda, pero mi amigo de voz dulce y largo y delicado autendo, sí era el cuco, y el cuarto era el gabinete. Intenté consolarme una vez más con la idea de que podría hacer añicos a patadas la casa entera; pero eso sólo hizo que me sintiera más monstruoso, bruto y sucio, y ese era un estado poco favorable para el regateo. El hombre-cuco hizo que trajeran un té claro —justo de esa variedad de la que se habla en los libros de viaje— que completó mi turbación. Yo quería decir: “Mire, es usted demasiado pulcro y refinado para esta existencia terrenal, y su casa no es apta para que la habite un hombre hasta que haya comprendido un montón de cosas que nunca le fueron
7Sahib(del urdu y árabe, amigo o compañero) es el honorífico árabe que equivale a Señor o Don. En la India Británica, sahibera también un estilo for-mal, utilizado como un título adicional para aristócratas nativos, incluyendo a soberanos de algunos estados y a ciertos miembros de sus dinastías.
8The Cuckoo Clock(“El reloj de cuco”) es un cuento infantil publicado en 1877 por la escritora británica Mary Louisa Molesworth (1839-1921).
26
enseñadas. Por lo tanto, le odio porque me siento inferior a usted, y usted me desprecia a mí y a mis zapatos porque me ve como un salvaje. Deje que me vaya o le pondré su casa de cedro por som-brero”. Lo que realmente dije fue: “Oh, ah, sí. Todo muy lindo. Un modo ciertamente peculiar de hacer negocios...”.
El hombre-cuco resultó ser un tremendo chantajista; y me sentí incómodo y ahogado hasta que salí afuera y fui de nue-vo un británico pisafango. Ustedes nunca habrán entrado por error en un saloncito de trescientos dólares, de modo que no me comprenderán.
Llegamos al pie de una colina que podría muy bien haber sido la de la pagoda de Shwedagon. Hasta arriba hay una dura ascensión por unos peldaños grises, oscurecidos por el tiempo, ja-lonada aquí y allá por monumentales toriis. Todo el mundo sabe qué es un torii. Los hay en el sur de la India. Un magnífico rey toma nota del lugar donde desea levantar un gran arco pero, por ser rey, lo hace con piedra y no con tinta, alzando en el aire dos vigas y un travesaño, de cuarenta o sesenta pies de alto y veinte o treinta de ancho. En el sur de la India el travesaño es curvo. En el Lejano Oriente, sus extremos sobresalen de las vigas vertica-les. Esta definición no concuerda con lo que dicen los tratados, pero uno está perdido si empieza a consultar libros cuando llega a un país nuevo. De la ladera colgaban grandes pinos verdeazules o verdinegros, viejos, retorcidos y jorobados. El resto del follaje era de un tono más pálido, pero los pinos daban la nota de color junto al azul de los atuendos de las pocas personas que poblaban la escalinata. No lucía el sol en el cielo, pero puedo asegurar que su brillo habría malogrado la escena. Ascendimos durante cinco minutos —yo, el profesor y la cámara fotográfi-ca—, luego nos giramos y vimos los tejados de Nagasaki extendidos a nuestros pies: un mar plo-mizo y parduzco moteado de un rosa pastel por la floración de los cerezos. Las colinas que rodeaban la
27
ciudad estaban pobladas de espacios para el reposo de los muer-tos, con bosquecillos de pinos y gráciles bambúes.
—¡Qué país! —dijo el profesor, montando su cámara—. ¿Se ha dado cuenta de que donde quiera que vamos siempre hay al-guien que sabe cómo cargar con mi equipo? El conductor del ghari, en Moulmein, me dejó a mano los filtros fotográficos; aquel hombre de Penang también sabía de qué iba la cosa; y el culi9del rickshawya había visto antes una cámara. Es curioso, ¿verdad?
—Profesor —dije—, se debe a la extraordinaria circunstan-cia de que no somos los únicos habitantes de la Tierra. Empecé a darme cuenta en Hong-Kong y se hace cada vez más evidente. No me sorprendería que resultásemos ser personas corrientes, al fin y al cabo.
Entramos en un patio donde había un caballo de bronce de aspecto maligno que contemplaba a dos leones de piedra; un grupo de niños charlaba. Existe una leyenda referida a este caba-llo de bronce que puede encontrarse en las guías de viaje. Pero la verdadera historia de la criatura es que fue realizada, hace mucho, por un Prometeo japonés con marfil fósil de Siberia, que cobró vida y que tuvo muchos potros, cuyos descendientes se parecen extraordinariamente a su antepasado. El correr de los años casi ha eliminado el marfil de su sangre, pero aflora todavía en las cri-nes y en su cola de tonos claros; y el abultado vientre y las admi-rables patas del caballo de bronce pueden encontrarse hoy en día entre los caballitos de tiro de Nagasaki que transportan albardas adornadas con terciopelo y tela roja, llevan zapatos de hierba en sus patas traseras y parecen caballitos de feria.
9En la India, China y otros países de Oriente, trabajador o criado indígena.
28
No pudimos avanzar más allá de ese patio porque había un letrero que rezaba: “Prohibida la entrada”, de modo que todo lo que vimos del templo fueron altos tejados de paja ennegrecida sucediéndose en ondas y sinuosidades hasta perderse en el follaje. Los japoneses dominan el trabajo de la paja como otros la arcilla de modelar, pero resulta un misterio a ojos inexpertos cómo lo-gran que unos pilares tan ligeros sostengan el peso de un techo.
Bajamos la escalinata para ir a almorzar y, por el camino, una nueva idea se iba perfilando en mi mente: Birmania era un lugar muy agradable, pero allí comían gnapi, olía mal y, al fin y al cabo, las muchachas no eran tan lindas como otras...
—Debe quitarse las botas —dijo Y-Tokai.
Les aseguro que no hay dignidad alguna en el acto de sen-tarse en el tranco de una casa de té y luchar contra unas botas embarradas. Y es imposible parecer distinguido si el suelo que pisan tus calcetines luce tan pulido como un espejo y una precio-sa joven te pregunta dónde te gustaría sentarte a almorzar. Para afrontar situaciones como esta, al menos debe llevar usted consi-go un buen par de bonitas medias. Elíjalas bordadas con piel de sambhur10, o de seda, si lo prefiere, pero no se vea como yo, cal-zando unas birrias baratas, marrones y a rayas, con un zurcido en el talón, mientras intentaba charlar con la joven doncella de una casa de té.
Tres muchachas —las tres bellas y lozanas— nos condujeron a una estancia decorada con una piel de oso de color cobrizo. En el tokonoma11, un reservado al que ya hemos aludido, resplandecía un pergamino con la imagen de unos murciélagos revolotean-do a la luz del crepúsculo y un recipiente de bambú con flores
10Especie de cérvido que vive en el sureste de Asia.
11Recinto adjunto a un salón principal cuya función es meramente estética.
29
30
amarillas. El techo era de tablones de madera, con la excepción de una franja más próxima a la ventana, hecha con un trenzado de cedro y delimitada por un tronco de bambú de color vino, tan pulido que podría haber sido barnizado. Un lado de la estancia retrocedió tras una ligera presión, y entramos en un gran recinto donde había otro tokonoma, delimitado en uno de sus flancos por una superficie de ocho o diez pies de una madera desconocida, de textura similar a la de un Penang lawyer12, y en su parte superior por una rama de árbol sin desbastar, colocada allí simplemente por su curioso veteado. En ese segundo tokonoma había un jarrón gris perla, y eso era todo. Dos de los lados de la estancia eran de papel aceitado y las juntas de las vigas estaban cubiertas de imá-genes de cangrejos hechas de latón, a la mitad del tamaño real. Excepto el alféizar del tokonoma, de negro esmalte, cada pulgada de madera de aquel sitio presentaba una textura natural sin im-perfecciones. Afuera estaba el jardín, bordeado por un seto de pi-nos enanos y adornado con un estanque diminuto, lisos cantos de río hincados en el suelo y un cerezo en flor.
Nos dejaron solos en este paraíso de pulcritud y belleza y, siendo yo tan sólo un inglés descarado y sin botas —un hom-bre blanco se ve humillado siempre que va descalzo—, deambulé por todo su perímetro, examinando cada una de las pantallas. Fue sólo al detenerme a observar el cierre encastrado de un biombo cuando me di cuenta de que este tenía una placa de taracea que representaba una escena en la que dos grullas blancas se alimen-taban de peces. Tenía en total tres pulgadas cuadradas y en con-diciones normales no se podría apreciar. Los biombos formaban un armario en el que parecían almacenarse todas las lámparas,
12Literalmente “abogado de Penang”, es el nombre que se le da a un tipo de bastón hecho con el tronco de una palmera asiática (Licuala acutifida).
31
candelabros, almohadas y sacos de dormir de la casa. Una nación oriental que puede llenar ordenadamente un armario merece una reverencia. Subí por una escalera de madera cruda y lacada hasta unas habitaciones de lo más extrañas, con ventanas circulares que no se abrían hacia ningún lado, forradas con bambú para deleite de la vista. El suelo oscuro de los pasillos brillaba como el hielo, y me sentí avergonzado.
—Profesor —dije—, estos japoneses no escupen, no comen como cerdos, son incapaces de pelearse, y un borracho camina-ría recto por todos los rincones de la casa antes de rodar colina abajo hasta Nagasaki. Es imposible que puedan tener hijos —Aquí me callé: ¡La planta baja estaba llena de niños!
Las doncellas trajeron té en porcelana azul de China y un pastel en un cuenco rojo esmal-tado —un pastel como los que pueden probarse so-lamente en una o dos casas de Shimla13—. Nos tendimos con poca gracia en las alfombrillas rojas, dispuestas sobre esteras, y nos dieron palillos para cortar el pastel. Fue una tarea ardua.
—¿Eso es todo? —gruñó el profesor—. Tengo hambre, y té y pastel no es suficiente para aguantar hasta las cuatro de la tarde —y tomó furtivamente un trozo con la mano.
Las doncellas regresaron —esta vez eran cinco— con unas bandejas negras de un pie de lado y cuatro pulgadas de alto. Eran nuestras mesas. Nos traían un cuenco rojo lleno de pesca-do hervido en salmuera y algas marinas. Al menos no eran se-tas. Una servilleta de papel, atada con un hilo dorado, envolvía nuestros palillos; y en un platito habían dispuesto un cangrejo
13Población delnorte delaIndia, ubicada en pleno Himalaya, donde solía veranear laélite colonial británica.
32
33
34
ahumado, una rebanada de algo con un aspecto parecido a un pudin de Yorkshire y con sabor a tortilla dulce, y un fragmento retorcido de algo translúcido que alguna vez estuvo vivo pero que ahora estaba en adobo. Ellas se marcharon, pero no con las manos vacías porque ¡oh, tú, O-Toyo!, te llevaste mi corazón, el mismo corazón que le ofrecí a la joven birmana en la pagoda de Shwedagon.
El profesor abrió un poco los ojos, pero no dijo ni palabra. Los palillos exigían toda su atención, y el regreso de las donce-llas acabó con la que le quedaba. O-Toyo, de cabellos de ébano, de mejillas sonrosadas, hecha de delicada porcelana, se rió de mí porque devoré toda la salsa de mostaza que habían servido con mi pescado crudo y lloré copiosamente hasta que ella me sirvió sake de una elegante botella de unas cuatro pulgadas de alto. Si toman ustedes un suave vino del Rin, le añaden especias para ca-lentarlo y dejan reposar esta mezcla hasta que esté medio fría, habrán obtenido sake. Me lo ofrecieron en un cuenco tan dimi-nuto que osé llenarlo ocho o diez veces, sin que al final amase menos a O-Toyo.
Después del pescado crudo y la salsa de mostaza llegó otra clase de pescado, cocinado con rábanos en adobo y que resultaba muy escurridizo entre los palillos. Las doncellas se arrodillaron formando un semicírculo y chillaron con placer ante la torpeza del profesor. De hecho, no fui yo quien casi derriba la mesa en un vano intento de reclinarse con desenvoltura. Tras unos brotes de bambú llegó un cuenco de judías blancas en salsa dulce, verdade-ramente sabrosas. Intenten ustedes llevarse unas judías a la boca valiéndose de un par de agujas de tejer y observen qué es lo que pasa. La comida concluyó con algo de pollo sabiamente hervido con nabos, un tazón repleto de pescado blanco como la nieve, y sin espinas, y una pila de arroz. He olvidado uno o dos de los pla-tos, pero cuando O-Toyo me tendió una diminuta pipa japonesa vidriada, llena de un tabaco pajizo, conté nueve platos en la ban-
35
deja —cada uno representaba un servicio—. O-Toyo y yo fuma-mos de la pipa alternativamente.
Mis muy respetables amigos de todos los clubes y saraos, ¿al-guna vez han fumado después de un buen almuerzo, recostados entre almohadones, con una linda muchacha que les rellena la pipa y otras cuatro dorándoles la píldora en una lengua descono-cida? No saben qué es vivir. Admiré a mi alrededor la impecable estancia, los pinos enanos y las delicadas flores de los cerezos, la cantarina risa de O-Toyo cuando yo soltaba el humo por la nariz, y el círculo de doncellas del Mikado destacandosobre la dorada piel de oso. Había allí color, forma, alimento, comodidad y belle-za suficientes para medio año de contemplación. Ya no quería ser birmano. Quería ser un japonés —por supuesto, siempre junto a O-Toyo— en una casita de madera sobre una colina perfumada de alcanfor.
—¡Bueno! —dijo el profesor—, hay sitios peores donde vivir y morir. ¿Recuerda que nuestro vapor zarpa a las cuatro? Pida-mos la cuenta y vayámonos.
Dejé mi corazón con O-Toyo bajo los pinos. Quizá lo recu-pere en Kobe.
II
Nuevas consideraciones
sobre Japón
El Mar Interior y la buena cocina, el misterio de los pasaportes y los consulados y otras cuestiones
39
¡Roma! Roma...! ¿No fue allí donde me regalaron aquellos cigarros tan buenos?
—Memorias de un viajero.
¡Ay de mí,qué limitada es la palabra escrita! ¡Hay tantas otras cosas que querría haberles contado sobre Nagasaki y el cortejo fú-nebre que pude ver en sus calles! Merecerían haber leído aquí algo sobre las plañideras vestidas de blanco que seguían al difunto, en-cerrado en un palanquín de madera que se balanceaba sobre los hombros de los porteadores, mientras el broncíneo sacerdote bu-dista caminaba al frente, con los chiquillos correteando a su lado.
Había elaborado mentalmente diversas reflexiones morales, análisis de situaciones políticas y un completo ensayo sobre el fu-turo de Japón. Ahora lo he olvidado todo, excepto a O-Toyo en el jardín de té.
Desde Nagasaki, nosotros —el vapor P. & O.— nos dirigi-mos a Kobe a través del Mar Interior. Esto significa que du-rante las últimas veinte horas hemos navegado por un enorme lago salpicado, hasta donde el ojo alcanza, por islas de todas las dimensiones, entre cuatro millas de largo por dos de ancho y pequeños montículos con forma de sombrero de tres picos del tamaño de un pajar decente. Los delegados de Cook & Son co-bran unas cien rupias extra por recorrer esta parte del mundo, pero no saben sacar partido de sus bellezas naturales. Se mire por donde se mire, esas islas —de colores púrpura, ámbar, gris y negro— valen cinco veces el dinero que ellos piden por la visi-ta. Durante la última media hora he permanecido sentado entre un grupo de turistas chillones, preguntándome si sería capaz de
40
transmitirles a ustedes una idea de cómo son. Los turistas, claro está, son indescriptibles. A intervalos de treinta segundos ex-claman “¡oh!”, y al cabo de cinco minutos se dicen unos a otros: “Oiga, ¿no le resulta monótono todo esto?”. Luego juegan al criquet con un palo de escoba hasta que un panorama inusual-mente hermoso hace que se interrumpan para gritar otra vez “¡oh!”. Si en las islas hubiera más robles y pinos parecería que estamos recorriendo trescientas millas de lago Naini Tal. Pero no estamos cerca del Naini Tal, porque mientras el gran barco atraviesa estas aguas puedo ver cómo la espuma de los rom-pientes se alza a una altura de diez pies sobre la base de los ris-cos sonoros, a pesar de que el mar está en absoluta calma.
Hemos llegado a una parte tan densamente poblada de islas que semeja tierra firme. Navegamos por el agua espumosa que despide la marea cuando circunda un arrecife solitario, y parece que vamos a chocar contra un acre de dura roca. Alguien vino a socorrernos desde el puente, y entonces nos dirigimos hacia otra isla, una vez y otra, y otra más, hasta que el ojo se cansó de vigilar los vaivenes a derecha e izquierda de la proa del barco, y el alma humana, que es finita y al fin y al cabo es incapaz de repetir “¡oh!” durante toda una noche gélida, abandonó la cubierta. Cuando vi-siten Japón —algo que puede hacerse cómodamente en tres me-ses, e incluso en diez semanas—, viajen por este maravilloso mar y vean lo rápido que el asombro se degrada en simple interés, y el interés en apatía. Traíamos ostras de Nagasaki. Estoy más intere-sado en su presencia en la mesa esta noche que en la pequeña isla de perfil abrupto y con forma de estrella de mar que acaba de des-lizarse junto a nosotros como un fantasma por las aguas plateadas que palpitan al roce del claro de luna. Sí, este es un mar de miste-rios y romances, y las blancas velas de los barcos son de plata bajo la luna llena. Pero si el cocinero prepara las ostras al curri en vez de servirlas en sus conchas, todas las bellezas ocultas de los acan-tilados y de las rocas labradas por el agua no podrán consolarme.
41
Hoy, diecisiete de abril, permanezco sentado, tapado por un áspero abrigo y bajo una gruesa manta, con los dedos tan fríos que apenas puedo sostener la pluma. Esto me anima a preguntarles qué reme-dios usan para calentarse. Una mezcla de esteatita y queroseno va muy bien para las manivelas que chirrían, según tengo entendido, pero si el culi se duerme y usted se despierta en el Hades, intente no perder los nervios. ¡Yo voy a por mis ostras!
Dos días más tarde. Escribo esto en Kobe (a treinta horas de Nagasaki), cuya zona europea es una ciudad americana de nue-va fundación. Caminamos por anchas calles desnudas, entre ca-sas revestidas de falso estuco, con pilares de madera corintios, verandas y pórticos también de madera. Domina la piedra gris bajo pedregosos cielos grises que montan guardia sobre arboli-llos verdes recién plantados, mal llamados árboles de sombra. Lo cierto es que Kobe es una ciudad repulsivamente america-na en su apariencia externa. Incluso yo, que sólo he visto Amé-rica en fotografías, reconocí de inmediato que aquel lugar era Portland, en Maine. La ciudad vive entre colinas, pero todas las colinas están peladas, y la impresión general es que se trata de un lugar que está fuera de sitio. Pero, antes de proseguir, permí-tanme cantar las alabanzas del excelente M. Begeux, propieta-rio del Hotel Oriental, a quien la paz bendiga. La suya es una casa donde se come de verdad. M. Begeux no se limita sólo a alimentar. Su café es el café de la bella Francia. Con el té sir-ve pastelillos de Peliti —pero mejores— y el vin ordinaireque ofrece es bueno. ¡Monsieur y Madame Begeux son excelentes! Si el Pioneer14aceptase algo de publicidad, me gustaría escribir un editorial sobre su ensalada de patatas, sus bistecs, su pescado frito y su cohorte de sirvientes japoneses altamente capacita-
14Diario hindú con el que colaboraba Kipling.
43
dos y vestidos con mallas azules, como un montón de pequeños Hamlet sin manto de terciopelo, obedeciendo incluso a los de-seos no explícitos. Pero no, debo escribir un poema, un canto al buen vivir. He comido los curris más exóticos en el Oriental, en Penang; sigo recordando aún con añoranza los filetes de tortu-ga del Raffles de Singapur, y en el Victoria de Hong-Kong me sirvieron hígados de pollo y un cochinillo que siempre ensalza-ré. Pero el Oriental de Kobe era mejor que los tres. No olviden estos consejos y recorrerán esta amplia parte del mundo con el estómago satisfecho.
Vamos de Kobe a Yokohama por diversos caminos. Esto exi-ge pasaporte, porque viajamos por el interior y ya no bordeando la costa en barco. Hemos tomado una vía férrea que puede que esté y puede que no esté completada a mitad del trayecto, y nos desviamos de ella, esté completa o no, según nuestro criterio. El viaje debería llevarnos unos veinte días e incluye cuarenta o cincuenta millas en bicitaxi, una ruta por un lago y, supongo, algunas chinches. Nota bene.— Cuando vengan aquí deténgan-se en Hong-Kong y dirijan una carta al “Enviado Extraordina-rio y Ministro Plenipotenciario de Tokio” si quieren viajar por el interior de este país de las maravillas. Indiquen su itinerario con el nivel de concreción que deseen, pero para su tranquilidad hagan constar las dos ciudades que visitarán al comienzo y al fi-nal del viaje. Aclaren distintos detalles sobre su edad, profesión, color de pelo y todo aquello que se les ocurra, y pidan que se les envíe un pasaporte para recogerlo en el consulado británico de Kobe. Concedan al hombre del pomposo título una semana de tiempo para preparar el pasaporte y lo tendrán a su disposición cuando desembarquen. Eso sí, escriban con letra clara para sal-vaguardar su vanidad. Mis documentos fueron dirigidos a nom-bre de Mister Kyshrig, “Rashjerd Kyshrig”.
Igual que Nagasaki, la ciudad estaba llena de niños y, como en Nagasaki, todo el mundo sonreía, salvo los chinos. No me gustan
44
los chinos. Hay en su expresión algo que no se puede compren-der a pesar de que me resulte familiar.
—El chino es un indígena —dije—. Su cara tiene el aspecto de la de un indígena; pero el japonés no lo es, aunque tampoco es un sahib.
—¿Qué es, entonces? —el profesor observaba la agitación ocasional de las calles.
—El chino es un viejo cuando es joven, como ocurre con los nativos; pero el japonés es un niño toda la vida. Fíjese en cómo se comportan los mayores cuando están entre niños. Esto es lo que desconcierta.
No me atrevería a asegurar que el profesor tuviera razón, pero me pareció acertado lo que decía. Así como el conocimiento del bien y del mal pone su sello en el rostro de uno de nuestros adul-tos, del mismo modo algo que yo no podía comprender perfilaba los rostros de los chinos. No tenían vínculos comunes con la mul-titud, más allá de la relación que existe entre un adulto y un niño.
—Etnológicamente, son una raza superior —dijo el profesor.
—No pueden serlo. No saben disfrutar de la vida —contesté con desdén—. De cualquier modo, su arte no es humano.
—¿Qué importa? —dijo el profesor—. Aquí tenemos una tien-da llena de restos del viejo Japón. Entremos a echar un vistazo.
—Vamos, pero quiero que alguien me resuelva la cuestión de los chinos; este asunto excede a mis capacidades.
Entramos en la tienda de curiosidades mencionada más arri-ba, sombrero en mano, por una avenida de farolillos de piedra labrada y esculturas de madera de diablos indescriptiblemente horrendos. Fuimos recibidos por una figura sonriente similar a un netsuke15, quien nos mostró las banderas e insignias de an-
15Los netsukeson esculturas en miniatura que fueron inventadas en el sigloXVII en Japón. Las vestimentas tradicionales japonesas no tenían bolsillos; sin
45
tiguos difuntos daimios16, mientras quedábamos boquiabiertos, maravillados en nuestra ignorancia. Nos enseñó una tortuga sa-grada gigante, labrada en madera hasta en sus más pequeños de-talles. Nos condujo de habitación en habitación mientras la luz se atenuaba a medida que avanzábamos, hasta que llegamos a un jardín diminuto, circundado por un claustro de madera. Arma-duras antiguas nos hacían muecas en la penumbra, viejas espa-das sonaban a nuestros pies, extrañas bolsas de tabaco, tan viejas como aquellas espadas, se balanceaban colgadas de soportes in-visibles, y los ojos de una veintena de budas abollados, dragones rojos, tirthankaras17jainitas y beloosbirmanos nos observaban por encima de una percha donde colgaban andrajosos trajes ceremo-niales con brocados de oro. El goce de la posesión radica en la mirada. El anciano nos mostró sus tesoros, desde esferas de cris-tal montadas en pies de madera pulida por el mar hasta armarios y más armarios llenos de tallas de marfil y madera; éramos tan ricos como si poseyéramos todo lo que estaba ante nosotros. Por desgracia, un sencillísimo trazo de escritura japonesa era la única pista sobre el nombre del artista que concibió y eje-cutó, en marfil color crema, al anciano terriblemente humi-
embargo, los