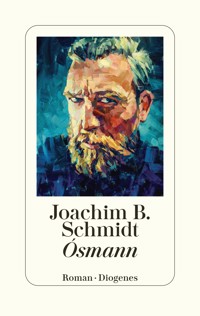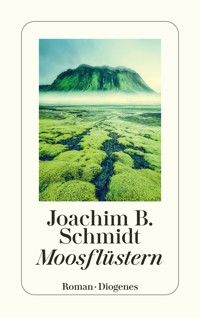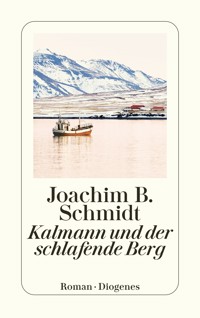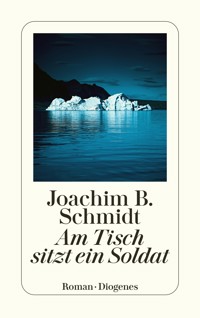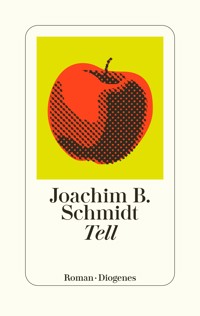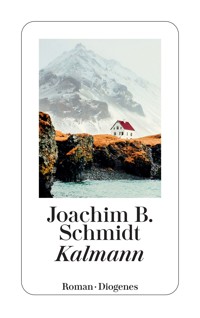Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una novela criminal que retrata los terribles efectos del declive de la industria pesquera sobre los habitantes de una aldea remota de Islandia. Kalmann Óðinnsson es el habitante más original de Raufarhöfn, un pequeño pueblo pesquero situado en los inhóspitos confines de Islandia. Tiene treinta y cuatro años, es autista y, aunque sus vecinos lo vean como el tonto del pueblo, ejerce como sheriff autoproclamado de la comunidad. Todo está bajo control. Kalmann dedica sus días a patrullar las extensas llanuras que rodean el pueblo semidesierto, cazar zorros polares con su inseparable fusil Mauser y pescar tiburones de Groenlandia en el frío océano ártico. Pero, a veces, a nuestro protagonista se le cruzan los cables y se convierte en un peligro para sí mismo y, acaso, para los demás… Un día, Kalmann descubre un charco de sangre en la nieve, coincidiendo con la sospechosa desaparición de Robert McKenzie, el hombre más rico de Raufarhöfn. Kalmann está a punto de verse superado por las circunstancias, pero gracias a su ingenua sabiduría, su pureza de corazón y su coraje, demostrará que, como le decía su abuelo, el coeficiente intelectual no lo es todo en esta vida. Todo está bajo control… Esta novela llena de suspense es al mismo tiempo un retrato fascinante de una comunidad rural que lucha por sobrevivir en el mundo moderno. Cuando las tensiones afloran en Raufarhöfn, las relaciones humanas devienen un reflejo exacto del paisaje ártico: salvaje y atávico, pero extrañamente bello y puro. La crítica ha dicho... «Kalmann es más que una novela criminal; es un reportaje honesto y meticulosamente documentado de la vida cotidiana en un rincón helado y remoto de la tierra.» M. Halter, Frankfurter Allgemeine Zeitung «Kalmann retrata con gran sensibilidad al Forrest Gump islandés: un hombre que acaso no sea el más rápido en desenfundar, pero que, a su inimitable manera, domina como nadie el arte de vivir.» Augsburger Allgemeine «Una novela divertidísima, entrañable, profundamente hermosa y llena de misterio.» Johannes Kössler, ORF Vienna «Schmidt sale triunfante de esta prueba gracias a la apabullante personalidad del personaje.» Marta Marne, El Periódico «Un protagonista difícil de olvidar.» Anna Abella, El Periódico «Enorme novela.» Juan Carlos Galindo, El País
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Kalmann
Kalmann
joachim b. schmidt
Traducción de Paula Aguiriano Aizpurua
Título original: Kalmann
Copyright © 2020 by Diogenes Verlag AG Zürich
All rights reserved
La traducción de esta obra ha recibido una ayuda
de la Swiss Arts Council Pro Helvetia
© de la traducción: Paula Aguiriano Aizpurua, 2021
© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2021
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: mayo de 2021
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Arnarstapi, Islandia
© Jens Klettenheimer
Imagen de la solapa: © Eva Schram
eISBN: 978-84-122364-7-7
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
índice
Portada
Presentación
1. Nieve
2. Sangre
3. Birna
4. Nadja
5. Arnór
6. Róbert McKenzie
7. Hákarl
8. Magga
9. Abuelo
10. El cadáver
11. Madre
12. Sæmundur
13. El bidón
14. Arctica
15. Halldór
16. Caza
17. La mano
18. Dagbjört
19. Huellas
20. Niebla
21. Mauser
22. Vuelta a casa
23. Ballena
Joachim B. Schmidt
Otros títulos publicados en Gatopardo
Para Kristín Elva
Largas noches
radiantes días fríos
he buscado
es la saga humana.
ljóðskáld,
Jónas Friðrik Guðnason
1. Nieve
Ojalá el abuelo estuviera conmigo. Siempre sabía qué hacer. Avancé a trompicones por la llanura infinita de Melrakkaslétta, hambriento, agotado, manchado de sangre, y me pregunté qué habría hecho el abuelo. Quizá se hubiera preparado una pipa, habría dejado simplemente que la nieve cubriera el charco de sangre, y se habría quedado mirándolo, impertérrito, solo para asegurarse de que nadie más lo encontrara.
Siempre que se presentaba un problema, se preparaba una pipa, y en cuanto el humo dulzón nos envolvía, la cosa ya no era para tanto. Puede que el abuelo hubiera decidido no contárselo a nadie. Se habría ido a casa y no habría vuelto a pensar en ello. Porque la nieve es nieve, y la sangre es sangre. Y si alguien desaparece sin dejar rastro, es sobre todo su problema. El abuelo habría golpeado la pipa contra la suela del zapato junto a la entrada de nuestra casita, la ceniza se habría apagado en la nieve, y el asunto habría quedado zanjado.
Pero estaba completamente solo, el abuelo estaba a ciento treinta y un kilómetros de distancia, y hacía ya mucho tiempo que no podía caminar por el interior nevado de la península de Melrakkaslétta. Tampoco había humo de pipa, y como nevaba y todo, excepto el charco rojo de sangre, era blanco, y no se oía ni un ruido, me sentía la última persona de la tierra. Y cuando eres la última persona de la tierra, te alegras de poder contárselo a alguien. Por eso lo conté, y así empezaron los problemas.
El abuelo había sido cazador y pescador de tiburones. Ya no lo era. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en una butaca de la residencia de ancianos de Húsavík y miraba por la ventana todo el día, aunque en realidad no miraba, porque cuando le preguntaba si veía algo, no solía responderme, o gruñía y me miraba raro, como si le hubiera interrumpido. Ahora casi siempre tenía cara de enfado, las comisuras de la boca hacia abajo, los labios apretados, de manera que no se veía que le faltaban cuatro dientes arriba, los de delante. Ya no podía morder a nadie. A veces me preguntaba, bastante brusco, qué se me había perdido allí, entonces yo le explicaba que me llamaba Kalmann y que era su nieto y que solo estaba de visita, como todas las semanas. Así que no pasaba nada. Pero el abuelo me miraba desconfiado y volvía la vista hacia la ventana, de mal humor. No me creía. Yo no decía nada más, porque el abuelo tenía el aspecto de alguien a quien le hubieran quitado la pipa, y por eso era mejor que no dijera nada.
Una cuidadora me había aconsejado que tuviera paciencia con el abuelo, como si fuera un niño pequeño ofendido. Me dijo que tenía que explicárselo todo cada vez, que era muy normal, y que así era la vida, porque algunas personas que tenían la suerte de llegar a una edad avanzada en cierto modo volvían a ser niños a los que había que ayudar a comer, a vestirse, a atarse los cordones y esas cosas. ¡Algunos incluso volvían a necesitar pañales! Todo iba hacia atrás. Como un bumerán. Eso ya sé lo que es. Es un arma de madera que se lanza al aire, y que después regresa dibujando una curva y te corta la cabeza si no estás atentísimo.
Me pregunté cómo sería yo cuando tuviera la edad del abuelo. Porque yo nunca había ido del todo hacia delante. Decían que las ruedecitas de mi cerebro giraban marcha atrás. Esas cosas pasan. O que me había quedado en el nivel de primero de primaria. A mí me da igual. O que en mi cabeza no hay más que sopa de pescado. O que tengo la cabeza hueca como una boya. O que tengo los cables mal conectados. O que tengo el cociente intelectual de una oveja. Aunque las ovejas no pueden hacer el test para determinar el cociente intelectual. «¡Corre, Forrest, corre!», me gritaban antes en clase de gimnasia, y se morían de risa. Es de una película en la que el protagonista es discapacitado, pero corre muy rápido y juega muy bien al pimpón.
Yo no corro rápido ni sé jugar al pimpón, y antes ni siquiera sabía lo que era el cociente intelectual. El abuelo sí lo sabía pero decía que no era más que un número para clasificar a la gente en blanco y negro, un sistema de medición como el tiempo o el dinero, un invento de los capitalistas, porque todos somos iguales, y entonces yo ya no entendía nada, y el abuelo me explicaba que lo único importante era el presente, el aquí, el ahora, con él. Y punto. Eso sí que lo entendía. Él me preguntaba qué haría si estuviera en alta mar y se levantaran nubes de tormenta. La respuesta era fácil: volver a puerto lo más rápido posible. Me preguntaba qué me pondría si llovía. Fácil: ropa de lluvia. Y si alguien se caía del caballo y no se movía. Obvio: buscar ayuda. El abuelo quedaba satisfecho con mis respuestas y decía que mi mente estaba en plena forma.
Eso lo entendía.
Pero a veces no entendía qué me estaban diciendo. Esas cosas pasan. Entonces prefería no decir nada. Para qué. Porque nadie explicaba las cosas tan bien como el abuelo.
Entonces tuve la suerte de conseguir un ordenador con internet, y de golpe sabía mucho más que antes. Porque internet lo sabe todo. Sabe cuándo es tu cumpleaños o si has olvidado el cumpleaños de tu madre. Sabe incluso cuándo has ido al baño por última vez o cuándo te has hecho una paja. O eso decía Nói, que era mi mejor amigo cuando pasó lo del rey. Pero nadie me sabía explicar qué le pasaba exactamente a mi cabeza. Engendro, dijo mi madre una vez cuando todavía vivía en Raufarhöfn, se le escapó, seguramente cuando maté al gato de Elínborg y lo descuarticé, porque el abuelo me había enseñado cómo se hacía y quería practicar. Mi madre se enfadó muchísimo, porque Elínborg se le había quejado y había amenazado con llamar a la policía, y cuando mi madre se enfadaba, no decía nada más, sino que hacía algo. Sacar la basura, por ejemplo. Abrir la tapa del cubo de basura, tirar dentro la bolsa con fuerza y cerrar la tapa; y volver a abrirla y volver a cerrarla. ¡Pum!
Pero si alguien piensa que tuve una infancia difícil porque mi cabeza es como una sopa de pescado, está muy equivocado. El abuelo pensaba por mí. Me cuidaba. Pero claro, eso era antes.
Ahora el abuelo me mira con ojos transparentes, acuosos, y no se acuerda de nada. Y puede que yo también desaparezca cuando el abuelo ya no esté, que me entierren con él, como el mejor caballo de un jefe vikingo. Porque eso es lo que hacían antes los vikingos, enterrar al caballo con el jefe. Tenían que estar juntos. Así el jefe vikingo podría cabalgar por el Bifröst hacia Valhalla. Causaría una gran impresión.
Pero la idea me pone nervioso. Lo de que me entierren, quiero decir. Encerrado con la tapa del ataúd encima. Eso da claustrofobia, y es mejor estar muerto. Por eso no solía quedarme mucho rato en la residencia. En Húsavík por lo menos comía algo decente. Porque en el bar de la gasolinera de Sölvar sirven las mejores hamburguesas por mil ochocientas cuarenta y cinco coronas. Siempre llevaba el dinero justo, siempre, y Sölvar también lo sabía, ya nunca contaba las monedas. Pero a veces la hamburguesa no tenía gusto a nada porque estaba triste, porque el abuelo ya no sabía quién era yo. Y si él no lo sabía, ¿cómo narices iba a saberlo yo?
Al abuelo se lo debía todo. Mi vida entera. Si no hubiera sido por él, mi madre me habría metido en un centro para discapacitados, donde me habrían maltratado y habrían abusado de mí. Ahora viviría en Reikiavik, solo y abandonado. En Reikiavik el tráfico es un caos, el aire está sucio y la gente está estresada. Qué horror, eso no es para mí. Al abuelo le debía ser quien era, aquí, en Raufarhöfn. Me había enseñado todo lo que hace falta para sobrevivir. Me había llevado de caza y al mar, aunque al principio no era de mucha ayuda. Sobre todo de caza me comportaba como un auténtico idiota, me caía y resoplaba, el abuelo decía que me tropezaba con mis propios pies, que tenía que levantarlos cuando el terreno era irregular, y yo lo hacía, levantaba los pies, claro está, pero solo durante algunos pasos, después se me olvidaba y tropezaba con el siguiente bache, y a veces me caía de bruces y hacía tanto ruido, porque estaba muy gordo, que las perdices nivales levantaban el vuelo asustadas y los zorros árticos huían antes incluso de que los hubiéramos avistado. Pero si alguien piensa que el abuelo se enfadaba, se equivoca de pleno. El abuelo no se enfadaba. Al contrario. Se reía y me ayudaba a levantarme, me sacudía el polvo de la ropa y me alentaba. «¡Ánimo, compañero!», decía. Y pronto me acostumbré al terreno desigual, y después ya no estaba tan gordo. Incluso conseguía mantenerme en pie en la barquita de pesca, sin caerme ni siquiera cuando se balanceaba. De repente me divertía amortiguar las olas con las rodillas, y ya no tenía que concentrarme, lo hacía automáticamente, programaba el oleaje en mis rodillas, levantaba los pies cuando íbamos de caza y no ahuyentaba a las presas, de manera que a veces volvíamos al pueblo con dos perdices o un visón colgando del cinturón. Otras veces con un zorro ártico. ¡Qué orgulloso me sentía! Y dábamos un par de vueltas por Raufarhöfn para que todos nos vieran. Vueltas de honor. Y la gente nos saludaba y nos felicitaba. A eso es fácil acostumbrarse. A los elogios.
Es una droga, decía Nói, mi mejor amigo, cuando todavía era mi mejor amigo. Me decía que debía tener cuidado con los elogios y no acostumbrarme a ellos. Nói era un genio de la informática, pero tenía problemas con su cuerpo. Decía que era mi contrario, mi complemento, mi revés, y yo no tenía ni idea de a qué se refería. Decía que si los dos fuéramos una sola persona, seríamos invencibles. Qué pena que viva en Reikiavik.
Pero entonces pasó lo de Róbert McKenzie, que para nosotros era el rey de los cupos, y ese fue el principio del fin, y a nadie le gusta que algo se acabe. Por eso preferimos pensar en el pasado, cuando algo empieza y el final queda muy lejos.
Los días con el abuelo en el mar y en Melrakkaslétta fueron los mejores días de mi vida. A veces también me dejaba disparar con su escopeta, que ahora es mía. Me enseñó a convertirme en un buen tirador, a apuntar, a apretar el gatillo con cuidado, sin moverme. Durante los entrenamientos, cuando apuntaba al blanco, él me colocaba una piedrecita sobre el cañón, y tenía que disparar sin que se cayera. Es más difícil de lo que parece, porque hay que «apretar» el gatillo, ¡no estrujarlo! Hasta que no lo conseguí, no pude disparar de verdad. Mi madre no podía enterarse de ninguna manera, el abuelo y yo lo habíamos pactado, porque mi madre creía que las armas de fuego eran demasiado peligrosas para mí. Pero entonces se enteró de que me había cargado al gato de Elínborg, justo detrás de la casa. Qué tonto fui. Alguien oyó el disparo y avisó a mi madre en el almacén frigorífico. Así que vino directamente del trabajo y estaba muy enfadada, aunque el gato a veces la ponía nerviosa porque cagaba en nuestro bancal de patatas. Estaba realmente furiosa, y puede que también ofendida, porque dijo que ya era hora de hablar conmigo sin rodeos, y lo hizo. Me dijo que era distinto a los demás, y se llevó el dedo a la sien. Que era lento de sesera, y que por eso no quería que fuera por Raufarhöfn con la escopeta cazando animales, que habría problemas en el pueblo. Y así fue, porque Elínborg no se andaba con bromas y avisó enseguida a la policía.
Pero mi madre no tendría que haberlo dicho así. Porque cuando alguien me gritaba, aunque ese alguien fuera mi propia madre, perdía el control. Mi cerebro se apagaba. Y cuando perdía el control, los puños volaban. Mis puños. Normalmente contra mí mismo. Eso no era tan grave. A veces contra otros, cuando esos otros se interponían en el camino de los puños contra mí mismo. Eso era más grave, pero lo hacía sin querer, y después casi ni me acordaba. Como si la aguja del tocadiscos hubiera saltado hacia delante. Y por eso mi madre intentó tranquilizarme, me aseguró que me veía totalmente capaz de manejar un arma, que seguro que era un buen tirador, algo de lo que podía dar fe el abuelo, que se limitó a sacudir la cabeza todo el tiempo que duró la pelea y despachó a los policías. Él no se había enfadado por que hubiera matado al gato de Elínborg. Creía que mi madre estaba exagerando, que yo tampoco era tan condenadamente distinto, algo casi insignificante, que había idiotas mucho peores por ahí, que lo importante no son las notas del cole, sino la actitud hacia los demás, qué tipo de persona eres, etcétera. Y puso un ejemplo, eso se le daba bien, es importante poner ejemplos para que todos entiendan de qué va la cosa. Nos habló de un deportista que vivía en América y era guapo y majo y hasta fue actor, pero que mató a su mujer porque estaba celoso, solo por eso. Celos. ¡Bang! Fin de la historia. Por eso opinaba que yo era mejor persona que ese deportista famoso. Pero mi madre dijo que se podía meter a su deportista por donde quisiera, que seguramente al gato de Elínborg le importaba un rábano, pero que a Elínborg sí le importaba que hubiera matado a su gato, y a la policía y al director del colegio también. Que así eran las cosas, que se esperaba de nosotros cierto comportamiento, ciertos resultados, que ya era hora de que aterrizara en el siglo xx antes de que se terminara, y que dejara de entrometerse porque al fin y al cabo mi madre era ella, y por eso tenía la última palabra sobre mi educación. Pero el abuelo le cantó las cuarenta. Él también podía ponerse furioso cuando quería, y le recordó a voz en grito que él era su padre, que vivíamos en su casa, bajo su techo, con sus normas, y que por eso él tenía la ultimísima palabra, maldita sea. Y que además pasaba más tiempo conmigo que ella, y ahí mi madre enmudeció. Salió corriendo a hacer algo. A sacar la basura o así. Yo también rompí algo, aunque ya no me acuerdo de qué. Pero algo se rompió, seguro. Tengo una imagen grabada, un fragmento de recuerdo: el abuelo sentado a horcajadas encima de mí, con la cara rojísima, sujetándome los brazos contra el suelo, llamando desesperado a mi madre y gritándome a la cara que me tranquilizara de una maldita vez.
Maté mi primer zorro ártico a los once. Los zorros son una plaga, aunque siempre hayan estado aquí, antes de que llegaran los vikingos. Se les puede disparar. La verdad es que fue muy rápido, y me quedé tan sorprendido que casi no tuve tiempo de emocionarme. Íbamos paseando campo a través, cuando de pronto apareció uno delante de nosotros, su cabeza asomó por detrás de un montículo de hierba, así que nos vio, pero con las prisas no encontró escondite. El abuelo me puso la escopeta en la mano, no dijo nada, solo miró con los ojos entrecerrados al zorro, que le devolvió la mirada muy asustado, y yo lo entendí. Apunté, el zorro salió disparado, pero yo le seguí con el cañón, la yema del dedo apretó suavemente el gatillo hasta que se disparó. Apenas noté el golpe de la culata. El corazón me latía con fuerza. El zorro cayó de costado, dio una vuelta de campana y sacudió las piernas, como si todavía quisiera seguir corriendo. Pero ya no podía.
Me sentía raro. El abuelo seguía sin decir nada, pero me dio unos golpecitos de satisfacción en el hombro, y después presenciamos la muerte del animal. La verdad es que enseguida se quedó quieto, tumbado con el pelo sobre la sangre densa que le manaba del hocico. Al principio el pecho le subía y le bajaba rápidamente, pero su respiración se volvió cada vez más lenta, más irregular, hasta que al final se quedó tieso. En realidad me daba pena, pero cuando recogí las cinco mil coronas en la oficina del centro cívico supe lo que era la vocación. La vocación es cuando algo te llama.
Al abuelo no le quedaba mucho de vida. Cada vez que me despedía de él podía ser la última vez que le viera. Eso me había dicho una cuidadora. Y también me había dicho que entonces me pondría muy triste, pero que era completamente normal, que no me preocupara. Nói me explicó una vez que el abuelo había adoptado el papel de padre conmigo, aunque mi madre sin duda lo habría negado. Pero Nói tenía razón, al fin y al cabo me llamo Kalmann Óðinsson por mi abuelo, que se llamaba Óðinn, y no por mi auténtico padre, al que mi madre a veces llamaba el Donante.
Quentin Boatwright. Así se llamaba el donante de semen. Y si me hubieran puesto su nombre, me habría llamado Kalmann Quentinsson. Pero no podía ser, porque en Islandia no existe ese nombre ni la letra Q. Como mi padre, que tampoco está aquí. Si hubiera vivido en América, me habría llamado Kalmann Boatwright. Allí lo del nombre funciona de otra forma.
Si algún día tuviera hijos, estaría a su lado. Sería como el abuelo fue conmigo, y les contaría lo que el abuelo me contó. Les enseñaría a cazar, a acechar zorros árticos, a reconocer perdices en la nieve o a pescar tiburones de Groenlandia. A cuidar de sí mismos. Daría igual que fueran niñas o niños. Pero para tener hijos hace falta una mujer. No puede ser de otra forma. La naturaleza es así.
Ya tenía treinta y tres años, solo me faltaban un par de semanas para cumplir treinta y cuatro. Necesitaba urgentemente una mujer. Pero tendría que sacármela del sombrero de vaquero, porque en Raufarhöfn no había mujeres que quisieran estar con alguien como yo. El surtido femenino era tan variado como el de verduras en la tienda del pueblo. Lo único que había eran zanahorias, patatas, un par de pimientos arrugados y una lechuga marrón. Y que mi futura esposa se perdiera y llegara a Raufarhöfn, a seiscientos nueve kilómetros de Reikiavik, era muy poco probable.
Mi madre siempre decía: «¡A la izquierda del fin del mundo!». A mí me hacía gracia, pero ella nunca se reía. Tampoco hacía nunca bromas, casi siempre estaba cansada de la larga jornada de trabajo en el almacén frigorífico. Ella decía que no podía comer cereales de chocolate todos los días, porque entonces me pondría aún más gordo y nunca encontraría mujer. Pero mi madre ya no estaba, y el abuelo tampoco, así que podía comer cereales de chocolate cuando quisiera, y nadie me reñía. Aunque solo los comía para desayunar, y a veces por la noche, cuando veía la tele. Pero nunca al mediodía. Esa era mi norma.
En la vida hacen falta normas, es importante, porque si no habría anarquía, y la anarquía es cuando ya no hay policía ni leyes y todos hacen lo que quieren. Prender fuego a una casa, por ejemplo. Porque sí, sin razón. Nadie trabaja, nadie arregla las máquinas averiadas, las lavadoras por ejemplo, los motores de barco, las antenas de televisión o los microondas. Y entonces acabas sentado con el plato vacío delante de la pantalla negra de la televisión en una casa quemada, y la gente se mata por una alita de pollo o unos cereales de chocolate. Pero yo habría sobrevivido a algo así, porque sabía defenderme. Sabía preparar tiburones de Groenlandia de manera que la carne fuera comestible. Y sabía desplumar una perdiz nival. La casa de mi abuelo era lo bastante grande, y quizá entonces una mujer habría querido vivir conmigo, porque aquí en Raufarhöfn la anarquía no habría sido tan terrible, estamos demasiado lejos para eso. Mi mujer habría tenido que ser mucho más joven que yo, porque tendríamos que tener muchos hijos para asegurar la supervivencia de la humanidad. Habríamos follado casi todas las noches. ¡Puede que incluso dos veces al día! No nos enteraríamos de los disturbios en Reikiavik porque la tele no funcionaría. Además en Raufarhöfn no había policía desde la crisis financiera, así que, desde este punto de vista, ya vivíamos en la anarquía. Solo que la gente todavía no se había dado cuenta.
2. Sangre
El abuelo preparaba el mejor tiburón fermentado de toda la isla. Yo, el segundo mejor. Me lo han confirmado muchos, por ejemplo el ovejero Magnús Magnússon de Hólmaendar, que me compraba el tiburón a mí directamente y sabía tocar el acordeón. Lo repetía siempre: «Kalmann minn—decía—, tu abuelo hacía el mejor hákarl de toda Islandia. ¡Pero el tuyo es casi igual de bueno!». Era lógico, porque había aprendido del mejor.
Ojalá el abuelo hubiera estado conmigo cuando pasó lo de Róbert McKenzie. El abuelo habría sabido qué hacer. Y, sinceramente, estaba un poco enfadado con él por haberme dejado solo con aquel marrón. Ojalá no hubiera salido a cazar zorros ese día. Ojalá Róbert hubiera desaparecido sin dejar rastro, como un barco en el horizonte. En el mar no quedan huellas. El mar siempre está como si nadie lo hubiera tocado jamás, aparte del viento. ¿No es extraño que solo el aire pueda dejar huellas en el agua?
Tuve que pasar precisamente yo por ese sitio junto al monumento Arctic Henge. Y eso que solo estaba siguiendo el rastro de un zorro ártico al que había puesto el nombre de Barbanegra, como el pirata, pero eso no tenía nada que ver con el zorro. Era un animal impertinente, un macho joven que se atrevía a acercarse a las casas en busca de comida. Igual por eso me caía bien. Y si por mí hubiera sido, no lo habría matado. Tenía un pacto secreto con él. Pero Hafdís me había pedido que le diera una lección al zorro, y todo el mundo sabe qué significa eso, y cuando la directora del colegio, que también trabaja en el centro cívico, te pide un favor, no se puede decir que no. Además, Hafdís era una mujer muy guapa, aunque ya no fuera precisamente joven y tuviera tres hijos adultos. A veces me preguntaba qué se le habría perdido a Hafdís en Raufarhöfn. En realidad tenía aspecto de presentadora de televisión. Me dijo que el animalito se acercaba peligrosamente a la parte trasera del centro cívico, y cuando intentaban ahuyentarlo, a veces escapaba en dirección a Vogar. Que lo reconocería por su pelaje oscuro y la cabeza aún más oscura.
Así que tiene el pelaje azul, pensé, porque de haber cambiado de color, en esa época aún tendría manchas blancas en el pelaje de invierno. Hafdís no sabía mucho de animales, a pesar de ser la directora del colegio. Pero no dije nada, a una directora no se la puede aleccionar. Ella tampoco lo habría permitido.
Así que se trataba un zorro ártico de pelaje azul. Se dice así, aunque en realidad no es azul. Es castaño, gris o gris oscuro. El pelaje de los zorros azules no cambia de color con la estación, porque suelen merodear por la costa. Es el mejor camuflaje para moverse entre las rocas negras, las algas rojas y la madera de deriva. Allí el pelaje blanco llama la atención, porque en la playa no suele haber nieve, y por eso los zorros islandeses no necesitan pelaje blanco como los de Siberia o Groenlandia, donde la nieve lo cubre todo.
Habría podido explicarle todo eso a Hafdís, pero no lo hice. Simplemente me llevé el dedo índice al ala de mi sombrero de vaquero —así es como dicen «okay» en América, porque de allí era mi sombrero—, y busqué el rastro detrás del centro cívico, subí la colina y contemplé el alargado pueblo, el nuevo barrio de Holt con el edificio escolar y deportivo a mi derecha, el puerto y la iglesia a mi izquierda. El lago de la antigua fundición todavía estaba cubierto por una capa de hielo embarrada, pero yo no me habría atrevido a pisarla. Avancé por el borde de la pendiente hasta la bahía de Vogar. Pero aparte de un par de eideres y varias gaviotas sombrías y patinegras, sentadas en el agua sin hacer nada, no vi ningún animal. Pensé en cómo asustar a Barbanegra. Pero tenía la secreta esperanza de que el zorro fuera manso, de hacerme amigo de él, y de tenerlo como mascota. Esas cosas pasan. Por ejemplo en Rusia. Creo que si hubiera tenido un zorro domesticado como mascota habría tenido más posibilidades con las mujeres.
Ese día a Barbanegra le habría venido bien el pelaje blanco de invierno, porque nevaba muchísimo; los copos eran gruesos y pesados, de manera que incluso las piedras de la playa estaban cubiertas. El agua estaba opaca y gris, apenas se movía, el tiempo era tranquilo. Aparte de la nieve que caía, estaba todo tan quieto que no pude evitar cantar una cancioncita, porque la nieve se tragaba mi voz y nadie me oía.
Me gustaba cantar. Pero nadie lo sabía. Puede que Barbanegra lo supiera porque me oyó y por eso debió de esconderse; ese día no conseguí verlo a pesar de que me pasé horas vagando por ahí, rodeé toda la bahía, me adentré en la Melrakkaslétta, subí a los lagos Glápavötn, y después fui en zigzag hasta el Arctic Henge, el círculo de piedras a medio terminar que había encargado Róbert McKenzie un par de años antes. Ya me había hecho a la idea de que no vería ni un solo mamífero, porque el tiempo no acompañaba y la visibilidad era mala. Ni siquiera vi perdices. Pero ya no hacía tanto frío como en invierno, solo cero grados aproximadamente. La claridad de marzo era agradable. Y además se lo había prometido a Hafdís, y las promesas que se hacen a una directora hay que cumplirlas.
La gente siempre se imagina que cazar es muy emocionante, creen que se trata de identificar huellas, olfatear, aguzar los sentidos, sorprender a los animales y darles caza. Tonterías. Normalmente es cuestión de sentarse en el suelo frío y esperar que algo se ponga a tiro. Para eso hace falta una buena dosis de paciencia. «La mayor virtud del cazador», decía siempre mi abuelo. Era como un mentor. Un mentor es un profesor que no pone exámenes.
Pero ese día no tenía ganas de sentarme en el suelo frío, porque sospechaba que Barbanegra estaba en su cálida madriguera escuchándome cantar y tapándose los oídos. Me pregunto por qué fui precisamente ese día al Arctic Henge. ¿Por qué no di media vuelta y me fui a casa? Habría sido lo mejor. Porque fue ahí arriba, muy cerca del Arctic Henge, donde encontré la sangre. Y era mucha sangre. Es alucinante la cantidad de sangre que hay dentro de una persona.
La sangre brillaba roja y oscura sobre la nieve blanca. Los copos de nieve seguían cayendo encima y se derretían en el charco de sangre. Estaba muy acalorado de tanto caminar, sudaba, pero como me había parado de repente y solo miraba inmóvil el charco de sangre, empecé a temblar. Comenzaba a sentirme agotado. De pronto las extremidades me pesaban, como si hubiera hecho un gran esfuerzo. Pensé en el abuelo mientras observaba la sangre absorber los copos de nieve hasta que la mancha roja palideció bajo la capa recién caída. Debí de quedarme allí quieto un buen rato, pero por fin me espabilé, rígido de frío, y desperté como de un sueño. Miré a mi alrededor y al principio no supe dónde estaba, hasta que reconocí los bloques de piedra del Arctic Henge y me acordé de Barbanegra. ¿Habría olido él la sangre? Igual podía acecharlo por allí.
Naturalmente inspeccioné con más detalle el estropicio. Vi que había huellas, pero casi no se distinguían bajo la nieve recién caída. Los hoyos se alejaban del charco de sangre en dirección al pueblo, hacia el puerto, después se perdían en la nieve. De pronto ya no estaba seguro de si eran mis huellas o las de otra persona. ¿O eran dos huellas? ¿Varias personas? ¿De qué dirección había llegado yo? ¿Adónde quería ir? Miré hacia todos lados. Estaba completamente solo. Los copos de nieve, que no paraban de caer suavemente sobre mí, me confundían. Cuando todo está blanco, blanco arriba, blanco abajo y blanco alrededor, los sentidos se nublan. Puede que las huellas no fueran huellas sino simples agujeros en la nieve, entre montículos de hierba, y de pronto pensé: en realidad también podía ser un oso polar.
En Islandia es raro ver osos polares, pero de todas formas son peligrosos. Muy peligrosos. Cuando vienen, tienen hambre. Pero estaba demasiado cansado para preocuparme. Estaba harto. Quería irme a casa. Quería tumbarme en el sofá, charlar con Nói. El charco de sangre ya casi no se veía. Si seguía nevando, pronto desaparecería. Mejor.
Caminé pesadamente hacia el pueblo, me pasé por el colegio a ver a Hafdís y le conté que no había encontrado a Barbanegra.
—¿Barbanegra?—preguntó, y cerró el portátil.
Me puse rojo. En realidad no quería que se enterara de lo del nombre. Era algo entre el zorro y yo. Por eso no dije nada y bajé la mirada.
—¿Le has puesto nombre? ¿Como el pirata?
Se levantó de la mesa y se acercó a mí, me cogió las manos, las levantó un poco y las observó.
—¡Tienes las manos rojas! —dijo asustada—. ¿Es sangre? ¿Te has hecho daño?
Retiré las manos y entonces vi que estaban manchadas de sangre, pero secas.
—No es mía —contesté. Recordaba haber metido las manos en la sangre. ¿Me había tropezado?
—¿Que no es tuya?
—He encontrado un charco de sangre, arriba, al lado del Arctic Henge —reconocí, y me pregunté si el abuelo habría querido que lo contara. Igual tendría que haber mentido, pero solo se puede mentir para proteger a alguien, por ejemplo a un amigo o a una amiga.
—¿Sangre?
Me encogí de hombros.
—Solo sangre. Nada más. No pasa nada.
—¿Seguro que no te has hecho daño?
—Seguro —respondí.
Los dos examinamos mis manos, no encontramos heridas, pero estaban un poco hinchadas por el frío.
—Sangre. —Hafdís estaba pensativa—. ¿De un animal?
—Puede ser —dije, y añadí—: Seguro.
Hafdís frunció el ceño, negó con la cabeza y dijo:
—¡Menudo cazador estás hecho!
Sonreí. Me gustaba que me llamaran cazador.
Hafdís me dejó marchar y me fui a casa, decidí que después de lavarme muy bien las manos me pasaría el resto del día viendo la tele. No eran más que las tres, pero me gustaba ver Dr. Phil, ¡ese loquero era capaz de leer la mente! Cuando la gente pasaba el detector de mentiras, el Dr. Phil nunca se sorprendía del resultado porque siempre sabía qué se traían entre manos. Había hombres enamorados de sus hermanas o que no querían irse de casa a pesar de ser más mayores que yo, y seguían viviendo con sus madres, que se quejaban al Dr. Phil. Y había mujeres que engañaban a sus maridos y hasta tenían hijos con otros hombres, pero no lo reconocían aunque la prueba del ADN demostrara lo contrario. Una vez salieron una mujer blanca y un hombre blanco, y la mujer había tenido un bebé negro pero decía que no se había acostado con ningún hombre negro. Y su marido la creía, decía que confiaba en ella y que la quería, que la seguiría hasta el fin del mundo. Pero el Dr. Phil descubrió a la mujer y discutió con ella hasta que todos se echaron a llorar y el niño negro se quedó sin padre, ni negro ni blanco. Y entonces el público aplaudió y la mujer del Dr. Phil salió del plató con su marido y le felicitó, aunque no se oía del todo lo que decía. Pero siempre quedaba encantada con el espectáculo. A mí también me habría gustado tener una mujer así. Pero más joven.
Me calenté una pizza congelada en el microondas y me pasé la tarde entera viendo la tele, hasta que me quedé dormido en el sofá. Estaba tan cansado que hasta me olvidé de llamar a Nói por Messenger.
La mañana siguiente miré por la ventana, estaba todo blanco, el mar azul oscuro, casi negro, todo normal, así que no pasaba nada. Debía de haber parado de nevar por la noche, porque no parecía que cayera nada del cielo.
Me puse ropa de abrigo y me acerqué al muelle. En el puerto había un montón de viejos almacenes y conserveras, edificios construidos en los años cincuenta y sesenta que ahora estaban abandonados: los barracones y las casetas de los empleados, los enormes tanques para el aceite de hígado de bacalao y el fuel. Todo vacío. Me dejaban usar gratis el edificio Miami, al menos la parte trasera, aunque nadie utilizaba el resto. Se llamaba así porque su primer dueño, Baldur, había hecho pintar un par de palmeras en la fachada, aunque ya casi no se veían, y las palmeras le recordaban a la gente a Miami, porque allí hay palmeras de verdad.
Dentro estaba oscuro y húmedo. Un edificio grande que estaba triste por la ausencia de personas. El agua de lluvia y del deshielo goteaba por varios puntos del tejado, por eso yo solo usaba la zona que quedaba seca, atrás del todo.
En Raufarhöfn hubo un boom del arenque. La gente venía incluso de Reikiavik porque había mucho trabajo tanto para hombres como para mujeres. Pero apenas había sitio en las casas, a pesar de que las literas se apilaban hasta el techo. El hotel antes no era un hotel, sino un alojamiento para trabajadores. En el cobertizo que había en diagonal frente a la vieja oficina de correos se alojaban trabajadoras. En los barracones también vivía gente. Hacían falta muchas manos. En aquella época el pueblo tenía cine, un club de teatro y baile. El capitán del puerto Sæmundur a veces me hablaba de ello. En las fiestas de los fines de semana, los marineros y trabajadores del puerto apenas cabían en la sala de baile, así que nadie podía bailar porque las mujeres y los hombres se apiñaban como sardinas en lata. En 1966 incluso vino Hljómar a Raufarhöfn, y para que todos pudieran verlos ¡dieron tres conciertos en un solo día!
Pero eso era antes. Ahora, cuando a veces se reúnen todos los habitantes de Raufarhöfn en el salón del centro cívico, por ejemplo para celebrar Þorrablót, la sala sigue medio vacía.
Los pescadores capturaron todo el arenque que había en las aguas territoriales de Islandia, y cuando ya no quedaba arenque cerca de la costa, se intentó localizar los bancos de peces desde aviones, en alta mar. Entonces los barcos navegaban un día entero para llegar a los bancos de arenque, y cuando estos también desaparecieron, se acabó el pescado, y la gente volvió a Reikiavik y se dedicó a otra cosa. Y la tranquilidad llegó a Raufarhöfn. Ahora sí que había sitio para bailar, pero los que se quedaron solo querían beber. Entonces se dieron cuenta de que también se podían pescar y comer otros peces, no solo arenque, sino también lumpo, eglefino, carbonero, maruca, anguila lobo y caballa. Y por eso siguió habiendo una industria considerable en Raufarhöfn, hasta que los políticos introdujeron el sistema de cupos de pesca y Raufarhöfn se quedó casi sin cuota. Los almacenes estaban parados, una de cada tres casas estaba vacía. Solo quedó un hombre con una cuota de pesca decente, aunque tampoco era grande: Róbert McKenzie. Siggi le pescaba de vez en cuando bacalao con el cabrestante; Einar, con el palangrero. Júníus y Flóki, que eran padre e hijo y todos los llamaban simplemente Jú-Jú —por Júníus y Júnior—, pescaban con red. Eran los más activos de todos, casi siempre estaban en el agua y apenas se les veía por el pueblo. ¡A veces capturaban siete toneladas en un solo día! Pero a mí me daba igual. Yo era el único que pescaba tiburones, así que los cupos no me afectaban. Y por eso podía utilizar el edificio Miami vacío, donde antes se licuaban los restos del arenque, las cabezas y así, para hacer harina de pescado. Aún se podía oler. Allí tenía los toneles y las tinas donde dejaba a los tiburones en remojo en agua salada durante un par de días cuando no los preparaba directamente en el puerto. Allí guardaba los barriles de cebo, estaba mi mesa de trabajo, mi frigorífico, que zumbaba de lo lindo con la chapa al aire, mis cuchillos y las herramientas que necesitaba para Petra. Mi barco. Que también tenía sus años. El abuelo me lo había dejado todo, excepto el frigorífico: ese me lo había dado Magga.
Me puse manos a la obra con Petra. Necesitaba un cambio de aceite. Sæmundur se acercó, me observó un rato, se subió conmigo al barco y me ayudó, aunque yo ya podía solo. En un momento se me acercó tanto que mi cara acabó sin querer en su pelo. Me hizo cosquillas. Sæmundur tenía pelo por todas partes, no tenía una barba propiamente dicha, pero nunca iba afeitado, pelo revuelto en la cabeza, pelo abundante en la nariz, cejas pobladas, pelo en los antebrazos y el dorso de las manos, y muy pocas canas, a pesar de que ya era muy mayor.
—¡No me mires así! —Se echó a reír—. ¡Me voy a poner rojo!
Yo también me reí. Pero cuando coloqué el embudo en el tanque de aceite y Sæmundur echó el aceite a borbotones, nos concentramos en lo que estábamos haciendo. Y puede que eso hiciera reflexionar a Sæmundur, igual quería desahogarse, porque dijo:
—Róbert, Róbert. Así, sin más, puf, desaparecido. Nuestro hotelero particular. ¡Nuestro rey de los cupos, maldita sea! —Sæmundur dejó el bidón de aceite y sacudió la cabeza—. Habrá lío, ya lo verás. ¡Se acabó la paz!
Esa fue la primera noticia que tuve de la desaparición de Róbert McKenzie. Y no tendría que haberme sorprendido tanto, al fin y al cabo el día anterior había encontrado un enorme charco de sangre muy cerca del Arctic Henge, y él era quien lo había mandado construir. Pero me pilló tan desprevenido que no se lo conté a Sæmundur. Este seguía especulando sobre dónde podría estar Róbert, por ejemplo en un puticlub de Ámsterdam o en una clínica de desintoxicación en Florida. Yo no comenté nada, y cuando terminé lo que estaba haciendo me fui directamente a casa, porque me sentía como si estuviera ocultando algo, como si hubiera hecho alguna tontería, y en cuanto se la contara a la gente, me relacionarían de verdad con la desaparición de Róbert. Pero en realidad ya era demasiado tarde, Hafdís sabía lo del charco de sangre, y así empezaron los problemas, por eso intenté no pensar más en ello. Si eres la persona que encuentra un cadáver o sus restos, aunque solo sea un charco de sangre, estás relacionado con el asunto. Formas parte de la historia, y apareces en los libros. Y quería evitarlo no diciendo nada. Pero cuando una mujer de la policía me llamó al móvil y me pidió que fuera al colegio para hablar un poco conmigo, me puse nervioso, me sentí culpable, aunque no hubiera hecho absolutamente nada ni matado a nadie. Aun así. Me preparé para lo peor.
3. Birna
Más o menos una hora después estaba delante del colegio. Con todo el equipo. Solo así me sentía completo. Cosas mías. Sombrero de vaquero, estrella de sheriff y pistola. Aunque a veces se burlaran de mí. El equipo me ofrecía protección. Y la necesitaba de verdad si quería entrar en el colegio. Tuve que armarme de valor. Solo con ver la fachada gris y el coche de policía delante, incluso el parque y las tres bicicletas, ya tenía miedo. Sigfús, el anterior director, dijo delante de todos los alumnos en una reunión de principio de curso que el conocimiento era como una mochila que llevaríamos a la espalda para toda la vida. No aprendí mucho en el colegio, pero seguía arrastrando la mochila conmigo. Pesaba mucho, y pesaba cada vez más a medida que me acercaba al colegio. Aquel edificio se me tragó hasta que cumplí los catorce. Por suerte, después ya no tuve que ir más. Pero no pasa nada. No fue para tanto. Solo que no tenía amigos, y era una pena porque todos los demás niños los tenían. Siempre me sentaba en la última fila, yo solo en un pupitre doble. Si alguien hacía ruido o no había hecho los deberes, le hacían sentarse conmigo durante una lección. Siempre eran chicos. Y se tapaban la nariz porque yo solía tener un cubito de hákarl en un pequeño bote de plástico en el bolsillo del pantalón. El tiburón fermentado del abuelo. Mis provisiones. No pasaba nada, pero a veces la tapa se caía y yo no me daba cuenta hasta que metía la mano en el bolsillo pegajoso, y entonces algunos compañeros lo olían.
El director Sigfús dijo que no podía llevar hákarl al colegio, pero la cosa no fue a más porque no quería enfrentarse al abuelo, que estaba armado. El abuelo sabía perfectamente que Sigfús no podía prohibirle a nadie que llevara comida al colegio, porque el abuelo sabía de leyes. Y además, los hijos de los granjeros olían a oveja, y los hijos de los armadores, a dinero. A mí me pareció muy convincente, pero en la clase no olía nunca a oveja ni a dinero. Aunque a tiburón fermentado tampoco. Igual es que te acostumbras a ello. Entonces ¿por qué tanto alboroto?
Una vez guardé una latita de hákarl en mi pupitre. Y al día siguiente ya no estaba. ¡Alguien la había robado! No me atreví a decírselo al profesor, pero se lo conté al abuelo, que solo me dijo que no volviera a guardar tiburón en mi pupitre. Eso me pareció un poco injusto. Había dado por hecho que el abuelo estaría de mi parte. Estaba furioso y decepcionado, le di mil vueltas a la cabeza, me pregunté quién habría podido robar el tiburón y cómo me vengaría si desenmascaraba al ladrón, de manera que durante dos días no presté ninguna atención en clase, me quedé allí sentado intentando resolver el caso. Me imaginé haciéndole una llave al ladrón y sujetándole la cabeza con la tapa del pupitre para obligarle a confesar.
De todos modos no se me daban bien las clases. Siempre sacaba malas notas, hasta cuando Rómeó se sentaba a mi lado. Rómeó fue mi único y por lo tanto mi mejor amigo en la época del colegio. Se mudó al pueblo desde Seyðisfjörður, su padre era italiano y trabajaba de cocinero en la cafetería de la conservera, por eso Rómeó tenía un nombre extranjero y la piel morena. Pero solo estuvo unos tres meses en Raufarhöfn, porque los cocineros de la cafetería cambiaban a menudo, y por eso Rómeó no tuvo otros amigos. Le sentaron a mi lado y yo me puse muy contento, le di la mano porque quería que se sintiera bienvenido, y así nos hicimos mejores amigos. Era el único que se portaba bien conmigo de verdad. Cuando se marchó, hasta se pasó por mi casa, me regaló un dibujo de Batman colgado de un rascacielos agarrado solamente a su pistola sujeta a una cuerda y un gancho. El arma de Batman es alucinante. A Rómeó se le daba muy bien dibujar músculos, aunque él todavía no tenía, y me tendió la mano como lo había hecho yo el primer día, y después no volví a verle, no sé dónde estará ahora o si sigue vivo, y al despedirme me puse más triste que en toda mi vida.
Siempre sacaba las peores notas, las peores de todo Raufarhöfn, de toda la historia de las notas, y no estoy exagerando, porque un profesor itinerante me dijo una vez que en toda su carrera nunca había visto unas notas tan malas. Y él sabía de lo que hablaba, porque había sido profesor por todo el país. No estaba enfadado, sino que, por alguna razón, estaba positivamente sorprendido. Mis compañeros siempre esperaban encantados mis notas, porque gracias a mí no eran los peores. Siempre se reían aliviados. Yo me reía con ellos, porque es mejor reírse con otros que ser el único que no se ríe. Si no, te sientes solo.
Las letras se entremezclaban constantemente en mi cuaderno. Las matemáticas eran imposibles. Por lo menos era bueno en geografía, puede que el mejor de todo Raufarhöfn. Me sabía todos los nombres de los fiordos y los montes, de las gargantas y los pueblos, tuvieran tres mil habitantes o doce. En la pared de mi cuarto tenía un gran mapa de Islandia, y a veces lo recorría entero en una sola tarde, descifraba todos los nombres. Porque leer sí sabía. Los libros me parecían demasiado largos, los cómics demasiado caóticos, pero los mapas eran perfectos. En el resto de las asignaturas siempre sacaba las peores notas. Nadie se quejaba. Nadie me reñía.
—No pasa nada —opinaba el abuelo. Decía que había cosas más importantes en la vida que los números y las letras.
Mi madre no estaba contenta con mis resultados escolares, pero les echaba la culpa a los profesores. Por eso quería enviarme a un colegio especial en Reikiavik donde encajara, como ella decía, pero el abuelo se negaba, decía que me hacía mucha más falta la familia que mejores profesores, y yo apoyaba completamente al abuelo, porque la familia es lo más importante del mundo. Además yo era parte de Raufarhöfn, como la torre Eiffel es parte de París. Había crecido aquí, quería pasar aquí toda la vida. Y aquí quería morirme. Al final mi madre también lo entendió. Ni diez caballos podrían arrastrarme a la ciudad. Allí se tira al mar la porquería de doscientas mil personas sin depurarla. En la playa se ven compresas, bastoncillos para las orejas y condones. ¡No, gracias! ¡Conmigo no contéis! Preferiría volver a comerme un pez crudo.