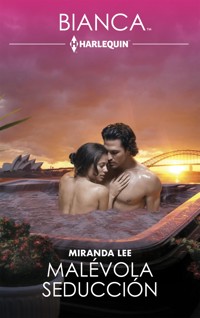4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libro De Autor
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
La amante del magnateTara llevaba un año saliendo con el magnate australiano Max Richmond y vivía para aquellos momentos robados en los que disfrutaba de su compañía; ya fuera en una cena o en la cama. Pero últimamente había empezado a plantearse que quizá Max no tuviera la intención de formar una familia... Parecía satisfecho con la idea de que Tara no fuera nada más que su amante. Amor en horas de trabajo Jessie estaba emocionada ante la posibilidad de trabajar en una de las mejores agencias de publicidad de Sidney después de haber tenido que luchar para llegar a fin de mes y criar a su hija sola. Pero, cuando vio a su futuro jefe, se le encogió el corazón... porque no era la primera vez que veía a Kane Marshall... ¿Tenía sentido seguir adelante con la entrevista sabiendo que Kane recordaba el apasionado encuentro que habían compartido siendo desconocidos?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
2004 Miranda Lee. Todos los derechos reservados.
LA AMANTE DEL MAGNATE, Nº 128 - julio 2012
Título original: The Magnate’s Mistress
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Books
© 2004 Miranda Lee. Todos los derechos reservados.
AMOR EN HORAS DE TRABAJO, Nº 128 - julio 2012
Título original: Bedded by the Boss
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Books
Publicados en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0684-9
Editor responsable: Luis Pugni
Imagen de cubierta: CZALEWSKY/DREAMSTIME.COM
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Al oír el tono de entrada de mensajes Tara dejó de leer y se puso a buscar el móvil en el bolso.
¡Max! Tenía que ser Max. Era la única persona que le mandaba mensajes de texto últimamente.
Llego a Mascot a las 15:30. QF310. ¿Puedes venir a recogerme?
A Tara se le aceleró el corazón. Eran las doce menos cinco. Si su avión llegaba a las tres y media, Max estaría ya volando.
Contestó rápidamente.
Allí estaré.
Sonrió al pensar en la brevedad y frialdad de ambos mensajes. No había ningún «Me muero de ganas de verte» o «te echo muchísimo de menos». Eran los dos muy serios.
Max era un hombre serio. Habitualmente.
No tanto en la cama. Tara sintió que un escalofrío le recorría la espalda al recordar la imagen de Max convulsionado, haciendo el amor con ella.
No. En momentos como ése, Max no era nada serio.
Tara volvió a mirar el reloj. Era casi el mediodía.
Tenía poco tiempo para arreglarse, tomar un tren a la ciudad, recoger el coche de Max y conducir hasta el aeropuerto. Tenía que darse prisa.
Se incorporó de la cama de un salto, y entonces recordó por qué seguía en la cama a esas horas. Sintió unas fuertes náuseas y tuvo el tiempo justo para llegar al cuarto de baño antes de vomitar.
¡Maldita sea! ¿Por qué tenía que haber pillado un virus estomacal justo aquel día? Hacía casi un mes que no veía a Max. Por culpa de la crisis de la industria turística, Max llevaba una eternidad en el extranjero. Hong Kong había sido una de las ciudades más afectadas. Dos noches antes, cuando Tara se había quejado de que se iba a terminar olvidado de su cara, Max le había prometido intentarlo aquel fin de semana. El viernes tenía que volar a Auckland para una reunión de negocios importante y había posibilidad de hacer parada en Sidney antes de regresar a Hong Kong.
Pero Tara no había albergado demasiadas esperanzas. Nunca quería hacerse demasiadas ilusiones, porque se deprimía demasiado cuando éstas no se cumplían. Aunque también era posible que Max la echara por fin tanto de menos a ella como ella a él.
Por eso estar enferma era lo último que hubiera querido. Posiblemente, solo pasarían juntos una noche, y quería disfrutarla al máximo. Pero iba a ser difícil si a ella le entraban ganas de devolver todo el tiempo.
Tiró de la cadena y suspiró.
–¿Te encuentras bien? –dijo su madre desde el otro lado de la puerta del baño.
–Sí, estoy bien –mintió Tara.
Sabía por experiencia que no podía decirle a su madre la verdad. Se preocuparía y lo exageraría todo, y Tara no quería eso. Estaba segura de haber contraído un virus. La familia de su hermana lo había padecido la semana anterior, y ella había estado en casa de ellos el fin de semana en una barbacoa.
Después de vomitar, Tara se sintió mucho mejor. Pensó que una ducha la haría sentir aún mejor y abrió el grifo.
Una hora más tarde, entró en la cocina con el pelo recién lavado y secado, perfectamente maquillada y un modelo nuevo. Su madre la miró de arriba abajo con el ceño fruncido.
–Ya veo que tu dueño y señor viene a hacerte una de sus cada vez menos frecuentes visitas –dijo Joyce antes de reanudar su tarea.
Para Joyce Bond, el sábado era el día de cocina. Y así había sido desde que Tara podía recordar. Aquellas costumbres tan rígidas chocaban con la naturaleza de Tara, mucho más espontánea de carácter. A menudo deseaba que su madre la sorprendiera haciendo algo diferente algún sábado. O cambiando de actitud respecto a Max.
–No empieces, mamá –dijo Tara poniendo una rebanada de pan en la tostadora.
Su estómago se había asentado lo suficiente para intentar tomar una tostada, aunque no se sentía bien del todo.
Joyce salió de detrás de la encimera de la cocina para mirar de arriba abajo a su hija. A su increíblemente bella hija.
Tara había heredado lo mejor de su padre y de su madre. De él, la estatura, el cabello rubio, la piel tersa, unos dientes bonitos y unos llamativos ojos verdes. De ella tenía la nariz delicada, los labios carnosos y unos pechos grandes y firmes que Tara lucía infinitamente mejor de lo que Joyce jamás hubiera podido lucir al ser mucho más baja.
A Joyce no le había sorprendido que uno de los acaudalados clientes de la exclusiva joyería donde trabajaba Tara se hubiera interesado en ella. Tampoco se había sorprendido, ni siquiera se había preocupado demasiado, cuando Tara le confesó que ya no era virgen. Para Joyce le parecía ya un milagro que una chica con el aspecto de Tara hubiera cumplido los veinticuatro años sin haberse acostado con ningún hombre. Seguro que los muchos novios que su hija había tenido habían intentado llevársela a la cama.
Tara siempre decía que estaba esperando a su príncipe azul. Era una idealista, una auténtica romántica. Ávida lectora, sentía verdadera adicción por las novelas con personajes enamorados y finales felices.
Al principio, Joyce había concebido esperanzas de que Max Richmond pudiera ser el príncipe azul de su hija. Tenía casi todo lo necesario: era rico, era guapo, era joven. Bueno, relativamente joven, tenía treinta y cinco años cuando conoció a su hija.
Sin embargo en los doce meses anteriores, Joyce había cambiado de opinión respecto a la relación de su hija con el apuesto magnate hotelero. Cada vez estaba más claro que Max Richmond no iba a casarse nunca con su adorable y joven amante.
Porque en eso era en lo que Tara se había convertido. No era una auténtica novia, ni era su pareja como decía la gente joven. Era una amante a la antigua, de la que se espera que esté disponible cuando se la llama y que se quede callada cuando uno se haya ido. De las que se espera que den mucho sin esperar nada a cambio, excepto los carísimos regalos que los hombres ricos hacen habitualmente a sus amantes.
Ropa de marca. Joyas. Perfumes. Flores.
Cuando Max no estaba en la ciudad, enviaba todas las semanas un ramo de rosas rojas, pero, ¿quién las encargaba? ¿él mismo o su secretaria?
Si Tara hubiera sido una de esas chicas que sólo quieren pasárselo bien y que saben lidiar con ese tipo de relaciones, Joyce se habría callado. Pero Tara no era así. Bajo su apariencia sexy y sofisticada, se ocultaba un alma delicada y sensible. Era una buena chica. Cuando Max Richmond la dejara, iba a quedar destrozada.
Estos pensamientos calentaron la cabeza a Joyce.
–¿Que no empiece a qué? ¿A decirte cómo son las cosas? No pienso quedarme sentada sin decir nada, Tara. Te quiero demasiado. Estás desperdiciando tu vida con ese hombre. Nunca te dará lo que quieres en realidad. Sólo te está utilizando.
Tara recordó en silencio cuántas veces le había dicho su madre que ella no sabía lo que quería. Joyce nunca había aprobado que su hija, en lugar de buscar un trabajo al terminar la universidad, se hubiera marchado a Japón a enseñar inglés, ocasión que ella aprovechó para viajar cuanto pudo por toda Asia. Cuando regresó a Sidney dieciocho meses más tarde, su madre contaba con que Tara buscaría trabajo como profesora, pero en vez de eso, aceptó un trabajo de dependienta en Whitmore Opals mientras decidía lo que quería hacer. Hacía poco, había anunciado que quería volver a la universidad para estudiar psicología, con las consiguientes miradas de desaprobación.
En cierto modo su madre tenía razón. No sabía lo que quería ser profesionalmente. Pero sí sabía lo que no quería. No quería estar encerrada en casa como su hermana Jen. Ni pasarse todos los sábados haciendo tartas.
–¿Y qué es lo que tú crees que yo quiero en realidad, mamá? –preguntó ella con curiosidad.
–Lo que todas las mujeres quieren en el fondo. Un hogar y una familia. Y un marido, por supuesto.
Tara no dijo nada. Su madre tenía más de sesenta años, así que era normal que tuviese unas ideas tan anticuadas.
Lo de que mencionara un marido no dejaba de ser irónico. Joyce llevaba viuda más de veinte años. El padre de Tara era electricista y murió en un accidente laboral cuando ella sólo tenía tres años. Su madre las había criado a su hermana y a ella prácticamente sola. Había tenido que trabajar mucho para que no les faltara de nada. Había luchado y ahorrado e incluso pudo comprar una casa. Había que reconocer que no era la casa más elegante del mundo, pero era una casa. Y nunca había vuelto a casarse. Ni siquiera había vuelto a haber un hombre en su vida.
–A lo mejor te sorprende lo que te voy a decir, mamá –dijo Tara sacando el pan de la tostadora–, pero yo no quiero nada de eso. Al menos de momento. Sólo tengo veinticuatro años. Tengo muchos años por delante para pensar en matrimonio o maternidad. Me gusta mi vida como es. Tengo muchas ganas de volver a la universidad el año que viene. Mientras tanto, tengo un trabajo interesante, algunos buenos amigos y un amante fabuloso.
–Al que apenas ves. Y en cuanto a tus supuestamente buenos amigos, dime uno solo con el que hayas salido en los últimos seis meses.
Tara no pudo pensar en nadie.
–¿Ves a lo que me refiero? Nunca sales con tus amigos, porque estás obligada a tener los fines de semana reservados por si su alteza real decide dejarse caer por aquí. Por amor de Dios, Tara, ¿de verdad crees que ese millonario amante tuyo pasa solo los fines de semana que no está contigo?
Joyce lamentó haber hablado con tanta dureza al ver que su hija se ponía muy pálida.
Tara se agarró a la encimera de la cocina y tragó saliva para ahogar la rabia que crecía en su interior.
–No sabes de lo que estás hablando, mamá. Max nunca haría eso.
–¿Estás segura? –dijo Joyce con más suavidad–. Él no te quiere, Tara. No como tú a él.
–Sí que me quiere. Y aunque no me quisiera, yo querría estar con él. No pienso renunciar a él por nada del mundo.
Y dicho eso, mordió con rabia su tostada.
–Te va a hacer mucho daño.
Tara sintió el corazón en un puño. ¿Sería verdad? Imposible. Max nunca le haría daño. Nunca a propósito. Él no era así. Su madre no podía entenderlo. Max estaba en un momento de su vida en el que no quería un matrimonio. Ni hijos. Simplemente eso. Se lo había dejado claro desde el principio. Estaba demasiado ocupado con su trabajo como para pensar en casarse. Desde que su padre sufriera una embolia, Max cargaba con toda la responsabilidad de la empresa familiar. Hacerse cargo de una enorme cadena de hoteles internacionales suponía mucha dedicación, especialmente en una época de crisis en el sector. Max pasaba la mitad de su vida en los aviones. Por el momento, lo único que podía dedicarle a ella era algún fin de semana ocasional.
Él le había dado la oportunidad de cortar la relación antes de que se hiciera más seria. Pero eso había sido después de que la llevara a la cama y abriera para ella todo un mundo con el que ella nunca había soñado, un mundo de increíble placer.
¿Cómo iba a renunciar a la perfección sólo porque no todo era perfecto?
Tara tiró el resto de la tostada a la basura y suspiró.
–Si tanto desapruebas mi relación con Max, a lo mejor ha llegado el momento de que me vaya de esta casa.
Podía permitirse alquilar algo. En la joyería, además del sueldo, obtenía sustanciosas comisiones. Era la dependienta que más ventas hacía, gracias a su don para tratar con la gente y a que hablaba japonés con fluidez. Muchos de los clientes de la tienda eran turistas u hombres de negocios japoneses a los que les gustaba ser atendidos por una bella australiana que hablaba su lengua.
–¿Y adónde irías? ¿Al ático de tu amante? No le iba a gustar. Él sólo te quiere allí cuando él está allí.
–Eso no lo sabes. Tú ni siquiera lo conoces. Apenas dices dos palabras cuando él llama por teléfono y nunca lo has invitado a venir por aquí.
–No creo que quisiera venir –refunfuñó ella–. Esta casa no es lo suficientemente elegante para un hombre que vive en la planta superior del hotel más lujoso de Sidney y cuya familia posee una mansión junto a la costa en Point Piper. A la cual, por cierto, nunca te ha llevado. Ni siquiera en Navidad. ¿Te has dado cuenta de eso, Tara? No eres lo suficientemente buena para conocer a sus padres. Eres como un sucio secreto. Eso es lo que eres ahora, Tara, una mantenida.
Tara no pudo soportarlo más.
–Primero de todo, no hay nada sucio en mi relación con Max. Nos queremos y él me trata como a una princesa. Segundo, no soy un sucio secreto de Max. Salimos junto en público a menudo, ya lo sabes. Bien que les enseñabas a tus amigas nuestras fotos en los periódicos. Y bien orgullosa que estabas.
–Eso era cuando aún creía que vuestra relación iba a algún lado. Cuando pensaba que él se casaría contigo. Pero, últimamente, me he dado cuenta de que ya no salen fotos vuestras en los periódicos. A lo mejor es que ya no tiene tiempo ni para llevarte a algún sitio. Aunque seguro que para llevarte a la cama si le queda tiempo.
Tara apretó los dientes para no decir algo que terminara lamentando. Quería mucho a su madre. Y podía entender su preocupación. Pero la vida moderna era muy complicada en lo referente a las relaciones. Las cosas no eran tan fáciles de definir como en la época de su madre.
De todas formas, era evidente que había llegado el momento de buscar otro sitio donde vivir. Tara no podía soportar tener que estar defendiendo a Max y a sí misma todo el tiempo. Terminaría por estropear la relación con su madre.
Se daba cuenta de que no debía haber vuelto a casa después de su regreso de Tokio. En aquellos dos años se había independizado de la influencia materna y así debería haber continuado. Pero cuando Joyce la recibió en el aeropuerto a su regreso dando por hecho que volvía a casa con ella, Tara no tuvo el valor de decirle que no quería estar con ella. Y la verdad era que había sido muy agradable volver a estar en casa en su dormitorio de siempre... y volver a disfrutar de las comidas de su madre.
Pero habían pasado los meses y se había enamorado locamente de Max.
Las cosas habían cambiado.
Por otra parte, si se iba de casa, su madre se iba a quedar muy sola. Siempre le decía lo contenta que estaba de tenerla en casa. Y el dinero que aportaba Tara hacía la vida de Joyce más fácil. Su pensión de viuda no daba para mucho.
Tara se sintió culpable. Dios mío. ¿Qué podía hacer?
Le hablaría a Max de la situación a ver qué le parecía. Max tenía una gran habilidad para que las cosas parecieran claras y evidentes. Se pasaba la vida solucionando problemas y tomando decisiones. Al fin y al cabo eso era gran parte de su trabajo.
Max era un hombre con capacidad para tomar grandes decisiones. Un poco inflexible a veces. De carácter fuerte. Incluso despiadado.
–Mira, mamá. Hay buenas razones por las que Max no me ha llevado a conocer a sus padres. No tiene nada que ver con que seamos de clase trabajadora. Su padre era de clase trabajadora, pero él...
Tara se calló de repente al darse cuenta de que iba a revelar cosas que le habían sido contadas en la más estricta confidencialidad. A Max no le iba a gustar nada que Tara aireara viejos secretos de familia, aunque sólo fuera a su madre.
–Vamos a dejarlo –dijo con un suspiro–. No me encuentro bien para estar discutiendo contigo sobre Max hoy.
Nada más decirlo, Tara se arrepintió de sus palabras. Su madre pasó rápidamente del enfado a la preocupación. Su madre era muy aprensiva con los temas de salud.
–Ya me había parecido oírte vomitar antes.
–No es nada. Algún virus. Probablemente el mismo que sufrieron Jen y los niños. Ya estoy mejor.
–¿Estás segura de que es eso?
–Bueno, no creo que me esté muriendo de una enfermedad horrible. En serio, mamá. Deberías dejar de leer esos sitios de internet sobre temas de salud. Te estás convirtiendo en una hipocondríaca.
–Quería decir... ¿seguro que no estás embarazada?
–¡Embarazada! –exclamó Tara sorprendida por completo.
¡Dios mío! ¡Cómo son las madres!
–No, mamá. No estoy embarazada.
Había tenido la regla después de que Max se fuera, así que si estaba embarazada habría sido un caso de inmaculada concepción.
Además, Tara era una obsesionada de los métodos anticonceptivos. Lo último que necesitaba en esos momentos era tener un hijo. Max no era el único en pensar así.
Cuando empezaron a tener relaciones, Max utilizaba preservativos. Pero después de que uno se rompiera y pasaran dos semanas de angustia, Tara empezó a tomar la píldora. Tenía la alarma de su móvil programada todos lo días a las seis de la tarde para no olvidarse de tomarla. Incluso tenía una caja de pastillas en el cuarto de baño de Max por si acaso.
La tendencia de su madre a ponerse siempre en lo peor había convertido a Tara en una experta de la acción preventiva.
–No hay ningún anticonceptivo seguro –dijo Joyce con firmeza–. Excepto decir que no.
Tara tuvo que contenerse para o decirle a su madre que no era su intención decirle que no a Max.
–Tengo que irme. El próximo tren al centro sale en diez minutos.
–¿Cuándo volverás? –gritó su madre cuando ella ya había salido corriendo de la cocina–. ¿O no lo sabes?
Ésa era la verdad. No lo sabía. Nunca lo sabía últimamente. Max iba y venía como un huracán, sin dar muchas explicaciones. Él quería que ella entendiese lo ocupado que estaba. Y ella lo entendía. ¿O no?
–Ya te lo diré, mamá –contestó ella agarrando el bolso y corriendo hacia la puerta–. Adiós.
Capítulo 2
Su reloj de pulsera marcaba las cuatro menos cuarto cuando Tara aparcó el Mercedes plateado de Max. Diez segundos más tarde, corría por la zona de aparcamiento, a pleno sol y a la hora de más calor, maldiciendo por no haberse puesto unas zapatillas de deporte en lugar de las sandalias blancas. Eran muy sexys, con mucho tacón, pero era imposible correr con ellas. Se había empezado a dar cuenta al salir de su casa camino de la estación.
Había perdido el tren y eso lo había complicado todo.
Dudó entre tomar un taxi o esperar al siguiente tren.
Un taxi desde Quakers Hill hasta el centro iba a costarle un ojo de la cara.
Desgraciadamente, Joyce había inculcado austeridad a sus dos hijas. Posiblemente Tara se hubiera podido permitir un taxi, pero no fue capaz. Le parecía un despilfarro, especialmente porque estaba ahorrando para pagarse la universidad.
Por un momento pensó en usar la tarjeta de crédito que Max le había dado. La había usado alguna vez para comprar ropa, pero sólo cuando él estaba con ella, y porque él había insistido en que comprara algo que ella nunca se hubiera puesto en su vida cotidiana. Cosas como trajes de noche o lencería muy cara. Cosas que se quedaban en el ático de Max, porque eran parte de su vida allí.
Hasta ese momento, nunca había pensado en usarla para gastos normales. Entonces le vinieron a la mente las palabras de su madre: «Eres una mantenida» y se decidió. Si se hubiera seguido encontrando mal, habría cedido a la tentación, pero las náuseas habían desaparecido. Compró algo para comer y se dispuso a esperar el siguiente tren.
Por eso llegaba tarde. Apresuró su paso. Los tacones de las sandalias hacían mucho ruido en el asfalto. Su corazón se fue acelerando por el esfuerzo y por los nervios. Con un poco de suerte el avión de Max no habría llegado todavía. Le horrorizaba que él pudiera pensar que ella no se preocupaba por él lo suficiente como para llegar puntual. Además, los aviones casi nunca llegaban a su hora. Excepto cuando quieres que se retrasen.
Ironías de la vida.
Ya dentro de la terminal de llegadas, Tara buscó en los monitores la información relativa al avión de Max. ¡Había aterrizado hacía diez minutos! La puerta asignada era la B.
Era imposible que le hubiera dado tiempo a llegar al control de aduanas. Tara siguió corriendo, sorteando grupos de gente. Como era de esperar, la puerta B estaba en la otra punta del edificio.
La mayoría de los hombres con los que se cruzaba se la quedaban mirando, pero Tara estaba acostumbrada. Las rubias siempre recibían mucha atención masculina, especialmente si eran guapas de pelo largo y piernas aún más largas.
Tara tuvo que admitir que sus pantalones nuevos, blancos de talle bajo y ajustados eran bastante provocativos. Había descuidado lo que comía últimamente y había engordado algún kilo desde que los comprara en las rebajas de verano dos semanas antes. Menos más que eran elásticos.
No llevaba sujetador, y eso también hubiera sido suficiente para parar el tráfico si se hubiera puesto una camiseta o un top. Gracias a Dios, se había puesto una blusa rosa que ocultaba castamente sus pechos.
Normalmente, Tara llevaba sujetador. Pero a Max le gustaba que no lo llevara. O al menos, eso le había dicho una noche poco después de empezar a quedar. Siempre ansiosa por agradarle, no se ponía sujetador cuando estaba con él.
Con el paso del tiempo, se había dado cuenta del tipo de miradas que despertaba en otros hombres cuando salía con Max. Y no le gustaba. Por eso había llegado a ese término medio. Cuando estuviera con Max y no llevara sujetador, no se pondría nada demasiado ajustado. Elegía trajes de noche con pedrería en el pecho o con corpiño muy armado. Como ropa de día elegante se ponía vestidos con chaquetas a juego. Como ropa informal elegía blusas en lugar de camisetas ceñidas. A Tara le gustaba la idea de que sus pechos desnudos sólo fueran accesibles para su amante.
Sus pezones se endurecían sólo de imaginarse a Max tocándolos.
Tendría que esperar a estar a solas con Max en la suite del hotel. Aunque a Max parecía gustarle que ella luciera sus curvas en público, no era un hombre que hiciera manifestaciones amorosas fuera de la más estricta intimidad. Y eso incluía los besos.
En el primer reencuentro tras iniciar la relación, Tara se había echado en sus brazos en público y le había dado un enorme beso. Cuando por fin le dejó respirar, su expresión era de contrariedad. Le explicó después que él encontraba embarazoso excitarse en un lugar público donde no podía hacer nada al respecto. Más tarde le dijo que le encantaba que ella fuera tan provocativa como quisiera, pero en privado. Sin embargo, después de haberse sentido rechazada aquella vez, Tara no volvió a tomar la iniciativa cuando se trataba de hacer el amor. Dejaba eso para Max.
Y no es que tuviera que hacerse de rogar. A puerta cerrada, la fachada impasible de Max desaparecía para convertirse en un amante insaciable y apasionado. Tal vez fuera cierto que cada vez iba menos a Sidney, pero cuando iba su tiempo era enteramente para Tara. Pasaban casi todo el tiempo en la cama.
Para su madre eso hubiera sido una prueba más de que ella era sólo un objeto sexual para Max. Una amante. Una mantenida.
Pero su madre no estaba presente cuando él la tomaba en sus brazos. Ni sabía nada de cómo él la miraba, ni de la ternura de sus caricias, o de cómo temblaba incontroladamente cuando hacía el amor con ella.
Max la amaba. Tara estaba segura de eso.
Que no se quisiera casar con ella era debido a que no era el momento más adecuado para él, no a falta de amor. Max nunca había dicho que él descartase por completo el matrimonio.
Además, ella tampoco tenía ninguna prisa por casarse. La única prisa que tenía en ese momento era por llegar a la puerta B, recoger a Max y llevarlo al hotel Regency Royale.
El destino parecía estar de su parte. Nada más llegar sin aliento a la puerta, Max salió por ella caminando a buen paso con su ordenador portátil en una mano y una maleta pequeña negra en la otra.
Tara pensó que no era tan diferente a las docenas de hombres de negocios bien vestidos que había en el aeropuerto. Quizás fuera más alto que la mayoría. Y tenía los hombros más anchos. Y era más guapo.
Sólo de verlo sentía cosas que no podía explicarle a su madre. Se sentía viva como nunca se sentía cuando estaba sin él. Sentía que el cerebro le iba a estallar de la alegría y que la sangre le burbujeaba en las venas.
Tara tenía que reconocer que la mayoría de las chicas de veinticuatro años no hubieran perdido la cabeza por un tipo de hombre tan conservador de apariencia. Casi siempre llevaba traje. El que llevaba aquel día era gris marengo, con chaqueta sin cruzar, combinado con una camisa blanca impoluta y una corbata de rayas azules.
Todo muy discreto.
Pero a Tara le gustaba el aire de estabilidad y seguridad que proyectaba Max. Le gustaba que siempre pareciera un hombre con fundamento. Y le gustaba su físico.
Sin embargo, hasta aquel momento, nunca lo había analizado con detalle. Había sido su apariencia general lo que le había hecho perder el aliento al principio y lo que la tenía cautivada desde entonces.
Pero viéndolo avanzar por la puerta de salida, cuando él todavía no la había visto, Tara se sorprendió estudiando a Max más objetivamente que nunca.
Era un hombre atractivo. No era ningún niñato, pero tampoco un diamante en bruto.
Era muy masculino. Su rostro era grande pero equilibrado. Tenía el cabello castaño oscuro muy corto siempre peinado con raya a un lado. Sus ojos, azules, inteligentes y profundos, estaban separados por una nariz perfectamente recta y remarcados por unas gruesas cejas castañas. Sus labios, aunque carnosos, no eran en absoluto femeninos y siempre tenían una expresión inflexible.
Max no sonreía mucho. Sus labios permanecían casi siempre cerrados. Sus penetrantes ojos azules tenían una dureza que a Tara le parecía sexy, pero que imaginaba normal que otros pudieran encontrar hostil, especialmente cuando algo lo contrariaba o enojaba. Tara imaginaba que podía ser un jefe temible. Le había oído algunas veces poner firmes a algunos de sus empleados.
Pero con ella nunca estaba contrariado o enojado. Se había molestado un poco aquella vez que lo besó en público. Y se había sentido frustrado cuando ella no le permitió comprarle un coche. Pero nada más.
Tara sabía que, en cuanto la viera allí esperándolo, sonreiría.
Y de pronto, allí estaba él. Tuvo que contener sus ganas de correr hacia él y echarse en sus brazos. Se quedó quieta, devolviéndole la sonrisa mientras él se acercaba a ella.
–Por unos segundos pensé que no estabas.
–Y casi no llego –confesó ella–. Deberías haberme visto hace un minuto intentando correr por el aparcamiento con estos zapatos.
Él miró los zapatos y recorrió a continuación todo su cuerpo con la mirada. Para cuando él volvió a mirarla a los ojos, Tara sintió que la boca se le había secado por completo.
–¿Estás segura de que el problema han sido los zapatos y no esos pantalones? ¿Cómo has sido capaz de ponértelos? Parece que te los han cosido encima.
–Son elásticos.
Sus ojos brillaron de una forma muy sexy que ella adoraba.
–Gracias a Dios. Ya me estaba imaginándome pasando la mitad de la noche intentando quitártelos. No deberías ponerte ropa así para venir a recibirme cuando hace un mes que no nos vemos. Tiene un tremendo efecto sobre mí.
–Creí que te gustaba que me pusiera ropa sexy –preguntó ella un poco ofendida por que no le hubiera preguntado por qué casi llegaba tarde. Por un momento pensó que a él no le importaba.
–Eso depende de cuánto tiempo hace que no te veo. Menos mal que llevas sujetador.
–Pero si no llevo.
Él le miró el pecho y luego los labios.
–Ojalá no me lo hubieras dicho –susurró.
–Por amor de Dios, Max, no hay forma de agradarte hoy.
–Me agradas en todo –replicó él rápidamente poniendo el ordenador portátil en el suelo para acariciarle la mejilla con dulzura. Si eso hubiera bastado para sorprenderla, lo siguiente la pilló totalmente desprevenida.
La besó. Mientras le acariciaba el cabello y el cuello, la besó con firmeza y pasión.
El beso, que duró al menos un minuto, dejó a Tara ruborizada y con las rodillas temblorosas por el deseo. La gente los miraba.
–¡Max! –protestó ella cuando él deslizo la mano por la blusa por encima de su pecho.
–Eso es lo que pasa cuando vienes a recibirme con una ropa que parece estar gritando «tómame» –susurró él.
Tara se quedó boquiabierta. Max se echó a reír.
–Pequeña hipócrita. Te vistes así para provocarme y, cuando lo consigues, finges estar sorprendida. Anda, dame las llaves de mi coche y agarra esto –dijo entregándole el portátil–. Necesito al menos una mano libre para mantenerte a raya, chica mala.
Mientras caminaba por la terminal, con Max agarrándole firmemente el trasero, a Tara le ardían las mejillas. La cabeza le daba vueltas con emociones y pensamientos encontrados.
Ninguna de las otras veces que había ido a recibir a Max le había hecho sentirse así. Como si el sexo fuera lo único que tenía en mente. Aquel comportamiento la había puesto muy nerviosa. ¿Y si su madre tenía razón después de todo y Max sólo la utilizaba para el sexo? Y sin embargo, al mismo tiempo, estaba tremendamente excitada.
Ninguno de los dos abrió la boca hasta que, ya en el coche, Max puso sus cosas en el maletero.
–Quince minutos –dijo él cerrándolo de golpe.
–¿Qué?
Todo su cuerpo, no sólo ya sus mejillas ardía como un fuego.
–Quince minutos es lo que nos falta para estar solos. Creo que van a ser los quince minutos más largos de mi vida.
La miró de arriba abajo una vez más y se detuvo en sus labios.
–Si vuelvo a besarte, creo que no podré esperar más. Te poseeré en el asiento de atrás.
Tara no estaba segura de que aquel nuevo Max, tan salvaje, le gustara más que el Max civilizado al que estaba acostumbrada. Pero sospechaba que, si él la volvía a besar, no le iba a importar que él la poseyera en el asiento de atrás.
De hecho, ya se lo estaba imaginando, y sólo de pensarlo le daba vueltas la cabeza.
Justo en ese momento, dos chicos jóvenes pasaron por su lado comiéndose a Tara con los ojos. Uno de ellos hizo un gesto de besar con los labios. Se dijeron algo entre ellos y se rieron.
Tara sintió vergüenza.
–Entonces no me beses, por favor.
Max, que no se había dado cuenta de lo ocurrido, sacudió la cabeza.
–¿Sigues jugando conmigo? Eso no parece propio de ti, Tara. ¿Qué ha pasado con la dulce e inocente virgen a la que conocí hace un año?
–Que hace un año que se acuesta contigo –repuso ella, molesta por hacer entender que ella era la única que se estaba comportando de manera diferente aquel día.
–¿Detecto cierto descontento en esas palabras? ¿Por eso llegabas tarde? ¿Estabas pensando en no venir a buscarme?
–¡Vaya! Me alegra que por fin preguntes por qué llegaba tarde. Para tu información, te diré que discutí con mi madre y perdí un tren.
¿Parecía aliviado? No podía estar segura. Max no era un hombre fácil de entender.
–¿Sobre qué era la discusión?
–Sobre ti.
–¿Sobre qué de mí? –preguntó sorprendido.
–Mi madre piensa que me estás utilizando.
–¿Y qué piensas tú?
–Le dije que me querías.
–Y es verdad.
Tara sintió que él corazón se le encogía.
«¿De verdad, Max? ¿Me quieres de verdad?»
–Si me quisieras de verdad –dijo ella muy nerviosa–, no hablarías de hacer el amor en el asiento de atrás de un coche en un aparcamiento público.
Él pareció sorprenderse y entonces frunció el ceño pensativo.
–Ya sé lo que estás pensando, pero te equivocas. Yo también me equivocaba. Ni eres hipócrita ni querías ser provocativa. Sigues siendo la incurable romántica de siempre. Pero eso está bien. Eso es lo que me gusta de ti. Ven aquí conmigo, princesa. Vamos a casa, donde podamos estar en nuestra maravillosa cama con dosel y hacer el amor de forma romántica todo el fin de semana.
–¿Tenemos el fin de semana entero esta vez, Max? –preguntó Tara ansiosa, aliviada al ver que el peligro de ser poseída en público había pasado.
–Desgraciadamente no. Tengo que tomar un avión de vuelta a Hong Kong mañana a la una de la tarde. Lo siento –añadió al ver la decepción en su rostro–. Las cosas van de mal en peor. ¿Quién sabe cómo terminará esto? Pero no es problema tuyo.
–Pero me gusta saber de tus problemas de trabajo –dijo ella con sinceridad, tocándole un brazo.
Él se puso rígido un instante y luego tomó su mano entre las suyas y la besó. A Tara se le puso la piel de gallina.
–No he venido a casa para hablar de trabajo, Tara –susurró él–. He venido a relajarme por una noche. Con mi guapísima novia.
–¿Me has llamado «novia»? –sonrió ella.
Max parecía perplejo.
–Bueno, eso es lo que eres, ¿no?
–Sí, sí. Eso es lo que soy. Espero.
Esto último lo dijo entre dientes mientras rodeaba el coche para sentarse en el asiento del acompañante.
Podía sentir cómo sus ojos permanecían clavados en ella mientras se sentaba. Pero no quería mirar lo que había en aquellos ojos. De momento se conformaba con que la hubiera llamado «novia». Se conformaba con que hubiera dicho que la quería. No quería ver el deseo que había en su mirada y malinterpretarlo. ¡Claro que la deseaba! ¡Ella también lo deseaba a él!
«Nunca te dará lo que quieres».
Sí que lo haría, se dijo a sí misma mientras el coche se adentraba en la ciudad. Hasta que él se fuera al día siguiente al aeropuerto, le iba a dar su compañía, su amor y su cuerpo. Y eso era todo lo que ella quería en aquel momento. Sobre todo su cuerpo.
Incluso entonces, Tara sólo podía pensar en las horas que iban a pasar juntos en la cama, en lo que iba a sentir cuando él la acariciara y la besara por todo el cuerpo, en como se iba a derretir al simple contacto de su dedo, al mero contacto de su lengua.. Le gustaba especialmente cuando jugaba con ella interminablemente, llevándola una y otra vez al borde del éxtasis y echándose atrás, dejándola en un estado de tensión exquisita hasta que él la penetraba.
Esos eran los mejores momentos, cuando alcanzaban el orgasmo juntos y luego se abrazaban y Tara podía sentir sus corazones latiendo como uno solo.
El coche se metió a toda velocidad por el túnel que los conduciría a la ciudad. En la oscuridad, Tara sentía aún más la presencia del hombre. Se volvió para mirar su perfil firme y sus manos en el volante.
Sin darse cuenta, juntó los muslos con fuerza. Sólo de pensar que iba a poseerla, sintió que hasta las entrañas se le ponían en tensión.
Max se volvió también para mirarla.
–¿En qué estás pensando?
Ella se ruborizó y él se echó a reír para romper la tensión.
–Yo también. Ya estamos llegando. No tendremos que esperar mucho.
Capítulo 3
El Hotel Regency, al que Max había cambiado recientemente el nombre por el de Regency Royale, estaba en la parte norte del centro de la ciudad, no lejos de Circular Quay. Considerado uno de los hoteles más lujosos de Sidney, su decoración hacía honor a su fama. Podía entenderse que los huéspedes del hotel creyeran haber retrocedido en el tiempo cuando entraban en el área de recepción, con sus paredes con paneles de madera, los sofás de terciopelo y las gigantescas lámparas de araña.
Las arcadas que conectaban la entrada del hotel con el vestíbulo eran del mismo estilo, y recordaban a la Inglaterra antigua con unos suelos de baldosas de intrincados diseños y el techo con vidrieras de colores. A lo largo de los soportales había boutiques y bares, y todos se amoldaban al estilo y elegancia general.
Max le había contado que esa había sido su motivación para comprar el Regency, su estilo colonial.
La cadena Royale estaba especializada en hoteles de estilo antiguo. Según Max, las cosas modernas se pasaban de moda. Por eso él buscaba lugares con historia para sus hoteles.
Era una idea que tenía mucho sentido. De todos los hoteles de Sidney, el Regency destacaba por su estilo y por su servicio, a la antigua usanza. Pero lo que cautivaba a los clientes era el aspecto del lugar. Tara recordaba bien su primera impresión del lugar cuando acudió allí para su entrevista para la joyería Whitmore Opals dieciocho meses antes. Había pasado largo rato paseando por el vestíbulo llena de admiración.
Aquel día, sin embargo, mientras pasaba junto a Max por su lugar de trabajo, la elegancia del hotel era en lo último en lo que pensaba. Sus pensamientos estaban enteramente ocupados en el hombre que la llevaba agarrada del codo y en el estado de deseo desesperado al que aquel hombre la había reducido.
Nunca en los doce meses que llevaban citándose había sentido algo parecido. Siempre le había gustado hacer el amor con Max, pero nunca antes lo había querido con tanta intensidad.
–Buenas tardes, señor Richmond –saludó un guardia de seguridad acercándose a ellos.
–Buenas tardes, Jack –contestó Max.
Y se detuvo unos minutos a hablar con aquel hombre mientras que Tara rechinaba los dientes de impaciencia.
Sólo duró un minuto pero se le antojó una eternidad.
–Me alegro de volver a verlo, señor Richmond –saludó otro empleado.
–Igualmente, Warren.
Gracias a Dios, esa vez Max no se detuvo. Tara tuvo que disimular un suspiro de alivio. Más contenta aún se puso cuando vio que Max pasaba de largo el mostrador de recepción y se dirigía directamente a los ascensores. No era que él necesitara avisar de su llegada, pero era de esas personas a las que les gusta seguir de cerca sus negocios y estar informados de cualquier incidencia. Por eso normalmente se detenía unos minutos en la recepción para charlar.
En el pasado, Tara siempre había admirado la forma en que Max conocía los nombres de todos sus empleados, desde los muchachos del servicio de aparcacoches hasta los gerentes, y no le importaba que se parase a hablar con ellos.
Pero, aquel día, cualquier retraso la irritaba. No era propio de ella.
El rellano donde estaban los ascensores no estaba vacío. Un hombre de unos cuarenta años y su mujer esperaban también. No parecían turistas, ni parte de la elite de Sidney. Sus rostros y su ropa apuntaban a que eran gente de clase trabajadora que estaba en semejante hotel por alguna ocasión especial.
–No pienso volver a este hotel –gruñó el hombre–. Me iría a cualquier otro sitio ahora mismo si no fuera porque perderíamos el depósito. No puedo creer lo de esa chica. ¡Decir que no tenía reservada una habitación con vistas al puerto! Como si yo fuera a traerte aquí para nuestras bodas de plata y no reservar la mejor habitación que pueda pagar.
–No importa, Tom –le tranquilizó la esposa–. Seguro que todas las habitaciones son preciosas.
–No es eso. Es una cuestión de principios. Y la chica de la recepción ha sido bastante grosera.
–Yo creo que no –dijo la mujer mirado nerviosa a Max y a Tara–. Ha sido sólo un malentendido. No dejemos que eso nos estropee esta noche.
Tara dejó escapar un quejido. Max le había apretado el brazo. Se dio cuenta inmediatamente de que iba a hacer algo al respecto.
–Disculpe, señor –dijo según se abrían las puertas del ascensor–, pero no he podido evitar oír lo que decían. Soy Max Richmond, el dueño de este hotel. Si me lo permite, me gustaría volver con usted a recepción para arreglar este asunto.
–Max –susurró Tara, impaciente.
–Sube tú, cariño –dijo él–. Enseguida voy. Ponte cómoda –añadió dándole un beso en la mejilla.
Tara se quedó mirando cómo acompañaba al perplejo matrimonio a recepción. Luchó para contener su decepción, aunque comprendía que Max no podía hacer otra cosa. Él era sí. Ya había tratado de explicarle a su madre que era un hombre bueno.
¿Pero tenía que ser siempre, incluso entonces, don Perfecto? En aquel momento, Tara hubiera preferido que fuera malo. Muy malo.