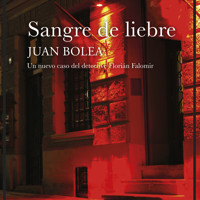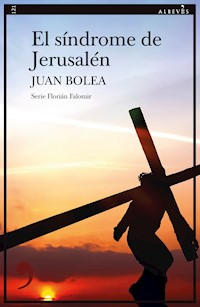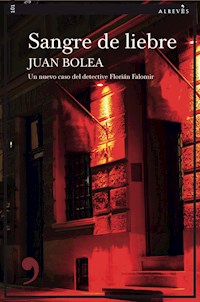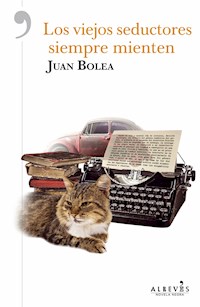Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Cuando Florián Falomir descubre el cadáver de una muchacha en una playa de Cádiz, no puede imaginar hasta dónde le conducirá este caso. La muerte de la chica estará relacionada con una baraja de plata dorada que perteneció a los Borbones. Concretamente, a Carlota de Borbón, primogénita de Carlos IV y hermana de Fernando VII. Dándose la circunstancia de que ese valiosísimo juego de naipes se acaba de subastar en una sala de Nueva York, sin que se sepa dónde está ni quién lo ha adquirido. Una trama que se irá complicando a medida que la policía relacione esta muerte con las desapariciones anteriores de otras tres mujeres, y que Falomir se vaya introduciendo en un Cádiz tan hermoso de día como misterioso de noche. Muy inquietante, porque tal vez en la subterránea oscuridad de sus criptas, pozos o túneles acechen antiguos secretos y sombras del pasado, fuerzas a las que acaso sea preferible no despertar…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Bolea es escritor desde que nació. Destacado por la crítica como un renovador y autor de múltiples recursos, ha firmado veinte novelas. Varias —La melancolía de los hombres pájaro, El síndrome de Jerusalén, Orquídeas negras— premiadas. Otras —Pálido monstruo, Parecido a un asesinato o La mariposa de obsidiana— adaptadas al cine o al teatro.
Cuando no escribe, viaja, urde antologías, proyectos, imparte talleres literarios o dirige eventos culturales como los festivales Aragón Negro y Panamá Negro. En el 2018 recibió el Premio de las Letras Aragonesas.
La serie protagonizada por el detective Florián Falomir se inició con Los viejos seductores siempre mienten (2018) y ha continuado con Sangre de liebre (2019), La noche azul (2020) y El síndrome de Jerusalén (2021), todas publicadas en Editorial Alrevés.
www.juanbolea.com
LA BARAJA DE PLATA, CONTRA
Cuando Florián Falomir descubre el cadáver de una muchacha en una playa de Cádiz, no puede imaginar hasta dónde le conducirá este caso.
La muerte de la chica estará relacionada con una baraja de plata dorada que perteneció a los Borbones. Concretamente, a Carlota de Borbón, primogénita de Carlos IV y hermana de Fernando VII. Dándose la circunstancia de que ese valiosísimo juego de naipes se acaba de subastar en una sala de Nueva York, sin que se sepa dónde está ni quién lo ha adquirido.
Una trama que se irá complicando a medida que la policía relacione esta muerte con las desapariciones anteriores de otras tres mujeres, y que Falomir se vaya introduciendo en un Cádiz tan hermoso de día como misterioso de noche. Muy inquietante, porque tal vez en la subterránea oscuridad de sus criptas, pozos o túneles acechen antiguos secretos y sombras del pasado, fuerzas a las que acaso sea preferible no despertar…
Primera edición: octubre del 2022
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2022, Juan Bolea
© de la presente edición, 2022, Editorial Alrevés, S.L.
© de la portada, 2022, Pablo Fernández-Pujol
ISBN: 978-84-18584-72-5
Código IBIC: FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
La formación de una polis es el acontecimiento más grande y decisivo de la vida de un pueblo… Y la condición previa de toda fundación, el agua potable, que acaso habría que recoger de una fuente lejana, no se podría lograr sino en lucha con una potencia tenebrosa. Cadmo mata al dragón de Ares que guardaba la fuente que luego perteneció a Tebas… Todo lo que ha de prosperar enérgicamente sobre la tierra tiene que pagar tributo a potencias subterráneas.
JACOB BURCKHARDT,Reflexiones sobre la historia universal
PRIMER DÍA
Sábado 15 de febrero del 2020
8:00
Los días anteriores había llovido en Cádiz tan torrencialmente como casi nadie recordaba, pero aquel sábado 15 de febrero del 2020 había amanecido claro, aunque muy ventoso, con ponientazo.
Eran poco más de las ocho cuando el comisario provincial de Cádiz, Antonio Castillo, oyó algo anómalo en la emisora policial. Al salir del bar Pedrín, donde estaba tomando un café, vio algo aún más extraño tendido en una punta de la playa de Santa María del Mar, con una marea tan baja que las rocas asomaban como quijadas de dinosaurios.
A la pálida luz que flotaba sobre el mar, el comisario volvió a fijarse en aquel bulto desdibujado como una mancha tras el espigón.
¿Y si se tratara de una persona? ¿Tal vez, por sus ovaladas formas, de una mujer de cabello negro, con ropa oscura?
Fuese lo que fuese, el bulto estaba tan quieto como activo el hombre que a su alrededor se movía como una araña en torno a una mosca apresada en su red. Su insólita actitud, revoloteando en círculos, agachándose, alejándose unos metros como si buscara algo y volviendo a acercarse al bulto para arrodillarse a su lado —¿y abrazarlo?, ¿besarlo?—, indicó al comisario que allí estaba sucediendo algo totalmente fuera de lo normal.
A su izquierda, al otro extremo de la playa, junto al segundo espigón, un grupo de siluetas en movimiento desvió su atención.
Eran cuatro y corrían hacia el hombre que seguía dibujando círculos alrededor de esa cosa inmóvil.
Castillo distinguió a uno de sus oficiales, el inspector Felipe Ponce. Fuerte y ágil como era, Ponce avanzaba a la carrera delante de los otros, dos de los cuales llevaban uniforme. La cuarta corredora era la subinspectora Macarena Zamora, en tan buena forma que había dejado atrás a los otros dos agentes y a punto estaba de rebasar al propio Ponce.
A su vez, el comisario decidió bajar por la rampa más cercana y dirigirse a la orilla. Lo hizo al trote porque a sus sesenta y cuatro años no estaba para carreras. Se había dejado la americana en el despacho y había bajado al Pedrín, el bar donde solía tomar café, por lo que tuvo que atravesar la playa a cuerpo y con los ojos semicerrados, porque se los acribillaba la arremolinada arena.
Hasta que no estuvo a solo unos metros no comprendió qué era aquel bulto: una mujer muerta. El inspector Felipe Ponce y la subinspectora Macarena Zamora lo esperaban junto a sus restos tirados en la arena húmeda.
—¿Respira?
Ponce acababa de tomarle el pulso. Meneó la cabeza.
—¿Llamamos a los forenses, comisario?
—Y al juez.
—¿Cómo se ha enterado, señor? —le preguntó la subinspectora mientras, en medio de otra fuerte ráfaga, marcaba el número del Instituto de Medicina Legal. Ponce estaba haciendo lo propio con el juzgado.
—Había bajado a por un café y oí la frecuencia. ¡Pobre chiquilla! Tan joven…
El comisario contemplaba el cadáver protegiéndose del viento con el dorso de una mano. Con la otra, señaló al hombre a quien los otros dos policías estaban interpelando.
—¿Y ese individuo?
—Fue quien encontró el cadáver. ¡Marquina!
El aludido agente se les acercó aspando los brazos en cerrada lucha contra el vendaval.
—¡A la orden, inspector!
—¿Quién es ese ciudadano? ¿Lo han identificado?
—Se llama… —Marquina consultó su libreta, cuyas hojas, sopladas por el vendaval, revolotearon como alas de un monstruoso insecto—. Falomir, Florián Falomir. Es detective privado, casualmente.
—¿Colegiado en Cádiz?
—En Aragón.
La subinspectora Zamora comentó:
—Una cosa me ha llamado la atención. Cuando nos acercábamos a la carrera me pareció ver que ese hombre estaba haciendo algo así como… tomar medidas.
—¿Tomando medidas a qué? —se extrañó Castillo.
—Al cuerpo, al cadáver… Estaba como… midiéndolo.
—¿Midiendo qué?
—No lo sé, comisario. Las piernas, las pantorrillas, los tobillos…
—¡A ver si va a resultar un sátiro! ¡Tráiganmelo!
Nada más oír aquella orden, y como si quisiera escapar de ellos, el detective Falomir se dio la vuelta y, remontando el espigón con una agilidad, dada su oronda figura, sorprendente, huyó a la carrera. Los dos agentes arrancaron a correr iniciando su persecución, que duró muy poco porque a los pocos metros el investigador se detuvo en seco para, con su móvil, ponerse a hacer fotos a la arena.
—¡Suéltenme! —protestó; los policías lo tenían aferrado—. ¡No pisen o borrarán las huellas!
—¡Tráiganlo! —volvió a reclamarlo el comisario.
Sin miramientos, Marquina y el otro policía nacional empujaron al detective hasta el círculo de mandos.
En cuanto lo tuvo delante, el comisario lo calibró de una mirada. El tal Florián Falomir era de estatura media tirando a alta y un tanto grueso tirando a gordo. El viento le planchaba los pocos pelos que quedaban en su cabeza, maciza y noble como si la hubiesen cortado de una estatua para incrustársela en el cuello. Llevaba un traje de lino color celeste demasiado veraniego para aquellos frescos días de febrero, a juego con una corbata azul marino de punto y con unos mocasines de piel igualmente azules. En una mano sostenía un sombrero de paja. De haberlo llevado puesto, se le habría volado.
—¿Puedo saber qué estaba haciendo?
—¡Fotos de las huellas! —jadeó el detective, sin respiración porque los dos agentes lo mantenían firmemente aferrado.
—Soy el comisario Castillo. ¡Cálmese y explíquese!
—¡Así no puedo hablar, comisario!
—Está bien, suéltenlo.
En cuanto los agentes lo hubieron desasido, Falomir se irguió con dignidad, se planchó dignamente la pechera de su americana y se dignó avanzarles:
—Voy a contarles con exactitud lo que he visto y lo que he hecho. Respecto a lo que he pensado, muy gustosamente se lo revelaré si necesitan mi ayuda.
—¡Sobran las impertinencias! —le advirtió el inspector—. ¡Y déjese de acertijos!
—Muy bien, verán… Estaba dando un paseo por la playa cuando descubrí a esta mujer tirada en la arena. No parecía respirar. Aquí no hay cobertura telefónica, así que corrí al paseo e indiqué al primero que avisara a la Policía. Sería ese mismo peatón quien les llamó.
La subinspectora lo confirmó y Falomir prosiguió:
—Regresé a su lado e intenté reanimarla. Masaje cardíaco, respiración artificial… Mis esfuerzos resultaron inútiles. Había muerto. Cerca del cuerpo reparé en unas huellas que el viento estaba borrando y me apresuré a fotografiarlas con mi móvil por si fueran demostrativas de la presencia de un testigo… o de un agresor. Las medí: dieciséis centímetros. Acto seguido, medí los pies del cadáver: diecinueve centímetros.
Falomir sacó del bolsillo una cinta métrica y la extendió en el aire, mostrándola a los policías como si fuera un instrumento de infalible precisión.
—La diferencia de tres centímetros entre ambas mediciones me invitó a pensar que las huellas en la arena no eran de esta joven muerta, sino de otra mujer.
—Pero entonces —replicó el inspector Ponce—, ¿dónde están las huellas de esta chica? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Volando?
—Tuvo que arrojarla el mar —presumió el comisario—, por eso no habrá huellas de sus pasos. Enséñenos esas fotos, detective.
Falomir les fue mostrando las fotografías. Las había tomado aproximadamente media hora antes. En todas se veían las mismas huellas de zapatos, más nítidas sobre la franja de arena húmeda, bastante más borrosas, debido a la acción del viento, sobre la seca.
La subinspectora observó:
—Zapatos de tacón.
Tenía razón. Se distinguían estilizadas punteras y agujeros de finos tacones. Falomir continuó razonando:
—Los pasos de otra mujer se detuvieron muy cerca del cadáver, pero no lo tocaron, ni se le acercaron siquiera, sino que lo rodearon. ¡Fíjense en su caprichoso deambular! Pasos que se acercan, pasos que se alejan… ¡Y miren esta otra fotografía, la más clara de todas! Tanto que puede leerse algo grabado en la suela del zapato, entre la puntera y el tacón…
—Déjeme ver —pidió la subinspectora.
El detective le pasó su móvil. Macarena amplió la imagen.
—En la suela se puede leer «Christian Louboutin, made in Italy». Una marca cara… ¡Carísima!
—¿Hay algo que diferencie esa marca de zapatos de otras? —preguntó Ponce a la subinspectora, acercando la boca a su oreja porque el viento apenas les dejaba oírse. Instintivamente, Macarena se alejó un paso de él.
—Los Louboutin se parecen a otros zapatos de tacón de alta gama, como los Manolo Blahnik o los Jimmy Choo. Pero las suelas de los Loubutin son de color rojo.
—¿En todos los modelos, Macarena, o solo en uno determinado? —preguntó el comisario.
—En todos, creo.
—¿Como una especie de distintivo o señal de la marca?
—Exactamente, señor.
—¿Cómo es que sabe tanto de zapatos de tacón, Macarena? —El tono de Ponce era un tanto burlón.
—Los zapatos son una de mis pasiones.
—¿Tiene otras?
—E inconfesables.
—¡Déjense de carajadas! —los amonestó el comisario—. Intenten localizar a la dueña de esos zapatos de suela roja. Su testimonio puede ser relevante.
—Igual fue ella quien se cargó a esta chica —aventuró Macarena, señalando el cadáver.
—¡Qué imaginación! —exclamó Ponce, rozando lo despectivo en el tono.
El comisario iba a llamarle la atención, pero no era momento de discusiones internas y se dirigió al detective:
—¿Algo más, señor…?
—Falomir, Florián Falomir. Pues sí, señor comisario, me gustaría hacerles notar otro detalle, muy relevante desde mi punto de vista. La mujer de los zapatos de tacón estaba completamente ebria.
—¿Por qué lo cree?
—No solo lo creo, estoy seguro de ello. Sus vacilantes pasos se dirigieron hacia el paseo Marítimo dibujando eses. Fíjense otra vez en mis fotos, vean cómo carga el peso y cómo apoya las manos. Aquí es donde se habría caído, y aquí y aquí…
—Puede que en el paseo la recogiera un taxi —sugirió la subinspectora.
—Comprueben si algún taxista ha recogido esta pasada madrugada en el paseo Marítimo de Cádiz a una mujer con unos zapatos de tacón de suela roja y algún trago de más —ordenó el comisario, y volvió a dirigirse a Falomir—: Gracias, detective, nos ha sido muy útil. Espere, no se vaya aún. Es muy posible que los forenses, que ya deberían estar aquí, quieran saber exactamente con qué se encontró usted. Seguramente, también el juez querrá interpelarle.
Castillo y Ponce volvieron a acercarse al cadáver. Especialistas de la Policía Científica lo estaban videografiando. El rostro de la mujer muerta se había hinchado como el de un ahogado. Al comisario no le gustaban los casos de ahogamiento. Siendo niño, su madre se había ahogado en la playa de La Barrosa, delante de bañistas que no se dieron cuenta del peligro o nada hicieron para ayudarla.
De repente, Castillo decidió:
—¡Ponce, aleje a los nuestros!
El inspector juzgó un tanto absurda aquella orden, pero la transmitió como un eco.
—¡Obedezcan al comisario y peinen la playa por parejas!
Los efectivos policiales, incrementados por las dotaciones de otros dos coches patrulla, se dispersaron en abanico por el arenal. Junto al cadáver únicamente se quedó Castillo.
Al comisario le gustaba «interrogar» a los muertos. «Para escucharles», sostenía, empeñándose en establecer alguna clase de contacto con ellos, como si sus almas no hubiesen logrado abandonar sus ya inútiles cuerpos y en un póstumo esfuerzo pudieran revelarle la identidad de sus agresores.
Dispuesto a «hablar» con aquel bulto de carne inerte, el comisario se acuclilló a su flanco. Sus rótulas crujieron como cojinetes mal engrasados y tuvo que corregir su posición a rodilla en tierra. Examinó el cadáver de cerca. Apenas era una adolescente. Un alón de cabello húmedo, indicativo de que el mar la había expulsado hacía poco de su líquida mortaja, emboscaba su cara, que comenzaba a azulear a causa de la hipotermia. Sin el impulso del corazón, su sangre estaría embalsándose en las arterias, acumulándose, atraída por la gravedad, en los vasos sanguíneos más próximos a la tierra.
A simple vista, Castillo no apreció heridas de consideración, aunque sí un hematoma en el cuello y rasguños y arañazos en brazos y piernas. Una franja más clara de piel en la muñeca izquierda denunciaba la falta de un reloj, que un ladrón o el mar le habrían arrebatado.
Le habían desgarrado el vestido. Con la punta de los dedos, el comisario le subió unos centímetros el borde de la falda. La víctima —Antonio Castillo ya no tuvo duda de que lo era— no llevaba ropa interior.
8:30
De reojo, el comisario vio acercarse por la playa al forense titular, Mariano Acebal, con otro médico más joven, Pedro Cárdenas, ambos del Instituto de Medicina Legal de Cádiz.
Saliéndoles al encuentro, el inspector Ponce aprovechó para alejar a algunos curiosos que se habían acercado a la orilla. Debido al ponientazo, no les iba a ser posible perimetrar la zona, pero lo último que necesitaban era un público dispuesto a disfrutar con el morbo de un espectáculo inesperado.
El doctor Acebal recomendó:
—Démonos prisa.
El viento amenazaba con borrar cualquier otra huella. Con buen tiempo habría pisadas de surfistas, pues la playa de Santa María del Mar era apta para surfear, pero esa mañana no se veían tablas en el agua. El mar bronco y picado no gustaba a los amantes de las olas.
—¿Y el juez? —El comisario comprobó su reloj.
—Mujer —matizó la subinspectora Zamora—. Es nueva. Acaban de destinarla a Cádiz. Se apellida Pérez-«algo», con guion, como los nobles…
—¿Conoce usted a algún aristócrata, Macarena?
—A ninguno. ¿Y usted, comisario?
—Yo sí, al duque de Cazorla, Sebastián Salazar-Stewart, con su triple «S» y su noble guion.
—¿Es de los que están alicatados de pasta o de los que lampan?
—El duque de Cazorla es millonario. No…, ¡multimillonario!
—¿De qué lo conoce? —curioseó Ponce.
—Fue a raíz de un robo en su residencia de Costa Ballena. Les limpiaron el joyero de su mujer y un par de Sarasquetas suyas, hechas a medida y recamadas en plata. Al duque, las joyas de la duquesa le importaban un carajo. Con sus armas, en cambio, le iba la vida.
—¿Recuperaron el botín?
—Sí, y ¿adivinan quién era el ladrón? ¡La mujer del mayordomo!
—¿Como en las novelas de Agatha Christie? Pero ¿es que esa gente todavía tiene mayordomos? —se asombró la subinspectora.
—Y monteros, amas de llaves, secretarios, incluso algún político a sueldo… ¿Seguro que no le suenan los Salazar-Stewart, Macarena? Están emparentados con la Casa Real.
—No, comisario, no me suenan.
—El hijo mayor del duque, Bernardo, es comunista. El segundo, Álvaro, lleva justa fama de playboy. Y creo recordar que hay también una hija… Son sobrinos lejanos del emérito rey Juan Carlos y medio primos del rey Felipe. A Álvaro tuve que interrogarlo en una ocasión, a propósito de la desaparición de una chica, llamada Elisa Alsina, con la que estaba quedando…
—¿Quién, el emérito?
—No, no… —rio Castillo—. El hijo del duque.
—No me suenan de nada, ya le digo.
—¿No lee revistas del corazón?
—Para eso debería tener corazón —repuso Macarena, más bajito, para evitar que la oyese Ponce, aunque el inspector se había alejado unos pasos por la playa para hablar por su móvil.
Castillo la miró en silencio. Parecía nervioso. La impaciencia se le desbordó en irritación.
—Esa jueza… ¿dónde andará?
Lanzó una impaciente mirada hacia el paseo Marítimo, por donde debía llegar la magistrada. Hiriendo las nubes, el sol le deslumbró. Sus hijos le habían regalado unas gafas oscuras, pero se las debía de haber dejado en la chaqueta. Con la simple camisa blanca y el pantalón negro que llevaba, se sintió, además de despojado de su jerarquía y más parecido a un tabernero del barrio de la Viña que a un alto mando policial, helado de frío….
En el paseo se estaba organizando un buen atasco. Dos turismos acababan de darse un golpe y sus conductores discutían airadamente.
Irritado y congelado, el comisario rezongó:
—Ya aparecerá esa jueza un año de estos, no perdamos más tiempo. —Y autorizó al forense—: ¡Proceda!
El médico abrió su maletín, sacó un termómetro y, primero en una axila y luego en la ingle, tomó la temperatura al cadáver. No tuvo que separarle los párpados, pues seguían abiertos. En los globos oculares advirtió puntitos de sangre.
—Pequitias —murmuró.
—¿Asfixiada? —le interpeló Castillo, elevando la voz sobre los banderazos del poniente. Sus palabras llegaron a oídos del detective Falomir, quien, al cobijo del viento tras el espigón, seguía a la espera de que le requiriera el forense—. ¿Muerta por ahogamiento?
El cadáver había permanecido «algún tiempo» en el agua, evidenció Acebal, pero sin concretar el período. Sus golpes y heridas «podrían haberse producido por impactos contra las rocas».
«Podrían», se encogió de hombros el comisario.
—Las pequitias en los globos oculares y los hematomas del cuello podrían ser compatibles con un estrangulamiento —añadió Acebal. No parecía demasiado convencido.
«¿Podrían?», volvió a decepcionarse Castillo, y especuló gritando contra el viento:
—¿Qué método más seguro para evitar que una mujer atacada sexualmente denuncie a su agresor que ahogarla en tierra, rompiéndole la garganta, y arrojándola al mar? ¿Violación?, ¿asesinato? —insistió—. ¿Por qué no nos adelanta un diagnóstico, aunque sea provisional?
—Sería muy prematuro aventurar la causa de su muerte —mantuvo su cautela Acebal—. Por la temperatura del cuerpo, puede que llevase en el agua un par de horas…
—¿Sin vida? —preguntó Ponce.
—No puedo saberlo aún, inspector… No hay saponización de la piel —divagó el médico, demasiado técnicamente para los policías—. Si hablásemos de asfixia, los tipos más comunes serían el estrangulamiento y la inmersión. Pero no siempre es posible precisarlas al cien por cien…
De nuevo, y muy a su pesar, la memoria del comisario regresó treinta años atrás, hasta la imagen indeleble, grabada a fuego con el buril del dolor, de su madre, que se había ahogado en aguas de La Barrosa rodeada de mirones, en vez de por algún médico que tal vez hubiera podido salvarla.
La subinspectora se les acercó para prevenirles:
—Su señoría está en un atasco. Acaba de avisarme el secretario del juzgado, que viene con ella.
El coche de la jueza tan solo había logrado acceder hasta un centenar de metros del punto donde seguía cortada la circulación del paseo Marítimo. Dos filas de coches parados hacían sonar en protesta sus bocinas. La portezuela trasera del vehículo oficial se abrió para dejar salir a una mujer desconocida para los policías. La acompañaba el secretario judicial, Andrés Recadero, a quien sí conocían sobradamente.
Calculando que la jueza tardaría todavía unos minutos en alcanzar la punta del arenal donde ellos se encontraban, Castillo rogó a los forenses que se alejaran del cadáver. Esta vez lo hizo, y así lo explicó, con el propósito de crear la protocolaria ilusión de que fuese la autoridad judicial quien diera la orden de proceder a examinar los restos humanos. Pero, en realidad, el comisario quería aprovechar sus últimos momentos de soledad con aquella desgraciada muchacha para rogarle de nuevo mudamente, como hacía con todas las víctimas cuando aún estaban «calientes», que le «hablara». Que le contara si su conjunto de fiesta había degenerado en trágica mortaja tras una noche de excesos o si la habían golpeado, violado y arrojado al mar desde alguna embarcación…
Pero la muchacha muerta no le habló. El comisario tan solo oía la voz del viento resonando en su cabeza. ¿Ya no sabía escuchar a los muertos?, ¿a las víctimas? ¿Estaría perdiendo facultades?, ¿haciéndose viejo? A juzgar por el retiro que pronto le firmaría un ministro al que no conocía, sí. Y, una vez jubilado, ¿qué? ¿A pasear por la Alameda o por el parque Genovés?, ¿a tomar el sol con otros decrépitos?, ¿a presentarse por la peña Los Impresentables, que no pisaba desde su época de patrullero?, ¿a disfrazarse para el carnaval…? «¿De qué, papá, de carcamal?», le tomaba el pelo su hija Sol cuando le oía quejarse. ¿A entretenerse… en qué? ¿Echando una mano a su hijo Emilio en el quiosco librería de la plaza de la Candelaria?
—¡La jueza, señor! —volvió a prevenirlo la subinspectora, arrancándolo de su ensimismamiento.
«De su arrobamiento», pudo perfectamente haber pensado Macarena Zamora, pues la posición —una rodilla clavada en la arena— y la actitud —como orante ante el cadáver— de su superior jerárquico, el comisario provincial Antonio Castillo, era la de un abatido familiar que, arrodillado en un invisible reclinatorio, estuviese velando a un ser querido.
9:00
En cuanto hubo atravesado la playa de Santa María del Mar y salvado el primer espigón hasta una pequeña luna de arena que llamaban Playita de los Dados —por la proximidad de los enormes bloques de hormigón que reforzaban el baluarte—, la jueza Pura Pérez-Acanto se disculpó con el comisario por no haberse presentado antes. Apenas habían pasado unos días desde su llegada a Cádiz y, con el trajín de la mudanza, ni tiempo había tenido para saludar a los mandos policiales.
Era joven y poco convencional. Sobre unos botines de ante inapropiados para caminar por una playa, vestía unos vaqueros ajustados, de tejido elástico, una camisa rosa con dibujitos de aves —cigüeñas, loros, pelícanos—, y una americana invernal, de lana, color avellana. Molesta con el airazo, sacó una gomita y, con hábiles movimientos, recogió su melena en una cola de caballo que le despejó y endureció la cara. Tenía un lunar en el pómulo derecho y una desviación en el ojo izquierdo.
—¡Menudo aire, comisario! ¿El famoso levante?
—Hoy sopla poniente, señoría.
—¿Hay diferencia?
—Desde luego.
—¿Cuál?
—Que cuando no sopla uno sopla el otro.
—¿Deberé acostumbrarme?
—Eso me temo… Cuestión de tiempo.
—Como casi todo, empezando por el cambio de gobierno… ¿O le gusta el que tenemos?
Castillo evitó contestar. La experiencia le había demostrado los buenos resultados de ser prudente en política.
La jueza se acercó al cuerpo sin vida tendido junto al malecón, lo examinó visualmente y se dirigió a Acebal:
—¿Es usted el forense? Lo he adivinado, ¿verdad? No me pregunte cómo, ¡me ha sido fácil, tiene pinta de serlo! —Con una sonrisa forzada, el médico estrechó la mano que le tendía la jueza—. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un crimen? ¿Cuál es su opinión, doctor?
Acebal le presentó un diagnóstico tan ambiguo como cauto. Castillo, en cambio, apuntó sin eufemismos a una agresión sexual.
—El vestido desgarrado habla por sí. Y le han quitado la ropa interior.
—Si se trata de una violación con fatal desenlace, como apunta, ¡actuemos! —les exhortó la jueza antes de adelantarles en un tono más cálido—: Confiaré en ustedes. No me gusta estar encima de su labor ni asfixiarles, pronto me irán conociendo. Conmigo dispondrán de una razonable libertad de acción. No será necesario que me estén preguntando todo el rato si autorizaría esto o aquello… Plantéense si lo permitirían ustedes y, si la respuesta es afirmativa, ¡actúen!
Castillo se la quedó mirando con asombro, sin conseguir recordar cuándo había sido la última vez que un miembro de la judicatura se le había dirigido con semejante franqueza… «¿O ligereza?», comentaría después, críticamente, con su equipo.
—Procuramos ser eficaces, señora jueza. Es nuestra norma.
—Juez, si no le importa. ¿Sabe cuál es la mía, comisario, mi primera norma o mandamiento? ¡Espere, no me conteste aún! Antes, dígame: ¿cuál de las dos, la justicia o la acción policial, tendría prioridad sobre la otra?
—La justicia está por encima de cualquier otro concepto —repuso Castillo, descolocado por aquel digresivo y, a todas luces, improcedente debate.
—¡Precisamente es al revés! —le contradijo la juez—. El éxito de la justicia depende de una policía eficaz. El caos nos conduciría a un Estado injusto. ¿Está de acuerdo?
—En parte, sí…
—¿Y cuál es la parte del no?
—Si el hombre es justo por naturaleza, ¿por qué iba a necesitar que el Estado le educase en serlo?
Pérez-Acanto le clavó su mirada estrábica.
—Saqué matrícula de honor en Derecho Natural. ¿Aristóteles?
—Platón. —Animado por sus hijos Emilio y Sol, muy buenos lectores, el comisario había empezado sus Diálogos.
—¡Bah, Platón! —lo desdeñó ella—. ¡No soy nada platónica, ni siquiera en el amor!
Dando la espalda a sus interlocutores, la juez intentó encender un cigarrillo, pero el viento le apagaba el mechero. En cuanto pudo prender, aspiró una calada ávida y continuó hablándoles con la voz quemada por el humo:
—Dejémonos de teorías y vayamos al caso práctico que nos ocupa. ¿Quién es la chica?
—No lleva documentación, pero la identificaremos en breve —garantizó Castillo.
—¿Edad?
—En torno a veintiuno o veintidós años —calculó Acebal.
—O alguno menos —le enmendó la juez—. Las adolescentes engañan… ¿Tienen ustedes hijos?
El médico, soltero, guardó silencio. El comisario asintió.
—Yo, un hijo y una hija, Emilio y Sol, de treinta y cuatro y diecisiete años.
—¿Su hija adolescente aparenta su edad?
—Puede que alguno más.
—¿No les decía yo? —La juez pegó otras dos nerviosas caladas—: ¿Hay algún testigo del suceso o nadie ha visto nada, como suele suceder?
—Aquel hombre.
Castillo estaba señalando a Florián Falomir.
—Fue quien encontró el cadáver.
Al abrigo del espigón, el investigador se había puesto a conversar, y muy animadamente, al parecer, con la subinspectora Zamora.
—Se trata de un detective.
—¡No me diga! Luego hablaré con él.
Unos desgarradores gritos a sus espaldas les hicieron volverse. Acababa de presentarse la madre de la muchacha muerta. La acompañaba otro pariente, un hombre bajito, con una llamativa melena blanca.
Escoltados por el comisario y la juez, ambos familiares se acercaron al cadáver y lo reconocieron entre muestras de dolor.
La madre se llamaba Adela Manso. Era rubia y menuda, e iba sencillamente vestida con un chándal de color verde. Entró en shock y hubo de ser atendida por el personal de una ambulancia que acababa de descender la rampa.
Su acompañante, que era hermano suyo, un hombre llamado Horacio Manso, de baja estatura y ese largo pelo blanco con que jugaba el viento, pudo proporcionar a los policías los primeros datos sobre la ahogada, que era sobrina suya: Casilda López Manso, natural de Cádiz. Dieciocho años recién cumplidos. Segundo de bachillerato en el colegio de San Felipe Neri.
Su sobrina Casilda, explicó Horacio al inspector Ponce, cerca del lugar donde Falomir no podía menos que oír lo que se hablaba, había estado la noche anterior celebrando su cumpleaños en un pub del paseo Marítimo, el Pico de Oro. Por la mañana, aún no había vuelto. Muy preocupada, su hermana Adela —la madre de Casilda— había llamado a otras casas, por si su hija había ido a dormir con alguna amiga. Pero «la niña» —a Ponce le chocó que, delante de su cadáver, su tío Horacio la llamara así— no estaba con ninguna de sus compañeras. Nadie sabía nada de ella. La madre seguía sin averiguar su paradero cuando el propio Horacio la avisó con su móvil para que acudiera corriendo a la playa de Santa María del Mar.
—¿Cómo supo que la mujer tirada en la arena era su sobrina? —quiso saber Ponce.
—La vi desde el paseo.
—¿Y cómo pudo distinguirla? Con la marea tan baja hay mucha distancia y ella estaba con la cara vuelta hacia el mar.
—Por el tomavistas. Los agentes me impidieron pasar y se me ocurrió usarlo.
Horacio señaló uno de esos artefactos instalados en el paseo Marítimo. Su modelo vintage reproducía los antiguos anteojos panorámicos. Por un euro, su lente de aumento permitía apreciar las torres-miradores, la cúpula de la catedral y el castillo de San Sebastián. O bien, apuntando hacia la inmensidad del océano Atlántico, aquella mañana tan alborotado de espumas como en los peores temporales, enfocar veleros, mercantes, cruceros…
—¿Reconoció a su sobrina por el catalejo?, ¿me lo dice en serio?
—Pues, sí, no tuve ninguna duda. ¿Puedo volver con mi hermana Adela? ¡Está destrozada!
—Vaya usted.
Ponce dejó a los hermanos Manso en manos de Martín Reina, el psicólogo, y se unió al comisario y a la juez.
—Indagaremos en el entorno de esta pobre muchacha —estaba adelantando Castillo en medio de aquel endemoniado y arremolinado aire que bombardeaba sus ojos y fosas nasales con invisible metralla de arena—. Sus amistades y contactos, sus…
—¿Recuerda algún caso similar? —le consultó a voces la juez.
—Violaciones, varias. Entre los jóvenes cada vez hay más casos.
—¿Han comprobado si algún violador vive por las inmediaciones?
—Mis hombres lo están haciendo.
Pura Pérez-Acanto volvió a sacar el paquete de tabaco. Esta vez se parapetó en la espalda del comisario para encender el mechero.
—¡Maldito ventarrón…! ¡Con lo tranquila que estaba en Teruel! ¿Fuma usted?
—Solo habanos.
—No hago más que llegar a Cádiz… ¡Y yo que pensaba que era una ciudad tranquila!
—Y lo es.
—¿Divertida?
—También.
—¿Suele tomar una copa de vez en cuando? El comisario de Teruel era abstemio.
—Me reservo para el Tío Pepe —repuso Castillo, sin poder evitar una sensación de absurdo porque ni el tono ni el contenido de aquella improcedente conversación concordaban con la escena que estaban viviendo, con la trágica y todavía inexplicable muerte de una mujer muy joven cuyo cuerpo sin vida les invitaba a formularse nuevas preguntas a cada minuto que pasaba, un tiempo precioso que aquella inclasificable juez parecía empeñada en dilapidar.
—Solo fuma habanos, solo bebe fino… Es usted de gustos singulares, comisario. ¡Confío en que sus virtudes policiales resulten más plurales! —El gesto de Castillo se torció con aquel ambiguo comentario que juzgó malévolo, pero la juez seguía sonriéndole con una desenvoltura que el comisario no supo cómo interpretar, ni tampoco lo que a continuación ella agregó—: Me encantan los cócteles. ¿A usted?
—Puedo hacer una excepción —se resignó Castillo a llevarle la cuerda.
—Un día de estos, o una noche, mejor, le invitaré a una caipiriña. Mis amistades aseguran que las combino como nadie. Por ahora, Antonio, les dejaré trabajar. Llámeme con lo que vayan descubriendo.
—¿Al juzgado?
—O a mi móvil. Pídaselo a mi secretario. Puede telefonearme en cualquier momento.
—Procuraré no molestarla, señoría.
—Pura.
—La incomodaremos lo menos posible, Pura.
—Hágalo, Antonio, será buena señal y me sentiré menos sola.
—¿Cómo dice?
—¿Nunca había oído hablar de la soledad de los jueces? ¡No es una invención! Se da, y no es buena para el cuerpo. ¡Con minúscula, me refiero!
Para desconcierto de Castillo, la juez se echó a reír como celebrando su propia broma. El comisario tenía ganas de perderla de vista. Al reparar de nuevo en la presencia de Falomir encontró una excusa para quitarse de en medio.
—¿No quería hablar con ese detective, señoría?
La mirada estrábica de la juez se desvió hacia el espigón.
—¿El del traje turquesa? Sí, llámele.
El comisario así lo hizo y lo dejó con ella.
9:30
—Lo primero que me llamó la atención, señoría, fue la postura del cuerpo —comenzó a explicarle Florián Falomir en cuanto la juez le hubo preguntado qué había visto, con qué se había tropezado en la playa—. Me extrañó que vistiese de noche, como para una fiesta.
—¿A qué hora encontró el cadáver, señor Falomir?
—Sobre las siete treinta.
—¿Estaba amaneciendo?
—Había poca luz. Y ni un alma, por eso nadie repararía a tiempo de auxiliar a esa chica, si es que en algún momento se pudo hacer algo para salvar su vida, cosa que dudo. Intenté la reanimación, pero fue en vano.
—Tocó el cuerpo…
—Sí, pero antes tuve la precaución de tomar unas fotografías con mi móvil. Junto al cadáver descubrí huellas de zapatos.
—De tacón, según me han dicho. De la marca Loubutin. Cuestan un ojo de la cara… Sus fotos nos serán de mucha utilidad. Es usted detective privado, según creo…
De manera telegráfica —no era momento ni lugar—, Falomir le habló de su pasado profesional en el Centro Nacional de Inteligencia, de su agencia de investigación Las Cuatro Efes, y de un par de casos difíciles que, como detective privado, había resuelto. Su señoría había oído hablar de uno de ellos, el crimen de la actriz Valeria Lázaro, cometido en el 2019 en Oropesa, en la mansión de un famoso director de cine, Mateo Reblet.1
—¿Qué está haciendo en Cádiz, Falomir?
—Si se lo cuento, no se lo va a creer.
—Inténtelo.
—Un cliente mío, gaditano, Amado Buitre Salido…
—¿De verdad se llama así?
—Así le pusieron al nacer al muy pájaro.
—¡Prométalo!
—Se lo juro.
La garganta de la juez no pudo sofocar una caballuna risa. El comisario y el inspector, que estaban hablando con el forense, se giraron escandalizados.
—¿Amado Buitre Salido? ¿Puede existir semejante nombre?
—Y muy apropiado, porque se dedica a desplumar al prójimo.
—Déjeme adivinar… ¿Prestamista?
—Crupier en el casino del Puerto de Santa María.
—¡Me parto!
—No es mala gente, aunque tiene un defecto: no paga. Me dejó un pufo, pero, conociendo mi pasión por la guitarra, me propuso a cambio recibir unas clases con Paquillo el Altramuz. Acepté.
—¿Unas clases con quién?
—Con un guitarrista flamenco. De aquí, de Cádiz.
—¿Paquillo el qué?
—El Altramuz.
—¿Un apodo?
—Inspirado en los altramuces.
—¿Y los altramuces son…?
—Una especie de habichuelas.
—¿No hay un cantaor llamado el Habichuela?
—¡Igual actúa con el Altramuz!
—¡Me parto!
La estridente risa de la juez inspiró otro gesto de reproche en el comisario Castillo. Impertérrito, Falomir siguió explicando a su señoría:
—Paquillo el Altramuz es sobrino del Beni de Cádiz y discípulo de Paco de Lucía. La tentación de mejorar con él mi técnica musical y «aflamencar» mi guitarra era irresistible. Soy de la opinión, con Oscar Wilde, de que la mejor manera de vencer la tentación es caer en ella.
—¡Comparto ese pecador consejo! —se hizo cómplice la juez.
—En consecuencia, acepté la oferta de Amado Buitre Salido, me desplacé a Cádiz y ayer mismo recibí la primera lección en el estudio que Paquillo el Altramuz tiene en el barrio del Pópulo, aquí cerquita… Esta tarde tengo la segunda clase.
—¡Adoro la música! De jovencita quise ser cantante.
—Sigue siendo usted muy joven, señoría.
—¿Usted cree?
—Tiene una eternidad por delante.
—Pura, llámeme Pura… Y dígame, Florián —la juez se giró y observó de nuevo el cadáver en la arena—, ¿qué cree que ha podido pasarle a esta desgraciada mujer? Usted fue el primero en verla. ¿Ha sido asesinada?, ¿lo cree?
—No me atrevería a asegurarlo.
—Sus ropas están mojadas. ¿La cubriría la marea o el mar devolvió su cuerpo?
—Es una buena pregunta y muy difícil de responder. También pudo caer o ser arrojada desde una embarcación… Dispondrán de más datos en cuanto avancen en su identificación. Por mi parte, permanezco a su entera disposición, señoría…
—Pura.
—Gracias por su confianza, Pura.
—¿Hasta cuándo se quedará en Cádiz?
—Una semana.
—¿Por sus clases de guitarra con Paquillo…?
—El Altramuz.
—¡Envidia me da!
—¿Estaría interesada en dar unas lecciones? ¿Quiere que consulte al maestro?
—Más adelante, quizá…
—¿Me necesita para algo más?
—¡Por mí, puede darse aire! —La juez volvió a carcajearse y sus brazos se tornaron alas para fingir que volaba con el huracanado viento. Policías y forenses la contemplaron atónitos.
—Tiene usted mejor humor que la mayoría de jueces que he conocido —acertó a reaccionar Falomir, igualmente descolocado por su excéntrico comportamiento—. Ha sido un placer, Pura, incluso en estas circunstancias.
—Espero volver a verle, Florián, y ojalá que en otras bien distintas.
No sin reiterar su ofrecimiento para colaborar con la investigación, Florián Falomir se despidió de ella y del comisario Castillo. Facilitó su móvil al inspector Ponce, reenvió a la subinspectora Zamora, con quien parecía haber hecho buenas migas, las fotos que había tomado al cadáver y a las huellas de las pisadas en su entorno y, sin necesidad de «darse aire» porque el poniente casi lo alzaba en volandas, se fue alejando, volando por la playa entre remolinos de arena y heladas salpicaduras de un mar furioso.
10:30
Minutos antes, junto al espigón que separaba la playa de Santa María del Mar de la Playita de los Dados, el detective había oído pronunciar a uno de los policías el nombre completo de la chica ahogada: Casilda López Manso. También oyó comentar a los familiares que aquella pasada noche Casilda había estado celebrando su cumpleaños en el Pico de Oro.
El detective no conocía dicho establecimiento. Siendo tan solo la tercera vez que visitaba Cádiz, nada tenía de sorprendente.
La primera vez —con veinticinco años—, había viajado a Cádiz como simple turista. Por entonces, estaba saliendo con una bailarina de ballet clásico. Era tan guapa como insulsa, pero la magia de la ciudad puso salero a su estancia y se divirtieron mucho.
La segunda vez que Falomir había pisado Cádiz se debió a una misión relacionada con la lucha contra las mafias de narcotraficantes que operaban en el estrecho de Gibraltar.
Otro agente del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Marín Lladó, antiguo colega suyo, se había involucrado en el tráfico de estupefacientes y sus jefes sospechaban que estaba preparando la entrega de un gran alijo. A uno de sus superiores en el CNI, Cándido Tellería, y al propio Falomir les cayó la misión de vigilar a Marín Lladó e informar sobre su grado de implicación. Que acabaría siendo mucho mayor del que en un principio sospechaban, pues su corrupto colega estaba al frente de una organización propia. La entrega de la droga fue abortada y detenidos sus cómplices. Marín Lladó tuvo que vérselas con un tribunal militar. «La Casa», como ellos llamaban en clave familiar al CNI, se las arregló para despojarlo de sus galones sin que una sola noticia trascendiera a la prensa. Así se trabajaba en «La Casa», en silencio, con diligencia, militarmente.
Según el buscador de Falomir, el Pico de Oro quedaba a bastante distancia, unos dos kilómetros. Podía coger un autobús o cualquiera de los taxis que pasaban desocupados por el paseo Marítimo, pero, aunque el viento seguía azotándole, prefirió avanzar a buen paso por la orilla del mar.
Cruzó delante de un bonito hotel, el Playa Victoria, con terrazas blancas y azules. A unos doscientos metros, gracias a su gótico rótulo de doradas letras sobre una fachada negra, localizó el Pico de Oro.
Dos mujeres, una caribeña o africana y otra blanca, tanto que, de puro pálida, parecía enferma, estaban limpiando la entrada del bar con fregonas. Por el suelo se veían cristales rotos y colillas. Falomir se les acercó sonriente.
—Buenas, señoras mías…
—¿Qué hay? —La mujer blanca tenía cerrado acento andaluz y muy mala pinta, como si acabara de meterse algo o llevase horas sin dormir.
—Ayer estuve aquí y…
—No le recuerdo. ¿A qué hora?
—Serían las siete de la tarde…
—Ah, bueno… Nosotras entramos a las nueve de la noche. Hemos hecho el turno nocturno, hasta las dos de la madrugada, y aquí nos tiene al punto de la mañana, sin dormir nada y fregándolo todo. Por setenta euros, ¿qué le parece?
—Muy poco.
Agachándose, Falomir pudo ver por el hueco de la persiana una barra de chapa, taburetes en desorden, un par de ellos volcados en el suelo, y sillones de cuero pegados a la pared.
—Me senté en uno de esos silloncitos y allí debí de perder el móvil. Si me permiten pasar a buscarlo… Será un segundo.
—Está cerrado —repuso la mujer negra, con un acento que no era dominicano ni cubano, sino más profundo; africano tal vez, barajó Falomir—. Tenemos orden de no dejar entrar a nadie. ¿No es así, Lalia?
—¡Así es, bonita mía! Eso nos dijo ese cabronazo de encargado, el Paco.
—¿A qué hora abren? —preguntó Falomir.
—A las seis. ¿No es así, Lalia?
—¡No lo sé, bonita, no soy adivina! Si tuviéramos a mano al hechicero de tu tribu…
—¡Sin faltar! —protestó su compañera.
—Lo único que sé es que tendré que volver aquí a las nueve de la noche para pringar otra vez. ¿Tu también, bonita mía?
—Esta noche libro.
—¡Por favor! —les rogó Falomir—. Ese móvil es muy importante para mí. Tengan, por las molestias…
Se metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de veinte euros.
—Démelo —exigió la chica blanca.
—Pero para las dos.
La africana subió la persiana y lo dejó pasar.
Una vez en el interior del local, Falomir revisó los servicios de señoras y caballeros, el almacén de bebidas y, uno por uno, todos los sillones, procediendo a retirar los cojines y a meter la mano en sus fondillos. Sus dedos iban sacando monedas, una llave, horquillas, ¡hasta una petrificada salchicha…! Inspeccionó la barra, las servilletas de papel amontonadas bajo el estribo, e iba a…
—¿Va terminando el caballero?
La silueta de la limpiadora negra se recortaba contra la luz del día.
—Un minutico más…
—Voy a pedirle al señor que se marche. Podría tener problemas con mi jefe. Apúnteme su número. Si aparece su teléfono, mi jefe le llamará.
—Buenísima idea, señorita…
—Maisy.
—¿Guineana?
—Malinense.
—Maisy de Mali… Podría ser un nombre de reina.
Maisy sonrió. Falomir sacó una estilográfica y le estaba apuntando su número de teléfono cuando le pareció ver algo oscuro y plano en una cubitera de hielo que tenía delante.
Metió la mano. Era un móvil.
—¡Mi teléfono! ¡Lo encontré!
—Ha tenido suerte.
—Soy un hombre de suerte, Maisy. Pero no sé si por haber recuperado mi móvil o por haber descubierto a la reina de Mali. A algunos nos gustaría ser esclavos tuyos. —Ella lo miró con una divertida expresión—. ¡Qué alivio! Me estaba viendo en comisaría para denunciar la pérdida. Por cierto, ¿dónde está?
—¿El móvil? Lo tiene en su mano.
—No me refería al teléfono, sino a la comisaría de Policía.
—Al principio del paseo, en un edificio muy raro… Tuve que ir hace poco, a por mis papeles. Pero tú, señor…
—Puedes llamarme Flo.
—Pero tú, señor Flo, no necesitas ir a la Policía para nada, ¿o sí?
—Preferiría cenar contigo.
Maisy respiró más fuerte. Su aliento olía a algo azucarado, dulce y espeso.
—¿A qué hora terminas aquí? —se dejó caer él.
—Hoy tengo servicio doméstico. De tres a doce de la noche cuido a una anciana.
—¿De quién cuidas a partir de esa hora?
—Me cuido sola.
—Podríamos tomar algo y continúas dándome buena suerte.
—Ten cuidado, señor Flo, dicen que soy bruja.
—No serías la primera que conozco. ¿A medianoche en la plaza de la Catedral?
—¿Como Cenicienta?
—¿Conoces el cuento?
—Al que no conozco es al príncipe.
Falomir rio con ganas.
—Me compraré una corona de cartón.
En los cárdenos labios de Maisy brilló una sonrisa de coco.
12:00
Una vez la juez Pura Pérez-Acanto hubo dispuesto el levantamiento del cadáver de Casilda López Manso, Antonio Castillo y Felipe Ponce regresaron caminando a comisaría.
Debido a una serie de inaplazables reformas, la sede policial había sido trasladada provisionalmente desde la avenida de Andalucía al antiguo edificio de Telefónica. Por su singular forma —que a unos recordaba un paraguas, a otros un platillo volador—, este singular edificio era popularmente conocido como El Pirulí. Ubicado junto al paseo Marítimo, se levantaba justo enfrente del arenal donde habían encontrado el cadáver de Casilda.
A pesar de sus diferencias de edad y de forma de ser, el comisario y el inspector mantenían una buena relación.
Ponce era mucho más joven. Nacido en Soria, no había cumplido los cuarenta. En Cádiz se estaba ambientando mal. No le atraía la ciudad ni le gustaba en especial su gente.
Su mujer, un niño pequeño y él vivían de alquiler cerca del estadio de fútbol, en una octava planta con vistas a Playa Victoria. «Un piso un poco más lujoso de la cuenta», pensó Antonio Castillo la noche en que lo invitaron a cenar y pudo conocer a la esposa de Ponce, Atilana, Ati. Soriana, como él, de una frágil y dolorosa belleza. Muy educada y detallista, había puesto la mesa con flores, diseminando pétalos por el mantel. Su contenida reserva y distinción contrastaban con las toscas maneras de su marido y con su pelo en punta (en comisaría apodaban a Felipe Ponce Pelopincho).
Al comisario lo habían advertido sobre su nuevo inspector: un tipo seco, difícil de trato y que, en ocasiones, se pasaba el reglamento por el forro de la guerrera, pero bravo, resuelto y leal. Castillo no tenía queja de él. En los pocos meses que llevaba a sus órdenes, Ponce no había infringido una sola norma y lo trataba con absoluto respeto. Como a un padre, cabría decir. El que su inspector no había tenido, supo Castillo una noche en que salieron a tomar unos finos y Ponce, poco hecho a los vinos de Jerez, se embriagó y le contó que ni siquiera había llegado a conocer a su progenitor porque abandonó a su madre al nacer él. «Peor sería que fueses hijo de puta», intentó consolarle Castillo, quien también llevaba sus tragos. «No se fíe, señor, porque si vienen mal dadas puedo llegar a serlo», le había replicado Ponce, trasegando Tío Pepe como si fuese rebujito.
Nada más cruzar la puerta de comisaría, el inspector convocó a los miembros de la Unidad de Delitos Violentos (UDEV). La inminente reunión iba a tener lugar en el despacho del comisario, apenas un poco más amplio que el resto de oficinas, pero igualmente funcional y feo, con un escritorio metálico para Castillo y una mesa redonda para reuniones, con ocho sillas.
A la convocatoria acudieron en pocos minutos los subinspectores Macarena Zamora y Javier Mir y los agentes Ignacio Funes y Nicanor Tambor. El comisario los invitó a tomar asiento y les ofreció agua o café. Ninguno quiso.
—Aguardaremos el dictamen del forense, pero sabemos bastante como para ponernos a trabajar. ¡Como flechas!
—No hay tiempo que perder —subrayó Ponce. Se le notaba tenso, ávido de entrar en acción—. En el cadáver de esa muchachita…
—Esa «muchachita» tenía nombre. Se llamaba Casilda —lo interrumpió Macarena. Ponce y ella estaban siempre a la greña.
—En los restos de Casilda —se corrigió el inspector a regañadientes— se advertían evidentes signos de violencia. Tenía el vestido desgarrado, hematomas en cuello y cara, le habían arrancado las bragas… ¿Crimen sexual? ¡Blanco y en botella!
—¿Descartamos el suicidio? —dudó Mir.
—Nadie se viste de fiesta para suicidarse —rechazó Ponce—, ni se mete en el mar en una gélida madrugada de febrero sin dejar un aviso.
—¿Ha aparecido algún mensaje? —preguntó Castillo—. ¿Hemos revisado el domicilio de Casilda? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a saber si dejó o no una nota o una carta de despedida, si fue o no un suicidio?
—Amorrortu va de camino a su casa —intentó justificarse Ponce, dolido por el reproche.
—¿La dirección de la señora Manso es…? —Aunque Castillo se la había oído antes a uno de sus hombres, la había olvidado. Últimamente le estaba fallando la memoria. Cuando más la necesitaba, o no le respondía o le funcionaba con desesperante demora, aflorando a destiempo nombres o datos como vestigios de un naufragio entre restos de otros recuerdos olvidados.
Nicanor Tambor lo situó:
—La señora Adela Manso vive en la calle Desamparados, número 2, tercer piso, letra B.
—¡Métanle prisa a Amorrortu! Que vaya registrando las pertenencias de su difunta hija Casilda y que lo haga… ¡como una flecha!
Ponce se apresuró a enviar un mensaje a Amorrortu. El comisario siguió enunciando las tareas pendientes:
—Debemos encontrar el móvil de Casilda, revisar su ordenador, la tablet… ¡Inspector, recuérdeselo a Amorror-tu!
—Me estoy comunicando con él por Wasap, señor.
—Todos han estado en la playa y visto el cuerpo… ¿Primeras impresiones?
—¿Las suyas, comisario? —pulsó preventivamente la subinspectora.
—Violación y asesinato, según avancé a la jueza. Juez, ella lo prefiere.
—También yo preferiría que me tratasen de «subinspector» —demandó Macarena.
—Concedido —zanjó Castillo—. ¿Alguien más tiene dudas acerca de su tratamiento, si femenino, masculino o neutro, o vamos con el «tormento» de ideas?
Era otro de los hábitos del comisario, invitarlos a turnarse en el análisis de lo visto, oído o deducido en el teatro de un delito o en la escena de un crimen. Pero sus subordinados recelaban que Castillo lo plantease como un examen a sus capacidades y eso los bloqueaba. Decepcionado por su falta de iniciativa, el comisario ordenó:
—Subinspector Zamora, arránquese.
A sus cuarenta años, Macarena se conservaba bastante bien, con una delgada figura y una melena que solía recogerse durante el servicio, aunque aquel día, en inversa lógica al poniente que barría la ciudad desde Cortadura hasta la Punta de San Felipe, la llevara suelta. En el fondo, cualquiera de sus compañeros podría estar pensando que el comisario la invitaba a abrir la ronda no por su capacidad profesional ni porque su condición de mujer la situara más cerca de la presunta víctima, sino porque entre Antonio Castillo y ella hubo… lo que hubiera habido. ¿Qué pasó entre los dos? En comisaría nadie lo sabía a ciencia cierta. Ninguno había oficializado su relación. De su presunto romance no habían trascendido confirmaciones ni pruebas, aunque sí, y abundantes, rumores. En privado se tuteaban, pero en público se trataban de usted.
—Varias cosas me llamaron la atención, comisario.
—¿Cosas, Macarena?
—Elementos, circunstancias, detalles…
—No es necesario malgastar tres palabras cuando se puede emplear una.
—¿Cuál, comisario?
—Hechos. ¿Cuáles, subinspector?
—¿Se fijó en su manicura?
—¿Por qué tendría que haberme fijado?
—La llevaba hecha.
—¿Y eso es un hecho?
Macarena premió con una sonrisa forzada el torpe juego de palabras de su superior. Los demás permanecían a la escucha, reacios a intervenir. Su pasividad estaba irritando a Castillo. Sacó un habano del cajón de su escritorio y le cortó la punta.
—Pueden fumar —autorizó, pegándole fuego con un cerillón.