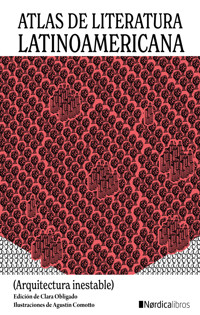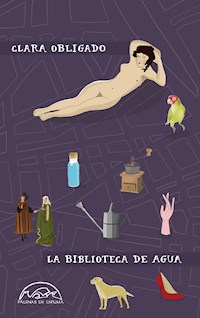
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Cómo se construye una ciudad? ¿Se puede leer en ella como si fuera una biblioteca? ¿Es escribir una forma de descifrar las capas de la memoria? ¿Qué indicios esconde el paso del tiempo? Clara Obligado, desde su continua exploración literaria, propone un paseo, una ordenación temporal y espacial, un viaje de ida y vuelta, en el que asistimos al nacimiento y transformación de una gran ciudad que fue levantada sobre el agua. El lector conocerá los orígenes, dibujará su propio mapa, recorrerá con los personajes de estas historias una cartografía tan lúcida como imaginaria.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Clara Obligado
Clara Obligado, La biblioteca de agua
Primera edición digital: abril de 2019
ISBN epub: 978-84-8393-642-9
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Colección Voces / Literatura 277
© Clara Obligado, 2019
© De las ilustraciones: Alejandro Fernández Banegas y Julieta González Obligado, 2019
© Del diseño de cubierta: Julieta & Grekoff, 2019
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2019
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: +34 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
A mi hermano Pablo, a nuestros paseos por Madrid
… cuando llueve, o cuando nos duchamos, cada gota que cae sobre nuestra cabeza ha regado las primeras formas de vida y tiene miles de millones de años de antigüedad. Sólida, líquida o gaseosa, el agua se mantiene constante desde el comienzo de los tiempos. Al menos desde el Jurásico, cuando un meteorito pudo expulsar al espacio una fracción importante del agua primitiva que albergaba nuestro hermoso planeta azul.
Al poco de llegar a Madrid, me fui a vivir a un piso en la calle de Lope de Vega, 2, en el Barrio de las Letras. No conocía a nadie y con algunos vecinos conformamos una curiosa familia que me ayudó a mitigar la soledad y comprender mi nuevo mundo. Ellos transitan estas historias, modificados por las exigencias de la ficción, y este es mi homenaje. Allí escuché sus relatos, allí nacieron mis hijas, allí me convertí en escritora y viví durante dieciséis años. En esa casa aprendí a pensar las ciudades, lo grande desde lo pequeño, lo lejano desde lo próximo, la inmensidad de la historia desde alguien que mira por una ventana.
Este libro es parte de un experimento narrativo que comenzó con El libro de los viajes equivocados y continuó con La muerte juega a los dados. En ellos investigaba una suerte de escritura híbrida o mestiza, situada entre el cuento y la novela, que expresara el mundo roto que quería representar. Este volumen cierra el proyecto y suma la peculiaridad de ser un palíndromo, es decir, puede ser leído en dos direcciones, del primer cuento al último, o del último al primero, produciendo no una variación en la historia, sino más bien ciertas perplejidades literarias.
La imaginación (Agua embotellada)
Liz se subió a una silla, metió la mano en el estante más alto del armario e intentó bajar la maleta que su marido había guardado. Al tirar de las correas cayó sobre su cabeza un kit de juguetes eróticos. Miró hacia abajo, donde un vibrador saltaba como un gusano epiléptico, rodaban dos bolas chinas, un par de esposas patinaba sobre el parqué. Pero lo que más la asombró estaba escondido al fondo y, entre una nube polvorienta, tardó en rebotar sobre su cabeza: era un par de zapatos rojos.
¿Un par de zapatos rojos?
Sí señor, un par de zapatos rojos.
¿Qué hacía ahí?
Se sentó en el suelo y se los calzó. Le quedaban grandes, pero no tanto como para pensar que eran un disfraz de su marido. Estaban hechos de satén, tacones con pedrería. Ni nuevos, ni viejos. Preciosos, pensó y, como si le quemaran, los devolvió a su escondite.
Preparó la cena y se dispuso a esperar a Fernando. Finalizaba la primavera, hacía calor.
Liz y Fernando se habían conocido en un bar de Madrid, cuando ella pretendía mejorar su castellano y pasar un tiempo lejos de la familia. Se sintieron tan atraídos que, una semana más tarde, al despedirse en el aeropuerto, acordaron seguir con la relación. Así empezó un romance virtual en el que él le hablaba de su vida en Burgos e izaba frente a la pantalla cientos de imágenes. El colegio de los curas, su primer trabajo, el interés por las aguas embotelladas, los envases creativos. Lo que había cenado. Lo que desayunaría mañana. A Liz le hubiera gustado un poco más de misterio, alguna grieta en la relación transparente que él desplegaba, un poco de imaginación, pero la enternecía ese entusiasmo de mascota.
¿Imaginación, Fernando?
¿Zapatos rojos?
No lo había visto cambiar ni el modelo de gafas, era tan previsible como el agua estancada.
¿De dónde habían salido esos zapatos?
Fernando llegó acalorado, mientras se arrancaba la corbata describió minuciosamente su día en la oficina, encendió el televisor. No había logrado que los restaurantes de la cadena X aceptaran sus aguas de lujo con oxígeno, estaba tan molesto que Liz valoró si era oportuno montarle una escena. La gata, que había permanecido toda la tarde estudiando la rutina de los gorriones, se metió bajo la cómoda e hizo rodar una bola china. En lugar de tirársela por la cabeza, Liz la escondió en el bolsillo.
Esa noche, al ver a Fernando embutirse el pijama y plegar las gafas sobre la mesilla, pensó que su madre aún lo teledirigía desde Burgos. Lo curioso vino cuando apagaron la luz y ella, con lo baja que tenía últimamente la libido, resucitó.
Por la mañana encontró una nota: «Vuelvo el martes», decía, y pensó que, además de completar las citas de un capítulo de su tesis, podría bajar a la zapatería, donde confeccionaban calzado artesanal para bailarinas de flamenco.
Dedicó la mañana a reflexionar en uno de esos bares de diseño que brotaban por el barrio. Vio pasar a un grupo de turistas (cómo se diría, ¿bandada, manada, cardumen, rebaño, jauría?) montados en sus segway. Cascos amarillos, sonrisas bobaliconas, mochilita con emblema corporativo. En las mesas, otros norteamericanos sorbían zumos vegetales, se sumergían en sus pantallas e intercambiaban un estilo descuidado y costoso. Pidió más café e hizo una lista con sus sentimientos. Los tachó uno a uno hasta que, en medio de la página, navegó, solitaria, la cuestión principal:
¿Estoy celosa?
Liz y Fernando eran una pareja abierta, lo suficiente como para permitirse algún descarrío, pero le resultaba imposible imaginar a Fernando con una relación clandestina. En cambio ella era difícil de impresionar con el sexo. Sus padres habían sido swingers, algo bastante corriente en la Arkansas de los setenta, estaba acostumbrada a las playas nudistas, los veranos cansinos en Cap d’Agde, las miradas en las que asomaba el deseo de un ama de casa que, completamente desnuda, arrastraba un carrito de la compra. Podía adivinar cómo era el cuerpo de cualquier persona vestida, y podía adivinar cómo quedaría vestida una persona desnuda, pero la verdad era que nunca le había gustado ese intercambio permisivo y puritano, esa especie de reunión parroquial en la que los feligreses transitaban en pelotas y copulaban con la ansiosa candidez de una pareja de hámsters.
Es decir: los juguetes eróticos, vaya y pase, pero ¿y los zapatos?
Decidió dar un paseo. Un grupo rodeaba a un actor vestido de don Quijote. Liz escuchó que decía «Pokémon», «telediario y gominola» y, señalando el bar de González: «wine and dishes». Empuñaban una botellita de agua. Sí, Fernando tenía razón, terminaría forrándose. Cerca del mediodía volvió a su tesis, eran casi las cuatro cuando sonó el móvil:
–¿Diga?
Había alguien del otro lado, se oía su respiración. Si ese alguien era la dueña de los tacones rojos, en este momento no estaba con Fernando. Bajó los zapatos y se los calzó. Le costaba caminar, pero cuando volvió a sentarse frente al ordenador, vio que las frases manaban con una facilidad pasmosa. ¿Zapatos mágicos? ¿Como los de El mago de Oz?
Antes de acostarse, el teléfono volvió a vibrar. Era Fernando, para avisarle que estaría fuera un día más. Antes de cortar, le dio la impresión de que se oía la risita de una mujer.
Durmió mal y se levantó pensando en sus padres, en la norma sagrada de los swingers, que prohibía todo tipo de acercamiento sentimental con las parejas ocasionales. Después del desayuno bajó a tirar en el contenedor los juguetes eróticos. Cuando se vio con el vibrador bamboleándose entre las manos, le dio un sacudón de risa. Se quedó con los zapatos. Tenía que avanzar con la tesis.
En la buhardilla había una pared medianera que daba al edificio vecino y que había sido construida allá por el siglo xvii, cuando comenzó a levantarse el Barrio de las Letras, cuando sor Marcela, hija ilegítima de Lope de Vega, era monja en el convento de las Trinitarias, cuando escribió esos poemas esdrújulos que ella estaba estudiando. Liz adoraba ese muro, lo llamaba «la pared de las caricias», no había colgado nada y le gustaba pasar la mano por las minúsculas grietas del tiempo. Allí buscaba inspiración, allí, uno de los tantos días en los que Fernando estaba de viaje, apoyó la espalda. En el acto sintió que, atravesando ladrillos y tiempo, una mano comenzaba a acariciarla. Era, probablemente, la cañería, o el sol de la tarde acumulado en la pared de piedra, pero se sintió consolada. Cada vez que estaba triste se sentaba allí, con una taza de té entre las manos, las piernas estiradas y contemplando sus zapatos. ¿Sus zapatos? Los zapatos tenían una diminuta mancha en la tela. ¿Barro?, ¿una gota de vino?
No salió en todo el día, con ese calor sería un coñazo subir seis pisos así que todo su contacto con el exterior consistió en asomarse a la ventana que daba sobre Lope de Vega para contemplar el atardecer de fuego. Hacia la calle del León se amontonaban barecitos en los que los turistas fumaban o bebían mirando el crepúsculo. Era una zona restringida a los coches, las voces subían como el mar. Le gustaba imaginarse el barrio cuando fue construido, las historias de esas grandes cáscaras de piedra, los sonidos de la noche, cuando los coches no existían, cuando el agua manaba de las fuentes. Bebió su té y pensó que le había hecho bien este aislamiento, necesitaba desnudarse de calles y de ruidos, perder el tiempo contemplando el burbujear de las nubes. Habían pasado meses desde la última lluvia, pronto comenzarían a restringir el agua. Le gustaría escribir una historia del barrio a partir de su perfil más leve. Pero antes tenía que terminar la tesis.
Después de cerrar un acuerdo más que conveniente, Fernando regresó pletórico. No solo había vendido las aguas de lujo, sino que el cliente también estaba interesado por el diseño de los envases, que era donde estaba la pasta, tal vez pudieran plantearse una casa propia. Una casa nuestra, Liz, basta de alquileres, medio gritó, quitándose las gafas, frotándose la nariz, un adosado con jardín y fuente, y habló del anticipo, la hipoteca, de aprovechar la crisis, de un barrio más tranquilo y Liz no supo evaluar si estaba realmente contento o si esa euforia escondía otras culpas. Llevaba entre las manos una caja que parecía una pizza.
–¿Y eso?
–Otra camisa. Tengo demasiadas reuniones. Y, sin abrirla, la guardó sobre la maleta de donde habían emergido los juguetes eróticos.
Aunque no fue como para lanzar cohetes, esa noche hicieron el amor. Por la mañana, Fernando canturreaba en la ducha y partió animoso, temprano. Ella aprovechó para bajar a la zapatería, donde la empleada le dijo que no tenía ni idea de dónde podía haber salido esa maravilla, están hechos a medida, comentó, un lujo que pocas pueden permitirse. Lástima la manchita, la sangre no se quita así como así.
En el mercado de Antón Martín compró sushi, hubiera sido mejor verdura, pero comer hidratos es lo que más consuela, luego pidió una empanada en el Benteveo. Se estudió en el cristal del escaparate, su pelo azafranado era ahora una madeja fuera de control. ¿Se estaba abandonando? ¿Era por eso que Fernando buscaba alternativas? ¿Se había convertido en una mujer incolora, inodora, insípida? Las nubes, muy altas, parecían veladuras de acuarela. Sí, tenía que cambiar. Un corte. Dieta. Lencería. Lo de siempre. ¿Cuánto hacía que no se calzaba unos tacones? Abrazó los zapatos hasta sentir su calor. Cerca de CaixaForum recorrió las tiendas de muebles vintage, disfrutando de la armonía simétrica de las maderas pulidas. Si se cambiaba de casa, podría permitirse algún capricho. Al cruzar León casi se la lleva por delante un grupo en patinete. Dentro de todo, este sucedáneo de turismo cultural que estaba cambiando el Barrio de las Letras era menos letal que el de los borrachos que vociferaban en la Puerta del Sol como si les estuvieran arrancado los intestinos.
Estaba frente al ordenador con los zapatos rojos puestos cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez le pareció que la persona que estaba al otro lado lloraba, aunque quizá se trataba de un resfriado. Mientras intentaba oír algo más, metió la mano en su bolsillo y encontró la bola china, se la lanzó a la gata. Volvió a sentarse contra la pared de las caricias y se puso a estudiar los zapatos. La manchita seguía ahí. Descubrió una zona del tacón con la tela levantada, como si alguien hubiera tenido que salir corriendo. No una carrera larga, sino más bien una señal de furia, un taconazo que cortaba una situación molesta. La dueña de los zapatos tenía las piernas ligeramente torcidas, estaban desgastados hacia fuera. Pies potentes, nervudos. ¿Las uñas pintadas? Sí, del mismo rojo. Seguro.
Buscó una palabra del texto de sor Marcela que no conocía: «ebúrneo». Quería decir «marfileño». ¿Cómo se diría en inglés? La añadió al pie de página y, contenta con el resultado, se quedó pensando en la vida de la monja, en esos poemas pudorosos. ¿Era posible que nunca hubiera pensado en el sexo? Todos decían que había sido una joven hermosa, para la época una intelectual. ¿No se habría enamorado jamás? Seguro que no, la vida de las monjas… Yo misma parezco una monja, pensó Liz. Le dio a «guardar». Estaba tan cansada como si hubiera caminado todo el día con esos tacones por la ladera de una montaña. De pronto recordó la caja que su marido había ocultado y fue a buscarla. Ya no estaba allí.
¿Estoy celosa?
En el cubo de la basura estaba el envoltorio en forma de pizza, y tenía dentro un papel de seda más propio de lencería femenina que de una camisa. Decidió salir. En la escalera chocó contra la vecina de abajo, el resto de los pisos estaba alquilado por Airbnb y solo participaban de la vida en común gritando por las escaleras o equivocándose de timbre. La chica era alta, con una cabellera triunfal, llevaba unos pantaloncillos tan cortos que dejaban asomar la sonrisa de las nalgas.
–Una mancha, dijo, tengo una mancha de humedad justo bajo vuestro baño, y acabamos de pintar. Ven a verla.
Liz no pudo negarse. Si no tomaba en cuenta los techos abuhardillados, los pisos eran idénticos, aunque daba la impresión de que la casa pertenecía a una época más moderna, los muebles eran los que ella hubiera elegido, pero combinados con cuadros importantes. La vecina parecía bastante más joven que Liz, se había mudado hacía poco y Fernando había comentado que le caía bien.
–¿Qué quieres decir?
–Que parece amable. Y es guapísima.
Mientras le prometía llamar al dueño para que enviara al seguro vio que, sobre la cama, había desplegado un conjunto nuevo de ropa interior. Era rojo.
No pasó nada más en todo el día. Por la tarde Liz se embutió en el chándal y comprobó que hasta la pendiente cuesta abajo de El Retiro la agotaba. Protegida por el verde denso de los árboles hizo estiramientos, empezó a trotar con los michelines vibrando acusadores, dio una vuelta al lago.
Esa noche soñó que vivía dentro de un zapato gigante. Soñó que se paseaba desnuda por la escalera con el carrito de la compra y su vecina la invitaba a entrar, también estaba desnuda, llevaba los zapatos rojos, las tetas eran enormes, como de marfil. Ebúrneas, susurró Liz, contenta de que, hasta en el sueño, hubiera podido encajar la palabra. De pronto aparecía Fernando, exhibiendo una erección tan altiva como la lanza de don Quijote. ¿Quién se la habría provocado? La pregunta la punzó frente a la taza del desayuno.
Y se le ocurrió la idea. Llamó a Bernardino. Era un hombre que podía tener cualquier edad entre los cuarenta y los sesenta, de sonrisa desdentada e infantil, un cuerpo con músculos de acero. Rubio, o tenía el pelo blanco, imposible saberlo, siempre estaba cubierto de yeso. Tocó el timbre, salió la vecina y Liz la invitó a subir. «Así vemos juntas lo de la pérdida de agua», dijo, «está el fontanero», y la otra, retrocediendo «que se ocupe el seguro», y ella, «un minuto, nada más, yo lo pago, así conoces al manitas del barrio». La chica era educada, de modo que observaron en silencio la espalda tensa de Bernardino, el comienzo de su culo poderoso mientras removía los caños bajo el lavabo. Un borboteo, como una arcada, subió por las cañerías. Parece que alguien tose, dijo Bernardino, y le dio un golpe, pasa en todas las cañerías de esta manzana, como si hubiera alguien dentro. Y rio. Liz invitó a su vecina a un café. Sobre el sillón había colocado estratégicamente los zapatos.
–Qué preciosidad.
–Pruébatelos, pruébatelos.
La vecina puso cara de «no estaré en manos de una desquiciada», pero quién se resiste a llevar, aunque no sea más que durante unos segundos, unos zapatos como esos. Y el tironeo, los apretones, la cara de pena:
–Me quedan pequeños. Y le confesó que su gran complejo eran los pies, demasiado grandes, dijo, toda la vida se han burlado de mí, quería ser modelo, pero…
Con esa pobre chica lloriqueando en su sillón, Liz se sintió una infame, qué derecho tenía a arrastrarla a esas confesiones. Y de culpa en culpa se pusieron a conversar y pasaron el resto de la tarde. Cuando se fue estaba tensa, muerta de miedo de que a Fernando se le ocurriera volver temprano.
Fernando llegó con un ramo de lirios de regalo. ¿Delirios? Eran las flores que más le gustaban, si eso no era un indicio de culpabilidad, entonces qué. Con una voz neutra le dijo que ya tenía el dinero para el anticipo, he hablado con mi madre, me lo va a dejar, y añadió que podían mirar anuncios, toda la tarde con las cuentas, perdóname por no haberte llamado. Además, declaró, ahora con el tono de quien ha tomado el Palacio de Invierno, hemos logrado importar las aguas de Helsinski, ¡la Veen Water, querida! Ni yo me lo creo. Liz se levantó descalza, abrió una botella. Brindaron, aunque no estaba del todo segura de no estar celebrando su funeral. ¿Y si sus padres tenían razón? ¿Había que sumar emociones fuertes a la pareja para sobrevivir a una rutina tan insípida como las aguas que vendía su marido? ¿Lo más estimulante era el intercambio? Las nubes delicadas de ayer habían dejado paso a un cielo dibujado en carbonilla. Quizá la chica de abajo… Qué disparate, no podía ser ella, habían pasado la tarde juntas. La tarde sí, le replicó su desagradable vocecita interior, pero no la noche. Fernando hablaba y hablaba, hacía planes. No podía ser tan cínico, tan mentiroso, se dijo Liz, mientras se paseaba desnuda ante el estupor de él, mientras se dormía, agotada, entre sus brazos.
Despertó como si se hubiera exhibido sin túnica por una orgía romana. Fernando le había dejado una nota llena de corazoncitos donde la invitaba a cenar. «Hablaremos», le decía. Y añadía: «estuviste maravillosa». Caía una lluvia sucia que manchaba los cristales. ¿Qué forma tendría una gota de lluvia? ¿Una lágrima? Tenía que ir a la biblioteca, pero moverse le parecía imposible, el bochorno había convertido la calle en una sauna, le apetecía perder el tiempo. Para darle visos de utilidad, buscó en Wikipedia: si es una diminuta, una gota de lluvia es una esfera perfecta, si tiene un tamaño medio, se parece a un panecillo de hamburguesa. ¿Hamburguesas? Echa de menos su casa.
Definitivamente no le apetecía salir. Además podía encontrarse con la hideputa de abajo. ¿Hideputa? Por favor, estoy desquiciada. ¿Qué le había hecho la vecina? Se asomó a la ventana para ver si el aire se llevaba esas ideas locas y vio que, en el piso de abajo, un hombre, de pelo muy rizado y hombros anchos, se asomaba también. Miró hacia arriba. Mulato, antebrazos potentes, tatuados, manos nervudas. Bituminoso. Ahí encajaba esa palabra. Vaya pareja que tenía su vecina, macizo como un replicante afro de Blade Runner.
Una ley de los swingers prohíbe que personas sin pareja se sumen a los intercambios sexuales, no se trata de buscar algo que no se tiene, sino de ampliar el horizonte; salvo resquebrajar el sagrado vínculo, todo está permitido. Sus padres y los bosques en los que había crecido, la fría libertad de los lagos, los oficios en el templo, la pequeña fábrica de grano, el tufo en su ropa cuando regresaba de la granja, la luna, con su halo de humedad. ¿Qué hacía ella en Madrid, escribiendo una tesis sobre algo que a nadie le importaba? ¿A quién podía interesarle la historia de una monja de clausura que solo había pasado a la historia porque vio desfilar, desde esas celosías, el entierro de su padre? Sor Marcela de san Félix. Había una placa a las espaldas del convento, en la calle de las Huertas, con letras casi ilegibles.