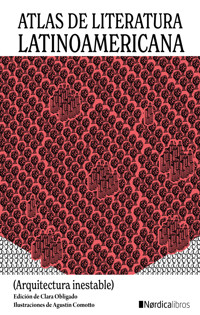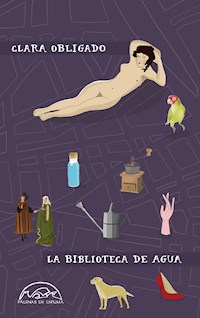Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: VOCES / LITERATURA
- Sprache: Spanisch
Hay muchas maneras de decir adiós, hay instantes únicos en los que la ficción y la memoria se hibridan y enraízan en una misma página para exhibir la red de una despedida. De este umbral doloroso germinan las historias encadenadas con las que Clara Obligado nos acerca a tres mujeres y sus profundas pérdidas, a los diversos espacios y tiempos en que les tocó vivir. Una obra que encierra una honda reflexión sobre escribir y escribirse, que milita contra posibles ucronías pesimistas y dibuja, con destreza, un tríptico apasionante y conmovedor. Desde su mirada inteligente, los libros de Clara Obligado se convierten, una y otra vez, en una bienvenida afortunada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Obligado
Tres maneras dedecir adiós
Clara Obligado, Tres maneras de decir adiós
Primera edición digital: marzo de 2024
ISBN epub: 978-84-8393-705-1
© Clara Obligado, 2024
© Del diseño de cubierta: Julieta&Grekoff, 2024
Arte textil: Silvana Rodríguez de Tramando Taller
Retoque fotográfico: Manolo Yllera
Ilustración: Julieta Obligado González
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2024
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
Colección Voces / Literatura 356
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
¿Qué es un fantasma?, preguntó Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres.
James Joyce, Ulises
Dicen que no son tristes
las despedidas
decile al que te lo dijo
que se despida.
Atahualpa Yupanqui, «La huanchaqueña»
El héroe
¿Habrías venido conmigo, te hubieras dejado arrastrar hasta este pueblo, donde nunca pasa nada? Te imagino harto del desorden, aburrido o nervioso ante una casa que padece mil demoras. Yo con el carpintero, el electricista, alguien que trabaje la piedra, una escuela para Nico.
Se deshacen las nubes y el verde musculoso de las encinas contrasta con la arcilla. Pueblos y amasijos de casas, achaparrados campanarios, alguna torre de vigía, el baile ingenuo del trigo. En lo alto, los buitres leonados custodian las rocas y sus cortes agudos.
Antes de dejar la ciudad hice mil llamadas y vengo con una carpeta llena de encargos. Bailan en el maletero las bolsas con la ropa del niño, esas deportivas con las que Nico casi duerme, los juguetes de los que no se separa. Por el retrovisor veo la dulce curva de su mejilla, el flequillo rubio. Aparece de pronto entre las aliagas un castillo, corre, se oculta, se agiganta, lo devora una curva. Las vías del tren y una carreterita que me guía hasta la entrada del pueblo, las naves, las eras, en la fuente, el canto del agua. Oigo las voces rudas de los albañiles, parece que discuten pero, en cuanto ven mi coche, continúan con sus tareas. Nico se ha dormido y tengo que bajarlo en brazos. Nadie me ayuda con las maletas.
Desde la casa se ve el campo y, sobre la loma, tierra pelada, una paridera. Son los vacíos que dejan los pastores, las calvas de un encinar que retrocede ante el paso inevitable de las majadas.
Mirando a la pared, donde estuvo la cocina, pondré el ordenador, no puedo escribir si hay belleza. Los antiguos dueños acercarían al fuego sus sillitas, como fantasmas brotan bajo la cal las huellas de los ahumados. Imagino a esta gente en los inviernos gélidos, el calor subiendo desde los animales hacinados en la planta de abajo. Hay dos alcobas ciegas que convertiré en un baño y, en la cámara, mi dormitorio. Techo abuhardillado, vigas soberbias, la memoria de la fruta acumulada, un tiempo que incluye a otro tiempo. Aún no conozco a los vecinos.
En mi cama vacía deseo tu piel.
¿Habrías venido?
Para hacer la compra tengo que bajar a la pequeña ciudad que rodea el castillo, aquí ni siquiera hay una panadería. Cuando regreso, sobre el mármol recién pulido, hay un sedum compacto como un puño. Detrás del tiesto, el dedo de una mujer vieja, detrás del dedo, una voz. La voz dictamina: lo estás dejando todo muy bien. Tardo en darme cuenta de que habla de la casa. Nunca cierro la puerta. ¿Será peligroso? La mujer lleva un sombrero de paja y debajo brillan sus ojitos cristalinos. Si no se moviera con tanta precisión, pensaría que es ciega.
–Has puesto un baño donde encontraron a la pobre Olalla.
Señala el baúl, que es lo único que he guardado de los antiguos propietarios, y dice, bajando la voz:
–Ahí siguen sus cosas.
De pronto parece recordar algo, salta de la banqueta con una agilidad inesperada, desaparece.
Comemos en silencio y paso la tarde entre maletas. Aunque es primavera, en el deleite de las noches hace frío. Construyo mi guarida bajo el edredón, leo y me adormezco. Un pájaro tañe, los grillos escanden la oscuridad, alrededor de la farola se atarean los murciélagos. Caigo en un sueño pesado. De pronto me sobresalto, extiendo la mano, me parece que estás. Son los piececillos de Nico contra mi espalda. Pobre hijo mío.
Me despierto con los golpes y desde la ventana descubro a Nico sentado entre los albañiles. El que parece el capataz le esconde en la mano algo que no alcanzo a ver y que el niño hunde en su puño. Sopla su flequillo rubio, los tiernos pies descalzos. Me alegra que converse con alguien y me decido a dar un paseo sola, hasta la fuente. Bajo el chorro de plata gira un pez, el agua refleja el olmo gigantesco de la plaza, que vierte su maraña de sombras sobre la casa más bonita. En el portal está sentada una mujer. Pañuelo negro, ropa de luto.
–Van a talarlo –dice–, como si le hablara al viento.
Apoyados contra la piedra, con los riñones calientes, los hombres cotillean sobre cualquiera que pasa. Soy la nueva vecina, digo, y todos estudian mi mano extendida como si no supieran qué hacer con ella. Por fin la vieja del portal susurra su nombre: Justina.
Señalo el olmo:
–Qué pena. ¿Es por los hongos?
–¿Y el niño? ¿Y el marido? –dicen los viejos–. Preguntan porque se aburren, en cuanto estoy por responderles cambian de tema.
A la hora de la siesta, Nico se acurruca contra mi cadera.
–¿Qué te han dado los obreros?
–Nada, mamá.
–¿Guardaste nada en el bolsillo?
Se pone rojo, está mintiendo.
–¿Me lees? –dice–, para distraerme.
Tenemos un pacto: si me deja tranquila con mis libros, cuando me lo pide levanto la voz y le pongo sonido a las letras, leo en alto lo que estoy leyendo y las palabras ruedan sobre los renglones, brincan los versos entre las vigas, hexámetros bajo el techo de paja que se anuncian con pífanos y tambores. Soy una aeda. Recito un fragmento de la Odisea.
Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos caminos.
De pronto dice:
–¿Papá era Odiseo?
No sé qué responder, intento que no note que vacilo:
–Sí, Nico, papá era un héroe. Tú eres Telémaco, su hijo.
Apago la luz y canturreo llamando al sueño. Cuando por fin oigo su respiración acompasada pienso que soñará con tus batallas.
Nuestro hijo no necesitaba un héroe, sino un padre.
Lloro como si desaguara.
–Soy Telémaco.
–Mira al madrileño –contestan los albañiles, un poco azorados.
Nico entre hombres: broncíneas lanzas, mazas, peplos, cemento, palas, camisetas, sudor. Telémaco en pijama. Voy a recoger su habitación, cuando doblo su ropa algo cae y rebota y rueda.
Es una bala.
¿Una bala? ¿Le han dado una bala a mi hijo?
–Nico, ven aquí.
Abro la palma de mi mano y se la muestro, tartamudea. Furiosa lo tomo del brazo, subimos por el camino que lleva al cementerio. Estoy ofuscada, no sé si con el niño, con los obreros, conmigo misma o contigo. Entre las zarzas que nos arañan las piernas trepamos hacia la fuente vieja.
–Dime, Nico, de dónde la has sacado. Si me lo cuentas, no me voy a enfadar. El niño, con los puñitos apretados, libra una batalla, me mide. Somos rivales.
–Es un secreto.
Calibro si es mejor que confiese la verdad o que cumpla con la fidelidad a la tribu. Imagino que los albañiles le han dicho: «te la damos, pero no se lo cuentes a tu madre».
Una bandada de pájaros gira buscando dónde anidar. Recuerdo tu boca llena de sílabas y de cantos, golondrinas de mar sobrevolando territorios helados, de pronto me viene esa cabaña en mitad de la nieve donde, después de una pelea horrible, te pregunté si me mentías y tú saliste desnudo a la planicie para volver con un guijarro. Fue cuando aprendí que los pingüinos colocan una piedra ante la hembra elegida y acaricié la que me traías, su frío redondo, e insistí:
–¿Me eres fiel?
–No te defraudaré –susurraste, y yo preferí no indagar en esa frase esquiva.
¿Ha heredado Nico esa manera tuya de mentir? Silencioso, camina a mi lado.
Frente a la casa de Justina hay otra más sencilla, cubierta de flores, en la puerta está la vieja que me regaló el sedum. Nico intenta arrastrar una bolsa mientras ella parlotea y le da empujones en el hombro para que se mueva, por fin se lo sienta en las faldas, lo achucha, lo ayuda. El cucurucho de los rizos, la bata floreada, esas sandalias. Un anillo de oro con su piedra roja le amorcilla el dedo. Se sienta en mi cocina, me ofrece calabacines, cada tanto se golpea los muslos con énfasis y repite «bueno…», como si se fuera a marchar. Interpreto las elipsis y me ofrezco a mostrarle la casa, subimos a la recámara, estudia la bañera, se santigua varias veces y susurra: aquí encontraron a la pobre Olalla.
¿Quién será Olalla? Parece un nombre antiguo, en este pueblo todos son viejos, pero no lo comento en alto. Mañana te traigo más calabacines, dice entusiasmada. Antes de irse se da la vuelta: un día vengo y te preparo unas migas.
Así entró Paula en nuestras vidas.
Cada vez que salgo a la calle alguien me regala calabacines. He hecho mermelada de calabacín, tortilla de calabacín, calabacines rebozados, buñuelos de calabacín, crema de calabacín. Soy como un barco que achica un oleaje de calabacines. El niño pasa las tardes con Paula y por fin escribo algunas frases en mi cuaderno, las primeras desde que. Desde que.
Recuerdo un viaje a Colonia del Sacramento, frente a ese río marrón que roe las costas uruguayas. Patos volando alto, un cielo que parece retroceder. En esa tierra plana, donde las siluetas se dibujan con precisión, terminé mi primer libro. Era muy joven y redactaba con entusiasmo mientras tú, ya famoso, fotografiabas no me acuerdo qué. A veces, desde tu podio, descendías a mi manuscrito y hacías comentarios punzantes. La pasión bajo las mantas, y esa manera tuya de petardear los delicados refugios del afecto.
Por la tarde el vientre de las nubes se tiñe de rojo, un humo negro baila, se amontona, se empuja, regurgita ceniza, los helicópteros lanzan agua y me encogen el corazón, tizna las miradas el estupor de los viejos, las pavesas desdibujan el horizonte, con angustia fijan la vista en el fuego, aprietan los puños en los bolsillos. Miran, pero no hacen nada. Poco a poco aclara y el monte vomita un color de trigo seco. Tardan dos días en sofocar el incendio.
¿Cómo comienza un fuego? ¿Como el amor, con una chispa? ¿Te convertiste en brasas, tú también?
¿Eres cenizas?
La zona está llena de pueblos abandonados. Muy cerca hay uno con solo tres habitantes, madre y dos hijos, les dicen «los salvajes». Cuando pregunto por qué me cuentan que matan a los cerdos izándolos con una grúa y los hunden vivos en un caldero hirviente. Murmuran que son pirómanos, que duermen en la misma cama. Soy la que ha traído a un niño hasta aquí, la que dejó el piso del centro para superar este duelo. Qué otra cosa podría haber hecho, si estaba rota.
Leo en desorden, subrayo, tomo notas, escribo mi vida sin ti. Tú te sientas junto a la cama y me estudias. Llevas una camiseta con algún lema que no alcanzo a leer, los testículos te cuelgan como si fueras un mono.
–¿Has visto que podías estar sola?
–Sí –te contesto–. Pero siento que sin ti no existo.
–No seas tonta, soy yo el que no existe.
–¿Dónde está tu tumba? ¿Y tus pantalones?
–¿Una tumba? ¿Pantalones? ¿Y para qué los quiero? Siempre has sido terriblemente convencional.
No hay teléfono y recibo las llamadas en casa de una vecina. Me cobra dos monedas, me va a buscar y, por el mismo precio, se mete en todas mis conversaciones. Cuando paso junto a Justina veo sus brazos, es como si alguien hubiera limpiado sobre ellos un cepillo con restos de pintura. Me sigue con sus ojillos astutos. Paula se asoma, pero hace como que no la ve. ¿Cuándo van a poner el teléfono? ¡Hace seis años que estamos en la Unión Europea! «Mi Romual», dice Paula, con amoroso orgullo. Nico ayuda a quitar las flores secas de los geranios con Romualdo, va al huerto. A Romualdo le gusta leer y no se baña nunca. Lleva gorra, cuando se la quita, asoma su cráneo pálido como la cáscara de un huevo. Para que no deje la cama perdida, Paula extiende un pañuelo sobre la almohada. Según las leyes de la dieta sana, debe de estar muerto hace años porque no prueba la verdura, pero trepa a los árboles y pasa horas cavando. Dice que de joven tuvo un carro con una compañía de teatro ambulante. Como Lorca, le digo y, sonriendo, asiente. Cuando Paula come conmigo tuerce la boca si no le gusta lo que cocino, me da consejos, recetas, esconde regalos para Nico en su delantal. Ha encontrado en ellos unos abuelos. Los días pasan, y no hemos vuelto a mencionar la bala.
Anoche le leí a tu hijo ese canto en el que Odiseo baja a los infiernos. «¿Cómo es el Hades?», me preguntó, «¿Papá está allí?». Qué fácil es hundirnos en esa vieja historia. Le hablo de Telémaco, el hijo de Ulises, su perro Argos. De Penélope.
Me interrumpe.
–¿Tengo que salir a buscarlo?
Y enseguida:
–Necesito un perro, mamá.
¿Un perro? Tu hijo necesita una tumba inmóvil. Lo digo yo, que viajé contigo, que escribía en un bar, en una jaima, en hoteles de cinco estrellas, en lugares donde nos abrían la puerta criados con librea o un abanico de cucarachas a la fuga. Aquella pensión de Nazca sin puerta en el baño, las arañas escandiendo las esquinas como pianistas locas.
–Mira, hijo. La aurora, con sus rosáceos dedos.
De puntillas, Nico se asoma al ventanuco de mi habitación. Frente a mi casa hay un arbolito recién plantado que despunta sus primeros brotes. Su tronco de plata se bambolea casi con la brisa. Pienso en el futuro de sus hojas, en el verano tal vez tendrá flores. Plantar un árbol es siempre un acto de esperanza.
La naturaleza y tú.
¿Cuándo se pasa de la epopeya a la tragedia? La nostalgia del padre glorioso. Y también: la salvación por la belleza.
–Hagamos un pacto –le digo a Nico–: tú eres Telémaco, yo Penélope. Voy a aprender a tejer.
Dicen que aquí hubo un castro celta y que de allí llegaron las piedras con las que se levantó el pueblo, también las vigas portentosas que abruman mi techo. Una iglesita románica y esa casa pretenciosa remodelada por un vecino que se hizo rico en Cuba. Al jubilarse, algunos vuelven y presumen. Pueblos solitarios, torres árabes, murallas modestas, castillos desdentados. En uno vive un hombre que tiene un león. De una belleza pudorosa es el camino que lleva a la fuente vieja. No hay árboles, los ganaderos los han talado. En el horizonte azul, el Moncayo. Esta zona ha permanecido protegida por su pobreza. Al atardecer, las mujeres pasean juntas y conversan, con piernas poderosas trepan como cabras, recogen hierbas para guisar. Romualdo nos ha prevenido contra los jabalíes. Nos tendemos en las eras, bajo el rumor de las estrellas.
Tú y yo, acostados en una playa, señalando Tauro, cuando nos prometimos que cada vez que miráramos esa constelación pensaríamos el uno en el otro. Espié tu perfil apasionado en la oscuridad y tuve claro que me retorcerías el corazón.
Preservo el portón por donde entraba el ganado y, mientras cocino, el sol bailotea en la parra. Contigua a mi puerta está la casa de Teo, un viejecito que habla con metáforas. Sale con un trozo de periódico y anuncia a quien lo quiera oír que va a «hacer el cuerpo». O dice: en tu casa sucedió una «peripésima». Está por contarme la historia de la pobre Olalla cuando alguien pasa y se esconde. Atesoro sus palabras, las apunto en mi cuaderno. Escribo hasta muy tarde y bajo a fumar. Teo y yo nos sentamos bajo el verdor de la parra, sobre el banco de piedra, hasta que nos ilumina el amanecer. Él se va al campo, yo a la cama.
Tienes una llamada, una llamada, una llamada, rueda la voz y como si la ciudad me regañara brota por el auricular una catarata de reproches, por qué te has aislado, no lo voy a permitir, e imagino a Brunilda tan valquiria, con su mata de pelo desbordante, contratos, traducciones, están interesadísimos, buenas noticias, presión, presión, más presión, amenazas, consuelo.
Los manuales de uso de electrodomésticos que traduzco no me colonizan la cabeza y Brunilda me incita para que vuelva a escribir, no podré aguantar mucho con mis ahorros y no voy a confesarle a mi agente que solo redacto este diario. Dice algo sobre un adelanto, así que le confieso dónde estoy y la imagino en su Volkswagen amarillo, esta noche estaré allí para cenar.
Brunilda vive en Madrid desde hace mucho. Adora España y todo lo español, piensa que es el mejor país del mundo, sazona este tópico con todos los tópicos posibles y, en este año de 1992, las Olimpíadas y las fiestas en torno al Descubrimiento de América parecen darle la razón. Para Brunilda somos EL SUR, así, con mayúsculas y, por ende, abiertos, acogedores, divertidos. No ve las nubes en el horizonte y por supuesto que no menciona Irak. Tampoco te menciona a ti.
Llega con un cargamento de regalos para Nico, una camiseta con el emblema de la Expo, botellas carísimas, bombones, un contrato para que escriba algo sobre la zona. Llega también con un acompañante mucho más joven que ella y casi albino que me tiende la mano como si yo fuera su bisabuela. Para Nico, Brunilda es la madre que le hubiera gustado tener, no esta melancólica madre suya. Se sienta sobre unas cajas y dice:
–No te preocupes –Aleksi no habla ni papa de castellano–. Ven, monín, y le hace un gesto de cariño como el que se le hace a un gato. Siempre te gustaron las historias difíciles, ¿no?
No sé si se refiere a mí, a Aleksi, a la casa, a ti, o a todo a la vez. Y empieza a ametrallarme con sus propuestas, que suelen comenzar con «¿No sería maravilloso que?» y que concluyen casi siempre con algo enredado. Cenamos sobre el mármol, engullimos las calorías que necesitamos para el resto de nuestra existencia y dejamos que la noche y su caricia entren por la ventana. Durante un rato, Aleksi bosteza pero, como Brunilda no se da por aludida, desaparece escaleras arriba y es muy tarde cuando terminamos la segunda botella. Cuando Brunilda sube por fin me llega del dormitorio el forcejeo de una batalla campal. ¿Así era el sexo? Estoy desayunando y los veo regresar sudorosos, sonrientes, vestidos como si se hubieran perdido en una tienda de deportes. Se duchan juntos. Cuando baja, con el pelo chorreando, Brunilda me dice:
–Oye, tu baño tiene un rumor.
Teo se asoma y estudia a Brunilda, creo que nunca ha visto a una mujer así, se queda boquiabierto con la parra a sus espaldas, obstruyendo la luz hasta que le digo que pase, le sirvo café, excitadísimo lanza risitas bobaliconas que no vienen a cuento. También aparece Paula con los rulos. Como pretexto, un plato de rosquillas bajo el delantal.
–Me llevo al muchacho –dice–, después de la inspección de rutina. Mi Romual necesita otro hombre. Nico se hincha como un pavo y sale trotando.
Un rato más tarde veo desaparecer el Volkswagen, el albino y la melena de Brunilda. Agitando una mano, permanezco en el camino lacado por el sol, se levanta la brisa y me rodea una nube de vilanos. Pienso en lo que se siembra, en lo que crece, en lo que muere.
En lo que se va.
Nico y yo hemos inaugurado un idioma:
–Madre, ¿qué se te escapa del cerco de los dientes?
Responde la aeda (yo):