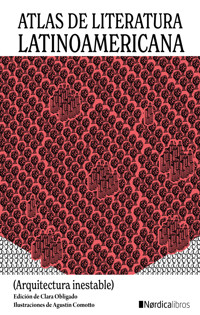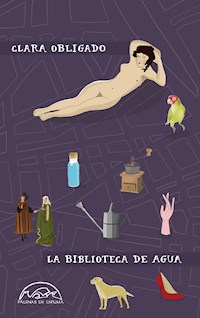Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Voces / Ensayo
- Sprache: Spanisch
Según el Génesis, el primer castigo fue botánico, y consistió en expulsarnos de un paraíso, de un jardín. Desde entonces vivimos en la añoranza. Bajo esta tensión entre exilio y pertenencia, Clara Obligado nos invita, con su escritura híbrida, a un paseo por la naturaleza en el que se mezclan pensamiento y literatura, ensayo y memorias. Un itinerario por los espacios más indómitos y los más sometidos que chocan y crecen dentro de nosotros. Desde la niñez, desde la semilla, desde distintas partes del mundo, una reflexión poética y conmovedora, un canto a todo lo que crece.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Obligado
Todo lo que crece
Naturaleza y escritura
Clara Obligado, Todo lo que crece. Naturaleza y escritura
Primera edición digital: noviembre de 2021
ISBN epub: 978-84-8393-680-1
Colección Voces / Literatura 317
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
© Clara Obligado, 2021
© Fotografía y arreglo floral de cubierta: Alex F. Banegas y Julieta Obligado.
Retoque fotográfico: Manolo Yllera. © De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2021
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Si pudiera ser un indio, ahora mismo, y sobre un caballo a todo galope, con el cuerpo inclinado y suspendido en el aire, estremeciéndome sobre el suelo oscilante, hasta dejar las espuelas, pues no tenía espuelas, hasta tirar las riendas, pues no tenía riendas, y solo viendo ante mí un paisaje como una pradera segada, ya sin el cuello y sin la cabeza del caballo.
Franz Kafka,El deseo de ser un indio
Sur
Hay un origen.
Estoy sentada en una terraza. Cruje el sillón pintado de blanco. En la esquina, un tiesto, que entonces llamo maceta. Lo veo casi en otra dimensión. Es un geranio, o malvón, como se le dice en mi tierra.
Veo, pues, el malvón/geranio quebradizo, hojitas polvorientas, rugosas. Veo como los niños ven: inaugurando.
Una elipsis. La noche y sus terrores, fantasmas desvelados, el latigazo de la lluvia sobre el damero de la terraza. Por la mañana, en un cielo inofensivo, está clavado el sol. El tiesto rezuma humedad y el malvón bailotea desperezándose, estira sus bracitos verdes, en el centro le ha brotado una flor roja. Tengo cinco años y veo un milagro. Soy una Eva que descubre el mundo, el paso del tiempo, la belleza, la fragilidad.
Ese geranio crecerá en mi memoria.
Los sentidos ardientes de los niños, esa mirada obsesiva que descubre nervaduras, patitas, aromas. Antes de que nazcan las palabras están el tacto, el olfato, el oído. Polvo en las alas de las mariposas, antenas que se expanden, la mirada perversa de un saltamontes, cae en tirabuzón la hoja de un eucaliptus. En el tronco enrollado trasiegan las historias infinitas de los insectos. Olor a verano.
Recordamos antes de poder nombrar, hay un mundo de sentidos anterior a las palabras, a la razón, al tiempo, volvemos a él, soñamos con recuperarlo. Un jardín anterior al tiempo, un Edén donde se protege la nostalgia, y a él recurrimos cuando estamos perdidos.
«Entremos más adentro en la espesura»1. En ese verdor original nos fusionamos con todo lo que crece, somos parte del cosmos. «Parte de», no individuos presuntuosos que se enfrentan solitarios. Leo a María Zambrano.
Cuando sea escritora pasaré horas intentando cazar esas emociones que preceden al lenguaje. Escribir, fantaseo mientras camino, es ir hacia el sueño, imaginar hacia atrás.
Han pasado décadas desde esa escena fundacional y solo hay emociones en mi memoria. ¿Son parte de mí o suceden fuera? Una flor y un instante.
Iré creciendo como esa planta y mantengo en la naturaleza una alegría radical.
Emily Dickinson era, además de poeta, botánica, su herbario contiene cuatrocientas veinticuatro especies de flores silvestres y está organizado por el sistema de Linneo. Imagino a la poeta concentrada; tiene apenas catorce años y estamos en 1845, en la zona rural de Massachusetts. Con la elegante caligrafía de Dickinson, los nombres de las plantas están escritos en latín; el herbario comienza con un jazmín blanco común y termina con un racimo de romeros azules. Qué sencillez.
«Para hacer una pradera es necesario un trébol y una abeja
un trébol, y una abeja.
Y un ensueño.
Bastará solo con el ensueño,
si abejas hay pocas».
También está el pavor. La fuga pánica de los animales en la tormenta, la explosión de un volcán. Décadas más tarde, en otra vida casi, me asomaré a un volcán en Nicaragua, a su potencia monstruosa, la boca incandescente que regurgita fuego. En Guatemala un pueblo quedó sumergido bajo una carretera de lava. Después del desastre, veré a las mujeres barrer las cenizas interminables. Incendios concéntricos, belleza y horror. También se escribe desde el impulso de huir. Aunque apenas tengo la percepción de mi pequeña vida, el secreto de las noches me excede. Nacemos asustados; las hienas caen en el mundo bañadas en testosterona, en cuanto pisan la tierra deben huir. Devorar o ser devorada.
En el campo el mundo es un horizonte sin freno. Un perro ladra. Como en un eco, contestan otros perros. El mensaje cifrado de los animales, su telegrafía invisible, señales de peligro o de amistad. La memoria de la especie, el patrimonio del miedo a la oscuridad, cuerpos que recuerdan lecciones ancestrales, millones de años de vida concentrada, un pavor que nos protege. En la maraña sonora de la noche se agrietan los gemidos, me escondo bajo las sábanas. Los perros dejan de ladrar tan abruptamente como empezaron.
Cuando se acerca la tormenta, el perro se pone patas arriba, las libélulas, que todavía se llaman «alguaciles», vuelan bajo. Tantos misterios. Leer la naturaleza como si fuera un libro, quién pudiera.
Leernos.
«Pánico» proviene del griego, y se refiere al dios Pan, que venció a los enemigos que lo aterrorizaban por medio de un gran estruendo. Pan, pues, se refiere al dios, yoikósa «casa». Es decir: pánico es el miedo que provocaba la casa donde moraba el dios.
«Crepúsculo» quiere decir «pequeña muerte».
En la noche demasiado grande a menudo tengo insomnio, me pierdo en la cama, giro, gateo, no sé dónde están las paredes, sábanas y almohadas me ahorcan.
Mi hermana no respira, se remueve y habla sola, me observa con sus ojos vacíos, lanza una risita burlona. Los seres de sus sueños la atormentan, discute con ellos en un idioma incomprensible. Intento colarme en sus pesadillas, pero no me deja. A veces me despierto sobresaltada y está junto a mí, silenciosa, en camisón. Está, pero no está. Si apoyo los pies en el suelo alguien me atrapará por los tobillos, si bajo de la cama no sabré regresar, el miedo primigenio que me ata a una cadena de seres temblorosos. Configuro el vértigo de la noche, el campo desmesurado, la muerte y la nada. La naturaleza y su indiferencia aterradora. Dejaré de estar sola cuando aprenda a leer, haré una madriguera entre las sábanas e iluminaré con una linterna las páginas sigilosas. Si me descubre mi madre llegará el castigo, en casa impera su ley marcial. Estamos aislados en mitad del campo y la luz se corta a las once de la noche. Me agazapo, desarrollo estrategias, aprendo a sobrevivir. Cuando el cielo deriva al turquesa, los gallos retumban.
Morimos todos los días, en el crepúsculo.
Sin embargo, dormir nos muestra que no estamos solos. Cuando el sol se oculta descansamos en manada, dándonos calor. Se silencian las cigarras, los pájaros, las ranas de la laguna. Dormimos y nos mantenemos despiertos de manera sincronizada. Todos los seres vivos sabemos cuándo anochece.
Desde muy pequeña vagabundeo, aprendo a sumergirme en la soledad como en un territorio liberado, vacío de padres, hermanos, pautas y castigos. Allí soy libre. Los pies en la tierra, la cabeza en el cielo, donde los pájaros cumplen con su rutina. Severa sobre un poste, una rapaz me estudia. Camino sola cuando nadie se preocupa por mí. Huyo e investigo, siento y fantaseo, me dejo llevar. Reconozco, asocio. El paisaje me atraviesa, se mezcla con lo que siento, se convierte en historia: introducción, nudo, desenlace. Como los héroes de los cuentos de hadas, partir, recorrer y llegar, conquistar un reino. El jardín alrededor de la casa. El parque alrededor del jardín. Alrededor del parque, el huerto. En círculos que se dilatan, la pampa incesante. ¿Y más allá?
Leo el mundo con los pies.
A la hora de comer suena una campana y acudo la primera, respetar ciertas normas me hace invisible.
Los antiguos romanos leían el destino en el vuelo de los pájaros, los abrían en canal y consultaban en sus órganos qué sucedería mañana, en la etimología de muchas palabras ligadas con la adivinación está escondida la palabra «ave».
«Auspicio», deavis spicio, hablo con los pájaros.
«Augur», sacerdote que adivina el destino a través del vuelo de los pájaros.
«Arúspice», el que es capaz de descifrar el galimatías de sus entrañas.
«Proclive»,pro clivia avis, de pájaro de mal agüero.
Aunque no tengamos conciencia de ello, las palabras denuncian nuestra historia.
Hay más cielo que tierra en la pampa, el paisaje vuela sobre mi cabeza. Baja la tarde en el verano y camino hasta un punto desde donde se ve el crepúsculo. Un sol austral tarda en desaparecer, falta mucho para que escale la cumbre del día. ¿A dónde irá? El cielo abraza el horizonte con una línea azul y otra roja. Bajo las primeras estrellas, la noche se deja habitar por vidas que perduran en la oscuridad. Algún pájaro rezagado canta, un animal gime. En la sombra misteriosa, yo también me apago.
Desnudos y felices, en el principio sobrevivimos integrados en la naturaleza, en el Edén, que también se llamó Paraíso. Un jardín acotado donde el trabajo del agricultor estaba omitido, donde nada alude al duro oficio de arar.
La Biblia tradujo la palabra hebrea «jardín» (gan) con la palabra griegaparádeisos, que a su vez viene del persapardês, huerto, parque, jardín. No se trata de una naturaleza desaforada, Dios era sistemático como un contable.
Ese relato nos funda; en él estábamos subordinados a un dios, y la naturaleza subordinada a nosotros. Su dedo nos apunta y nos convierte en pastores y jardineros.
Hubo un Edén, un territorio vago donde se cultivó la idealización ecologista. La imagen que tenemos proviene de los pintores del norte de Europa, donde un Adán y una Eva con aspecto de campesinos holandeses, pelirrojos y pálidos, desnudos como ranas, discurren en torno a un árbol. ¿Eran realmente manzanas? Según cuenta la tradición, no hubo manzanas en el paraíso, sino que fueron plantadas allí por un error de traducción,maluspuede ser tanto «manzano», como «mal». La fantasía de una naturaleza que se entrega. El desencuentro original. Realidad y ficción. Mal y manzanas.
«Vivir en la naturaleza». «Lo que la naturaleza nos da», entenderla como una huida del «mundo». Casas «rústicas» con ventanas desmesuradas que no protegen del frío ni del calor, huertos y jardines. Flores pintadas con precisión de miniaturista. Pero el campo es horas mirando el cielo, sequía, inundación, granizo. Pobreza y trabajo.
«El jardín del Edén», «Edén, el jardín de Dios», «el jardín de Jehová», donde los árboles embellecen el paisaje y proporcionan alimento. Un clima perfecto en el que podíamos pasear desnudos que se sitúa siempre a nuestras espaldas.
¿Todo tiempo pasado fue mejor? Así, pues, el jardín primigenio habita en el deseo o en la memoria. ¿Proviene de allí la idea de que toda infancia ha sido feliz, y que crecer es perderlo todo? Dijo el poeta «no hay otros paraísos que los paraísos perdidos»2. Qué aseveración tan triste. Imagino a Yahveh separándonos de los árboles del bien y del mal. Expulsándonos del huerto. Desgajándonos. Fumigándonos.
El primer castigo fue botánico.
Siestas abrasadoras, chicharras que sierran el aire, el infinito aburrimiento de los niños. Se volatilizan los adultos y sobre nosotros pesa la orden de no salir. Somos cinco hermanos, duermo con la menor, no nos hablamos, tendremos que llegar a la madurez para comprender cuánto nos queremos. Me escapo, ejerzo esa pulsión que me acompañará toda la vida, huir de los lugares en los que no quiero estar, no estar nunca en lugares de los que no pueda huir. Alejarme de casa.
Cruzo los caminos en bicicleta para ir a ver a Jorge.
En el aire vibran los jejenes, se me enredan en el pelo, hay abejas laboriosas, hormigas que pasean, los cascarudos interrumpen el camino con sus reflejos irisados, escriben signos secretos sobre el polvo, se entregan al placer de sentir el sol.
No hay árboles en la pampa. Si se los planta crecen, el terreno es fértil, pero la capa de vegetación es tan espesa que no deja que las semillas lleguen al suelo. En la planicie infinita, los árboles agrupados en torno a las casas se llaman «montes». Cuando los comiencen a plantar, será el inicio de la transformación del paisaje; las grandes casas remedan construcciones europeas, parques con laguitos y parterres, estatuas, puentes, avenidas de álamos. Jardines «pintorescos», es decir, dignos de ser pintados.
Jorge es algo mayor que yo, y yo soy la hija del hombre rico de la zona. Él es hijo de chacareros, nació en la colonia de italianos que crece como un racimo de laboriosas parcelas. A nuestros territorios los separa un camino de tierra, pero eso no es todo. Su padre es un italiano alto, casi transparente, enjuto, callado. Viste casi siempre ropa de trabajo dos tallas más grande, meticulosamente planchada. Su madre es una criolla contundente que habla a los gritos y planta malvones, sedum y cactus, plantas suculentas como ella, que exigen poco. En una esquina, donde se enrosca la humedad, la cabellera rizada de un helecho espera una ráfaga de aire para liberar sus esporas. Sobre las latas de conservas que hacen de tiesto y se destiñen al sol, las melenas pubescentes de plantas.
La mujer me recibe contenta y me invita con un mate, me ofrece unos buñuelos empalagosos que me llenan la boca de un polvo arenoso. Mastico y sonrío, balanceo los pies y me estudio las zapatillas blancas. Tengo el recuerdo de mis pies de niña, morenos por el sol. Rumio como las vacas, atesoro recuerdos.
La casa es de adobe blanqueado, primorosa y recia. Han embellecido, con un sello de corcho mojado con pintura granate, la cal de las paredes de la sala. Todo es simple y límpido, esencial. Entra por la ventana el susurro lluvioso de los eucaliptus. Más que el sol, la cocina atrapa la sombra, se defiende del calor.
La casa de mis padres tiene ventanales en todas las paredes y un parque en el que crecen árboles que se prestigian en latín. Lo diseñó un jardinero famoso, y mi padre lo reinterpretó, cada tanto repite con orgullo que hay más de cien especies. ¡Cien especies! Murmura goloso:Crataegus monogyna, Lagerstroemia indica, Populus alba,y a mí se me llena la boca de sílabas y de plantas. Los arbustos floridos son parte de la arquitectura de la casa; erigen perspectivas los árboles, trazan líneas, confrontan tonos y texturas, esconden el garaje y la zona de trabajo, se levantan en las esquinas, se agigantan hacia el campo separando la naturaleza del paisaje.
Por las tardes la madre de Jorge riega el patio, lo barre sin levantar una mota de polvo, el patio de tierra compactada es firme como la piedra. Con el agua restante salpica las plantas, tira las sobras de comida a las gallinas que, cuando la ven acercarse, se reúnen en una asamblea cloqueante.
Mi madre tiene quien le recorte el césped, que es mullido como una alfombra, por las tardes riega las rosas. Un picaflor bebe de la parábola irisada con la que el agua inflama los pétalos, los benteveos se lanzan en picado contra el espejo de agua de la pileta. Mi madre no cocina, no limpia, no se ocupa de nosotros. Es guapa y distante. Nunca está contenta.
Su lema es: pudiendo ser infelices, ¿para qué vamos a ser felices?
Mi madre, no mamá.
Roja de calor, dejo la bicicleta en el patio de tierra, Jorge y yo nos escondemos entre los girasoles. Cabezotas amarillas, hojitas ásperas, agostadas. Surcos aromáticos de tierra oscura. Una máquina cosechadora duerme su siesta de dinosaurio.
No sé de qué hablamos, ni me importa, es una de esas conversaciones vagabundas y sinceras casi imposibles de lograr, un diálogo reconfortante.
Jorge es mi único amigo del verano y estar con él me hace bien. ¿Qué edad tenemos? Yo no más de nueve años, él quizá un poco más. Tengo que volver a casa a tiempo, si mi madre se entera de estas escapadas estoy perdida. He olvidado la cara de Jorge, pero recuerdo la sensación que tengo cuando estamos juntos. No es amor, no se le parece, es algo tal vez más precioso y raro, una dulce amistad. De pronto nos quedamos en silencio, se ha callado también el coro de las chicharras. Siento la perfección del instante, toda una vida a su lado se despliega ante mí.
–Cuando seamos grandes, le digo, seguiremos siendo amigos.
Él se sienta y me mira.
–No, me dice, con pena. Cuando seamos mayores vos y yo no nos volveremos a cruzar.
Pienso en su casa, en la mía. En la palabra frontera.
«Recordar», en latín, significa volver a traer al corazón.
«Nostalgia» viene del griego,nostos, regreso, yalgos, término médico, «dolor». ¿Es el regreso una enfermedad? ¿Duele?
«Añoranza» es préstamo del catalán.
«Agostar»: una palabra que no podré comprender hasta que no cambie de hemisferio. En agosto, en el sur, es invierno.