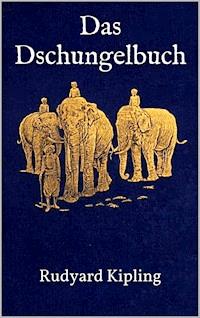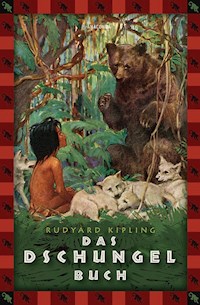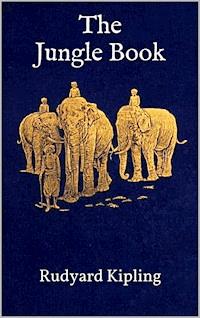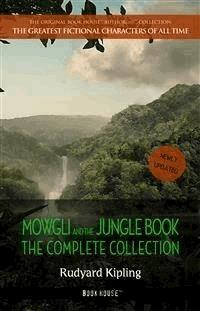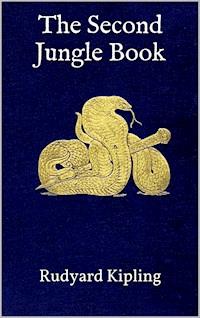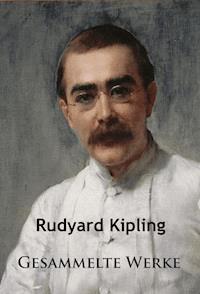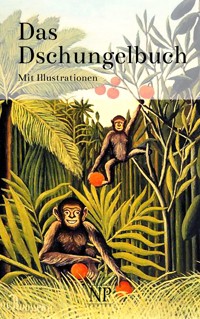0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1924, "La casa de los deseos", obra de madurez de Rudyard Kipling, da título a este volumen en el que se recogen seis de las narraciones más bellas y profundas de la ingente producción cuentística (más de 250 relatos) del primer inglés en recibir el Nobel de Literatura.
Hay otras muchas antologías de relatos de Kipling, pero "La casa de los deseos" recoge algunos de los más interesantes del autor inglés, y es además bastante representativa de su universo literario: lo fantástico y lo cotidiano, Inglaterra y la India, la inescrutable mentalidad indígena y la cerrada sociedad británica, heroísmo y superstición…Unos relatos que habrá que disfrutar, en ocasiones, poniendo entre paréntesis su defensa a ultranza del colonialismo británico, uno de los valores, quizás, menos actuales de su narrativa.
Kipling abordó en muchos de sus cuentos lo sobrenatural, que siempre se revela gradualmente, a diferencia de los cuentos de Poe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rudyard Kipling
La casa de los deseos
Tabla de contenidos
LA CASA DE LOS DESEOS
La casa de los deseos
Una guerra de sahibs
Una madonna de Las trincheras
El ojo de Alá
El jardinero
LA CASA DE LOS DESEOS
Rudyard Kipling
La casa de los deseos
La nueva visitadora de la iglesia acababa de marcharse tras pasar veinte minutos en la casa. Mientras estuvo ella, la señora Ashcroft había hablado con el acento propio de una cocinera anciana, experimentada y con una buena jubilación que había vivido mucho en Londres. Por eso ahora estaba tanto más dispuesta a recuperar su forma de hablar de Sussex, que le resultaba más fácil, cuando llegó en el autobús la señora Fettley, que había recorrido cincuenta kilómetros para verla aquel agradable sábado de marzo. Eran amigas desde la infancia, pero últimamente el destino había hecho que no se pudieran ver sino de tarde en tarde.
Ambas tenían mucho que decirse, y había muchos cabos sueltos que atar desde la última vez, antes de que la señora Fettley, con su bolsa de retazos para hacer una colcha, ocupara el sofá bajo la ventana que daba al jardín y al campo de fútbol del valle de abajo.
—Casi todos se han apeado en Bush Tye para el partido de hoy —explicó—, de manera que me quedé sola la última legua y media. ¡Anda que no hay baches!
—Pero a ti no te pasa nada —dijo su anfitriona—. Por ti no pasan los años, Liz.
La señora Fettley sonrió e intentó combinar dos retazos a su gusto.
—Sí, y si no ya me habría roto la columna hace veinte años. Seguro que ni te acuerdas cuando me decían que estaba bien fuerte. ¿A que no?
La señora Ashcroft negó lentamente con la cabeza —todo lo hacía lentamente— y siguió cosiendo un forro de arpillera en un cesto de paja para herramientas adornado con cintas de algodón. La señora Fettley siguió cosiendo retazos a la luz primaveral que entraba entre los geranios del alféizar, y ambas se quedaron calladas un rato.
—¿Qué tal es esa nueva visitadora tuya? —preguntó la señora Fettley con un gesto hacia la puerta. Como era muy miope, al entrar casi se había tropezado con aquella señora.
La señora Ashcroft suspendió la gran aguja de coser el forro con un gesto tranquilo antes de pincharla.
—Salvo que no te cuenta nada de lo que pasa por ahí, no tengo nada especial contra ella.
—La nuestra, la de Keyneslade —dijo la señora Fettley— habla sin parar y es muy compasiva, pero no se para a escuchar. Dale que dale, que no la oyes más que a ella.
—Ésta no habla mucho. Yo creo que quiere hacerse de esas monjas protestantes, o algo así.
—La nuestra está casada, pero dicen que como si nada… —la señora Fettley levantó la barbilla huesuda—. ¡Dios mío! ¡Esos malditos autobuses arman un terremoto!
La casita revestida de azulejo tembló al paso de dos autobuses especiales de cuarenta plazas que se dirigían al partido de Bush Tye; detrás de ellos humeaba el autobús «del mercado» de todos los sábados camino de la capital del condado, y de una de las tabernas abarrotadas salió un cuarto vehículo a sumarse a la procesión, impidiendo el paso de los coches que iban de excursión en sentido opuesto.
—Sigues teniendo la lengua tan larga como siempre, Liz —observó la señora Ashcroft.
—Sólo cuando estoy contigo. El resto del tiempo soy la típica agüelita: tres nietos ya.
Apuesto que ese cesto es para uno de tus nietos, ¿a que sí?
—Es para Arthur, el mayor de mi Jane.
—Pero no trabaja en ninguna parte, ¿verdad?
—No. Es para cuando van de gira.
—Tienes suerte. Mi Willie se pasa la vida pidiéndome dinero para comprar uno de esos arradios que pone la gente en el jardín para oír la música que dan de Londres y todo eso. Y encima se lo doy… ¡Si es que soy tonta!
—Y, ¿a que no te da un beso de gracias después? —la sonrisa de la señora Ashcroft parecía dirigirse a ella misma.
—Y tanto. Los chicos de ahora no se pueden comparar con los de hace cuarenta años. Muchos derechos y nada de obligaciones. ¡Y se lo aguantamos! ¡Si es que somos tontas! ¡Willie me pide tres chelines cada vez!
—Si es que se creen que el dinero crece en los árboles… —dijo la señora Ashcroft.
—Y la semana pasada —siguió la otra— mi hija va y pide un cuarto de libra de tocino al carnicero y va y le dice que se lo corte, que no va ella a molestarse en cortarlo.
—Apuesto que se lo cobró.
—Apuesto que sí. Me dijo que aquella tarde había una sesión de tresillos en la asociación de mujeres y que no iba a molestarse ella en picarlo.
—¡Mira que!
La señora Ashcroft dio los últimos toques al cesto. Apenas había terminado cuando llegó corriendo su nieto de dieciséis años, con una de las tantas muchachas que lo seguían a todas partes, recorrió el sendero del jardín preguntando a voces si ya estaba listo el cesto, lo agarró y se marchó sin dar las gracias. La señora Fettley lo contempló atentamente.
—Van de gira no sé dónde —explicó la señora Ashcroft.
—¡Ah! —dijo la otra entornando los ojos—. Apuesto a que no las deja en paz si le dan una oportunidad. Ahora que lo pienso ¿a quién demonios me recuerda?
—Tienen que apañárselas por su cuenta… igual que nosotras a su edad —dijo la señora Ashcroft empezando a preparar el té.
— Tú sí que te las apañabas bien, Gracie —dijo la señora Fettley.
—¿De qué hablas ahora?
—No sé… Pero de repente me acuerdo de aquella mujer de Rye… no me acuerdo cómo se llamaba… Barnsley, ¿no?
—Quieres decir Batten… Polly Batten.
—Eso es… Polly Batten. Aquel día que se te echó encima con un tenedor de la paja —era cuando íbamos a la trilla en Smalldene— por quitarle el novio.
—Pero, ¿no me oíste decirle que por mí se lo podía quedar? —la señora Ashcroft tenía la sonrisa y la voz más suaves que nunca.
—Claro, y todos creíamos que te iba a clavar el tenedor en el pecho cuando se lo dijiste.
—No… Polly nunca se pasaba. Era demasiado fuguillas para llegar hasta el final.
—Pues a mí siempre me pareció —dijo la señora Fettley tras una pausa— que lo más tonto del mundo es que dos mujeres se peleen por un hombre. Es como un perro con dos amos.
—A lo mejor. Pero, ¿por qué te acuerdas ahora de todo eso, Liz?
—La cara del chico y la forma de andar. No lo había visto desde que era rapaz. A tu Jane no le vi nada así, pero este chico… este chico. ¡Pero si es como volver a ver a Jim Batten otra vez!… ¿Eh?
—A lo mejor. Las hay que lo dicen… claro que ellas son estériles.
—¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Hay que ver, hay que ver!… Y ya hace años que murió Jim Batten…
—Veintisiete años —respondió brevemente la señora Ashcroft—. ¿Quieres servirlo tú, Liz?
La señora Fettley sirvió las tostadas con mantequilla, el pan de higos, el té hervido, amargo como el pecado, conserva casera de peras y una cola de cerdo hervida, fría, para bajar los bollos. Lo elogió todo cumplidamente.
—Sí, a mí no me gusta maltratar la panza —dijo pensativa la señora Ashcroft—. Sólo se vive una vez.
—Pero, ¿no te sientes pesada a veces? —le sugirió su invitada.
—La enfermera dice que es más fácil que me muera de una indigestión que de la pierna —comentó la señora Ashcroft, que tenía desde hace mucho tiempo una úlcera en el tobillo para la que necesitaba la asistencia constante de la enfermera del pueblo, que presumía (o dejaba que lo hicieran otros por ella) que desde su toma de posesión le había hecho ya ciento tres curas.
—¡Y con lo dispuesta que has sido siempre! Te ha venido todo demasiado pronto. Mira que te he visto empeorar —dijo la señora Fettley en tono verdaderamente afectuoso.
—A todos nos tiene que dar algo alguna vez. Entodavía me queda el corazón —fue la respuesta de la señora Ashcroft.
—Siempre has tenido un corazón que vale por tres. Da gusto recordarlo cuando va una apagándose.
—Bueno, tú también tienes cosas que recordar —contestó la señora Ashcroft.
—Y tanto. Pero no pienso demasiado en esas cosas salvo cuando estoy contigo, Gra. Para recordar no hay como las amistades.
La señora Fettley, con la boca medio abierta, se quedó mirando el calendario de colores de la tienda de comestibles. La casita volvía a retemblar al paso de los automóviles, y el campo de fútbol repleto, al otro lado del jardín, hacía casi tanto ruido como los coches, porque la gente del pueblo estaba entregada a sus diversiones del sábado.
La señora Fettley llevaba un rato hablando con gran precisión y sin interrumpirse, hasta que se secó los ojos.
—Y entonces —concluyó— me leyeron su esquela en los papeles el mes pasado. Claro que ya no era asunto mío… porque hacía tanto tiempo que no le había puesto la vista encima. Claro que no podía decir ni hacer nada. Y tampoco tengo derecho a ir a Eastbourne a ver su tumba. Llevo tiempo pensando en ir un día en el altobús, pero en casa me iban a freír a preguntas. De manera que ya no me queda ni eso para consolarme.
—¿Pero has tenido tus satisfacciones?
—¡Y tanto que sí! Los cuatro años que trabajó en el tren cerca de casa. Y los otros maquinistas le hicieron un funeral muy güeno.
—Entonces no puedes quejarte. ¿Otra taza de té?
Al ir bajando el sol, la luz y el aire habían ido cambiando, y las dos ancianas cerraron la puerta de la cocina para que no entrase el fresco. Se veía a un par de arrendajos que piaban y revoloteaban en los dos manzanos del jardín. Ahora le tocaba hablar a la señora Ashcroft, que tenía los codos puestos en la mesita del té y la pierna enferma apoyada en un taburete…
—¡Nunca lo hubiera creído! ¿Y qué dijo tu marido de todo eso? —preguntó la señora Fettley cuando cesó el relato hecho en voz grave.
—Dijo que por él podía irme donde me diera la gana. Pero como estaba en cama dije que lo cuidaría. Ya sabía él que no iba a aprovecharme mientras estuviera así de malo. Duró ocho o nueve semanas. Entonces le dio como un ataque y se quedó varios días quieto como una piedra. Entonces un día se levanta en la cama y va y dice: «Reza para que ningún hombre te trate como me has tratado tú a mí.» Y yo digo: «¿Y tú?» Porque ya sabes tú, Liz, cómo era él con las mujeres. «Los dos», dice él, «pero yo me estoy muriendo y veo lo que te va a pasar». Se murió un domingo y lo enterramos el jueves… Y mira que lo había querido yo… antes o… no sé.
—No me lo habías dicho nunca —aventuró la señora Fettley.
—Te lo digo por lo que acabas de decirme tú. Cuando se murió escribí para decir que ya estaba libre a aquella señora Marshall de Londres… con la que empecé de pincha de cocina hace… ¡tantos años, Dios mío! Se alegró mucho, porque ellos se estaban haciendo viejos y yo ya sabía sus mañas. ¿Te acuerdas, Liz, que de vez en cuando me ponía a servir hace años… cuando necesitábamos dinero o mi marido… no estaba en casa?
—Es verdad que pasó seis meses en la cárcel de Chichester, ¿no? —murmuró la señora Fettley—. Nunca supimos bien lo que había pasado.
—Podía haber sido más, pero el otro no murió.
—No tuvo que ver contigo, ¿verdad, Gra?
—¡No! Aquella vez fue por la mujer del otro. Y entonces, cuando se murió mi hombre, volví a ponerme a servir con los Marshall, de cocinera, a comer como los señores y a que todos me llamaran señora Ashcroft. Fue el año que te marchaste tú a Portsmouth.
—A Cosham —corrigió la señora Fettley—. Entonces estaban construyendo bastante allí. Primero se fue mi marido y alquiló un cuarto, y después me fui yo.
—Bueno, pues me pasé un año o así en Londres y fue como un suspiro, con cuatro comidas al día y una vida de lo más tranquila. Entonces, hacia el otoño, se fueron los dos de viaje, a Francia o algo así, y me dijeron que volviera yo después, porque no podían pasarse sin mí. Puse la casa en orden para la guardesa y después me vine aquí con mi hermana Bessie, con todos los meses pagados y todo el mundo contento de volver a verme.
—Eso debió ser cuando yo estaba en Cosham —dijo la señora Fettley.
—Te acordarás, Liz, que en aquellos tiempos la gente no andaba con aquellos orgullos tontos, igual que no había cines ni campeonatos de tresillos. Fueses hombre o mujer, tomabas cualquier trabajo que te dieran un chelín. ¿No es verdad? Yo estaba agotada después de Londres, y creí que el aire del campo me sentaría. Así que me quedé en Smalldene y echaba una mano cuando había que sacar las patatas tempranas o matar gallinas… Todo eso. ¡Anda que no se hubieran reído de mí en Londres si me hubieran visto con botas de hombre y las enaguas remangadas!
—¿Y te pintó bien? —preguntó la señora Fettley.
—La verdad es que no fui allí por eso. Tú sabes tan bien como yo que las cosas nunca pasan hasta que han pasado. El corazón no te advierte de nada cuando te va a pasar algo hasta que ya te ha pasado. No nos enteramos de las cosas hasta que ya han pasado.