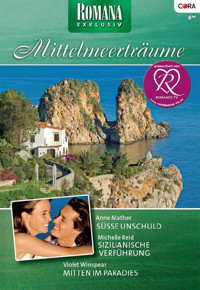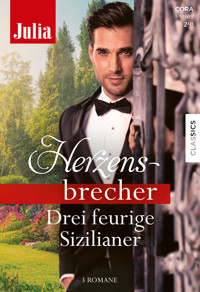4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libro De Autor
- Sprache: Spanisch
La elegida del jeque. Había pasado un año desde que Leona había abandonado a su marido, el jeque Hassan ben Khalifa Al-Qadim y echaba de menos a aquel hombre guapo, arrogante y apasionado, pero ¿de que serviría volver a él si no era capaz de darle lo que él tanto necesitaba: un hijo y heredero? Cuando Hassan la engañó para que regresara, Leona se sintió furiosa y confundida. ¿Por qué la quería a su lado mientras luchaba con su padre por el trono de Rahman? Porque sólo podría triunfar si les demostraba a sus enemigos que tenía una esposa fiel y embarazada... Mascarada. El millonario empresario Ethan Hayes no dejaba de repetirse que la tentadora Eve no era más que una jovencita rica y malcriada, acostumbrada a que los hombres cayeran rendidos a sus pies. Sin embargo, cuando se encontró en peligro, Ethan la ayudó y accedió a hacerse pasar por su prometido para tranquilizar a su abuelo. De pronto, se dio cuenta de que pasaba con ella las veinticuatro horas del día y eso suponía demasiado esfuerzo para no caer en la tentación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2002 Michelle Reid. Todos los derechos reservados. LA ELEGIDA DEL JEQUE, Nº 111 - febrero 2011 Título original: The Sheikh’s Chosen Wife Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres
© 2002 Michelle Reid. Todos los derechos reservados. MASCARADA, Nº 111 - febrero 2011 Título original: Ethan’s Temptress Bride Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres Publicados en español en 2003.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9799-0 Editor responsable: Luis Pugni Imagen de cubierta: CZALEWSKY/DREAMSTIME.COM
ePub X Publidisa
Michelle Reid
La elegida del jeque
Mascarada
Michelle Reid
La elegida del jeque
Capítulo 1
Vestido con ropa de montar, botas de cuero, pantalones de ante, camisa blanca y un gutrah sujeto a su cabello oscuro por un agal negro, el jeque Hassan ben Jalifa al-Qadim entró en su despacho privado y cerró la puerta. Cruzó la habitación y dejó una carta procedente de Inglaterra sobre las otras tres que había en la mesa. Luego, se acercó a la ventana y miró más allá de las extensiones de higueras del oasis de al-Qadim, hacia las dunas que dominaban el horizonte con su presencia majestuosa y amenazante. No importaba lo sofisticados que fueran los métodos de riego. Una tormenta de arena podía arruinar el duro trabajo de muchos años.
Hassan ahogó un suspiró. Conocía bien las leyes del desierto y las respetaba. Respetaba el poder de aquel paisaje, y su derecho a ser el único dueño de su destino. Y, en esos momentos, lo que más deseaba era ensillar a su caballo Zandor, y galopar hacia esas dunas para que le dictaran su futuro.
Pero sabía que era imposible. Las cuatro cartas del escritorio le exigían que tomara sus propias decisiones. Y fuera de aquellas cuatro paredes, esperaban un palacio, su padre, su hermanastro, y un millar de personas que insistían en tomar parte de su destino.
Zandor tendría que esperar. Hassan se volvió y miró las cartas. Solo había abierto la primera, rechazando su contenido nada más leerlo, y le había resultado muy difícil ignorar el resto.
Pero el tiempo de esconder la cabeza en la arena se había acabado.
Un golpe en la puerta llamó su atención. Seguramente sería su fiel ayudante Faysal, un hombre bajito y delgado, que siempre vestía la tradicional túnica azul y blanca.
–Pasa, Faysal –le ordenó en tono impaciente. A veces le resultaba irritante el riguroso cumplimiento que Faysal seguía del protocolo.
La puerta se abrió y Faysal hizo una reverencia, antes de entrar en el despacho y cerrar a su paso. Caminó sobre la lujosa alfombra que cubría el suelo de mármol y se detuvo a un metro del escritorio.
Hassan bajó la vista hacia la alfombra. Estaba allí por orden de Leona, su esposa, quien no sentía predilección alguna por la austeridad decorativa. Además de la alfombra había hecho adornar el despacho con cuadros, cerámica y esculturas, todo ello realizado por los artistas del pequeño estado de Rahman, en el Golfo Pérsico.
Pero en esos momentos Hassan solo podía fijarse en las piezas occidentales que Leona había comprado. Una mesa baja y dos mullidos sillones bajo la ventana, donde ella lo había hecho sentarse varias veces al día a contemplar el paisaje mientras tomaban el té.
Irritado, se quitó el gutrah de la cabeza y se sentó tras el escritorio.
–Está bien –le dijo a Faysal–. ¿De qué se trata?
–No son buenas noticias, señor –dijo su ayudante–. El jeque Abdul ha reunido a ciertas… facciones en su palacio de verano. Nuestro espía ha confirmado que el tono de las conversaciones reclama su más urgente atención.
–¿Y mi mujer? –preguntó Hassan con el rostro imperturbable.
–La señora sigue en España, señor, trabajando con su padre en el nuevo complejo de San Esteban. Está supervisando el amueblado de las casas de los alrededores.
Era lo que mejor sabía hacer, pensó Hassan, quien de inmediato se imaginó una larga melena sedosa del color del crepúsculo, un rostro de porcelana con unos brillantes ojos verdes y una sonrisa arrebatadora.
«Confía en mí», le solía decir. «Mi trabajo es darle vida a los lugares vacíos».
Vida. La vida se había ido de su despacho cuando ella lo abandonó.
–¿De cuánto tiempo disponemos antes de que hagan su primer movimiento? –le preguntó a Faysal.
–Si me permite decirlo, señor, con el señor Ethan Hayes en la propiedad de su padre, me atrevería a aventurar que la situación es muy grave.
La noticia era nueva para Hassan, por lo que le costó unos segundos asimilarla. Se levantó y se acercó otra vez a la ventana. ¿Acaso su mujer se había vuelto loca, o era que quería suicidarse?
Ethan Hayes. El nombre le hizo apretar los dientes, mientras una punzada de celos y odio lo traspasaba.
–¿Cuánto tiempo lleva el señor Hayes en San Esteban?
Faysal carraspeó, claramente nervioso.
–Siete días.
–¿Y quién más sabe esto? ¿El jeque Abdul?
–Se habló de ello –confirmó Faysal.
–Cancela todas mis citas para el resto del mes –le ordenó Hassan volviendo al escritorio–. Mi yate está anclado en Cádiz. Que lo lleven a San Esteban, y que preparen mi avión para salir enseguida. Quiero que Rafiq venga conmigo.
–Disculpe la pregunta, pero, ¿qué razón debo alegar para la cancelación de todas sus citas?
–Di que necesito unas vacaciones en el Mediterráneo con mi nuevo juguete –respondió Hassan con un ligero tono de burla. Ambos sabían que no iban a ser precisamente unas vacaciones–. Y Faysal… si alguien se atreve a mencionar la palabra adulterio y el nombre de mi esposa en la misma frase, será lo último que mencione. ¿Me has comprendido?
–Sí, señor –dijo su ayudante con una reverencia, y salió del despacho.
Hassan se sentó y miró las cartas con el ceño fruncido. Tomó el sobre que estaba abierto y sacó la hoja. Sin atender al contenido, se fijó en el número de teléfono que aparecía bajo el logo. Entonces miró su reloj y agarró el teléfono. Seguramente el abogado de su mujer estaría en su despacho de Londres a esa hora del día.
La conversación que siguió no fue muy agradable, y menos aún la que mantuvo a continuación con su suegro. Apenas había acabado de hablar con Victor Frayne, cuando llamaron otra vez a la puerta. Rafiq abrió y entró en el despacho.
Iba vestido igual que Faysal, pero Rafiq era un hombre alto e imponente que rara vez se arrastraba ante alguien. Saludó con un leve asentimiento de cabeza, pero Hassan sabía que Rafiq estaría dispuesto a morir por él si fuera necesario.
–Cierra la puerta y dime si aceptarías cometer un pequeño acto de traición –le dijo con voz tranquila.
–¿El jeque Abdul? –preguntó Rafiq esperanzado.
–Por desgracia, no –Hassan esbozó una media sonrisa–. Me refiero a mi encantadora esposa, Leona…
Leona se miró al espejo y se ajustó las tiras de los hombros para ceñir el vestido de seda dorada a su esbelta figura. Pensó que el conjunto, combinado con el collar y los pendientes de diamantes, y el recogido de su pelirroja melena era aceptable, aunque podía haber elegido otro color para disimular la palidez de la piel.
Era demasiado tarde para cambiarse, pensó, y apartó la vista del reflejo. Ethan estaba esperándola en la terraza y, de todas formas, no iba a impresionar a nadie. Su único cometido era asistir a la cena de gala en nombre de su padre, quien había tenido que quedarse en Londres a resolver un asunto urgente con su abogado, y los había dejado, a ella y a su socio, Ethan, como únicos representantes de Hayes–Frayne.
Puso una mueca. Hacía solo una hora que había vuelto de San Esteban, y no le apetecía nada asistir a la convención. Había pasado un día agotador y muy caluroso, en el que además se había estropeado el aire acondicionado de la casa que estaba supervisando. Agarró un chal negro de seda y salió del dormitorio.
Ethan estaba sentado en la barandilla de la terraza. Contemplaba el atardecer con una copa en la mano, pero se volvió al oírla llegar y esbozó una sonrisa de admiración.
–Bellísima –murmuró mientras se erguía.
–Gracias. Tú tampoco estás mal.
Él asintió agradecido. Iba impecablemente vestido con un traje negro de etiqueta, que resaltaba su figura. Era un hombre alto, moreno y atractivo, con unos brillantes ojos grises, una seductora sonrisa y un éxito entre las mujeres que, afortunadamente, no se le había subido a la cabeza.
A Leona también le gustaba. Se sentía cómoda con él. Era el arquitecto de Hayes–Fraynes, capaz de crear, a partir de una hoja en blanco, imponentes rascacielos o fabulosos complejos turísticos como el de San Esteban.
–¿Te apetece una copa? –le sugirió, avanzando hacia el carrito de las bebidas.
–No, si quieres que me mantenga despierta más tarde de las diez –respondió ella.
–¿Tan tarde? –bromeó Ethan. Por lo general, Leona se acostaba a las nueve–. A este paso me acabarás pidiendo que te lleve a bailar a una discoteca.
–¿Vas a discotecas? –le preguntó con curiosidad.
–No, si puedo evitarlo –le quitó el chal y se lo puso por los hombros–. Mis habilidades para el baile se limitan a arrastrar los pies por una habitación, preferiblemente a oscuras, para que mi ego no se vea afectado.
–Eres un embustero –replicó ella con una sonrisa–. Te he visto bailar el swing al menos en dos ocasiones.
–Haces que me acuerde de mi edad –se quejó él–. Lo próximo que me preguntes será cómo era el rock de los sesenta.
–No eres tan viejo.
–Nací a mediados de los sesenta –dijo él–. De una madre muy liberal a quien sí le encantaba bailar.
–Entonces tienes la misma edad que Hass…
Se calló de golpe y su sonrisa se esfumó. También el rostro de Ethan perdió su expresión jovial, mientras un tenso silencio se cernía sobre ellos.
–No es demasiado tarde para detener esta locura –dijo él con voz amable. Sabía lo doloroso que había sido para ella el último año.
–No quiero hacerlo –respondió ella retrocediendo un paso.
–Tu corazón sí.
–Mi corazón no es quien toma las decisiones.
–Tal vez deberías dejar que lo hiciera.
–¡Tal vez deberías ocuparte de tus propios asuntos!
Se acercó a la barandilla, dejándolo tras ella con una expresión de arrepentimiento. El crepúsculo ofrecía un impresionante cuadro con el mar de fondo y el complejo de San Esteban sobre la colina. En el puerto una multitud de barcos y yates de todos los tamaños cubrían las aguas bermejas.
Allí arriba, en el mirador, todo era silencio. Incluso las cigarras habían dejado de cantar, y Leona deseó que esa calma también llegara a su interior. ¿Hasta cuándo estaría a merced de sus sentimientos?, pensó con un suspiro. El chal de seda se le deslizó de los hombros, y Ethan se apresuró a colocárselo de nuevo.
–Lo siento –le susurró–. No era mi intención preocuparte.
–No puedo hablar de ello.
–Puede que necesites hablar –sugirió él.
Ella negó con la cabeza, como llevaba haciendo desde que llegó a casa de su padre, en Londres, un año atrás, para anunciar, con los nervios destrozados, que su matrimonio con el jeque Hassan ben Jalifa al-Qadim se había terminado. Víctor Frayne había intentado todo lo posible para conocer la causa. Incluso había ido en persona a Rahman, pero se había encontrado con el mismo muro de silencio que con su hija. Lo único que sacó en claro fue que Hassan estaba tan afectado como Leona, aunque su yerno sabía cómo esconder sus emociones.
Dos meses atrás, Leona había acudido al abogado de la familia y le había encargado que preparase el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Una semana más tarde contrajo una gripe que la mantuvo en cama durante varias semanas.
Al recuperarse, se sintió preparada para enfrentarse de nuevo al mundo. Accedió a trabajar en San Esteban donde podría desarrollar sus habilidades profesionales.
Parecía que el cambio la había favorecido, y aunque aún seguía muy pálida y delgada, empezaba a vivir con normalidad.
Ethan no tenía intención de recordarle viejos traumas, de modo que la hizo girarse y le dio un beso en la frente.
–Vamos –le dijo en tono animado–. ¡Unámonos a la fiesta!
Leona forzó una sonrisa e intentó aparentar que la entusiasmaba la velada, pero cuando se alejó de la barandilla sintió un leve hormigueo en la nuca. Inmediatamente pensó que alguien los estaba observando.
La sospecha la hizo volverse y escudriñar los alrededores. No vio a nadie, pero la sensación no le resultó extraña. Después de cinco años viviendo en compañía de un jeque árabe, se había acostumbrado a estar en constante y discreta vigilancia.
Pero aquello era distinto. Si alguien la estaba vigilando, no era por su propia seguridad. La idea era tan siniestra que se estremeció.
–¿Pasa algo? –le preguntó Ethan.
Leona negó con la cabeza y siguió caminando. No era la primera vez que se sentía observada aquel día. Había experimentado lo mismo aquella tarde al salir de San Esteban. Sus temores le hacían sospechar que Hassan seguía vigilándola a distancia.
El coche y el chófer que habían alquilado los estaban esperando en el patio. Ethan la acomodó en el asiento trasero y se sentó a su lado. Para Leona, Ethan era como un primo cuya reputación de libertino la hacía sonreír, más que acelerarle el corazón.
Nunca había estado casado. Según él, el matrimonio le robaba a uno la ambición, por lo que tenía que estar muy seguro de encontrar a la mujer adecuada.
Cuando Leona le contó a Hassan la actitud y los ideales de Ethan, esperó que se encomendara a Alá por su blasfemia, pero Hassan permaneció callado y sombrío, como si sospechara de los sentimientos de Ethan hacia ella.
–El yate de Petronades es impresionante –la voz de Ethan irrumpió en sus recuerdos–. Lo he visto atracar mientras te esperaba en la terraza.
Leandros Petronades era el principal inversor de San Esteban y el anfitrión de la fiesta de esa noche, que congregaría en su yate a sus clientes más selectos.
–Debe de ser el mayor barco del puerto, a juzgar por el número de invitados –dijo Leona.
–La verdad es que no –replicó Ethan frunciendo el ceño–. Hay otro yate que lo dobla en tamaño.
–¿Es un barco comercial?
–No, parece más bien ser el yate de otro inversor multimillonario amigo de Petronades.
Era cierto que en San Esteban no faltaban los inversores, pensó Leona. De ser un pequeño puerto pesquero se había convertido en un inmenso complejo turístico que se extendía sobre las colinas que circundaban la bahía.
Pero, ¿por qué había pensado en Hassan al oír hablar del yate? Hassan ni siquiera tenía un barco, ni había invertido nunca en los proyectos de la familia.
Irritada consigo misma, se fijó en la gente que disfrutaba de la brisa marina desde el muelle. No recordaba cuándo fue la última vez que ella pudo caminar con tanta libertad. Ser la mujer de un jeque implicaba ciertas restricciones. Hassan era el hijo mayor, y por tanto el heredero del pequeño pero rico estado de Rahman. Al convertirse en su esposa, Leona había aprendido muy pronto a controlar sus palabras y sus actos, y no ir sola a ninguna parte.
Aquel año no se había dejado ver mucho, porque eso hubiera supuesto demasiadas especulaciones. En Rahman se la conocía como la preciosa mujer inglesa del jeque. En Londres era conocida como la mujer que renunció a la libertad para casarse con un príncipe árabe. Leona no quería ofender la sensibilidad de los árabes al dar publicidad al fracaso de su matrimonio, de modo que se mantuvo en el anonimato.
El coche llegó al final de la calle del puerto, donde el yate de Leandros Petronades era fácilmente reconocible por las luces de la fiesta. Sin embargo, fue el yate contiguo el que llamó la atención de Leona. Era el doble de grande que el primero, tal y como había supuesto Ethan, y estaba completamente a oscuras. Con su imponente casco pintado de negro, recordaba a un sigiloso gato esperando a saltar sobre su víctima.
Al salir del coche, junto a un par de puertas de hierro forjado que debilitaban la zona de embarque, Leona se quedó mirando alrededor mientras esperaba a Ethan, y sintió un escalofrío al ver que tendrían que pasar por el barco a oscuras para llegar al yate.
Ethan la tomó del brazo y los dos atravesaron las puertas. El guarda de la entrada se limitó a asentir con la cabeza y a dejarlos pasar sin pronunciar palabra.
–Un tipo concienzudo –dijo Ethan.
Leona no respondió. Estaba demasiado ocupada intentando reprimir el revuelo que sentía en el estómago, mientras una parte del cerebro intentaba convencerla de que su inminente ataque de nervios no tenía nada que ver con la fiesta.
¿Por qué le resultaba todo tan siniestro? Hacía una noche muy agradable, tenía veintinueve años y estaba a punto de entrar en una fiesta.
–Menudo barco, ¿eh? –comentó Ethan mientras se acercaban al yate.
Pero Leona no quería mirar. Aquel barco la inquietaba, y la situación empezaba a preocuparla. El corazón le latía con fuerza, y tenía todos los nervios alerta por…
Entonces lo oyó. No fue más que un susurro en la oscuridad, pero bastó para dejarla inmóvil, y también a Ethan. Volvió a sentir el hormigueo en el cuello, más intenso.
–Ethan, creo que esto no me gusta –dijo con voz temblorosa.
–No –contestó él con voz ronca–. A mí tampoco.
Entonces vieron cómo de la oscuridad salían unas formas irreconocibles, que se transformaron en árabes con túnicas y adustas expresiones.
–Oh, Dios mío –susurró ella–. ¿Qué está pasando?
Pero ya sabía la respuesta. Era el mismo temor que había sentido cada día desde que se casó con Hassan. Era una inglesa casada con un príncipe árabe. Habría demasiados fanáticos que quisieran conseguir un sustancioso beneficio por su desaparición.
El brazo de Ethan la apretaba fuertemente. Más allá se veían las luces del yate de Petronades, pero en el siniestro barco los árabes los rodeaban poco a poco.
–Tranquila –le susurró Ethan entre dientes–. Cuando te suelte, quítate los zapatos y echa a correr.
Iba a lanzarse contra ellos para que ella pudiera escapar.
–No –protestó Leona–. No lo hagas. ¡Pueden hacerte daño!
–¡Vete, Leona! –le ordenó él, y se arrojó sobre los dos hombres que tenía más cerca.
Leona observó horrorizada cómo los tres hombres caían al suelo. Sintió cómo la adrenalina fluía por sus venas y se dispuso a hacer lo que Ethan le había mandado. Pero entonces oyó una voz que gritaba una orden en árabe. El pánico la hizo girarse y, para su asombro, vio que el círculo de hombres que la rodeaba pasaba a su lado y la dejaba sola junto a uno de ellos.
Se quedó sin respiración, sin poder oír, sin saber lo que le estaba pasando a Ethan. Toda su atención se concentró en esa persona.
Alto, moreno y esbelto, su cuerpo transmitía una poderosa aura que traspasaba la túnica oscura. Su piel era del color de las olivas maduras, sus ojos tan negros como el cielo de medianoche, y su boca recia y adusta.
–Hassan –susurró casi sin aliento.
La inclinación que le ofreció era el producto de la legendaria nobleza que transportaban sus genes.
–El mismo –confirmó tranquilamente el jeque Hassan.
Capítulo 2
A Leona se le hizo un nudo de histeria en la garganta.
–Pero... ¿por qué? –balbució con voz ahogada.
Antes de que Hassan pudiera responder se oyó a Ethan gritar el nombre de Leona. Ella se volvió, pero Hassan la agarró por la muñeca.
–¡Diles que se aparten! –gritó.
–Cállate –le ordenó él con voz de hielo.
Aquel tono la dejó perpleja, pues jamás lo había utilizado antes. Lo miró desconcertada, pero él ni siquiera la miraba. Tenía la vista fija en un punto cerca de las puertas de hierro. Hizo chasquear los dedos y sus hombres se dispersaron como una bandada de murciélagos, llevándose a Ethan con ellos.
–¿Qué van a hacer con él? –preguntó Leona. Hassan no respondió. Otro hombre se acercó y ella reconoció un rostro familiar.
–Rafiq –murmuró. Fue todo lo que pudo decir antes de que Hassan le pasara un brazo por la cintura y la hiciera volverse hacia él. Los pechos de Leona chocaron con una pared de músculo, y sus muslos ardieron al sentir el poder que emanaba de aquel cuerpo. Levantó la vista y vio su expresión de furia.
–Sss... –susurró él–. Es absolutamente necesario que hagas todo lo que te digo. No podemos tener testigos.
–¿Testigos de qué?
Hassan esbozó una gélida sonrisa antes de responder.
–De tu secuestro –le dijo con suavidad.
Ella ahogó un grito, al tiempo que los faros de un coche los iluminaban. Rafiq se movió, y lo siguiente que Leona supo fue que le echaban una especie de saco negro por la cabeza. Por un segundo no pudo creerse lo que estaba pasando, hasta que Hassan la soltó, de modo que la mortaja cayera hasta los tobillos.
–Oh, ¿cómo puedes hacerme esto? –se retorció, intentado liberarse, pero unos fuertes brazos la sujetaron.
–Solo tienes dos opciones, querida –oyó que Hassan le susurraba al oído–. Puedes quedarte quieta por tu propia voluntad, o Rafiq y yo nos encargaremos por ti. ¿Está claro?
Por supuesto que sí, pensó Leona.
–Jamás te perdonaré esto –le espetó.
Su respuesta fue colocarla entre Rafiq y él y empujarla hacia delante. Acalorada y cegada, Leona no podía saber adónde la llevaban. Soltó un gemido de terror.
–Tranquila –le dijo Hassan–. Estoy aquí.
Aquello no sirvió para tranquilizarla. Sintió que caminaba por una superficie metálica y rugosa.
–¿Qué es esto? –preguntó con voz temblorosa.
–La pasarela que conduce a mi yate –respondió él.
Su yate...
–¿Un nuevo juguete, Hassan? –había un ligero tono de burla en la pregunta.
–Sabía que te encantaría. ¡Vigila dónde pisas! –exclamó cuando ella metió la punta del pie entre la reja metálica.
Pero Leona no podía ver nada por culpa del saco. El pie se le dobló, haciéndola caer hacia delante. El saco también le impidió aferrarse a algo con la mano. Soltó un grito de pánico al imaginarse la caída a las negras aguas del puerto, envuelta en el sudario de la muerte.
Entonces unas fuertes manos la agarraron por la cintura, la levantaron y la apretaron contra un pecho familiar. Ella se acurrucó como una niña y empezó a temblar, mientras oía las maldiciones de Hassan.
Cuando subieron a cubierta, Hassan volvió a dejarla en el suelo. Ella se alejó de él e intentó arrancarse el saco con dedos temblorosos. Se hizo la luz y una suave brisa alivió el sofocante calor. Tiró la tela al suelo y se volvió para enfrentarse a sus dos raptores. Sus verdes ojos le brillaban de furia y humillación.
Hassan y Rafiq la observaban. Ambos llevaban túnicas negras bajo capas azules, atadas a la cintura con anchas fajas blancas. Sus rostros, uno con barba, el otro impecablemente afeitado, estaban enmarcados por el típico gutrah azul, y los dos aguardaban con insolente arrogancia la explosión de Leona.
Ella empezó a caminar hacia ellos. Por ser quienes eran, ¿creían que podían tratarla así? El pelo se le había soltado y le caía como una llamarada sobre los hombros. Se le habían caído los zapatos y el chal, y se sentía minúscula ante aquellos dos hombres indomables y orgullosos, cuyos oscuros ojos no ofrecían el menor atisbo de disculpa.
–Quiero ver a Ethan –dijo con frialdad.
Estaba claro que era lo último que esperaban oír de ella. Rafiq se puso rígido, y Hassan pareció sentirse terriblemente ofendido. Hinchó el pecho y con un movimiento de mano despidió a Rafiq, quien salió y cerró la puerta a su paso.
Los dos se quedaron solos y en silencio, inmóviles, él mirándola a los ojos y ella centrando la vista en algún punto sobre su hombro derecho. Había amado a aquel hombre durante cinco años, creyendo que su matrimonio era irrompible. Pero se había acabado, y Hassan no tenía derecho de hacerle aquello.
–Por preservar la armonía –dijo él finalmente–, te sugiero que te abstengas de pronunciar el nombre de Ethan Hayes en mi presencia –pasó junto a ella y se acercó a un mostrador que ocupaba toda una pared.
–¿Y de quién más podría hablar si he visto cómo tus hombres le daban una paliza y se lo llevaban? –le espetó.
–No le han dado una paliza –abrió un armario, lleno de todas las bebidas posibles.
–¡Cayeron sobre él como una panda de asesinos!
–Solo le quitaron las ganas de pelear.
–¡Me estaba defendiendo!
–Eso es cosa mía.
Ella no pudo evitar una carcajada.
–¡Te aseguro que a veces tu arrogancia me sorprende hasta a mí!
–¡Y tu absurdo rechazo a los buenos consejos me sorprende a mí! –sacó una botella de agua mineral y cerró el armario con un portazo.
Se volvió y le clavó la mirada de sus ojos negros llenos de furia. Dejó la botella en lo alto del armario y avanzó hacia ella con paso amenazante.
–No sé lo que pasa contigo –estalló Leona–. ¿Por qué me atacas de esta manera si no he hecho nada?
–¿Te atreves a preguntar eso, cuando es la primera vez que nos vemos en un año y lo único en lo que puedes pensar es en Ethan?
–Ethan no es tu enemigo.
–No –se paró a medio metro de ella–. Pero sí es el tuyo.
Ella dio un paso atrás. No lo quería tan cerca.
–No sé a qué te refieres.
–En Rahman, la mujer casada que vive con otro hombre que no sea su marido ha de pagar un duro castigo –siguió avanzando hacia ella.
–¿Estás diciendo que Ethan y yo nos acostamos juntos? –lo miró con ojos muy abiertos.
–¿Lo dices tú?
La pregunta fue como una bofetada en la cara.
–¡No!
–Demuéstralo.
–Sabes que Ethan y yo no tenemos ese tipo de relación.
–Te lo repito –insistió él–; demuéstralo.
Leona empezó a crisparse cuando vio que hablaba en serio.
–No puedo –reconoció–. Pero sabes que no me acostaría con él, Hassan. Lo sabes –enfatizó con vehemencia. ¡Cuánto lo odiaba por eso! Cuánto lo odiaba y amaba al mismo tiempo… Con una fuerza mayor a la de cualquier tortura.
–Entonces, haz el favor de explicarme, si vives bajo el mismo techo que él, ¿cómo puedo convencer a mi pueblo de tu fidelidad?
–Ethan y yo no hemos pasado ni una noche juntos a solas –protestó ella–. Mi padre siempre ha estado con nosotros en la mansión hasta hoy, que ha tenido que quedarse en Londres.
–Es suficiente –dijo él asintiendo–. Ahora comprenderás por qué te hemos salvado a tiempo de cometer el que para mi pueblo es el peor de los pecados –hizo un gesto de rechazo con la mano–. Allí yo soy tu salvador, y es mi deber protegerte.
Sin decir más, se quitó el gutrah y se alejó de ella, dejándola sin argumentos para rebatir.
–No pienso volver contigo –fue lo único que se le ocurrió decir, y se dio la vuelta fingiendo interés por la habitación.
Estaban encerrados en lo que parecía una cabina privada, lujosamente amueblada con madera de palisandro. Un gran diván demostraba cuál era la función del compartimento.
Pero no fue la cama lo que llamó su atención, sino los dos sillones y la mesita junto a unas cortinas aterciopeladas color crema. El corazón se le encogió al reconocer el conjunto, y se llevó una mano a los ojos. ¿Por qué tenía que hacerle eso?
Hassan supo que había visto los sillones, pues parecía que estaba contemplando una escultura de oro. Tomó un pequeño sorbo de la copa de vino blanco que le había servido. La concentración de alcohol podría ser muy pequeña, pero aun así el líquido prohibido le abrasó el estómago.
–Has perdido peso –dijo cuando ella se dio la vuelta.
–He estado enferma… con gripe.
–Eso fue hace semanas –el hecho de que no se mostrara sorprendida por esa certeza le dijo que ya habría supuesto que la vigilaba–. Y el peso se recupera con facilidad.
–Y tú conoces muy bien los efectos de una enfermedad, claro –replicó ella, burlándose de la salud de hierro de Hassan.
–Te conozco a ti, y sé que cuando estás triste…
–He estado enferma, no triste.
–Me echabas de menos. Y yo a ti. ¿Por qué hay que negarlo?
–¿Puedo tomar una? –preguntó, señalando la copa que Hassan mantenía en la mano. Era un modo de decirle que iba a ignorar esos comentarios.
–Es para ti –respondió él, y le ofreció la copa.
Ella la miró con cautela. ¿Debería beber? ¿No sería mejor intentar huir?
Pero la hermosa mujer del príncipe nunca había sido una cobarde. Incluso cuando lo abandonó un año atrás lo hizo con coraje.
–Gracias –tomó la copa y se la llevó a los labios, sin saber que él había rozado el borde con los suyos.
La vio dar un sorbo y ahogar un suspiro, y la vio mirarlo directamente a los ojos. Entonces se dio cuenta de que era la primera vez que lo miraba desde que se quitó el saco. Incluso semanas antes de dejar Rahman había dejado de mirarlo. Él mismo tuvo que reprimir un suspiro al sentir cómo se le endurecían los músculos, sacudidos por el deseo de agarrarla y obligarla a poner los ojos en él.
Pero no era ese el momento para jugar a ser el marido dominante, ya que con toda seguridad lo rechazaría igual que había hecho tantas veces un año atrás.
–¿La fiesta en el yate de Petronades era una trampa? –preguntó ella de repente.
Hassan esbozó una sonrisa. Había creído que Leona estaba tan absorta con su presencia física como él con la suya. Pero no; su mente siempre conseguía sorprenderlo.
–La fiesta era auténtica –le respondió–. Pero no el motivo por el que tu padre no ha podido acudir a tiempo.
La sinceridad le sirvió al menos para atraer su mirada a los ojos, aunque fuera solo por un breve instante y con el ceño fruncido.
–Pero acabas de decirme que…
–Lo sé –la interrumpió–. Hay muchas razones por las cuales estás aquí ahora conmigo, querida –le susurró con amabilidad–. Y casi todas pueden esperar para ser explicadas.
–Quiero saberlo ahora –insistió ella. La idea de que su propio padre pudiera formar parte del complot le ensombreció el rostro.
Hassan negó con la cabeza.
–Ahora me toca a mí. Me toca gozar de tu regreso al lugar al que perteneces.
–¿Secuestrada? –preguntó ella alzando el mentón–. ¿Negándole a una mujer el derecho a decidir por sí misma?
–Somos gente romántica –se excusó él–. Nos encanta el drama, la poesía y las historias de amantes unidos por las estrellas que atraviesan el infierno para encontrarse de nuevo.
Al ver sus lágrimas se dio cuenta de que había dicho demasiado. Alargó un brazo y agarró la copa antes de que ella la dejara caer involuntariamente.
–Nuestro matrimonio fue un drama.
–No –negó él–. Eres tú quien se empeña en convertirlo en un drama.
–¡Porque detesto tus ideas!
–Pero no a mí –añadió, sin mostrarse afectado por la declaración.
–Te dejé, ¿recuerdas? –empezó a retroceder, asustada por el brillo de sus ojos.
–Y me mandaste cartas periódicamente para asegurarte de que no te olvidara.
–¡Cartas en las que te pedía el divorcio! –gritó ella.
–El contenido de las cartas es secundario respecto a su verdadero propósito –dijo con una sonrisa–. En realidad, han sido muy reconfortantes durante los dos últimos meses.
–Por Dios, eres tan vanidoso que me extraña que no te hayas casado contigo mismo.
–Qué dura llegas a ser –soltó un suspiro.
–¿Dejarás de acecharme como si fuera tu presa?
–Deja de esconderte como si lo fueras.
–No quiero seguir casada contigo –declaró.
–Pues yo no estoy preparado para dejarte marchar, así que parece que estamos en un callejón sin salida. ¿Quién crees que dará su brazo a torcer?
Al verlo frente a ella, tan orgulloso y arrogante, Leona supo cuál de los dos daría su brazo a torcer. Por eso se había mantenido lo más lejos posible de él. Podría enamorarla en cuestión de segundos, ya que todo su odio se convertía en adoración nada más mirarlo.
Hassan alzó una mano y le rozó los labios con la punta de los dedos. Ella se estremeció de arriba abajo, y él aprovechó para sujetarla por la nuca.
–Para –dijo ella, y le puso la mano en el pecho.
Tras el algodón azul percibió el tacto de un cuerpo musculoso y suave, lleno de calor y fuerza masculina. Se le hizo un nudo en la garganta y le costó respirar. Indefensa, levantó la vista y se encontró con sus ojos.
–Mirándome ahora, ¿eh? –se burló él–. Mirando a este hombre en cuyos ojos te gustaría ahogarte, cuya nariz puede parecerte espantosa pero que tan difícil te resulta no tocarla… Sin olvidar su boca, de la que te mueres por tomar posesión con la tuya.
–¡No te atrevas! –le advirtió, temerosa de que Hassan pudiera descubrir lo cobarde y débil que era.
–¿Por qué no? –replicó él, y empezó a inclinar la cabeza.
–Antes dime una cosa –la desesperación la hizo hablar a toda prisa–. ¿Tienes algún otro yate en otra parte en el que tu segunda esposa espera su turno?
En el agobiante silencio que siguió a la pregunta, Leona contuvo la respiración al ver cómo el rostro de Hassan palidecía. Para un árabe era la peor ofensa posible, y aunque Hassan nunca había descargado en ella su ira, en esos momentos parecía más amenazante y peligroso que nunca.
Pero lo único que hizo fue dar un paso atrás, frío y distante.
–¿Te atreves a acusarme de no tratar con igualdad a mis esposas?
Leona se quedó inmóvil, sintiendo cómo sus defensas se resquebrajaban.
–Te fuiste… y te casaste de nuevo –murmuró, y entonces sus emociones estallaron en mil pedazos.
Hassan tendría que haberlo supuesto, pero el enfado solo le había permitido centrarse en su orgullo. Así que, cuando Leona se dio la vuelta y echó a correr llorando hacia la puerta, lo pilló desprevenido.
Oyó que Rafiq gritaba, y luego el chillido de Leona al caer, no a las oscuras aguas del Mediterráneo, sino la alta escalinata que bajaba al vestíbulo principal.
Capítulo 3
Sin parar de mascullar maldiciones, Hassan se movía alrededor de la cama como un tigre enjaulado, mientras el médico del barco examinaba a Leona.
–No se ha roto ningún hueso, ni tampoco se ha hecho ninguna herida en la cabeza.
–Entonces, ¿por qué sigue inconsciente? –preguntó Hassan con irritación.
–El golpe ha sido muy fuerte, señor –sugirió el médico–. Y solo lleva así unos minutos.
Pero cada minuto era una eternidad para quien siente remordimiento, pensó Hassan.
–Una compresa fría podría servir para…
–Rafiq –llamó Hassan haciendo chasquear los dedos.
El sonido hizo que Leona pestañeara. Hassan se abalanzó sobre ella. El médico se apartó y Rafiq se detuvo.
–Abre los ojos –le sujetó el rostro con una mano temblorosa y lo giró hacia él.
Ella obedeció y lo miró.
–¿Qué ha pasado? –balbució con la mirada vacía.
–Te caíste por las escaleras. Dime dónde te duele –ella frunció el ceño, intentando recordar–. Concéntrate –insistió–. ¿Te has hecho daño?
–Creo que estoy bien –cerró los ojos un momento y al abrirlos lo miró fijamente. Vio su angustia, su preocupación, su culpa… y entonces recordó por qué había caído.
Las lágrimas empezaron a afluir de nuevo.
–Te fuiste y lo hiciste –balbució entre sollozos.
–No, no lo hice –rechazó él–. Fuera –les ordenó a los otros dos testigos.
Rafiq y el médico se apresuraron a salir. Era una situación peligrosa, pensó Hassan. El deseo de besarla era tan fuerte que apenas podía respirar. Era suya. ¡Suya! No tendrían que estar en esa situación.
–No, no te muevas –le dijo cuando ella intentó incorporarse–. Ni siquiera respires a menos que tengas que hacerlo. ¿Por qué las mujeres sois tan estúpidas? Primero me insultas con tus sospechas, luego me exiges una respuesta, y cuando no es la que quieres oír me matas con tu dolor.
–No tenía intención de caer por las escaleras –recalcó ella.
–No me refiero a la caída –espetó, pero se fijó en su mirada confundida y vulnerable–. ¡Oh, Alá, dame fuerzas! –murmuró entre dientes, y entonces se rindió a la tentación.
Si la hubiera besado con menos pasión, tal vez Leona hubiera opuesto resistencia. Pero así no. Necesitaba que descargase todo en el beso y, además, le gustó comprobar que él también estaba temblando.
Y lo echaba de menos. Añoraba sentir la presión de sus muslos contra los suyos, añoraba la voracidad de sus besos ardientes… Era como disfrutar de un banquete tras un año de hambruna. Quería saciarse con sus labios, su lengua, sus dientes, su sabor… Deslizó las manos bajo la capa, donde solo la fina túnica de algodón las separaba de los músculos endurecidos. Le hincó los dedos en los hombros, invitándolo a tomar todo cuanto quisiera.
Él el tomó los pechos, los acarició y moldeó antes de seguir la esbelta curva de su cuerpo. La apretó contra su erección, y ella sintió que ardía en llamas. Aquel era su hombre, el amor de su vida. Jamás podría encontrar a otro. Todo lo que él tocaba le pertenecía. Y todo lo que deseaba lo conseguía.
Pero entonces se detuvo bruscamente y se puso en pie, dándole la espalda.
–¿Por qué? –preguntó ella aturdida.
–No somos animales –respondió él, mientras libraba una lucha salvaje consigo mismo–. Tenemos asuntos que tratar, y no podemos permitir que la pasión se adueñe de nosotros.
Fue como un chorro de agua fría en la cara.
–¿Qué asuntos? –le preguntó en tono desafiante e irónico–. ¿Te refieres a lo que he hemos dejado además del sexo?
Él no respondió. Arqueó una ceja y apuró la copa de vino con gaseosa que le había servido antes a Leona. Ella se dio cuenta de que lo estaba pasando muy mal, porque Hassan solo probaba el alcohol cuando la tensión lo dominaba.
–Quiero irme a casa –anunció al tiempo que se sentaba en la cama y ponía los pies en el suelo.
–Esta es tu casa –replicó él–. Durante las próximas semanas, al menos.
¿Semanas? Leona observó atónita su espalda. Aquel era otro síntoma de su preocupación. Un árabe no le daría la espalda a alguien sin motivo.
–¿Dónde están mis zapatos?
La pregunta fue tan inesperada que Hassan se volvió y le miró los pies.
–Los tiene Rafiq.
El querido Rafiq, pensó ella. El compañero leal hasta la muerte. Rafiq también era un al-Qadim, y había recibido la misma educación que Hassan, solo que él era el sirviente.
–¿Serías tan amable de pedirle que me los devuelva? –Leona sabía que a Rafiq no se le mandaba. Era un inconformista, un hombre del desierto, fiero defensor de su orgullo y del derecho a tomar sus propias decisiones.
–¿Para qué?
–No voy a quedarme aquí, Hassan –le dijo con una fría mirada–. Voy a salir del yate esta noche, aunque tenga que irme a un hotel para proteger tu dignidad.
Él la miró con una expresión divertida, esbozando una sonrisa.
–Eres buena nadadora, ¿eh?
A Leona le costó unos segundos comprenderlo, pero entonces se acercó corriendo a la ventana. Separó las cortinas y solo pudo ver oscuridad.
Tal vez estuviera en el costado del barco que daba al mar, se dijo a sí misma en un esfuerzo por calmarse.
–Zarpamos de San Esteban minutos después de subir a bordo –informó Hassan.
Fue entonces cuando sintió las suaves vibraciones bajo los pies. El apagado murmullo de los motores. Era un secuestro.
–¿Por qué? –le preguntó volviéndose lentamente para mirarlo. Sabía que aquel hombre no actuaba jamás por impulso. Todas sus acciones obedecían a una razón, y no perdía tiempo ni esfuerzo en hacer algo inútil.
–Hay problemas en casa –respondió él muy serio–. Mi padre está mal de salud.
Su padre… El enojo de Leona se transformó en preocupación. La salud del jeque Jalifa era precaria desde hacía mucho tiempo. Hassan lo quería y veneraba, y dedicaba casi todas sus energías en aliviarlo de la carga de gobernar. Se aseguraba de que recibiera las mejores atenciones médicas y se negaba a creer que algún día ocurriría lo peor.
–¿Qué ha pasado? –caminó hacia él–. Pensé que el último tratamiento era…
–Es un poco tarde para mostrar interés –la interrumpió Hassan–. No tengo que recordarte que no mostraste ninguna preocupación cuando te marchaste hace un año.
Aquello no era justo. El jeque Jalifa era un hombre bueno y amable, y Leona y él habían sido muy buenos amigos.
–Tu padre comprendió por qué tuve que irme –le respondió en tono afectado.
–Pues yo no lo entendí, y tu decisión me ha supuesto un grave problema. Porque al permitir que mi esposa se marchara, ofrecía una imagen de debilidad que no ayuda en absoluto a la estabilidad del país. Tengo que mostrar más autoridad.
–¿Y el mejor modo para hacerlo es secuestrándome y llevándome a Rahman? –la amarga carcajada recalcó lo absurda que era esa medida.
–¿Preferirías que llevara a esa segunda esposa a la que no puedes oír nombrar sin estallar en lágrimas?
–Es a ella a quien necesitas, no a mí –era doloroso decirlo, pero era la verdad. Leona ya no era la esposa adecuada para el heredero del reino.
–Tengo a la esposa que quiero.
–Pero no la esposa que necesitas, Hassan.
–¿Es este tu modo de decirme que ya no me amas? –le lanzó una mirada desafiante.
Oh, Dios… Leona se tapó los ojos con la mano y se negó a responder.
–¡Contéstame! –insistió él acercándose.
Ella tragó saliva y apartó el rostro.
–Sí –susurró.
–¡A la cara! –le ordenó quitándole la mano de los ojos–. ¡Dímelo a la cara!