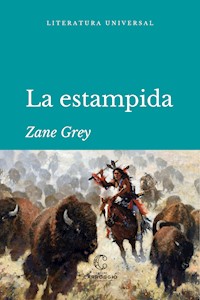La estampida
Zane Grey
Century Carroggio
Derechos de autor © 2022 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción: José María Pallarés.Traducción: José María Pallarés.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor y a la obra
LA ESTAMPIDA
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Introducción al autor y a la obra
José María Pallarés
La novela del Oeste no debería ser considerada como un género menor dentro de la literatura narrativa. Es evidente que la proliferación de estas novelas ha degradado su calidad literaria, pero dicha degradación no es consustancial al género en sí. Las obras de Zane Grey, como más representativas, deben situarse en la misma línea de los poemas épicos antiguos y de los cantares de gesta medievales, sin olvidar su paralelismo con los libros de caballería prerrenacentistas. Se trata de una aproximación a la realidad histórica, pero a través de la tradición popular que idealiza a sus héroes y engrandece a sus hazañas.
Esas constantes épicas determinan que hoy no resulte fácil leer a Zane Grey. Su mundo es distinto del nuestro y sus personajes se pierden en un lejano horizonte. La conquista del Oeste (la gran epopeya de Norteamérica), lo mismo que la Reconquista española, pertenece a una etapa histórica durante la cual se estaba formando una nación. Cuando se pierde el interés por ese pasado, la lectura de los relatos épicos se convierte en un mero entretenimiento o evasión.
El objetivo primordial de esta introducción es el de posibilitar al máximo la lectura compresiva de las obras de esta serie. Para ello es preciso conocer el marco geográfico y el contexto histórico de los acontecimientos; los ideales y el carácter de los personajes, así como el valor literario de los relatos. Establecidas estas premisas, la lectura de Zane Grey no solo resultará más interesante, sino también más enriquecedora.
El autor
Zane Grey nació en Zanesville (Ohio) el 31 de enero de 1875. La ciudad había sido fundada a finales del siglo XVIII por un antepasado suyo, el coronel Ebenezer Zane, y toda ella era un recuerdo histórico. Allí, al calor de un hogar donde los rescoldos no se habían apagado, oyó contar las hazañas de los pioneros irlandeses y se despertó en él un apasionado interés por todo lo referente a la colonización de Norteamérica. La herencia de aquel glorioso pasado quedaría consignada más tarde en sus novelas.
Una vez terminados sus estudios, ejerció como dentista en Nueva York (1898-1904) al tiempo que, siguiendo su vocación de escritor, también se dedicaba al periodismo. En 1904 editó su primera novela, La heroína de Fort Henry, basada en el diario del coronel Ebenezer Zane y en los relatos que la misma protagonista Betty Zane (título original de la novela) había comunicado de viva voz a sus familiares cuando ya era anciana. Al año siguiente publicó El espíritu de la frontera, obra que, como la anterior, narra la historia de sus antepasados y que lograría ser un bestseller. A partir de entonces se dedicó por entero a escribir y a viajar.
Como primera medida abandonó Nueva York, ciudad ya demasiado grande, y se trasladó a una casa de campo a orillas del río Delaware, en donde el contacto fecundo con la naturaleza le avivó el espíritu. Después, viajero incansable, recorrería todo el territorio de la Unión, experimentando en sí mismo la influencia del entorno físico sobre el hombre. En los bosques y en las praderas se hizo cazador; en las llanuras se unió a las caravanas que se dirigían hacia el Oeste; tragó polvo al cruzar los desiertos y en los ríos de curso rápido practicó la pesca del salmón. En el Far West conoció al coronel Jones (el famoso Buffalo Jones citado en La estampida) y los apasionantes relatos que oyera contar a ese legendario héroe de la frontera pasarían a las páginas de sus novelas. Por su fidelidad a la historia y a sus protagonistas, así como al marco geográfico y a los distintos ambientes, sus creaciones literarias alcanzan un alto grado de autenticidad.
Tras haber realizado un largo viaje a Australia y a Nueva Zelanda, Zane Grey murió en Altadena (California) el 23 de octubre de 1939. Dejaba como legado más de medio centenar de novelas, aparte de numerosos cuentos y poemas. Aunque otros autores —James Fenimore Cooper (1789-1851) y Mark Twain (1835-1910)— habían dedicado algunas de sus obras a narrar las hazañas de los pioneros, sería Zane Grey quien diese a conocer al mundo entero la gran epopeya del Oeste americano. Al cumplirse el primer centenario del nacimiento de este insigne narrador, sus novelas se habían traducido a los idiomas de mayor difusión y de ellas se habían vendido unos 20 millones de ejemplares.
El marco geográfico
En los relatos de Zane Grey, del mismo modo que en la historia de los Estados Unidos de América, el factor geográfico tiene una importancia trascendental. Hasta comienzos del siglo XX, la nueva nación era ante todo una realidad eminentemente geótica y si el europeo se transformó en americano, ello fue debido fundamentalmente a la impronta del medio físico. El encuentro del hombre de Europa con las tierras de América dio como resultado un pueblo nuevo, con unas características propias.
Por razones religiosas, económicas y sociopolíticas, fueron numerosos los europeos occidentales (ingleses, franceses, irlandeses y escoceses) que, como si escapasen de un callejón sin salida, marcharon a Norteamérica. Aquel inmigrante europeo, que llegaba agobiado por el peso de cuatro mil años de historia y con los pies cansados de recorrer caminos demasiado hollados, se encontró allí frente a un amplio horizonte que le permitía mirar en todas direcciones. Ante él se extendían territorios que parecían infinitos, sin fronteras y sin caminos. Era algo así como el reencuentro del hombre con la tierra.
Ese predominio absoluto del espacio sobre el tiempo determinó un modo de vida totalmente distinto al de la vieja Europa. En la coordinación de espacio y tiempo qué requiere el acontecer histórico, la primera magnitud se imponía a la segunda (exactamente al revés de lo que sucede hoy) y ello resultaba beneficioso para aquellos hombres que emprendían un largo camino. El avance hacia el Oeste —exploración y conquista, asentamiento y colonización— tenía que ser necesariamente lento. Para conseguir sus propósitos y para que naciese un nuevo hombre libre, los pioneros tenían que transformarse durante el camino y sepultar su pasado en aquellas tierras vírgenes. El territorio no solo daría cuerpo a la nueva nación, sino que tomaría parte activa en su historia.
El esquema geomorfológico de toda la América septentrional, y de los Estados Unidos en particular, es muy sencillo y claramente diferenciado. De Norte a Sur, en el sentido de los meridianos, se desarrollan las grandes montañas (las cordilleras costeras y las Rocosas, en el sector occidental, y los montes Allegheny, así como los Apalaches, en el sector atlántico) y discurren los caudalosos ríos. El avance humano —conquista, poblamiento y colonización— seguirá, por el contrario, el sentido Este a Oeste. Los primeros inmigrantes llegados de las islas Británicas se establecieron en el litoral atlántico, donde las características geográficas eran muy similares a las de Europa occidental, y allí fundaron las primeras trece colonias. Las formas de vida de aquellos hombres se diferenciaban muy poco de las europeas. Pero la aventura de lo desconocido les aguardaba más allá de las crestas azules de las montañas, en el inmenso corazón del nuevo continente.
La ausencia de pronunciados relieves y las vías naturales de penetración (el río San Lorenzo y el Ohio lo son por antonomasia) facilitaron el avance de la colonización. Gracias a los numerosos ríos, muchos de los cuales iban a desembocar en el Mississippi («padre de las aguas»), la cordillera de los Apalaches y los montes Allegheny no representaron una barrera infranqueable para los atrevidos pioneros. A partir de entonces, y durante casi dos siglos, la frontera se fue desplazando hacia el Oeste. Pero antes de llegar a la costa del Pacífico, las caravanas primero y más tarde el ferrocarril tendrían que cruzar las grandes llanuras de la depresión central, las montañas Rocosas y los interminables desiertos del Suroeste.
El primer paso, no exento de dificultades, permitió a los colonizadores establecerse en las fértiles tierras del Middle West. (A esta etapa de la colonización americana hace referencia la primera novela de Zane Grey, La heroína de Fort Henry). Pero el Oeste americano propiamente dicho, el legendario Oeste de las caravanas y de los vaqueros, comienza más allá del Mississippi. Una enorme extensión de tierras llanas que van ascendiendo paulatinamente, desde la margen derecha del gran río (a unos 200 metros sobre el nivel del mar) hasta la vertiente oriental de las montañas Rocosas, en donde las praderas alcanzan los 600 metros de altitud. Por su morfología y por su clima, la gran llanura difería mucho de cuanto habían conocido aquellos hombres en Europa o en América. Para los que se arriesgaron a seguir adelante, la adaptación al nuevo hábitat supuso una profunda transformación.
Al otro lado de las Rocosas se encuentran las áridas y desoladas tierras del Far West; una zona de altas mesetas, con altitudes entre los 1.000 y los 2.000 metros, que se extiende desde las montañas y valles de Wyoming e Idaho hasta los desnudos desiertos de Arizona y de Nuevo México, en donde el saguaro de grandes proporciones constituye la única vegetación. Es allí, en medio de un mar de arena y bajo un sol abrasador, donde hombre y caballo se sienten más solos e impotentes.
La meseta de Columbia (estados de Oregón e Idaho) presenta como principales accidentes geográficos el gran cañón excavado por el río Salmon, afluente del Snake, las montañas Azules y en el ángulo sudoriental, al pie de los montes Wasatch, el Gran Lago Salado (Great Salt Lake, Utah). La amplia depresión tectónica formada entre Sierra Nevada y las Rocosas recibe el nombre de Gran Cuenca, y corresponde al estado de Nevada. La aridez de esta región aumenta hacia el Sur y alcanza su mayor intensidad en el Valle de la Muerte, terrible desierto de caracteres saharianos en el que predominan las dunas de arena.
La tercera gran altiplanicie del Lejano Oeste es la del Colorado, en los estados de Arizona y de Nuevo México, que se caracteriza por sus interminables desiertos y por las profundas gargantas abiertas por el curso violento de los ríos. El Gran Cañón, con sus murallones de casi 2.000 metros de altura, constituye un gran fenómeno geológico de sorprendente belleza. Al este de la altiplanicie del Colorado, sobre la frontera de los estados de Nuevo México y de Texas, se encuentra el Llano Estacado.
Las referencias a estas agrestes regiones, que por su acusado carácter se erigen en coprotagonistas, son continuas en las novelas de Zane Grey y su descripción ocupa gran número de páginas. En La estampida se habla de las praderas, en donde pacen los grandes rebaños de búfalos, y del Llano Estacado, último reducto de los comanches. En El caballo de hierro se sigue el tendido del ferrocarril Union Pacific a lo largo de las grandes llanuras y a través de las montañas Rocosas, hasta llegar a Promontory Point en el estado de Utah. Y, para que la referencia al marco geográfico quede completa, en La herencia del desierto se describen de forma magistral el desierto de Arizona y el Gran Cañón del Colorado.
Los habitantes de las grandes llanuras
Antes de la llegada del hombre de rostro pálido, Norteamérica estaba habitada desde hacia miles de años por los pieles rojas. Durante la glaciación Würm o Wisconsin, que afectó a Eurasia y a América septentrional, Alaska permanecía unida a la Siberia nororiental mediante un istmo de 80 kilómetros de longitud. Entonces se inició el poblamiento de América. Pueblos cazadores de origen asiático atravesaron el actual estrecho de Bering en etapas sucesivas y se fueron estableciendo a lo largo y ancho del territorio. Cuando llegaron los primeros europeos, la población amerindia se encontraba muy esparcida y diluida (un habitante por cada 10 km2, aproximadamente) en lo que hoy es Estados Unidos.
Los pieles rojas pertenecían a diversas razas y pueblos, hablaban distintas lenguas, en torno a sus jefes se agrupaban en tribus y podían disponer de grandes extensiones de terreno. Entre grupos próximos era frecuente la rivalidad y muchas tribus desconocían la existencia de las otras. Formaron confederaciones, como la de las Cinco Naciones (mohawks, oneidas, onondagas, senecas y cayugas), y entre tribus distintas se establecieron pactos, pero nunca llegaron a constituir una nación. Muchos de esos pueblos eran nómadas y, aunque con el tiempo llegarían a ser unos extraordinarios jinetes, en la época anterior a la colonización blanca se veían obligados a recorrer largas distancias a pie. La tienda de pieles o wigwam era el tipo de vivienda más generalizado y solo algunas tribus del Suroeste, como los indios pueblo, habitaban en construcciones de barro o en casas excavadas en las paredes rocosas.
Los indios norteamericanos se hallaban distribuidos por muy distintas áreas geográficas y, como consecuencia, sus modos de vida eran diferentes. Para no alargarnos en la exposición, los vamos a dividir en dos grandes grupos: los que habitaban en los bosques del sector oriental y los que acampaban en las grandes llanuras. Los primeros, además de la caza y de la pesca, practicaban la agricultura en la medida que se lo permitía el clima de la región. En todo caso, se trataba de una agricultura muy precaria y reducida a unos pocos cultivos (maíz, fríjoles, calabazas, etcétera). Iroqueses, hurones, wyandots, senecas, shawnees, delawares y semínolas, son quizá los más conocidos. Muchos topónimos actuales hacen referencia a sus antiguos pobladores y la reserva india de Cornplanter, en el estado de Nueva York, lleva el nombre de un famoso jefe seneca. En La heroína de Fort Henry, cuya acción transcurre en la amplia cuenca del Ohio, se mencionan algunas de esas tribus, así como el nombre de sus principales jefes.
Las tribus nómadas de cazadores —cheyennes, arapajos, dakotas, iowas, kiowas, comanches, pies negros, apaches, navajos, piutes, sioux, mohaves, yumas, etc.— se encontraban al otro lado del Mississippi. La vida de esos indios estaba estrechamente ligada a la de otro habitante genuino de las praderas: el bisonte americano o búfalo. Como la caza era muy abundante tenían asegurado el sustento. Además, con la piel de dicho animal fabricaban sus propios vestidos y las tiendas en donde habitaban; con el sebo hacían velas para el alumbrado y, al no disponer de leña en las praderas, utilizaban los excrementos secos de búfalo como combustible. Dado que el bisonte —animal providencial que el Gran Espíritu había colocado en las llanuras— constituía la base de la economía india, es de todo punto comprensible que las tribus más belicosas (sioux, apaches, comanches, etc.) desenterrasen el hacha de guerra para defender a los rebaños contra la amenaza de los cazadores blancos.
A diferencia del caballo (introducido por los españoles a mediados del siglo XVI), el búfalo es uno de los animales más representativos de la fauna norteamericana. Su existencia es muy anterior a la del hombre, y varios milenios antes de que se poblase América septentrional ya se encontraban esparcidos por todo el territorio. Los rebaños salvajes, guiados por sus jefes y movidos por su propio instinto, llevaban a cabo migraciones estacionales en busca de los mejores pastos. Pero, con el transcurso del tiempo, los búfalos se vieron obligados a emigrar de las regiones orientales e ir a reunirse con las grandes manadas que recorrían la llanura central. Según algunas estimaciones, la cabaña de bisontes superaba entonces los 60 millones de cabezas.
A medida que los colonizadores hicieron avanzar la frontera hacia el Oeste, fueron cambiando la fisonomía de las grandes llanuras y las formas de vida allí existentes. Los pieles rojas, habitantes autóctonos del territorio y protectores de los rebaños, fueron desterrados de las praderas y los búfalos exterminados. De aquellas enormes manadas, que a veces superaban el millón de cabezas, solo quedan algunos miles de ejemplares que, tristes y vencidos, deambulan por el reducido espacio de los Parques Nacionales. En menos de un siglo, los nuevos americanos dilapidaron «la herencia viva de un millón de años» y los indios, confinados en las reservas, pasaron a ser anécdota; pasado más que presente.
El drama histórico de los habitantes de las praderas queda bien patente en los relatos de Zane Grey, sin que la narración novelada destruya la veracidad de los hechos. La irracional matanza de búfalos por parte de los cazadores blancos y la guerra contra las tribus indias del Llano Estacado constituyen el tema de La estampida. Para el cazador indio de arco y flechas era inconcebible que los búfalos, tan numerosos como los granos de arena del lecho de los ríos, pudieran desaparecer. Ellos nunca mataban más animales de los que podían utilizar y el número de búfalos muertos siempre era considerablemente inferior al de los nacidos durante el año. De esa forma los rebaños no cesaban de aumentar. Pero los cazadores blancos tenían otros propósitos; mataban para enriquecerse.
Cuando los cazadores de la tribu daban muerte a un bisonte, acudían inmediatamente las squaws, provistas de sus rudimentarios instrumentos de pedernal y de hueso, para desollarlo y cortar su carne, que transportaban al campamento. Realizada la tarea, solo quedaba un enorme esqueleto blanco sobre la verde hierba. En contraste con ese aprovechamiento que los indios obtenían del animal muerto, los cazadores advenedizos se limitaban a arrancarle la piel. Tras una jornada de caza implacable, los rifles de repetición dejaban centenares e incluso miles de búfalos muertos en medio de la pradera. Cada equipo de cazadores se esforzaba en conseguir el mayor número de pieles, pero el afán de matar era tan desmedido que después resultaba prácticamente imposible desollar todos los animales muertos. En muchos casos ni siquiera la piel iba a ser utilizada. La carne de aquellos enormes animales, algunos de los cuales llegaban a pesar una tonelada, quedaba para los coyotes.
Además, la matanza indiscriminada de búfalos adultos dejaba desamparados a muchos terneros. Estos, en su mayoría condenados a morir de hambre o a ser devorados por los lobos, iban errantes de un lado a otro. De cuando en cuando, alguno de los recién nacidos reconocía a su madre muerta y no quería abandonarla. El ternerillo hambriento olfateaba el cuerpo desollado de su madre, extrañamente ensangrentado e inerte, e intentaba reanimarlo. A su lado permanecerá hasta que vuelva el cazador blanco o se acerquen los coyotes.
Esta escena, con tanto realismo descrita por Zane Grey, debió de ser presenciada no pocas veces por el coronel Jones a quien, por su empeño en proteger a los terneros, se le aplicó el apodo de «Buffalo Jones». Su coetáneo William Frederick Cody, por el contrario, se hizo famoso por haber matado en año y medio más de cuatro mil búfalos. Pero Buffalo Bill, el último cazador romántico de las llanuras, mataba para abastecer de carne a los mil doscientos empleados de la Kansas Pacific Railroad.
El tráfico de pieles resultaba un negocio muy lucrativo. Como consecuencia, el número de cazadores iba en aumento y cada año los rebaños disminuían, por término medio, en un millón de cabezas. Ante el peligro de que los búfalos desapareciesen, los gobiernos de los estados afectados tomaron cartas en el asunto. Kansas y Colorado habían dictado leyes prohibiendo la matanza de búfalos; pero en Texas tales medidas encontraron una fuerte oposición.
Los cazadores y los traficantes de pieles eran los más interesados en que no se promulgasen leyes restrictivas y contaban con el apoyo de los militares. Estos, a su vez, consideraban a los equipos de cazadores como fuerzas de choque para luchar contra los indios. Así lo entendía el general Sheridan, que, se encontraba en San Antonio al mando del departamento del Suroeste, quien, después de atacar el sentimentalismo de senadores y diputados, proponía condecorar a los cazadores con una medalla en cuyo anverso figurase un búfalo muerto y en el reverso el cadáver de un piel roja. El simbolismo, por desgracia, no podía estar más lleno de sentido.
Aunque el verdadero protagonista de La estampida es el búfalo, Zane Grey crea los personajes de Thomas Doan y de Milly Fayre, cuyo protagonismo es meramente funcional, con el fin de hilvanar la trama y lograr una visión dialéctica. Milly encarna la conciencia del autor y es la antítesis de todo cuanto hemos dicho acerca de los desaprensivos cazadores. Mientras que estos —obsesionados por exterminar a los indios y poder cazar búfalos a mansalva— atribuyen a los pieles rojas muchos crímenes perpetrados por los blancos, aquella justifica los ataques de comanches y cheyennes que se limitan a defender sus dominios. No es el hambre lo que mueve a los cazadores de búfalos a matar y, por afán de lucro, les roban el alimento a los indios. Milly se opone a tan injusta e irracional hecatombe y, como exigencia de su amor, pide a Doan que abandone aquel horrible trabajo. La aspiración de ambos, como la de gran número de familias llegadas del Este, es la de poseer un rancho en aquellas fértiles tierras.
Tanto el indio como el búfalo son tratados con profunda admiración y respeto en las novelas de Zane Grey. El autor presenta a los pieles rojas tal y como fueron, sin prejuicios y con imparcialidad. Ni los hechos históricos pierden su veracidad, ni las descripciones carecen de realismo. Las virtudes naturales del indio —nobleza y bravura, sinceridad de palabra y de sentimiento, amor a la familia y respeto a los ancianos, obediencia a los acuerdos del consejo y fidelidad a los pactos— están bien patentes, así como la pereza, quizá su mayor defecto, el implacable deseo de venganza y la crueldad. Estas dos últimas actitudes muy radicalizadas, aunque en un contexto de reivindicaciones justas. Frente a los intereses de los colonos advenedizos, se les reconoce a los indios la propiedad de las tierras por ellos habitadas durante miles de años y el derecho a defender a los rebaños de búfalos salvajes.
«Los hombres blancos cambian sus amores y sus esposas, y eso nunca lo hacen los indios.» Esa es una de las diferencias fundamentales entre pieles rojas y rostros pálidos; una lección que el autor quiere que aprendamos. Así se presenta el amor de Myeerah —hija de Tarhe, el poderoso jefe de los hurones— por Isaac Zane en La heroína de Fort Henry y el de Mescal, joven india de la tribu de los navajos, por Jack Hare en La herencia del desierto. Un amor ideal, fuerte y constante, que salva de los peligros, de la enfermedad y de la muerte. Dos ejemplares historias de amor, cuya verdad existencial representa un estímulo para la conducta humana. A ese mismo nivel paradigmático, tan acorde con la intención moralizadora del autor, se establece la relación de amistad entre los mormones y los navajos (La herencia del desierto) y también la de algunos blancos entre sí.
El tercer habitante de las llanuras, el mustang o caballo salvaje del Oeste, también ocupa un lugar de honor en las narraciones de Zane Grey, y en algunos casos, como el de Silvermane en La herencia del desierto, se erige en protagonista. Acerca de su origen se habla en el primer capítulo de La estampida, cuando se hace referencia a la expedición de Francisco Vázquez de Coronado durante los años 1540-1542. Aquel grupo de españoles, unos mil quinientos entre soldados y colonos, fueron los primeros hombres blancos que penetraron en las grandes llanuras desérticas del Suroeste y en las praderas contemplaron los rebaños de búfalos, en tanto número como las ovejas en Castilla. Divididos en tres grupos, recorrieron Sonora, Arizona y Nuevo México; descubrieron el Gran Cañón del Colorado y, tras atravesar el río Pecos y cruzar el Llano Estacado, llegaron hasta Kansas. Durante aquel largo viaje sufrieron numerosas bajas y muchos corceles árabes de la más pura sangre quedaron en libertad. De aquellos caballos españoles desciende el mustang.
La conquista del oeste
Tras la Declaración de Independencia (Congreso de Filadelfia, 4 de julio de 1776) la frontera del Oeste no era tanto una línea de demarcación geográfica cuanto «una amplia franja espumosa que marcaba el avance de las oleadas humanas». En dicha zona, cuya vigilancia estaba a cargo del ejército, se construyeron fortificaciones, con una función muy similar a la de los castillos medievales, en torno a las cuales surgieron pequeños núcleos de población. Allí, donde la vida transcurría en lucha contra los indios y la naturaleza salvaje, se forjaron unos tipos humanos —los hombres de la frontera— cuyo denominador común era la agresividad. Hombres como Daniel Boone, los hermanos Zane, los Mac Colloch y Lew Wetzel, que no podían vivir sino a la vanguardia de las sociedades humanas, con el espacio libre ante sus ojos. El espíritu de lucha de aquellos hombres —con tanta fidelidad reflejado en La heroína de Fort Henry y en El espíritu de la frontera, las dos primeras novelas de Zane Grey— hizo posibles la conquista y colonización del Oeste americano.
A mediados del siglo XIX las grandes llanuras, solo parcialmente explorados por Lewis y Clark en 1804-1808, todavía no habían sido pobladas por los blancos y el río Mississippi era considerado como la frontera india permanente. Aquella inmensa planicie, a la que se aplicaba el nombre genérico de gran desierto, resultaba poco propicia para el asentamiento humano, debido a que el agua escaseaba y carecía de madera con la que construir viviendas. Pero lo que parecía no apto para los colonos blancos sí lo podía ser para los pieles rojas y, siguiendo la política de migraciones forzadas iniciada bajo el mandato del presidente Andrew Jackson, los indios del Este fueron obligados a trasladarse a las tierras situadas más allá del Mississippi.
En 1848 California, mediante el tratado de Guadalupe Hidalgo, pasó a formar parte de los Estados Unidos y ese mismo año se descubrió oro en el valle del Sacramento. A partir de entonces ya no se respetaron fronteras y los pactos con los indios fueron violados; la dramática carrera hacia el oro había comenzado. Innumerables caravanas emprendieron el camino y, tras dejar jalonadas de tumbas las rutas de Santa Fe y de Oregón, algunas llegaban a su destino. Una muchedumbre de aventureros, en su mayoría dispuestos a matar por un puñado de oro, pobló la región. En 1860, diez años después de constituirse en estado, California contaba ya con unos cuatrocientos mil habitantes.
Por aquella misma época los mormones, dirigidos por Brigham Young, se habían establecido a orillas del Lago Salado y fundado Salt Lake City en el año 1847. La larga y penosa peregrinación a través del desierto, en busca de una tierra nueva donde poder practicar libremente su religión, puso a prueba la gran fortaleza de espíritu de aquellas gentes. Desde el Lago Salado hasta el Gran Cañón del Colorado, fundaron numerosas comunidades que, con extraordinaria tenacidad, lograron cultivar extensas zonas de aquellas áridas tierras. En 1850 el Territorio de Utah, gobernado por los mormones, pasó a formar parte de la Unión.
En La herencia del desierto se narra la historia de una de esas comunidades pacifistas que practicaban la poligamia y vivían en amistad con los indios.
Las grandes distancias entre el Mississippi y la costa del Pacífico hacían necesarios unos medios de comunicación más rápidos que las caravanas de carromatos entoldados, tirados por caballos o bueyes. Los jinetes del Pony Express se encargaban del correo y las diligencias del transporte de pasajeros. A partir de 1854 ya puede hablarse de rutas regulares de diligencias; pero hasta que no llegase el ferrocarril, el avance de la colonización sería muy lento. Mientras tanto, Hiram Sibbey, presidente de la Western Union, conseguía una subvención del gobierno para el tendido telegráfico en las regiones del lejano Oeste. En 1860 el telégrafo, a través de Sierra Nevada, unía San Francisco con Carson City y, al año siguiente, llegaba hasta Salt Lake City. El 24 de octubre de 1861 se transmitía el primer mensaje de costa a costa. Sin embargo, faltaba el medio de transporte de masas que permitiese a los colonos llegar a las nuevas tierras sin necesidad de utilizar las lentas carretas ni apretujarse con sus bártulos en las estrechas diligencias.
En la mitad oriental de los Estados Unidos, al igual que en Europa, existía desde 1830 el ferrocarril y su velocidad media alcanzaba los 40 kilómetros hora. Cada uno de los estados del Este se preocupó por el tendido de líneas locales y en 1860 las vías férreas alcanzaban una longitud de 50.000 kilómetros (los Estados del Norte disponían de unos treinta y cinco mil y los estados del Sur apenas llegaban a la mitad). Pero, a excepción de la línea Hannibal Saint Joseph (año 1859), el ferrocarril no había logrado pasar al lado oeste del Mississippi. El 1 de junio de 1862, en plena Guerra de Secesión, el presidente Lincoln aprobaba el proyecto de un ferrocarril que uniese el Atlántico con el Pacífico. Dos grandes compañías, con subvenciones del gobierno de Washington y sin entrar en territorio sudista, llevarían a cabo la colosal empresa. La Central Pacific partiría de San Francisco (California) y la Union Pacific lo haría desde Omaha (Nebraska), ciudad situada al norte de Saint Joseph. En California abundaban los inmigrantes de origen oriental, y gran número de chinos, la mano de obra más sufrida y más barata, fueron contratados; había que salvar el gran obstáculo de Sierra Nevada y cruzar después las áridas altiplanicies, hasta llegar al Gran Lago Salado. La Union Pacific —que, aparte de las dificultades topográficas, tenía que hacer frente a los ataques de las belicosas tribus indias— empleó a los duros irlandeses. Unos y otros —irlandeses por el Este y chinos por el Oeste— hicieron posible, en muchos casos a costa de perder la vida, el tendido del ferrocarril transcontinental. El 10 de mayo de 1869 se unirían las dos líneas en Ogden, ciudad situada 16 kilómetros al este del Lago Salado.
En el capítulo XXXV de la novela El caballo de hierro, Zane Grey hace una breve crónica periodística acerca del trascendental acontecimiento. Promontory Point era el lugar elegido y aquel día de 1869 llegaron trenes especiales del Este y del Oeste. El gobernador de California, que a la vez era presidente de la sección occidental de la línea férrea, recibió al vicepresidente de los Estados Unidos y a los directores del Union Pacific. Los mormones de Utah acudieron en nutrido grupo, así como oficiales y soldados de uniforme. Los trabajadores irlandeses y negros del Este se mezclaban con los chinos y mejicanos del Oeste. Para fijar el raíl que establecería la unión, Nevada había enviado un roblón de plata y una traviesa de laurel; Arizona había regalado otro hecho con una aleación de hierro, plata y oro; y el roblón que se colocaría el último, de oro macizo, era obsequio de California. Cuando remachasen ese último roblón, la tan esperada noticia, recibida en toda América gracias al telégrafo, encontraría eco en el tañido de la campana de la Libertad (Filadelfia) y en los cien cañonazos que se dispararían en Omaha, San Francisco y Nueva York.
Los valores humanos de la obra
«Hay quienes han dicho que la verdadera historia la escriben los poetas. No es tan absurdo como parece. En realidad quieren decir que la imaginación de los pueblos (el famoso inconsciente colectivo) levanta mitos en los cuales se apoya la humanidad para hacer cristalizar una tradición y seguir adelante.
Los novelistas estamos en el mismo caso que los poetas y somos más responsables todavía de la “mitificación” que ayudará a entendernos y a entenderse entre sí a las generaciones venideras».
Estas frases de Ramón J. Sender, acerca del valor de la novela histórica, nos ofrecen una buena perspectiva para juzgar la obra de Zane Grey. El mito o idealización no es sinónimo de falsedad o mentira, sino que, por el contrario, suele ser algo fundamentalmente verdadero. Para los etnólogos, sociólogos e historiadores, el término mito tiene un significado de tradición sagrada y de revelación primordial. La función del mito es la de mostrar un modelo de conducta y conferir por eso mismo sentido y valor a la existencia humana. Y aunque hoy se rinde mayor culto al antihéroe, debido a la actual tendencia desmitificadora, no está claro que ello sea más beneficioso para el desarrollo de la persona humana. Si bien es cierto que una concepción mítica puede originar frustración, no lo es menos que la desmitificación sistemática conduce a una degradación espiritual. En todo caso, nuestra actitud crítica no debe orientarse en un solo sentido.
La conquista del Oeste la llevaron a cabo hombres de toda índole y condición. En aquellas oleadas humanas afloraban todos los sentimientos y pasiones, desde las más sublimes virtudes hasta los vicios más bajos. Una multitud en la que se mezclaban magnánimos exploradores con traficantes mezquinos; honrados y laboriosos colonos con vagos y desaprensivos forajidos; ciudadanos pacíficos con violentos pistoleros; el minero ingenuo con el zorruno tahúr; las pocas doncellas con las muchas prostitutas y los rudos cowboys con los huidizos cuatreros. Sin negar la existencia de todos esos tipos humanos, Zane Grey elige los protagonistas de sus novelas entre los primeros. La dicotomía entre buenos y malos no es tan nítida en la vida real como en la literatura; pero es válida como presupuesto de la creación artística y el pueblo así lo entiende.
Los héroes de Zane Grey son leales, generosos, veraces y justos. Aunque tienen algo de superhombres, son profundamente humanos y complejos, muy lejos de los héroes lineales de muchas novelas y películas. Además, en las narraciones de Grey no aparece ni el menor atisbo de misoginia; hombre y mujer comparten indiscriminadamente el protagonismo y abundan las heroínas. La valoración del ser humano en lo mejor que tiene de sí mismo es constante y la mujer casi siempre se presenta como un ser adorable. El autor, de acuerdo con unos principios éticos muy arraigados que en el fondo lo convierten en un moralista, hace prevalecer el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, la justicia sobre la injusticia y el amor sobre el odio.
La acción se desarrolla en grandes escenarios, y ello no solo da pie a las magistrales descripciones de paisajes que enriquecen la obra, sino que además influye favorablemente en la conducta de los personajes. El hombre se encuentra en gran manera condicionado por el medio ambiente y los amplios espacios abiertos ensanchan su espíritu. Las mezquinas actitudes de tugurio no tienen cabida en las inmensas llanuras del Oeste y el largo camino hace nacer lealtades, que adquieren caracteres de rito. La naturaleza salvaje, término tan utilizado por Zane Grey, tiene el significado de naturaleza pura en donde el hombre recupera fuerza y libertad; un mundo inhóspito que quizá sea el más humano o, al menos, el más digno de serlo.
A menudo el autor toma como base hechos históricos y siempre, como periodista y costumbrista, refleja en sus obras ambientes y situaciones reales. La novela que aquí presentarnos tiene valor de documento y, si sabemos prescindir de la trama argumental, nos dará a conocer aspectos de la historia de los Estados Unidos que no se encuentran en otros libros. Así sucede en El caballo de hierro respecto de la magna obra del ferrocarril Union Pacific o en La estampida acerca del exterminio de los bisontes americanos. Una historia viva que, a diferencia de la escueta enumeración de datos y fechas que aparece en los libros de texto, nos acerca a la realidad hasta el punto de sentirnos inmersos en ella.
LA ESTAMPIDA
Capítulo I
Los vientos otoñales habían mecido la hierba en el valle de las tierras altas y el aliento del Norte matizó los árboles que bordeaban el ondulante cauce del río con tonos purpúreos y dorados que llameaban, magníficos, a la luz del sol matinal.
Los pájaros y los animales de aquella abierta tierra del Norte, impulsados por el instinto, emprendían el camino del Sur. El graznido de los patos silvestres resonaba en aquellas soledades y pasaban con frecuencia las rápidas bandadas de aquellos heraldos del invierno, cuyas siluetas se recortaban, claras y precisas, sobre el azul del cielo. En un elevadísimo picacho de la montañosa muralla occidental de aquel valle estaba posada un águila, vigilando desde su solitario mirador. Sus telescópicos ojos alcanzaban grandes distancias. Abajo, en la interminable vertiente y en el dilatado valle, se movía una negra masa que avanzaba con la lentitud del caracol hacia el Sur. Cubría el valle en toda su amplitud y extensión hasta perderse en la vaga y violácea lejanía. Su parte más compacta ocupaba el centro, desde donde partían como anchos y extendidos brazos de ríos que fuesen estrechándose hacia sus fuentes, situadas en lo alto de las montañas.
Aquí y allá, destacándose de aquel negro fondo, brillaban algunas fajas de hierba gris, sembrada de oro. Pero aquellas oscuras corrientes, al avanzar, se extendían sobre ellas y las ocultaban, aunque luego, y en distintos puntos, aparecían nuevos claros en el terreno. Tales cambios se realizaban lentísimamente, aunque el movimiento era continuo.
Aquella negra masa estaba integrada por seres vivos. El águila contemplaba infinidad de leguas de terreno cubierto de búfalos: había millares y hasta millones de ellos. Aquella peluda manada no tenía fin. Dominaba las vertientes y los hondos valles y llegaba hasta gran distancia en las extensiones situadas más allá.
La vista del águila era un simple órgano defensivo incapaz de apreciar la sublime belleza de la tierra y de sus miríadas de seres. Sin embargo, el ave, con sus agudos ojos, observaba desde su solitario risco el vacío ilimitado, con su movible alfombra negra, el ancho espacio del cielo por el que corría un viento frío y penetrante... Aquel valle, de muchas leguas, estaba ocupado por la herencia viva de un millón de años. La escena era primitiva, grandiosa y hablaba con gran elocuencia del pasado. El futuro se extendía a lo lejos, extraño, desconocido, como las confusas distancias que se vislumbraban en el horizonte. En aquella hora era un verdadero goce la vida al aire libre alumbrada por el glorioso sol que brillaba sobre la tierra. La paz y la soledad acompañaban al águila en su puesto de vigía.
Sin embargo, en toda la extensión del valle parecía estar suspendida, cual manto invisible, una inmensa tristeza. ¿Sería acaso el espíritu de la estación, que moría resistiéndose a afrontar el rigor de la nieve y del hielo? El hecho era que el otoño se prolongaba como si la naturaleza estuviese absorta contemplando algún misterio, algún problema o alguna grave equivocación. La vida suave, dulce, estaba ahora escondida en algún lugar ignorado, quizás al amparo de las violáceas sombras de la lejanía, hacia el Sur. La mañana era brillante, dorada. En la serenidad del ambiente había algo más que la melancólica languidez del otoño. Era como si un ser poderoso estuviese allí, invisible e infinito, envolviéndolo todo, pero conservando su secreto.
De pronto el águila se hundió en el abismo y fue descendiendo hasta que, por fin, desplegó sus alas y empezó a deslizarse lenta y majestuosamente, describiendo círculos sobre una herbosa faja de terreno rodeada de búfalos. Casi en el centro de aquel lugar, en la vanguardia del enorme rebaño, se libraba entonces una enconada lucha entre el monarca de aquellos cornúpetas y su último rival para alcanzar la supremacía entre ellos.
Pardo, sucio, el enorme y peludo jefe no era un hermoso animal, pero sí merecía en cambio el calificativo de magnífico. Su corpulencia duplicaba, quizá, la de un buey y era tan alto como un caballo. Su maciza cabeza cubierta de sucio y revuelto pelo, que contenía multitud de cuerpos extraños, estaba inclinada en actitud de acometer, mostrando los separados, recios, cortos y curvos cuernos. Los ojos, animados por extraño fuego, brillaban bajo los lanosos mechones de pelo mientras se arqueaba su cuerpo, quedando enhiesta y rígida su corta y peluda cola. De la caverna de su pecho surgió un sordo y ronco mugido ante el descaro incomprensible de aquel joven macho que se atrevía a enfrentarse con él. Había luchado muchas veces en su larga vida y durante tantos años imperó sobre sus compañeros que llegó, incluso, a olvidar su juventud, cuando él, como el rival que ahora tenía ante sí, venció al rey de los búfalos de aquel tiempo. Ahora se veía obligado a luchar de nuevo obedeciendo a la ley de la supervivencia de los más aptos.
El cornúpeta que desafió al rey era también un animal magnífico. A su vez inclinaba la enorme testuz y con golpes cortos y prodigiosos escarbaba el suelo, lanzando al aire algunos terrones cubiertos de hierba. Su sedoso pelaje era pardo-gris, y no tenía el aspecto lanudo y decadente del monarca. Su revuelto pelo surgía abundante de la cabeza, la espalda y las rodillas. En sus costados se hinchaban los grandes y poderosos músculos, mientras se movía pateando en torno de su enemigo dispuesto a atacar. Aquel búfalo tenía el aspecto de ser la suma y compendio del vigor y del espíritu animal. El grito con que contestó al rugido del monarca resonó claro y enérgico, cual si fuese un clarinazo. Su voz poseía algo que había perdido ya el anciano guerrero, pues tenía belleza y juventud.
Los búfalos que rodeaban a los dos machos no parecían preocuparse gran cosa ante la inminente lucha. La esperaban porque, de vez en cuando, levantaban las sucias y despeinadas cabezas que tenían inclinadas sobre la hierba y, por un momento, contemplaban al rey y a su celoso contrincante. Pero luego volvían a pacer tranquilamente. Era, sin embargo, muy significativo que el círculo no se estrechase, sino que más bien parecía ensancharse de un modo gradual.
El viejo monarca no esperó a que su enemigo iniciase el combate, sino que atacó. Su acometida fue increíblemente rápida para un animal tan pesado como él y tremendo el impulso de su enorme cuerpo al ir a chocar en un salto contra la inclinada testuz del joven macho. El topetazo produjo un ruido apagado. El cornúpeta se tambaleó al recibir aquel choque y todo su cuerpo se estremeció. Luego se vio levantado, dio media vuelta y cayó pesadamente sobre el lomo.
A causa de la enorme fuerza que empleó en el ataque, el viejo monarca cayó de rodillas y perdió la ventaja que podía haber alcanzado. Jadeaba de rabia.
Con la mayor agilidad el joven búfalo rodó sobre sí mismo y se puso en pie sin haber recibido el menor daño. La naturaleza le había dotado de una enorme resistencia. Más rápido que un caballo, y tan veloz como un gato, arrojó toda su corpulencia sobre su antagonista, chocando contra él con un impulso no inferior al que inauguró la lucha. Pero el viejo guerrero lo recibió como si hubiera sido un enorme roble profundamente arraigado en la tierra.
Chocaban violentamente sus testuces y se corneaban con la crueldad propia de la naturaleza, empeñados en inferirse mutuamente una cornada mortal.
Pero debajo de la espesa capa de lana el grosor de la piel era superior a dos centímetros y medio, y estaba dotada de resistencia mayor que la del cuero ya curtido. Aquellos dos machos habían sido creados para la lucha. Poseían una extraordinaria capacidad pulmonar y sus hocicos permitían el paso de grandes cantidades de aire. Su resistencia era tan notable como su propia estructura física.
Envueltos por una nube de polvo, iban de un lado a otro, removiendo la tierra, empujando a uno y otro lado a los búfalos que pacían, de modo que en su lucha recorrieron una distancia relativamente considerable. El choque de sus cuernos y los topetazos disminuían poco a poco en vigor y en sonoridad, indicando con ello que eran menores cada vez la rapidez y la fuerza de sus acometidas. Pero no ocurría lo mismo con su valor y ferocidad. Aquella era una lucha a muerte o, por lo menos, había de resultar de ella una victoria definitiva. A veces el viento disipaba la nube de polvo, y entonces los dos machos aparecían menos vigorosos en la acción, pero todavía impulsados por una gran fiereza.
El anciano monarca se hallaba ya cerca del fin de su última lucha. Había terminado su carrera. Desgarrado, cubierto de polvo y ensangrentado, retrocedía ya ante las acometidas de su enemigo. Sus pulmones, como grandes fuelles, despedían algunos resoplidos equivalentes a la declaración de su derrota. Era evidente que no podía resistir a su incansable y joven contrincante. Su edad le obligaba a perecer. Tuvo que doblar las rodillas y quedó casi derribado. Recobrándose resistió una vez más, con gran agotamiento, aquella enorme y acometedora cabeza negra y luego se vio obligado a sentarse sobre sus patas traseras. De nuevo escapó por milagro al siguiente ataque. Había llegado el momento de la derrota. Estaba vencido. Entonces el instinto vital sustituyó al de la supremacía. Retrocediendo paso a paso, se alejaba sin dejar de dar la cara al joven conquistador que no cesaba de mugir. A intervalos quedaba libre de la amenaza de aquella cabeza siempre dispuesta a arrojarse contra él y durante los últimos momentos de la lucha retrocedió hasta llegar junto a los búfalos rezagados de la manada, abandonando así el campo a su vencedor. El anciano monarca ingresaba de nuevo en las filas; acababa de aparecer un nuevo jefe en la manada.
El águila emprendió otra vez el vuelo hacia su solitario risco, para posarse en él, sujetándose con las garras, y de nuevo avizoró el valle con sus cristalinos ojos. Hacia la parte delantera de aquella masa negra de búfalos un remolino hizo ascender una columna de polvo. Tenía una forma semejante a la de una chimenea amarilla y se extendía en el aire mientras, al mismo tiempo, recorría el valle. Aquello, o algo tan natural como aquello, pareció causar cierta agitación en las filas de búfalos que iban a la vanguardia. Inmediatamente los guías echaron a correr en dirección al Sur. El movimiento y el rápido golpear de sus pezuñas se trasmitió por toda la manada con la velocidad de una corriente. Luego, de un modo mágico y maravilloso, la inmensa masa se movió cual si estuviera dominada por un solo espíritu. El golpeteo de las pezuñas aumentó de tal modo que pareció un rugido. El polvo se levantó a gran altura dirigiéndose hacia atrás, cual si fuese una nube baja de amarillento humo que cubriera la enorme extensión de muchos acres y millas ocupados por la enorme y negra manada. Esta pareció convertirse en un mar de movimiento rápido y acelerado. De pronto una gran nube de polvo envolvió a los millares de búfalos que corrían cual si los ocultase una oscura cortina. El volumen del sonido había crecido desde el golpeteo rítmico que marcaba el paso de la manada, hasta convertirse en un rugido poderoso y ensordecedor. Tan solo las capas altas del aire, revueltas por la tormenta y atravesadas por el rayo, podrían producir un trueno como el que a la sazón surgía de la tierra estremecida. Pero aquel era un trueno continuo, largo y retumbante. El movimiento de los búfalos al unísono parecía una marea y el ruido que producían era semejante a un alud.
La tierra temblaba bajo aquel rebaño en estampida.
El águila seguía inmóvil en lo alto de su risco, indiferente al retumbante caos que había a sus pies. La nube de polvo que cubría el valle estaba ya muy baja. Pasó algún tiempo. A la mitad de su camino hacia el cenit apareció el sol. Luego, gradualmente, disminuyó el temblor de la tierra y el ruido de las pezuñas, para morir por fin a lo lejos. Había pasado ya la manada. En su alto el águila dormitaba y el valle quedó limpio de polvo al cesar el movimiento. La soledad y el silencio reinaban por completo en el solemne sosiego del mediodía.
Era la primavera de una era muy posterior a la época en que el águila solitaria pudo observar la estampida del rebaño de búfalos.
Una región elevada y abundante en praderas descendía, ondulante, desde las Montañas Rocosas, cubiertas de nieve, para extenderse en el inmenso espacio de la región central. Sobre la hierba blanquecina o descolorida había aparecido ya un débil tono verdoso. El cálido sol reanudó su tarea de vestir de nuevo la tierra. Una bandada de patos silvestres, que se habían retrasado en la peregrinación anual, emprendió al vuelo su rápida excursión hacia el Norte. En las altiplanicies pacían los alces, y, en las concavidades montañosas donde surgían las fuentes murmuradoras, los gamos, envueltos en el azulado color de la nieve fundida, mordisqueaban los tiernos brotes de la hierba.
Al pie de las altiplanicies, en la llanura, varios rebaños de búfalos salpicaban las fajas de hierba, alternando la monotonía de aquella dilatada extensión gris. Ocupaban muchas leguas y cada vez su masa era más oscura a causa del aumento de los búfalos, hasta que, por fin, adquiría un intenso tono negro que podía confundirse con la niebla de la lejanía.
Un río describía su sinuoso camino a través de las llanuras y, en una de sus curvas, poblada de árboles, un campamento indio mostraba sus blancas tiendas y las rojas mantas, y surgían perezosamente algunas columnas de humo azul.
Ocultos en los matorrales que había a lo largo del río, unos hombres de piel roja, semidesnudos, acechaban la llegada de los búfalos cuando fuesen a beber. Aquellos cazadores no necesitaban ir en busca de las piezas, sino que les bastaba esperar y escoger la carne y la piel que mejor les conviniese para satisfacer sus sencillas necesidades. Por otra parte no mataban más animales de los que podían utilizar.
A lo largo de la orilla del río y hasta donde podía alcanzar la vista, los peludos monstruos descendieron en grupo para beber. Machos, hembras y ternerillos acudieron en interminable procesión. En algunos lugares donde la orilla era empinada, los sedientos búfalos que iban detrás empujaban a las filas que tenían delante obligándolos a penetrar en el agua. Allí reinaba una gran confusión y se producían masivos chapoteos. Los pardos terneros, demasiado jóvenes todavía para cambiar de pelaje y adquirir el gris pardo de sus madres, mugían vigorosamente al verse obligados a penetrar en el río.
Cerca del campamento de los indios, donde los árboles y las matas crecían a lo largo de la orilla, los búfalos daban muestras de mayor prudencia. Ellos preferían los espacios libres. Pero llegaron rezagados y los mejores de entre estos fueron víctimas de las mortíferas flechas de los hombres rojos. Un macho joven, cubierto de abundante y brillante pelo pardo, de aspecto soberbio en su ya próxima madurez, pasó al alcance del jefe de aquel grupo de cazadores. El hombre abandonó su escondrijo; era un indio flaco, moreno, alto, vigorosamente constituido, cuyo rostro tenía una expresión profunda y unos ojos que parecían atravesar su presa. Curvó un arco que pocos indios habrían sido capaces de manejar y llevó la cuerda hacia atrás, hasta que la punta de pedernal de la flecha tocó su mano izquierda. Salió silbando y fue a herir al búfalo por entre las paletillas, hundiéndose en su cuerpo, hasta la mitad de su extensión. El animal dio un gruñido, pero no hizo ningún movimiento violento. Retrocedió del mismo modo que había avanzado, aunque cada vez más despacio. El jefe lo siguió más allá del límite del bosque. Los restantes búfalos, al llegar, vieron al indio y al compañero herido, pero se limitaron a cambiar de dirección. El animal se detuvo, dio un profundo suspiro, cayó de rodillas y por fin rodó de costado.
En seguimiento de los cazadores aparecieron las squaws provistas de sus rudos instrumentos de pedernal y de hueso, para desollar al búfalo y cortar la carne que llevarían después al campamento.
El jefe fue a reposar a la sombra de un árbol, sobre la piel de su búfalo, entregándose a los pensamientos y a los ensueños propios de un guerrero. Más allá de la nevada montaña vivían sus enemigos, hombres rojos como él, pertenecientes a una tribu odiada. Y, aparte de aquel recuerdo, no tenía ninguna otra preocupación. Sus rojos dioses eran incapaces de predecirle el porvenir. El rostro pálido, destinado a empujarlo a él y a su gente hacia las fortalezas de las áridas montañas, era aún desconocido e insospechado. En su mente serena y altanera no existía siquiera la menor idea de que pudieran desaparecer los búfalos durante toda la vida de sus descendientes. Aquellos animales eran tan numerosos como los granos de arena del lecho de los ríos. Siempre lo fueron y seguirían siéndolo. Y, precisamente, existían los búfalos para proporcionar alimento, abrigo y cobijo al hombre rojo.
El jefe reposaba en el campamento, mientras vigilaba el trabajo de los castores en la orilla del río, tan mansos y tan pacíficos como los mismos búfalos. Como estos últimos animales, el hombre y su tribu eran felices y se bastaban a sí mismos. Solamente las luchas que, a largos intervalos, empeñaban con otras tribus, lograban alterar la serenidad de sus vidas. Hacia el Norte o hacia el Sur, siempre podían hallar los interminables rebaños. Aquel jefe adoraba al sol, amaba a su pueblo y a la tierra selvática y solitaria que creía poseer; y si en su tribu hubiese quien se atreviera a mentir o robar, o diese muestras de cobardía, o alguna squaw que quebrantase la ley, la muerte sería su castigo.
Un rezagado grupo de blancos viajaba penosamente a través de las grandes llanuras, algunos siglos antes de que aquella maravillosa y llana pradera llegara a dividirse entre los estados occidentales de América.
Aquellos viajeros blancos eran unos exploradores españoles, bajo el mando del intrépido Coronado. El grupo era bastante numeroso. Muchos de ellos montaban corceles árabes de la más pura sangre, de los que descendió luego el mustang del Oeste. Pero otros iban a pie, vestidos de un modo raro y cubiertos de armaduras impropias para tan largo viaje. Además, llevaban unas extrañas armas.
Duros, indomables y resistentes, aquellos primeros hombres blancos que penetraron en las grandes llanuras desérticas del Sur y del Oeste registraron en la historia una parte de sus maravillosas aventuras, sus terribles experiencias y las extrañas cosas que vieron.
Recorrieron muchos centenares de leguas, según dice su historiador Castañeda, a través de enormes y desnudas llanuras de arena, tan desprovistas de árboles y piedras, que se veían obligados a amontonar el estiércol, a fin de reconocer, al regreso, el camino que siguieron a la ida.
En aquel viaje perdieron numerosos hombres y caballos. En todo su camino, a través de aquellas grandes llanuras de hierba y de arena, los españoles encontraron rebaños de bueyes jorobados, tan numerosos como las ovejas en España. En cambio, no vieron a ningún pastor que cuidase de aquellas gibosas cabezas de ganado. Los fatigados y extraviados viajeros estaban casi muertos de hambre y, gracias a los búfalos, encontraron la comida que tanto necesitaban. La carne les devolvió el vigor y el ánimo para salvar los obstáculos que nadie, a excepción de los cruzados, habría podido vencer. A veces, en aquel extraño país caían grandes diluvios y espesas granizadas de piedras tan grandes como naranjas y, como es natural, tales tormentas lo rompían y destrozaban todo.
Castañeda escribió en sus memorias:
«Aquellos bueyes son de la corpulencia y del color de nuestros toros... Tienen un gran montón de pelo, que parece lana, cubriéndoles la cerviz y el cuarto delantero más aún que el posterior. A lo largo del espinazo se observa una verdadera crin de caballo, grande abundancia de pelo en extremo largo desde las rodillas hasta el suelo. También tienen grandes mechones que cuelgan de la parte delantera de su cabeza, y cualquiera diría que llevan barba, a causa de la gran cantidad de pelo que cuelga de sus barbillas y de sus cuellos. Los machos tienen una cola muy larga, con un mechón en el extremo, de modo que en ciertas cosas se parecen al león, y en otras, al camello. Acometen con los cuernos y corren mucho; alcanzan y dan muerte al caballo cuando están encolerizados. Los caballos huyen de ellos, ya sea a causa de su cuerpo deforme o porque no hayan visto antes a ninguno de ellos. Finalmente puede decirse que es un animal tan malo y feroz como feo de cuerpo.»
Gracias a su indomable espíritu, Castañeda y Coronado fueron los primeros hombres blancos que contemplaron los búfalos americanos.
Capítulo II
Durante toda su infancia, antes y en el transcurso de los agitados años de la Secesión, Thomas Doan cedió lentamente a la llamada que atrajo a tantos jóvenes aventureros y exploradores al Sudoeste.
Su hogar no fue feliz, pero mientras vivió su madre y no se casaron sus hermanos, permaneció en él, recibió la educación posible en la pequeña escuela de aquel pueblecillo de Kansas y trabajó en la granja. Cuando Kansas se negó a separarse del Sur, al principio de la Secesión, el padre de Thomas, que pertenecía al bando rebelde, se unió a la famosa banda de guerrilleros de Quantrill. Sus hermanas simpatizaban con el Sur. Pero él y su madre demostraron claramente su inclinación hacia el Norte. Así, pues, la familia estaba dividida ideológicamente. Por fin las muchachas se casaron y abandonaron la casa. La madre no sobrevivió largo tiempo a su marido, a quien pegaron un tiro en una de las expediciones de Quantrill.
Tom resistió la tristeza y la amargura de su juventud, pero estas dejaron huellas en su alma. La lealtad hacia su madre lo apartó del salvajismo de aquellos tiempos y la pobreza de ambos le obligó a trabajar sin descanso. Después de la guerra anduvo errante de un lado a otro, aunque siempre alejándose hacia la región inexplorada. Corría por sus venas la sangre del explorador y mentalmente había fijado ya su futuro. Quería ser granjero, labrador y ganadero, porque todo aquello le gustaba. Sin embargo, siempre tenía el deseo de ver la frontera, de hundirse en la vida selvática, mientras, cazando, iba en busca de aquella tierra maravillosa que había de hacerle feliz. Thomas Doan tenía el espíritu aventurero que ardía en los corazones de millares de hombres y que fue la causa principal de que el Oeste se abriese a la civilización.
Más no cedió a aquella llamada hasta el otoño del año 1874. El verano anterior fue muy notable en el Suroeste. Aun en los años de carestía y de miseria aquel se hizo memorable, y las historias que llegaban a sus oídos, desde la frontera, hicieron estremecer su corazón.
Una horda de cazadores de búfalos, atraídos por la vida selvática y por el desarrollo del mercado de las pieles de búfalo, habían invadido las tierras habitadas por los indios, para perseguir los grandes rebaños. De esto resultó una guerra india. Los cheyennes, kiowas, arapajos y comanches habían emprendido el camino de la guerra. Mil guerreros de tales tribus llevaron a cabo el sitio memorable de un pequeño grupo de cazadores de búfalos y su escolta de soldados, pero después de repetidos e insistentes ataques, fueron rechazados. La historia de aquel hecho le pareció interesantísima a Tom Doan. Especialmente le sedujo la caza de los búfalos. Hasta entonces no había cazado ninguno y ni siquiera los había visto. Pero los relatos que había oído durante su infancia se fijaron de tal modo en su mente, que los recordaría siempre.