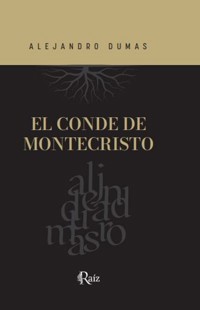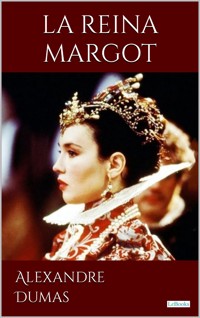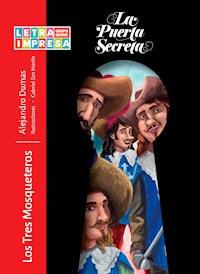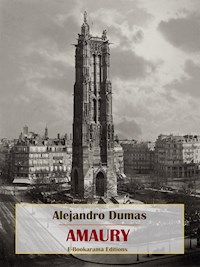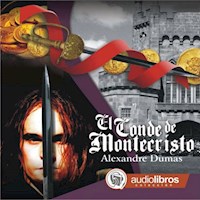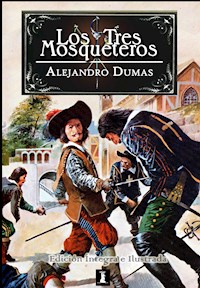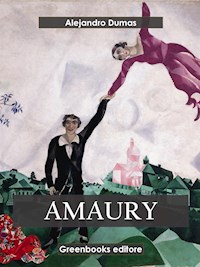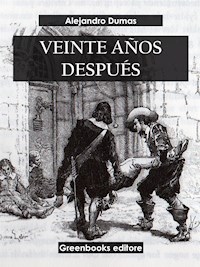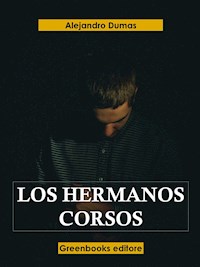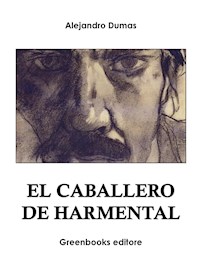0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El barón de Canolles es un hombre destrozado por la guerra civil que domina la Francia de mediados del siglo XVII. Mientras que el ingenuo soldado de Gascon se preocupa poco por la política detrás de las batallas, se ve destrozado por una profunda pasión por dos mujeres poderosas en lados opuestos de la guerra: Nanon de Lartigues, un entusiasta partidario de la reina regente Anne de Austria, y la Victomtesse de Cambes, que apoya a las fuerzas rebeldes de la princesa de Condé.
La guerra de las mujeres se situa alrededor de Burdeos durante los primeros años turbulentos del reinado de Luis XIV, esta novela ve a dos mujeres ocupando el escenario central en una batalla por toda Francia.
Humorístico, dramático y romántico, ofrece una exploración convincente de la intriga política, el poder de la redención, la fuerza del amor y la inutilidad de la guerra.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alexandre Dumas
Alexandre Dumas
LA GUERRA DE LAS MUJERES
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-999-4
Greenbooks editore
Edición digital
Noviembre 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
Del capítulo I al XV
Del capítulo XVI al XXX
Del capítulo XXXI al XLIX
Del capítulo I al XV
I
La cita en medio del río
En otro tiempo se elevaba un hermoso pueblo de blancas casas y rojizos techos, casi encubiertos por los tilos y las hayas, a muy poca distancia de Liburnia, alegre villa que se refleja en las rápidas aguas del Dordoña, entre Fronsac y San Miguel de la Rivera. Por entre sus casas, simétricamente alineadas, pasaba el camino de Liburnia a San Andrés de Cubzac, formando la única vista que disfrutaban aquéllas. A poco más de cien pasos de una de estas hileras de casas, se extiende serpenteando el río, cuya anchura y poderío empiezan a anunciar, desde aquel sitio, la proximidad del mar.
Pero la guerra civil había estampado sus desoladoras huellas en aquel país, destruyendo las árboles y los edificios, expuestos a todos sus caprichosos furores; y no pudiendo huir, como lo hicieran sus habitantes, se deslizaron poco a poco sobre los céspedes, protestando a su modo contra la barbarie de las revoluciones intestinas; empero la tierra, que sin duda ha sido creada para servir de tumba a todo cuanto fue, ha ido cubriendo lentamente el cadáver de aquellas casas, tan graciosas y alegres en otro tiempo; la hierba ha brotado sobre aquel suelo ficticio, y el viajero que hoy camina por la senda solitaria, no podrá sospechar al ver aparecer sobre los montecillos desiguales, alguno de esos numerosos rebaños tan comunes en el mediodía; que ovejas y pastores huellan indiferentes el cementerio en que reposa una aldea.
Por el tiempo a que nos referimos, es decir, hacia el mes de mayo de 1650, la aldea en cuestión, se extendía por ambos lados del camino, que como una grande arteria la alimentaba con un lujo, deslumbrador de vegetación y de vida; el forastero que entonces la atravesara, se detendría con gusto a observar los aldeanos ocupados en uncir y desuncir los caballos de sus carretas, los bateleros arrojando a la ribera de sus redes, en las que se agitaban bulliciosos los peces blancos y rosados del Dordoña, y los herreros que golpeando rudamente sobre el yunque hacían brotar, bajo el peso de su mano, multitud de centellas divergentes, que a cada golpe de sus martillos iluminaban la atezada concavidad de sus fraguas.
Sin embargo, lo que más le habría encantado sobre todo, si el camino le hubiese dado ese apetito proverbial entre los postillones, hubiera sido una casa larga, que estaba situada a unos quinientos pasos de la aldea, y que sólo se componía de dos pisos, bajo y principal; la cual exhalaba por su chimenea ciertos vapores, y por sus ventanas ciertos aromas, con los que, mucho mejor que con la figura del becerro dorado pintada sobre una plancha de hierro y suspendido de una varilla del mismo metal clavada en la tablazón del primer
piso, se indicaba el encuentro de una de esas casas hospitalarias, cuyos moradores, mediante cierta retribución, toman a su cargo el reparar las fuerzas de los viajeros.
Sin duda se me preguntará cuál era la causa de que el parador del «Becerro de Oro» estuviese situado a quinientos pasos de la aldea, siendo así que podía haber estado alineado entre las lindas casas agrupadas a uno y otro lado del camino.
A lo cual podré contestar desde luego, que por muy escondido que estuviese en aquel rincón de tierra el huésped era, en punto a cocina, un artista de primer orden. Dándose a conocer, bien en medio, o ya a la extremidad de una de las dos largas aceras que formaban la aldea, pues corría peligro de ser confundido con cualquiera de aquellos bodegoneros, que se veía precisado a admitir como cofrades suyos, pero que no podía decidirse a mirarlos como iguales; por el contrario aislándose, llamaba sobre sí las miradas de los inteligentes en la materia, los que si una vez habían probado los manjares de su cocina, se decían unos a otros: cuando vayáis de Liburnia a San Andrés de Cubzac, o de San Andrés de Cubzac a Liburnia, no dejéis de deteneros a desayunar, comer o cenar en el parador del «Becerro de Oro», que está a quinientos pasos de la pequeña aldea de Matifou.
Ya se ve, los inteligentes que paraban, salían contentos y enviaban a otros nuevos; de suerte que el hábil posadero hacía poco a poco su fortuna, sin que por esto, cosa rara, dejase su casa de permanecer a la misma altura gastronómica; lo que prueba, como ya lo hemos dicho, que Maese Biscarrós era un verdadero artista.
En una de esas hermosas tardes del mes de mayo, en que la naturaleza ya reanimada en el mediodía, empieza a reanimarse en el Norte, se desprendían de las chimeneas y ventanas del parador del «Becerro de Oro», un humo más denso, y olores mucho más suaves que los de costumbre, al mismo tiempo que en el umbral de la casa, estaba Maese Biscarrós en persona, vestido de blanco, según la usanza de los sacrificadores de todos los tiempos y países, desplumando con sus augustas manos algunas codornices y perdices, destinadas a uno de aquellos exquisitos banquetes que él sabía tan perfectamente disponer, y que según su costumbre —consecuencia constante del amor que a su oficio tenía—, dirigía hasta en sus más pequeños pormenores.
El sol tocaba el ocaso; las aguas del Dordoña, que en uno de los tortuosos rodeos de que está sembrado su curso se alejaban del camino como un cuarto de legua, hasta besar los cimientos del pequeño fuerte de Vayres, que empezaban a blanquearse bajo las negras sombras del ramaje; un no sé qué de tranquilo y melancólico se difundía por la campiña a merced de las brisas
vespertinas; los abrigos permanecían con sus caballos desuncidos, y los pescadores con sus redes mojadas, los murmullos de la aldea se iban extinguiendo poco a poco, dejando de resonar el golpe de martillo, y dando fin a las labores del día, comenzaba a oírse el primer canto del ruiseñor en el bosquecillo vecino.
A las primeras notas que se escaparon de la garganta del alado cantor, Maese Biscarrós se puso también a cantar, por acompañarle sin duda; resultando de esta rivalidad filarmónica y de la atención que el posadero prestaba a su tarea, que dejase de percibir una pequeña tropa compuesta de seis caballeros que aparecían a la extremidad del pueblo de Matifou, y que se dirigían a su posada.
Pero una interjección lanzada desde una ventana del primer piso, y el movimiento rápido y agitado con que cerraron aquella ventana, hicieron abrir los ojos al digno posadero; y entonces vio al caballero que caminaba a la cabeza de tropa avanzar directamente hacia él.
Hemos dicho con alguna impropiedad directamente, porque aquel hombre se detenía cada veinte pasos, lanzando a derecha e izquierda miradas escudriñadoras y desentrañando, digámoslo así, de una sola ojeada senderos, árboles y breñas; con una mano sostenía un mosquete, que descansaba sobre su muslo, hallándose al parecer dispuesto, tanto al ataque como a la defensa, y dirigiendo de vez en cuando una seña a sus compañeros, que imitaban en todo sus movimientos, para que se pusiera en marcha; entonces se aventuraba a dar algunos pasos, y empezaba nuevamente la maniobra.
Biscarrós seguía al caballero con los ojos; y de tal suerte le preocuparon sus singulares movimientos, que durante todo aquel espacio se olvidó de arrancar del cuerpo del ave las plumas que tenía entre el índice y el pulgar.
«Es un caballero que busca mi casa, —dijo Biscarrós— pero sin duda el digno hidalgo es miope; y eso que mi “Becerro de Oro” hace poco que fue restaurado, y el bulto de la muestra es considerable. Veamos, pongámonos en relieve».
Y Maese Biscarrós se colocó en medio del camino, donde continuó desplumando su pájaro con maneras llenas de pompa y majestad.
Este movimiento produjo el resultado que esperaba; apenas el caballero lo vio cuando espoleó su caballería con dirección a él, y saludándole cortésmente, le dijo:
—Maese Biscarrós; ¿habéis visto llegar por este lado una partida de gente de guerra, amigos míos que deben venir en mi busca? Gentes de guerra es demasiado decir; ¡llamémosles gente de espada, o gente armada, en fin! ¡Sí, gente armada, esto da mejor idea! ¿Habéis, pues, visto una pequeña partida de
gente armada?
Biscarrós, lisonjeado hasta lo sumo de verse llamar por su nombre, saludó a su vez afablemente, sin haber observado que el extranjero, a un sólo golpe de vista dirigido sobre su posada, había leído su nombre y calidad en la muestra, como también la identidad del propietario sobre su significativa figura.
En cuanto a gente armada, caballero, respondió después de reflexionar un momento, no he visto más que a un hidalgo y su escudero, que hará cosa de una hora paran en mi fonda.
—¡Ah! ¡Ah! —dijo el extranjero acariciando su rostro casi imberbe, y sin embargo lleno de virilidad—; ¡ah! ¡Ah! ¡Está un hidalgo con su escudero en vuestro parador! Y los dos armados, ¿no es así?
—Sí, señor; ¿queréis que mande a decir a ese hidalgo que deseáis hablarle?
—No —repuso el extranjero—; eso no estaría en el orden. Inquietar así a un desconocido, sería tal vez tratarle con demasiada familiaridad, sobre todo si el incógnito es persona de calidad. No, no, Maese Biscarrós; ¿si quisierais describírmelo, o más bien enseñármele sin que él me pudiese ver?
—Enseñárosle es muy difícil, señor, mayormente cuando parece que él trata de ocultarse, puesto que cerró su ventana en el momento mismo de aparecer vos y vuestros compañeros en el camino; describíroslo me parece más a propósito; es un jovencito rubio y delicado, de unos diez y seis años escasos, y que parece tener apenas fuerza suficiente para llevar el espadín que pende de su tahalí.
La frente del extranjero se plegó bajo la sombra de un recuerdo.
—Bien, bien —contestó—, ya sé por quién lo dices; por un señorito rubio y afeminado que monta un caballo árabe, y le acompaña un viejo escudero, entero como una asta de pica; no es ése al que busco.
—¡Ah! ¡No está ése a quien busca el señor! —dijo Biscarrós.
—No.
—Pues bien, si el señor trata de esperar al que busca, y que sin duda no puede menos de pasar por aquí, pues no hay otro camino, debe entrar en mi fonda y refrescar, tanto él como sus compañeros.
—Gracias; no necesito más que daros gracias… y preguntaros, ¿qué hora será?
—Las seis están dando en este momento en el reloj del lugar, caballero;
¿no escucháis el fuerte sonido de la campana?
—Bien. Ahora me queda pediros un último favor, Maese Biscarrós.
—Con mucho gusto.
—Decidme, si os place, ¿cómo podría procurarme un bote y un remero?
—¿Para atravesar el río?
—No, para pasearme por él.
—Nada más fácil; el pescador que me surte de pescado… ¿Os gusta el pescado, señor? —preguntó a manera de paréntesis Biscarrós, volviendo de nuevo a su idea de hacer cenar el extranjero en su casa.
—Es un mediano plato —respondió el viajero—; sin embargo, cuando está sazonado convenientemente, no le hago asco.
—¡Ah! Señor; yo siempre tengo un pescado excelente.
—Os doy la enhorabuena, Maese Biscarrós; pero volvamos a lo que nos trae.
—Tenéis razón; pues bien, a esta hora ya habrá concluido su jornada, y probablemente estará comiendo.
—Desde aquí podéis ver su barca amarrada a unos sauces; mirad, allá abajo, junto a aquel olmo. Su casa está detrás de esa mimbrera; estoy seguro que le encontraréis a la mesa.
—Gracias, Maese Biscarrós —dijo el extranjero—; y haciendo señas a sus compañeros para que le siguieran, guio rápidamente hacia los árboles, y llamó en la cabaña designada. La mujer del pescador abrió la puerta.
Como había dicho Maese Biscarrós, el pescador estaba comiendo.
—Toma tus remos —dijo el caballero—, y sígueme; se trata de ganar un escudo.
El pescador se levantó con una precipitación que atestiguaba la poca liberalidad que usaba en sus negociaciones el hostelero del «Becerro de Oro».
—¿Es tal vez para bajar a Vayres? —preguntó.
—Es únicamente para conducirme al medio del río, y permanecer allí durante algunos minutos.
El pescador abrió cada ojo como un plato al escuchar el capricho del extranjero; y como se trataba de ganar un escudo, y además había visto a veinte pasos del caballero que había llamado a su puerta, destacarse el perfil de sus compañeros, no puso la menor dificultad, pensando con razón que el menor indicio de falta de voluntad, traería consigo el empleo de la fuerza; y que en tal caso perdería la recompensa ofrecida.
Así, pues, se apresuró a decir al extranjero que él, su barca y sus remos
estaban a sus órdenes.
Encaminóse la pequeña tropa hacia el río; y mientras que el extranjero se dirigió hasta la orilla del agua, la tropa se detuvo en lo alto de la pendiente, colocándose, sin duda por temor de una sorpresa, de modo que pudiesen ver en todas direcciones. Desde el punto establecido podían a la vez dominar la llanura que se extendía a sus espaldas, y proteger a la embarcación que se balanceaba a sus pies.
El extranjero, que era un joven alto, rubio, pálido y nervioso, aunque enjuto, y de una fisonomía perspicaz, si bien rodeaba sus ojos azules un círculo ceniciento, y vagaba sobre sus labios una expresión de cinismo vulgar; el extranjero, decimos, revisó sus pistolas con cuidado, colgóse el mosquetón a lo bandolero, requirió un largo espadón, y fijó sus atentas miradas en la ribera opuesta; vasta pradera por lo que cruzaba un sendero que partiendo del ribazo del río, terminaba en línea recta en la villa de Ison, cuyo pardusco campanario y blanquecinas humaredas, se percibían sobre los dorados celajes de la tarde.
Por el otro lado, a la derecha, y casi a la distancia de medio cuarto de legua, se elevaba el fuertecillo de Vayres.
—¡Vamos! —dijo el extranjero que empezaba a impacientarse, dirigiéndose a los centinelas—; ¿viene, o no?…
—¿Le veis por fin asomar a derecha o izquierda, por delante o por detrás?
…
—Me parece —dijo uno de aquellos hombres— distinguir un grupo por el
camino de Ison; pero no estoy bien seguro, porque el sol me deslumbra. Mirad, sí, eso es, uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres, precedidos por uno que lleva un sombrero galoneado y una capa azul. Es sin duda el mensajero que esperamos, que se habrá hecho escoltar para mayor seguridad.
—Está en su derecho —respondió flemáticamente el extranjero—. Venid a tener mi caballo, Ferguzón.
El personaje a quien había sido dirigida esta orden en tono medio amistoso, medio imperativo, se apresuró a obedecer, y bajó la colina; durante este intervalo el extranjero echó pie a tierra, y al momento que el otro llegó, le puso la brida sobre el brazo y se dispuso para pasar al bote.
—Escuchad —dijo Ferguzón poniéndole la mano sobre el brazo—; ¡no convienen valentías inútiles, Cauviñac! Si veis el menor movimiento sospechoso por parte de vuestro hombre, empezad por alojarle una bala en la cabeza.
—Ya veis cómo se hace acompañar de buena tropa el astuto compadre.
—Sí, pero es menos fuerte que la nuestra. Les aventajamos en valor y en
número, y no tenemos por qué temer.
—¡Ah! ¡Ah! Ya asoman allí sus cabezas.
—¡Ah! ¡Diablos! ¿Y cómo se las van a arreglar? —dijo Ferguzón—; no podrán encontrar un batel. ¡Oh! Sí tal; ved, allí aparece uno como por encanto.
—Es el de mi primo, barquero de Ison, van a arreglar —dijo el pescador, a quien parecía le interesaban demasiado aquellos preparativos, y temblaba a la idea de si iría a suscitarse un combate naval a bordo de su chalupa y la de su primo.
—Bueno, mirad, ya se embarca el de la capa azul —dijo Ferguzón—, y solo, a fe mía, conforme con las estrictas condiciones del tratado.
—No le haremos esperar —dijo el extranjero—, y saltando en el batel a su vez, indicó al pescador que tomase su puesto.
—Mucho cuidado, Rolando —repitió Ferguzón, volviendo a sus prudentes recomendaciones—. El río es ancho, no vayáis a aproximaros demasiado a la ribera opuesta, que os saluden con una descarga de mosquetería, sin que podamos contestarles; conteneos si es posible a la parte de acá de la línea de demarcación.
Aquél a quien Ferguzón había llamado unas veces Rolando y otras Cauviñac, y que igualmente respondía a uno y otro nombre, sin duda porque el uno sería de pila, y el otro apellido de familia o nombre de guerra, hizo un movimiento de cabeza, diciendo:
—Nada temas, ya está todo previsto, podrán cometer algunas imprudencias los que nada tienen que perder, pero el negocio es demasiado interesante para que yo me exponga tontamente a perder el fruto; si se comete alguna imprudencia, no será por parte mía, al remo, batelero.
El pescador soltó su amarra, hundió su largo botador entre las hierbas, y la barca empezó a alejarse de la orilla al mismo tiempo que partía de la ribera opuesta la chalupa del pescador de Ison. Había en medio del agua una pequeña estacada compuesta de tres troncos, y sobre ella un trapo blanco, que servía para indicar a los buques largos de transporte que bajaban por el Dordoña, la existencia de un banco de rocas de peligroso acceso. A la simple vista podía percibirse en el reflejo de las aguas, las puntas negras y lisas de las rocas, que se hallaban a corta distancia de la superficie del río; pero en aquel momento en que el Dordoña estaba lleno, sólo indicaba la presencia del escollo el pequeño trapo y el leve hervidero de las aguas.
Sin duda los dos remeros comprendieron que aquel punto era el más a propósito para la conjunción de los dos parlamentarios; y ambos dirigieron los esquifes a aquel punto. El primero que abordó fue el barquero de Ison, el cual,
por orden de su pasajero, ató su batel a una de las argollas de la estacada.
En este momento, el pescador que había salido de la ribera opuesta, se volvió hacia su viajero para recibir sus órdenes, y quedó en extremo sorprendido de no hallar en su barca otra cosa que un hombre enmascarado y envuelto en una capa.
El miedo que nunca le faltaba, se redobló entonces, y sólo balbuceando, se atrevió a pedir sus órdenes a aquel extraño personaje.
—Amarra el bote a ese leño; lo más cerca que puedas de la barca del señor
—dijo Cauviñac extendiendo la mano hacia uno de los troncos.
Y la mano con que indicaba pasó del tronco designado, al hidalgo conducido por el barquero de Ison.
Obedeció el pescador, y las dos barcas arrastradas por la corriente borde, dieron lugar a que los dos plenipotenciarios entrasen en la conferencia siguiente.
II
La carta y la firma en blanco
—¡Cómo, os habéis enmascarado caballero! —dijo con una sorpresa mezclada de indignación el recién venido—, éste era un hombre grueso, de unos cincuenta y ocho años, de mirada fija y severa como la de un ave de presa, bigotes y pera grises; y que si bien no se había puesto máscara, había por lo menos ocultado lo posible sus cabellos y su semblante bajo un ancho sombrero galoneado, y su cuerpo y vestidos bajo una capa azul de largos pliegues.
Cauviñac, al observar más de cerca el personaje que acababa de dirigirle la palabra, no pudo a pesar suyo dejar de manifestar su sorpresa con un movimiento involuntario.
—¿Qué tenéis caballero? —preguntó el hidalgo.
—Nada, señor; que estuve a pique de perder el equilibrio. Pero, si mal no recuerdo, creo que me hacíais el honor de dirigirme la palabra; ¿qué me decíais, pues?
—Os pregunté, ¿por qué estabais enmascarado?
—A tan franca pregunta —repuso el joven— voy a responderos con igual franqueza, me he enmascarado para que no me veáis el rostro.
—¿Le conozco, pues?
—Creo que no; pero habiéndome visto una vez, podríais reconocerme más tarde; lo cual, al menos en mi opinión, es una cosa enteramente inútil.
—¡Sois bastante franco!
—Sí, cuando mi franqueza no me perjudica.
—¿Y se extiende esa franqueza hasta revelar los secretos ajenos?
—Sí cuando esa revelación puede reportarme utilidad.
—Es muy singular el estado en que os encontráis.
—¡Diablos! Se hace lo que se puede, amigo. Yo he sido consecutivamente abogado, médico soldado y partidario; ya veis si me faltará profesión en que ocuparme.
—¿Y qué sois ahora?
—Soy vuestro servidor —dijo el joven inclinándose con afectado respeto
—. ¿Tenéis la carta en cuestión?
—¿Tenéis la firma en blanco pedida?
—Vedla aquí.
—¿Queréis que cambiemos?
—Esperad un poco, caballero, me agrada vuestra conversación, y no quisiera perder tan pronto el placer que me causa.
—Siendo así, caballero… la conversación y la persona están a vuestra disposición, hablemos, pues, si esto puede seros agradable.
—¿Queréis que yo pase a vuestro bote, o preferís pasar al mío, a fin de que en el batel que quede libre estén los dos remeros lejos de nosotros?
—Es inútil, caballero. ¿Vos habláis sin duda una lengua extranjera?
—Sí, el español.
—Yo también; y así podemos hablar con español, si os conviene.
—¡A las mil maravillas! ¿Qué razón habéis tenido —continuó el hidalgo adoptando desde luego el idioma convenido—, para revelar al duque de Epernón la infidelidad de la señora que nos ocupa?
—Le he querido prestar un servicio a tan digno señor, y hacerme acreedor a su perdón.
—¿Es decir que queréis mal a la señora de Lartigues?
—¿Yo?, todo lo contrario; le debo algunas obligaciones, lo confieso
francamente, y sentiría en extremo que le sucediese algún mal.
—¿Entonces tenéis por enemigo al señor barón de Canolles?
—Nunca lo he visto, y tan sólo le conozco por su fama; y ésta, debo decirlo, no es otra que la de un caballero galante, y un hidalgo bizarro.
—¿Según eso no es el odio el que os hace obrar así?
—¡Rayos! Si yo aborreciese al señor barón de Canolles, le propondría romperse la cabeza, o darse de estocadas conmigo, y es un caballero muy atento, para que rehusase un partido de esa naturaleza.
—¿Es decir que me tengo que sujetar únicamente a lo que me habéis dicho?
—Me parece que es lo mejor que podéis hacer.
—¡Está bien! ¿Vos tenéis la carta que prueba la infidelidad de la señorita de Lartigues?
—Vedla aquí; es la segunda vez que os la enseño.
El viejo hidalgo lanzó de lejos una mirada llena de tristeza sobre el fino papel, a través del cual se distinguían los caracteres. El joven desplegó la carta lentamente, y dijo:
—Reconocéis bien la letra, ¿no es cierto?
—Sí.
—Pues dadme la firma en blanco, y os entregaré la carta.
—Así lo haré, mas permitidme que os haga una pregunta.
—Hablad, caballero.
Y entretanto el joven volvió a doblar con calma la carta, y la guardó en el bolsillo.
—¿Cómo habéis adquirido ese billete?
—Os lo diré con mucho gusto.
—Ya os escucho.
—Vos no ignoráis que el Gobierno, un tanto dilapidador del duque de Epernón, le ha suscitado grandes turbulencias en Guiena.
Bien, adelante.
—Tampoco ignoráis que el Gobierno, honrosamente avaro del señor de Mazarino, le ha suscitado grandes inconvenientes en la capital.
—¿Y qué tenemos que ver ahora con el señor de Mazarino y el señor de
Epernón?
—Escuchad, de estos dos gobiernos opuestos, ha nacido un estado de cosas muy parecido a una guerra general, en la que cada cual toma un partido. El señor de Mazarino está haciendo en este momento la guerra por la reina; vos la hacéis por el rey, el señor coadjutor, por el señor de Beaufort, el señor de Beaufort, la hace por la señora de Montbazón, el señor de Larochefoucault, por la señora de Longueville, el señor duque de Orléans, por la señorita Soyón, el parlamento, por el pueblo, y por último, ha sido reducido a prisión el señor de Condé, que la hacía por la Francia. Pero como yo no podría ganar gran cosa haciendo la guerra por la reina, por el rey, por el señor coadjutor, por el señor de Beaufort, por la señora de Montbazón, por la señora de Longueville, por la señorita Soyón, por el pueblo o por la Francia, me ha ocurrido la idea de no adoptar ningún partido, pero sí de seguir a aquél por el cual me siento momentáneamente arrastrado. Aquí, amigo, todo es un puro cálculo de conveniencia, ¿qué os parece la idea?
—Ingeniosa.
—En su consecuencia he levantado un ejército. Vedle allí acampado sobre la ribera del Dordoña.
—Cinco hombres, ¡miserables!
—Eso es lo que vos no tenéis, y hacéis muy mal en desperdiciarlo.
—¡Tan mal vestidos! —continuó el viejo hidalgo, que estando de muy mal humor, se hallaba dispuesto a despreciarlo todo.
—Es cierto —repuso su interlocutor— que se parecen mucho a los compañeros de Falstaff. Debéis saber que Falstaff es un hidalgo inglés conocido mío; pero esta noche han de quedar vestidos de nuevo, y si les volvéis a encontrar mañana, ya veréis que son muy guapos chicos.
—Volvamos a vos; vuestra gente no me interesa.
—Está bien; haciendo la guerra por mi cuenta, nos encontramos con el recaudador del distrito, que iba de pueblo en pueblo, engrosando la bolsa de Su Majestad; y como solamente le quedaba una cuota que recoger, le hicimos escolta fiel, yo lo confieso, al mirar aquellas alforjas tan henchidas, tuve deseos de hacerme partidario del rey.
—Pero el diablo todo lo revuelve, estábamos de mal humor contra el señor de Mazarino, y las quejas que por todas partes oíamos del señor duque de Epernón, nos lo pusieron peor, y nos dieron en que pensar. Habíamos creído que se encontraba mucho y bueno en la causa de los príncipes, y a fe mía la abrazamos con ardor, el recaudador terminaba su comisión, en aquella casita aislada que veis allá abajo casi escondida entre los álamos y sicomoros.
—¡La de Nanón! —dijo el hidalgo—, sí, ya lo veo.
—Nosotros le acechábamos a la salida, y le seguimos como lo habíamos hecho por espacio de cinco horas, pasando con el Dordoña, un poco más abajo de San Miguel; y cuando estuvimos en medio del río, le hice yo partícipe de nuestra conversión política, invitándole, con toda la finura y delicadeza de que somos capaces, a que nos entregase el dinero de que era portador. ¿Pues creeréis, caballero, que lo rehusó? Mis compañeros entonces trataron de registrarle; mas como él gritaba de tal modo que causaba escándalo, mi lugarteniente, que es mocito de grandes recursos, aquél que se ve allá abajo con capa roja teniendo mi caballo de la brida, reflexionó que el agua, interceptando las corrientes del aire, podía interrumpir por este motivo la continuación del sonido, éste es un axioma de física, que como médico comprendí al momento, y no pude menos de aplaudir. El que había emitido la proposición hizo encorvar hacía el río la cabeza del rebelde, manteniéndole una tercia debajo del agua, nada más, en efecto, el recaudador no volvió a gritar, o mejor dicho, no se le oyó más; de este modo pudimos apresar a nombre de los príncipes todo el dinero que llevaba, y la correspondencia de que estaba encargado. Entregué el dinero a mis soldados, que como acabáis de observar muy juiciosamente, necesitaban equiparse de nuevo, y he conservado los papeles, entre los que se encontraba éste; pues según se vio, el tal recaudador servía de mercurio galante a la señorita de Lartigues.
—En efecto —dijo el viejo hidalgo—, ése era si no me engaño hechura de Nanón, ¿y qué ha sido de ese miserable?
—¡Ah! Vais a ver si hicimos bien cuando echamos en remojo a ese miserable como vos le llamáis, a no ser por esto, hubiera levantado toda la tierra; figuraos que no hacía un cuarto de hora que le habíamos sacado del río, cuando ya se había muerto de rabia.
—Y le volvisteis a sumergir en el río, ¿no es así?
—Ciertamente.
—Ahora bien, habiendo sido ahogado el mensajero…
—Yo no he dicho que haya sido ahogado.
—No entremos en disputa de palabras, el mensajero ha sido muerto.
—¡Oh! En cuanto a eso, sí, no queda la menor duda.
—El señor de Canolles no habrá sido avisado, y por consiguiente no acudirá a la cita.
—¡Oh! Poco a poco, yo hago la guerra a las potencias, y no a los particulares. El señor de Canolles ha recibido una copia de la carta en que se daba la cita; pues creyendo de algún valor el manuscrito autógrafo, le he
guardado.
—¿Y qué pensará cuando no reconozca la letra?
—Que la persona que desea verle, ha empleado para mayor precaución el auxilio de una mano extraña.
El extranjero miró a Cauviñac con demasiada admiración producida por tanta desvergüenza mezclada a tanta presencia de ánimo.
Y queriendo ver si habría medio de intimidar a tan osado jugador, le dijo:
—¿Pero alguna que otra vez no habéis pensado en el Gobierno, en las pesquisas?…
—Las pesquisas —respondió el joven riendo—, sí, sí, el señor de Epernón tiene otras cosas que le interesan demasiado, para que se ocupe en pesquisas; además, creo haberos dicho que cuanto he hecho ha sido tan sólo por merecer su indulto, y me parece que sería demasiado ingrato si no me lo acordase.
—No lo entiendo del todo… —dijo el viejo hidalgo con ironía—. ¡Habéis abrazado espontáneamente el partido de los príncipes, y os ocurre la extraña idea de querer prestar servicios al señor de Epernón!
—Pues es la cosa más sencilla del mundo; la inspección de los papeles cogidos al recaudador me ha convencido de la pureza de las intenciones del rey, Su Majestad queda enteramente justificado a mis ojos, y el señor duque de Epernón tiene mil veces razón en contra de sus administrados. Ésta es, pues, la buena causa, y de aquí en adelante soy partidario de la buena causa.
—He aquí un ladrón a quien haré colgar, si alguna vez le cojo entre dos uñas —murmuró el viejo hidalgo tirándose al mismo tiempo de los erizados pelos de su bigote.
—¿Decíais algo? —dijo Cauviñac, guiñando sus ojos debajo de la máscara que le cubría el rostro.
—No, nada. Ahora, sí una pregunta. ¿Qué pensáis hacer de la firma en blanco que exigís?
—Lléveme el diablo si he pensado para qué podrá servirme, yo he pedido una firma en blanco, sólo por ser la cosa más cómoda, la más portátil, la más elástica; y es probable que la guarde para una circunstancia extrema, y es muy posible que la malgaste en el primer capricho que me pase por las mentes, acaso os la presente yo mismo antes de finalizar la semana, o tal vez no vuelva a vuestro poder sino dentro de tres o cuatro meses con una docena de endosos, como si fuese una letra de cambio; pero en todos casos, estad seguro de que no abusaré de ella para hacer cosas de que ni vos ni yo tengamos que avergonzarnos. ¡Oh! Eso no, hidalgos sobre todo.
—¿Sois hidalgo?
—Sí, señor; y de los mejores.
—En tal caso te haré enrolar —murmuró el desconocido, para eso te servirá la firma en blanco.
—¿Estáis decidido a darme esa firma? —dijo Cauviñac.
—¿Te hace mucha falta? —contestó el viejo hidalgo.
—Entendamos, yo no os obligo. Es un cambio que os propongo buenamente; si no os acomoda, guardad vuestro papel, que yo guardaré el mío.
—La carta.
—La firma.
Tendiéndole el joven una mano con la carta, mientras que con la otra montaba una pistola.
—Dejad quieta vuestra pistola —dijo el extranjero apartando a un lado y a otro su capa—; porque yo también tengo pistolas y de todas armas. Nada, juego limpio de una y otra parte, aquí tenéis vuestra firma en blanco.
—Aquí tenéis vuestra carta.
Entonces se hizo el cambio de los papeles con legalidad; y cada una de las partes examinó en silencio y atentamente lo que acababan de recibir.
—¿Qué camino tomáis ahora, caballero? —dijo Cauviñac.
—Es menester que yo pase a la ribera derecha del río.
—Y yo a la izquierda —respondió el joven.
—¿Cómo nos compondremos? Mi gente está en el lado a donde vais, y la vuestra se encuentra en donde voy yo.
—Sí, nada más fácil, vos me enviáis mi gente en vuestro bote, y yo os mandaré la vuestra en el mío.
—Sois de una rápida inventiva.
—¡Oh! Sí; yo he nacido para general de la armada.
—Y lo sois.
—Es verdad —dijo el joven—, se me había olvidado.
El extranjero hizo una señal al barquero para que desatase la barca y la condujera a la ribera opuesta de donde había partido, y en la dirección de un bosquecillo que se prolongaba inmediato al camino.
El joven, que tal vez recelaba alguna traición, se incorporó entonces para
seguirle con la vista, permaneciendo siempre con la mano apoyada sobre la culata de su pistola, dispuesto a hacer fuego al menor movimiento sospechoso que notase en el extranjero, pero éste ni aun siquiera se dignó fijar la atención en la desconfianza de que era objeto, y volviendo la espalda al joven con una indiferencia verdadera o afectada, comenzó a leer la carta, en cuya lectura pareció quedar muy luego enteramente absorto.
—Acordaos bien de la hora —dijo Cauviñac—; es esta noche a las ocho. El extranjero no respondió, ni menos dio muestra de haberle oído.
—¡Ah! —dijo Cauviñac en voz baja hablando consigo mismo, mientras manoseaba la culata de su pistola—; ¡cuando pienso, que si yo quisiera, podría dar un sucesor al gobernador de la Guiena, y cortar la guerra civil!
—Pero una vez muerto el duque de Epernón, ¿de qué me servirá su firma?, y concluida la Guerra Civil, ¿de qué habría yo de vivir? ¡A la verdad, hay momentos en que creo volverme loco! ¡Viva el duque de Epernón y la guerra civil! Vamos, remero, a tus remos, y a ganar la ribera opuesta, no conviene hacerle esperar su escolta a ese digno señor.
Un momento después, Cauviñac abordaba a la ribera izquierda del Dordoña, justamente en el momento en que el viejo hidalgo le remitía a Ferguzón y sus cinco bandidos en el bote del banquero de Ison; y no queriendo que le aventajase en exactitud, renovó a su batelero la orden de acomodar en su barca y conducir a la ribera derecha a los cuatro hombres de incógnito. Cruzáronse las dos tropas en medio del río, saludándose políticamente, y arribando poco después cada una al punto en que se les esperaba, internóse entonces el viejo hidalgo con su escolta en uno de los sotos que se extendían desde las orillas del río hasta la carretera, y Cauviñac por el camino que conducía a Ison.
III
La emboscada
Había pasado media hora de la escena que acabamos de referir cuando volvió a abrirse con precaución la ventana que tan bruscamente había sido cerrada en el parador de Maese Biscarrós; y después de haber mirado con atención a derecha e izquierda, se apoyó sobre el antepecho de ella un joven de diez y seis a diez y ocho años, vestido de negro, con puños plegados según la moda de aquel tiempo; una camisa de fina batista bordada salía orgullosamente de su justillo, y caía ondulando sobre sus calzones galoneados de cintas, su mano pequeña, elegante y torneada, verdadera mano de estirpe,
frotaba con inquietud unos guantes de gamo bordados en sus costuras, un sombrero de color gris de perla, cimbrado a su extremidad bajo el doblez de una magnífica pluma azul, sombreaba sus cabellos largos y tornasolados de reflejos dorados, que adornaban perfectamente un rostro ovalado, de tez blanca, labios rosados y negras pestañas. Pero es preciso decirlo, todo este gracioso conjunto que debía hacer del joven uno de los más preciosos caballeros, estaba en aquel momento velado bajo un tinte sombrío, con cierto aire de mal humor, que sin duda procedía de una inútil espera; porque el joven fijaba incesantemente su ávida mirada en el camino, confundido ya a lo lejos en la bruma de la tarde.
Golpeaba con impaciencia su mano izquierda con los guantes; a cuyo ruido el hostelero, que acababa de desplumar sus perdices, levantó la cabeza, y quitándose su gorro le dijo:
—¿A qué hora cenaréis, mi señor hidalgo?, porque sólo esperamos vuestras órdenes para serviros.
—Ya sabéis —le contestó aquél— que yo no ceno solo, y que espero a un camarada; cuando le veáis llegar, podéis disponer desde luego nuestra comida.
—No lo digo, caballero —contestó Maese Biscarrós—, por censurar a vuestro amigo, él es dueño de venir o de no venir; pero es muy mala costumbre ésta de hacerse esperar.
—No lo acostumbra por cierto; y por eso su tardanza me admira.
—Pues a mí no sólo me admira, señor, sino que me aflige, el asado se va a quemar.
—Quitadle del asador.
—Entonces va a estar frío.
—Poned otro al fuego.
—No estará cocido a tiempo.
—Siendo así, amigo, haced lo que queráis —dijo el joven—, no pudiendo menos de sonreírse, a pesar de su mal humor, al ver la desesperación del fondista.
—Os abandono a vuestra suprema sabiduría.
—No hay sabiduría, como no sea la de Salomón —respondió aquél— que baste a hacer bueno un manjar recalentado. Dicho este axioma, que veinte años después debía poner en verso Boileau entró Maese Biscarrós en su fonda moviendo tristemente la cabeza.
Entonces el joven, como para entretener su impaciencia hizo sonar sus
botas sobre el suelo de la habitación, volviendo poco después vivamente a la ventana, al ruido lejano de los pasos de un caballo que creyó haber oído.
—Gracias a Dios —exclamó por último—, ya está ahí.
En efecto, a la otra parte del bosquecillo en que cantaba el ruiseñor, y a cuyos melodiosos acentos no había el joven prestado atención alguna, por causa sin duda de su preocupación, vio aparecer a un caballero; pero con grande admiración, esperó en vano que desembocase en el camino, el recién venido tomó a la derecha, y penetró en el bosquecillo, donde no tardó en perderse de vista su sombrero; prueba cierta de que el caballero había echado pie a tierra. Un momento después el observador percibió a través de las ramas, apartadas, con precaución a uno y otro lado, una casaca gris y el destello de uno de los últimos rayos del sol poniente, que reflejaba sobre el cañón de un mosquete.
Quedóse el joven pensativo en la ventana, porque efectivamente el caballero que se ocultaba en el bosquecillo, no era el compañero que esperaba; y a la expresión de impaciencia que crispaba su elástico semblante sucedió cierta expresión de curiosidad.
No tardó mucho en aparecer otro sombrero en el recodo del camino, y entonces el joven se ocultó de manera que no pudiese ser visto.
Reprodújose la misma escena anterior, el nuevo personaje que acababa de llegar y traía también casaca gris y mosquetón, dirigió acto continuo al primero algunas palabras, que a nuestro observador no le fue posible comprender a causa de la distancia; y a consecuencia de las instrucciones que sin duda le dio su compañero, internóse en el soto paralelo al bosquecillo, bajóse del caballo, y agazapándose tras de una piedra, esperó.
Desde el puesto elevado en que se hallaba el joven, veía asomar el sombrero detrás de la piedra, y al lado del sombrero brillar un punto luminoso, este reflejo procedía de la extremidad del cañón del mosquete.
Un sentimiento de vago terror cruzó por la imaginación del joven hidalgo, que observa esta escena ocultándose cada vez más.
—¡Ay! ¿Si será a mí y a los mil luises que llevo conmigo lo que buscan? Pero no, porque suponiendo que Richón llegue, y que yo pueda ponerme en camino esta misma noche, voy a Liburnia y no a San Andrés de Cubzac; por consiguiente no tengo que pasar por el sitio en que se han emboscado esos malvados. Si al menos estuviese aquí todavía mi viejo Pompeyo, le consultaría…
—Pero, si no me engaño, aquéllos son otros dos hombres más, y vienen a reunirse con los primeros. ¡Hola! Esto tiene todas las trazas de una reunión
sospechosa.
Y diciendo esto el joven dio un paso atrás.
Efectivamente, en aquel momento otros dos caballeros aparecían en el mismo punto culminante del camino; pero esta vez sólo uno de ellos, vestía casaca gris. El otro iba montado sobre un poderoso caballo negro, y embozado en una magnífica capa; llevaba un fieltro galoneado y adornado de una pluma blanca; bajo la capa, que el viento de la tarde levantaba, se dejaba ver un riquísimo bordado que brillaba serpenteando sobre una ropilla de color de nácar.
Hubiérase dicho que el día prolongaba su duración para alumbrar esta escena, porque los últimos rayos de sol, desprendiéndose de uno de esos grupos de nubes negras que se extienden a veces de una manera tan pintoresca en el horizonte, encendieron súbitamente los destellos de mil rubíes en los vidrios de una lindísima casa situada a unos cien pasos del río, y que el joven no hubiera percibido sin esta circunstancia, por estar escondida entre las ramas de un espeso arbolado. Este aumento de luz permitía observar desde luego, que las miradas de los espías se dirigían alternativamente, de la entrada del pueblo, a la casita de los brillantes cristales; notándose asimismo que los de las casacas grises parecían tener el mayor respeto al de la pluma blanca, a quien no hablaban sino con el sombrero en la mano, observándose por último que habiéndose abierto una de las ventanas iluminadas, salió al balcón una mujer, se inclinó un instante hacia fuera, cual si esperase a alguno, y volvió a entrar enseguida temiendo sin duda a ser vista desde el campo.
Al mismo tiempo que aquélla se ocultaba, se iba perdiendo el sol detrás de la montaña, y a medida que bajaba, parecía sumergirse en la sombra el piso bajo de la casa; la luz, abandonando poco a poco las ventanas, se remontaba a los techos de pizarra, y desaparecía, en fin, después de haberse solazado un momento en un manojito de flechas de oro que servía de veleta.
Cualquiera inteligencia mediana habría encontrado allí un considerable número de indicios; y si sobre estos indicios no podían establecerse certezas, podía, deducirse a lo menos probabilidades.
Era, pues, probable que aquellos hombres espiasen la casita aislada, sobre cuyo balcón había aparecido por un instante una mujer.
Asimismo era probable que aquella mujer y aquellos hombres esperasen a una misma persona, aunque con muy diversas intenciones; y además, que la persona esperada debiese venir por la aldea, y por consiguiente pasar por delante del parador, situado entre la aldea y el bosquecillo, como éste lo estaba a la mitad del camino del parador a la casa. Y por último, que el caballero de la pluma blanca fuese el jefe de los caballeros de casaca gris, y que a juzgar
por el ardor que desplegaba empinándose sobre sus estribos para ver más a lo lejos, este jefe estaba celoso, y acechaba sin duda por su propio interés.
En el mismo momento en que el joven acababa de hacer esta serie de raciocinios mutuamente encadenados, se abrió la puerta de su habitación, y entró en ella Maese Biscarrós.
—Mi querido huésped —dijo el joven, sin dar lugar al que tan a propósito llegaba a exponerle el motivo de su visita; motivo que desde luego adivinó—, venid acá, y si mi pregunta no es indiscreta, explícame a quién pertenece aquella casita que se ve allá abajo como un punto blanco en medio de los álamos y de los sicomoros.
El huésped siguió con los ojos la dirección del dedo indicador; rascándose la frente, dijo con una sonrisa que trataba de hacer picaresca:
—Lo ignoro a fe mía; porque tan pronto pertenece a uno como a otro… Vuestra puede ser, si es que tenéis algún motivo para buscar la soledad; bien sea que deseéis ocultaros, o ya sea solamente que queráis ocultar allí a cualquier otro.
El joven se sonrojó.
—¿Pero quién habita hoy esa casa?
—Una señora joven, que se hace pasar por viuda, y a quien viene a visitar la sombra de su primero, y tal vez la de su segundo marido. Sólo hay una cosa en esto de particular, y es que las dos sombras probablemente se entienden entre sí, puesto que jamás llegan a encontrarse.
—¿Y hace mucho tiempo —preguntó el joven sonriendo— que habita la hermosa viuda esa casa aislada, tan a propósito para recibir apariciones?
—Hará dos meses, con corta diferencia; y siempre está retirada, que creo no habrá persona que pueda jactarse de haberla visto durante este tiempo, porque sale rarísima vez, y cuando lo hace, es sólo cubierta con un velo. Una camarera, muy linda en verdad, viene todas las mañanas a encargar a mi fonda la comida para todo el día, se la llevan, ella recibe los platos en el vestíbulo, paga generosamente, y acto continuo da con la puerta en las narices al criado que le envío. Esta noche tienen festín, y precisamente para ella es para quien yo preparo las codornices y perdices que me habéis visto desplumar.
—¿Y a quién le da de cenar?
—Sin duda a una de las dos sombras de que os he hablado.
—¿Habéis llegado a ver alguna vez a esas dos sombras?
—Sí, sólo pasar, de noche, después de puesto el sol, o de mañana, antes de alumbrar la aurora.
—No me queda la menor duda de que los habréis mirado con detención, mi querido Biscarrós, pues se conoce con sólo que pronunciéis una palabra, que sois un buen observador. Veamos, ¿qué habéis notado de particular en el aire de esas dos sombras?
—La una viene a ser un hombre de sesenta a sesenta y cinco años, y ésta me parece ser la del primer marido, porque viene con la seguridad que da a un hombre la autoridad de sus derechos, la otra es la de un joven de veintiséis a veintiocho años; y ésta, debo decirlo, es más tímida, y tiene eternamente el aire de un alma en pena. Así es que yo juraría que es la del segundo marido.
—¿Y a qué hora habéis recibido orden de servir la cena?
—A las ocho.
—Pues ya son las siete y media —dijo el joven sacando de su bolsillo un magnifico reloj—, que antes había ya consultado varias veces; no tenéis tiempo que perder.
—Estad tranquilo por esa parte, que no caerá en falta la cena; he subido solamente para hablaros de la vuestra, pues tengo pensado, si es que lo lleváis a bien, retardarla algún tanto; y ahora lo que conviene es que vuestro compañero, una vez que se tarda, no venga hasta después de una hora, y así ya la encontrará corriente.
—Pues bien, mi querido huésped —dijo el caballerito con el aire de un hombre para quien el grave asunto de una comida servida a tiempo no es sino una cosa secundaria—; no toméis cuidado por nuestra cena, aún cuando la persona que espero llegase, porque tenemos que hablar. Si la cena no está dispuesta, hablaremos antes de ella, y si lo está, por el contrario, hablaremos después.
—En verdad, señor —dijo el huésped—, que sois un hidalgo muy complaciente; y una vez que estáis dispuesto a descansar en mi buen celo, permaneced tranquilo, que no quedaréis descontento.
Dichas estas palabras, Maese Biscarrós hizo al salir una profunda reverencia, a la que el joven contestó con una ligera inclinación.
—Ahora —dijo el joven para sí—, ocupando de nuevo con curiosidad su puesto cerca de la ventana, ya lo comprendo todo. La dama estará esperando a alguno que debe venir de Liburnia, y los hombres del bosquecillo se proponen asaltarle antes de que tenga tiempo de llamar a la puerta de la casa.
Al mismo tiempo que así reflexionaba, y como para justificar la previsión de nuestro sagaz observador, se dejó oír hacia su izquierda el ruido de los pasos de un caballo. La mirada del joven, viva como el relámpago, sondeó inmediatamente la espesura del bosque para espiar la actitud de las gentes
emboscadas. Aunque la noche empezaba ya a confundir los objetos bajo una media tinta de obscuridad, le pareció ver que unos separaban las ramas, y que otros se levantaban para mirar por encima de la peña; demostrando tener, tanto el movimiento de éstos como el de aquéllos, todas las apariencias de una agresión. Al mismo tiempo un ruido seco parecido al de montar un mosquete, vino por tres veces a herir su oído haciéndole estremecer su corazón.
Volvióse entonces hacia el lado de Liburnia con el objeto de ver a la persona amenazada por aquel sonido de muerte, y vio efectivamente aparecer sobre un caballo de elegante soltura y marchando al trote, un lindo joven con la cabeza levantada, el aire de vendedor, y el brazo doblado descansando su mano sobre la cadera, su capa corta y doble de raso, descubriría graciosamente su espalda derecha. Desde lejos parecía esta figura llena de elegancia, de muelle poesía y satisfecho orgullo, de más cerca, se descubriría un rostro de finos rasgos, animada tez, mirada fogosa, boca entreabierta por la costumbre de sonreír, negro y delicado bigote, y dientes menudos a la par que blancos. El triunfante remolino que con su vara de acerbo iba formando, producía un pequeño silbido, semejante al que acostumbraban los elegantes de la época, y que el señor Gastón de Orléans había hecho de moda, acababan de hacer del nuevo personaje un caballero perfecto, según las leyes vigentes del buen tono en la corte de Francia, que ya empezaba a dar ejemplo a todas las demás de Europa.
Cincuenta pasos detrás de él y montando en un caballo, cuyo paso se regía según la marcha del primero, venía un presumido lacayo lleno de vanidad, que parecía tener entre los criados un rango no menos distinguido que su amo entre los caballeros.
El bello adolescente que estaba en la ventana del parador, demasiado joven aun, sin duda, para presenciar fríamente una escena del género de la que iba a tener lugar, temblaba con la idea de que los dos incomparables que tan llenos de indiferencia y seguridad se adelantaban, iban, según todas las probabilidades, a ser pasados por las armas, al cruzar por la emboscada que les esperaba.
Pareció suscitarse en su interior un rápido combate entre la timidez de su edad y el amor a su prójimo. Venció, por último, el sentimiento generoso; y cuando el caballero iba a pasar por delante del parador sin volver aún la cabeza, cediendo a un impulso repentino a una resolución irresistible, se dirigió al joven, e interpelando al bello viajero, exclamó:
—Deteneos, caballero, si lo tenéis a bien; pues tengo que deciros una cosa importante.
A estas palabras, el caballero levantó la cabeza; y viendo al joven en la ventana, detuvo su caballo con un movimiento tan rápido, que hubiera hecho
honor al mejor escudero.
—No detengáis vuestro caballo —continuó el joven—, sino al contrario, acercaos a mi sin afectación y como si me conocieseis. Dudó el viajero un instante; pero cuando observó el aire del que hablaba, pareciéndole que se las había con un noble de buen porte y simpático semblante, se quitó el sombrero, y se adelantó sonriendo.
—Estoy a vuestras órdenes, caballero —le dijo—; ¿en qué puedo serviros?
—Acercaos más, caballero —continuó el de la ventana—, porque no puede decirse muy alto lo que tengo que anunciaros. No estéis descubierto, pues es necesario hacer creer que nos conocemos de muy atrás, y que venís a esta posada en busca mía.
—Pero, señor —dijo el viajero—; no comprendo…
—Bien pronto comprenderéis, un poco de paciencia, cubríos, ¡así! Aproximaos aun más cerca, más cerca, dadme la mano, perfectamente;
¡cuánto me alegro de veros! Ahora no paséis de esta posada, o de lo contrario estáis perdido.
—¡Pues qué hay! Me asustáis en verdad —dijo el viajero sonriéndose.
—¿No es cierto que os encamináis a aquella casita en que se ve una luz? El caballero hizo un movimiento de sorpresa.
—Pues bien, en el camino que conduce a ella, allí, en el recodo de la senda, entre aquel sombrío matorral, os están esperando cuatro hombres.
—¡Ah! —exclamó el caballero mirando con demasiada atención al pálido jovencillo—. ¿Estáis verdaderamente seguro?
—Les he visto llegar unos después de otros, bajar de los caballos, ocultarse los unos detrás de los árboles y los otros detrás de las peñas. Y hace un momento, cuando desembocasteis del lugar, les he sentido montar sus mosquetes.
—¡Bravo! —dijo el caballero, que comenzaba a sorprenderse a su vez.
—Es tan cierto como os lo digo —continuó el joven del sombrero gris—; y si hubiera más luz, acaso podríais verlos y reconocerlos.
—¡Oh! —dijo el viajero—; no necesito reconocerlos para saber ciertamente quiénes son esos hombres. Pero a vos, ¿quién os ha dicho que yo iba a aquella casa, y que es a mí a quien se está acechando?
—Lo he adivinado.
—¡Sois un Edipo muy hechicero, por cierto! ¡Ah! ¡Me quieren fusilar!…
¿Y cuántos se han reunido para esta linda operación?
—Cuatro, de los cuales uno parece ser el jefe.
—Y el jefe es más viejo que los demás, ¿no es así?
—Así parece, según he podido juzgar desde aquí.
—¿Corcovado?
—Redondo de espaldas, y el rostro agrio e imperioso, también he podido notar que lleva una pluma blanca, ropilla bordada y capa oscura.
—Justamente; ése es el duque de Epernón.
—¡El duque de Epernón! —exclamó el hidalgo.
—¡Ah! Ya veis que os refiero mis secretos —dijo el viajero riendo—. Esto no lo hago con todos; pero vos me prestáis un servicio demasiado grande para que no os considere digno de mayor intimidad. ¿Y cómo van vestidos los que le acompañan?
—De casacas grises.
—Ciertamente, esos son sus bastoneros.
—Que hoy se han convertido en mosqueteros.
—Con bastante motivo, por mi honor. Ahora, ¿sabéis que deberías hacer, mi querido hidalgo?
—No, pero hablad; y si lo que debo hacer puede seros útil, desde luego estoy dispuesto a serviros.
—¿Tenéis armas?
—Sí, tengo mi espada.
—¿Tendréis lacayo?
—Sin duda; pero no está aquí, le he mandado al encuentro de un sujeto que espero.
—Pues bien, deberíais ayudarme.
—¿A qué?
—A cargar a esos miserables, y hacerles pedir perdón, tanto a ellos como a su jefe.
—¿Estáis loco, caballero? —exclamó el joven con un acento que probaba que por nada en el mundo estaba dispuesto a una expedición semejante.
—En efecto, os pido perdón —dijo el viajero—, me había olvidado de que el negocio no os interesa.
Después, volviéndose hacia su lacayo, que al ver detenido a su amo, había por su parte hecho alto conservando su distancia, le dijo:
—Castorín, ven acá.
Llevando al mismo tiempo la mano a las pistoleras de su silla, como para asegurarse del buen estado de sus pistolas.
—¡Ah!, caballero —exclamó el hidalgo extendiendo el brazo como para detenerle—; caballero, en nombre del cielo, os suplico que no arriesguéis vuestra vida en semejante aventura. Entrad más bien en la posada, y así no daréis ninguna sospecha al que os aguarda; pensad que se trata del honor de una mujer.
—Tenéis razón —dijo el caballero—, aunque en esta circunstancia no se tratase precisamente del honor, sino de la fortuna. Castorín, amigo —continuó dirigiéndose a su lacayo, que ya se había acercado—; no pasamos por ahora más adelante.
—¡Cómo! ¿Qué decís, señor? —exclamó Castorín, casi tan desconcertado como su amo.
—Digo que la señora Francineta se verá esta noche privada del placer de veros, en atención a que la pasamos en el parador del «Becerro de Oro», entrad, pues, y mandad disponer la cena y la cama.
Y como el caballero se apercibiese sin duda de que el señor Castorín se disponía para replicar, acompañó sus últimas palabras con un movimiento de cabeza que no admitía una larga discusión, así pues, Castorín, bajando sus orejas y sin atreverse a aventurar una sola palabra, desapareció bajo la puerta principal.
Siguió el viajero a Castorín un momento con la vista, y después de haber reflexionado, pareció que tomaba una resolución; echó pie a tierra, dirigiéndose a la puerta, por la que ya había entrado su lacayo, el cual le salió al encuentro; el caballero echóle sobre el brazo la brida de su caballo, y en dos brincos subió a la habitación del joven, quien al ver abrir tan súbitamente su puerta, dejó escapar un movimiento de sorpresa mezclada de temor, que el recién llegado no pudo observar a causa de la oscuridad.
—Esto no admite réplica —dijo el viajero acercándose festivamente al joven y estrechando cordialmente una mano que no se le tendía, no cabe duda, amigo, os debo la vida.
—Caballero —dijo el joven dando un paso atrás—; exageráis demasiado el servicio que os he prestado.
—Nada de modestia, es lo mismo que os digo; conozco bien al duque, es brutal como el diablo. Pero vos sois un modelo de perspicacia, un fénix de
caridad cristiana. Mas decidme, vos que sois tan amable, tan complaciente,
¿habéis extendido vuestra bondad hasta dar aviso en la casa?
—¿En qué casa?
—En la casa a donde yo iba, ¡pardiez! En la casa en que se me espera.
—No —dijo el joven—, lo confieso francamente, no he pensado en ella siquiera; además hubiera podido pensar que carecía de medios para ejecutarlo. Hace dos horas escasas que estoy aquí, y apenas conozco a nadie en esta casa.
—¡Voto al diablo! —prorrumpió el viajero con un movimiento de inquietud—. ¡Pobre Nanón, sentiría que le sucediese algo!
—¡Nanón! ¡Nanón de Lartigues! —exclamó el joven estupefacto.
—¡Canario! ¿Sois acaso hechicero? —dijo el caminante—. Veis emboscarse unos hombres junto al camino, y adivináis a quién desean atrapar. Yo os digo un nombre de pila, y vos adivináis el nombre de familia. Explicadme pronto este misterio, o de lo contrario os denuncio y os hago condenar al fuego por el parlamento de Burdeos.
—¡Ah! Esta vez —repuso el joven—, convendréis fácilmente en que no se necesita sutileza para leer vuestro pensamiento, habiendo nombrado como a vuestro rival al duque de Epernón, es evidente que al nombrar una Nanón cualquiera, debiera ser esa Nanón de Lartigues, tan bella, rica y espiritual, según se dice, que tiene hechizado al duque, y cuyo gobierno dirige, lo que hace que en toda la Guiena sea tan aborrecida como él… y, ¿vos ibais a casa de esa mujer? —continuó el joven con un tono de reconvención.
—Sí, a fe mía, lo confieso; y ya que la he nombrado no me desdigo. Nanón es una muchacha encantadora llena de fidelidad a sus promesas, cuando halla placer en guardarlas, y enteramente sacrificada al que ama, mientras le dura su amor. Esta noche debía cenar con ella; pero el duque ha volcado la olla.
—¿Queréis que mañana os presente a ella? ¡Qué diablo! Ello es preciso que el duque se vuelva a Agén de una hora a otra.
—Gracias— dijo con sequedad el joven. —Yo no conozco a la señora de Lartigues más que de nombre, y no deseo conocerla de otro modo.
—¡Oh! Os habéis incomodado, ¡pardiez! Nanón es una chica que se le puede conocer de todas maneras.
El joven frunció el entrecejo.
—¡Ah! ¡Perdonad! —dijo admirado el viajero—. Pero creía que a vuestra edad…
—Es cierto —dijo el joven apercibiéndose del mal efecto que su rigorismo
producía—; estoy en la edad en que generalmente se aceptan semejanzas proposiciones; en efecto, la aceptaría con gusto, si no estuviese aquí de paso, ni me viera precisado a continuar esta noche mi camino.
—¡Oh! ¡Pardiez! No os iréis sin que yo sepa al menos quien es el gentil caballero que con tanta galantería me ha salvado la vida. El joven pareció dudar; y contestó después de un instante:
—Soy el vizconde de Cambes.
—¡Ya! ¡Ya! —contestó su interlocutor—; he oído hablar de una lindísima vizcondesa de Cambes, que es muy querida de la princesa, y que posee gran cantidad de tierras en las cercanías de Burdeos.
—Es parienta mía —dijo con viveza el joven.
—Os doy la enhorabuena a fe mía, vizconde, porque se le llama incomparable, y espero que si en este punto me favorece la ocasión, me presentaréis a ella, yo soy el barón de Canolles, capitán del regimiento de Navalles, y al presente disfruto de la licencia que el señor duque de Epernón ha tenido a bien concederme por recomendación de la señora de Lartigues.
—¡El barón de Canolles! —exclamó a su vez el vizconde, mirando a su interlocutor con toda la curiosidad que despertaba en él aquel nombre famoso en las galantes aventuras de la época.
—¿Me conocíais? —dijo Canolles.
—Solamente de fama —dijo el vizconde.
—De mala fama, ¿no es cierto? ¿Qué queréis? Cada cual sigue la marcha que le ha trazado la naturaleza, soy aficionado a la vida alegre.
—Sois muy dueño de vivir como os agrade, respondió el vizconde, mas permitidme sin embargo una observación.
——¿Cuál?
—Esa mujer se encuentra enteramente comprometida por vuestra causa, y el duque vengará en ella el engaño con que le ha envuelto por favoreceros.
—¡Diablos! ¿Acaso creéis…?
—Sin duda. Por ser una mujer… ligera… la señora de Lartigues no deja de ser mujer; y comprometida por vos, os toca velar por su seguridad.
—Tenéis razón, a fe mía, mi joven Néstor, y confieso que hechizado por vuestra conversación, he olvidado mis deberes de hidalgo; hemos sido vendidos, y es del todo probable que el duque no ignora nada. Es cierto que si Nanón estuviese avisada siquiera, pondría en juego su astucia y poco le costaría el obtener el perdón del duque. Vamos a ver; ¿tenéis nociones del arte
de la guerra?
—Ninguna —respondió el vizconde riendo—; pero creo que las aprenderé donde voy.
—Pues bien, yo os daré la primera lección. Ya sabéis que en buena guerra, cuando la fuerza es inútil se echa mano de la astucia. Ayudadme pues.
—Me parece excelente partido. ¿Pero de qué manera? ¡Decid!
—La posada tiene dos puertas.
—Nada sé de eso.
—Yo sí, una que da a la carretera y otra que cae al campo.
—Salgo, pues, por la que da al campo, describo un semicírculo, y voy a llamar a casa de Nanón, que también tiene una puerta por la espalda.
—¡Es probable que os sorprendan en esa casa! —exclamó el vizconde, sois en verdad un excelente táctico.
—¡Qué se me sorprenda! —respondió Canolles.
—Sin duda. El duque cansado de esperar, y no viéndonos salir de aquí, se dirigirá a la casa.
—¡Oh! Una vez dentro, no saldréis más.
—Sí, pero yo no haré más que entrar y salir.
—Decididamente, joven —dijo Canolles—, vos sois mago.
—Seréis sorprendido, asesinado quizás a su vista, esto es cuanto conseguiréis.
—¡Bah! —dijo Canolles—; hay allí armarios.
—¡Oh! —prorrumpió el vizconde.
Este ¡oh!, fue pronunciado de tal manera, y con tan elocuente entonación, que contenía tantos reproches encubiertos, tanto pudor vergonzoso, y una delicadeza tan suave, que Canolles se detuvo enteramente cortado, y fijó a pesar de la obscuridad, su penetrante mirada sobre el joven, que estaba recostado en el antepecho de la ventana.
El vizconde sintió todo el peso de aquella mirada, y dijo con aire festivo:
—De hecho, tenéis razón, barón; id allá, pero ocultaos bien, a fin de que no puedan sorprenderos.
—Pues bien, he pensado mal —dijo Canolles—, tenéis mucha razón; ¿pero de que manera se le podrá prevenir?
—Me parece que una carta…
—¿Y quién la lleva?
—Creo haberos visto un lacayo. Un lacayo, en semejante circunstancia, no se arriesga más que a recibir algunos palos; mientras que un noble arriesga su vida.
—En verdad que me hacéis perder la chaveta —dijo Canolles—, Castorín desempeñará esta comisión a las mil maravillas, tanto más, cuanto que yo sospecho que el tuno tiene sus inteligencias en la casa.
—Ya veis que todo puede arreglarse aquí mismo —dijo el vizconde.
—Sí, ¿tenéis tinta, papel y pluma?
—No, pero de todo hay abajo.
—Perdonad —dijo Canolles—; yo no sé lo que me pasa esta noche, que no paro de cometer necedad sobre necedad. No importa, os agradezco vuestros buenos consejos, vizconde, y voy a ponerlos en práctica en este mismo instante.
Y Canolles, sin perder de vista al joven, a quien examinaba hacía ya algunos momentos con una tenacidad singular, se dirigió a la puerta, y bajó la escalera; mientras que el vizconde, inquieto y casi turbado, murmuraba estas palabras:
—¡Cómo me mira! ¿Me habrá conocido?
Entre tanto Canolles había bajado; y después de haber dirigido una dolorosa mirada a las codornices, perdices y demás golosinas que el mismo Maese Biscarrós envasaba en una canasta colocada sobre la cabeza de su ayudante de cocina, y que acaso se iba a comer otro, habiendo sido preparadas ciertamente para él, preguntó por la habitación que había debido disponerle Castorín; hízose traer allí tinta, plumas y papel, y escribió a Nanón la siguiente carta:
«Querida Señora:
Si la naturaleza ha dotado vuestros bellos ojos de la facultad de ver durante la noche, podréis distinguir, a cien pasos de vuestra puerta, entre un grupo de árboles, al señor duque de Epernón, que me espera para hacerme fusilar, y comprometeros después horriblemente. Pero como no me acomoda perder la vida, ni haceros perder vuestro reposo, podéis vivir tranquila por este lado. Por mi parte, pienso irme a disfrutar un poco del permiso que por vuestra mediación se me firmó el otro día, a fin de que aprovechase mi libertad para venir a veros. No sé absolutamente a dónde voy, y hasta ignoro si me encamino a alguna parte; mas como quiera que sea, acordaos de vuestro
fugitivo cuando haya pasado la borrasca. En el “Becerro de Oro” os podrán informar del camino que tomo. Espero que os sea grato el sacrificio que me impongo, pero vuestros intereses me son más caros que mi placer; y digo mi placer, porque habría tenido gusto especial en apalear el señor de Epernón y a sus esbirros bajo el seguro de su disfraz. Creedme, alma, mía, vuestro más rendido, y sobre todo vuestro más fiel».
Canolles firmó este billete henchido de toda la fanfarronada gascona, cuyos efectos sobre la Gascona Nanón no desconocía; después de lo cual llamó a su lacayo.
—Venid acá, señor Castorín —le dijo—, y confesadme francamente a que alturas os encontráis con la señora Francineta.
Pero, señor, respondió Castorín en extremo admirado de la pregunta; no sé si debo…
—Tranquilizaos, señor fatuo; no me mueve ninguna intención hacia ella, ni vos tenéis el honor de ser mi rival. Lo que yo os pido es sólo una simple noticia.
—¡Ah! Señor, en ese caso ya es otra cosa.
—La señora Francineta se ha dignado apreciar mis cualidades.
—Es decir que estáis en buen lugar, ¿no es así, señor bribón? Muy bien.
Entonces, tomad este billete; dad la vuelta por la pradera.
—Sé el camino, señor —dijo Castorín con aire de importancia.
—Justo, y vais a llamar por el pórtico. ¿Sin duda conocéis ya dicha puerta?
—Perfectamente.
—Tanto mejor. Tomad, pues, el camino, llamad a la mencionada puerta, y entregad esta carta a la señora Francineta.
—En ese caso, señor —dijo Castorín gozoso—, podré pues…
—Podéis partir al momento, tenéis diez minutos para ir y venir; y es preciso que esta carta se entregue en el mismo instante a la señora de Lartigues.
—Pero, señor —dijo Castorín—, que olfateaba alguna mala ventura; ¿y si no me abre la puerta?
—Seréis un tonto, pues deberéis tener alguna manera particular de llamar, en virtud a la cual no se le deja en la calle a ningún galán; si sucede lo contrario, soy un hidalgo bien desventurado, por tener a mi servicio un bellaco como vos.
—Es cierto que tengo una seña, señor —dijo Castorín adoptando el acento más seductor que pudo—. Doy dos golpes seguidos, y después otro.
—No os pregunto tanto; me importa muy poco con lo que os abran. Id, pues, y si os sorprenden comeos el papel, pues de lo contrario os corto las orejas cuando volváis.
Castorín partió como un rayo; pero al llegar al pie de la escalera, se detuvo, y a despecho de todas las reglas introdujo el billete en una de sus botas; salió después por la puerta del corral, y describiendo un largo cerco, atravesando breñas como un raposo, salvando fosos como un lebrel, fue a llamar a la puerta escusada del modo particular que había tentado a explicar a su amo, y que tenía tal eficacia, que al momento le fue abierta.
A los diez minutos estaba ya Castorín de vuelta sin ninguna desgracia, anunciando a su amo que el billete había quedado en las manos de la bella señorita Nanón.