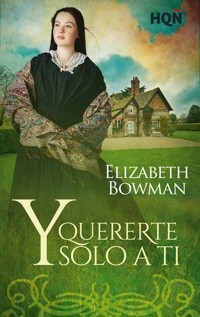3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
La esencia mágica del verdadero amor. Galicia, año de 1880. Silvana Saraiba vive en lo más profundo y remoto de la fraga gallega, en el viejo molino de Demoroi, con la única compañía de su padre y de su inseparable mastín, Dama. Dotada de una imaginación y una fantasía exacerbadas, dueña de un carácter apasionado y vehemente, el bosque ha sido siempre su hogar, el río su espacio favorito y las criaturas que lo habitan, sus compañeras y confidentes. Ernesto Pedralva es un rico terrateniente asturiano, uno de los solteros más codiciados del norte de España. Pero una vida repleta de grandes lujos y poder no ha conseguido alimentar su alma insatisfecha. Cierto atardecer una ninfa del río le muestra en sus aguas a Silvana el rostro de un atractivo joven. ¿Qué papel jugará este desconocido en la apacible vida de la muchacha? ¿Qué significado puede tener ese rostro reflejado en la corriente? - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Raquel Rey Neira
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La hija del molinero, n.º 270 - junio 2020
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1348-516-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para Silvana y Néstor, por inspirarme esta historia.
Prólogo
La joven peinó con los dedos la superficie del agua mientras, sonriendo, observaba su propio reflejo en la silenciosa corriente del río.
En aquel instante, en la hora mágica del atardecer, entre lusco e fusco[1], bajo el bucólico abrigo que formaban las ramas de los robles centenarios, los alisos y los abedules, cuyo prolífico ramaje se entremezclaba formando una cerrada cúpula verdosa sobre su cabeza, resultaba tan fácil sentir la magia que brotaba de la tierra, resultaba tan delirantemente sencillo dar crédito a las leyendas de los antiguos y sentirse otro más de los elementos primitivos de la naturaleza: tierra, agua, aire… ¡y fuego! Porque ella era puro fuego, así su alma ardía constantemente bajo el aliento imperecedero de la pasión que es azuzada por la juventud y por una imaginación centelleante.
La muchacha cerró los ojos un momento, con los dedos olvidados aún sobre la espejada superficie de ónice, y la sonrisa se amplió en el rostro femenino. En el aire ondulaban todavía, vibrantes, los alegres cánticos de los gorriones que, perdidos entre el generoso follaje, se despedían de otro maravilloso día en la fraga, resistiéndose a abandonar los balcones de rama para buscar cobijo en sus escondidos nidos. La cabeza de la joven se meció en el aire al son de tan bellos acordes, dejándose llevar, sintiendo cómo los sonidos de la naturaleza y de sus criaturas la arrullaban.
Siempre se había sentido un alma dichosa en aquel bosque, su bosque, aquel que la vio nacer y que le brindó cobijo mientras la observaba convertirse en mujer. Aquel cuyos sonidos y colores, cuyas formas y aromas primitivos reconocía y amaba como parte ya de su propia existencia.
Abrió de nuevo los ojos para dejarlos reposar sobre el cauce ondulante del río. Y allí, en el profundo lecho repleto de sedimentos, le pareció descubrir el hermosísimo rostro de una mujer que la miraba a través de dos ojos verdes, llameantes como dos espléndidas esmeraldas. No se asustó, no hubo sobresalto en su pecho, pues de sobra conocía las leyendas acerca de la madre Tierra y de sus criaturas, y bien sabía que las hadas de los ríos y las fuentes, las xanas o encantos[2],como eran mentados, representaban las bondades de la naturaleza y jamás causarían mal a las almas nobles de puros pensamientos. Lo único que sintió fue una inmensa curiosidad y un imperioso afán de acercamiento y conocimiento.
Cambió su posición sedente para postrarse de rodillas, ya completamente azuzada por la curiosidad, inclinándose en la humedecida orilla con el fin de observar mejor, escudriñando con fijeza el fondo. Deseaba ver, deseaba conocer.
El encanto del agua, esbozando una maravillosa sonrisa como gala y ornato de su belleza sobrenatural, le reveló entonces, desde las profundidades acuosas y verdosas de su morada, un rostro masculino que se reflejó sobre aquel aquietado espejo como una inquietante revelación. La joven, debido a su expresión de desconocimiento, formó una pequeña arruga en el entrecejo. Aunque desdibujado y ondulante, el río le presentó unos hermosos rasgos, morenos y varoniles, que ella no logró identificar con los de ningún hombre que hubiera conocido hasta el momento.
—¿Quién eres…? —susurró al agua.
Por supuesto, no hubo respuesta, tan solo la permanencia de aquel rostro hermoso y misterioso dibujado para ella en la pátina de agua. Apenas un parpadeo después, la imagen revelada, así como el rostro del hada, habían desaparecido. En su lugar, las largas y verdes melenas de la ninfa, que a ojos incrédulos no serían otra cosa más que plantas acuáticas sumergidas, se deslizaban en toda su ingente longitud sobre el cauce quieto y oscuro.
[1] Entrelusco e fusco, en gallego y portugués, es el momento del día que va desde la puesta del sol a la llegada de la noche. Dura solo unos pocos minutos. Crepúsculo.
[2] Seres mitológicos, espíritus de la naturaleza con forma de hermosa mujer. En Asturias y Galicia representan las hadas de las aguas y viven en fuentes, cuevas y cursos de agua. Se ven al amanecer y al anochecer.
Capítulo 1
Norte de Galicia, verano del año 1880
En lo más profundo del bosque de Demoroi…
Algo húmedo, grande y caliente le rozó la nariz, dejando de inmediato esa zona de su cara completamente mojada y pegajosa.
Tras el inesperado contacto físico, la joven se vio devuelta de golpe a la realidad, despertando de su agradable estado de sopor y evasión para regresar a un mundo igualmente idílico y perfecto, pero esta vez de origen terrenal: su hermosa y tan querida fraga de Demoroi.
Abrió los ojos con pereza, sin ser capaz todavía de enfocar o de despegarlos del todo; bostezó sin ningún tipo de reparo y de un modo muy poco femenino, se desperezó a continuación con absoluta vagancia, emitiendo pequeños gruñidos de placer, contorsionando el rostro en muecas desidiosas y alargando brazos y piernas al unísono, hasta formar con sus miembros así posicionados un aspa humana sobre la densa alfombra anisada que crecía a orillas del río.
No había terminado de abrir la boca cuando un nuevo e inesperado lengüetazo hubo de cortarle el segundo bostezo. Parpadeó, esta vez forzándose a despabilarse, para descubrir a escasos milímetros de su cara una enorme trufa rosada y un grandioso músculo del mismo tono, suspendido en el aire, oscilante y peligrosamente cerca de su rostro. De aquella carnosa protuberancia emanaba un vapor cálido y en sus gruesos bordes pendían, a modo de desastroso ornamento, varios colgajos de saliva que, alargándose hasta reducirse en su centro al tamaño de un insignificante hilillo, prometían desprenderse de un momento a otro. Y el destino principal sería, sin el menor lugar a dudas…, la cara de la muchacha.
Reaccionando al instante, la joven se incorporó como impulsada por invisible resorte hasta quedar sentada frente al animal.
—¡Oh, Dama, me has dado un buen susto, pedazo de bribona! ¿Qué pretendes, que me dé un ataque al corazón? ¿O acaso ahogarme con tus babas? —No se trataba de una regañina real, ni mucho menos, puesto que, mientras así hablaba, la joven trató en vano de rodear en un afectuoso abrazo al espléndido can: un gran ejemplar de mastina del color de la tierra.
Siempre cariñosa y custodia con su ama, el animal respondió llenando, efectivamente, su cara de saliva en base a los muchos lengüetazos que le brindó a continuación. Su efusividad era directamente proporcional a su envergadura por lo que, más pronto que tarde, y en base a tanto arrumaco desinteresado, la joven acabó de nuevo tendida boca arriba en el suelo, con el animal posicionado a cuatro patas sobre ella.
—¡Eres una tunanta, sabes perfectamente cómo camelarme, eh!
Las risas de la joven llenaron la bulliciosa atmósfera del bosque, danzando en los ecos sibilantes del viento y entre el rumoroso follaje de los árboles.
—¡Vamos, pequeña pesada, para! ¡Para ya, no puedo pasarme el día ganduleando contigo o padre me regañará! —Las risas se intercalaban con expresiones festivas que trataban de esquivar la efusividad de la perra—. ¡Debemos volver al molino, hay mucho por hacer! ¡Vamos, Dama, lo digo en serio! ¡Nos regañará a ambas, y a ti te obligará además a dormir fuera, ya lo verás!
Evidentemente la perra no entendía, o no quería entender, por lo que cualquier intento de frenar su entusiasmo resultaría en vano, y su ama lo sabía. Tampoco para ella parecía suponer ninguna tortura tan impetuosa declaración de afectos puesto que no cesaba de reír, esta vez con la cara completamente húmeda, colorada y pegajosa, las ropas del todo desordenadas y el cabello, que siempre lucía libre de ataduras y cuya naturaleza había dotado además de generosos rizos rojizos, enredado hasta el desastre y adornado con briznas de hierba que se iban enganchando durante la refriega.
—¡Ya está bien! ¡Ya basta! —como pudo, jadeante, luchando por zafarse de debajo de tantos kilos de carne y de tanto afecto desbordado, la joven logró cambiar su posicionamiento para alcanzar la verticalidad. La perra cesó entonces las carantoñas y se le quedó mirando con su eterna expresión bonachona, característica innata de la raza: ojos de párpados descendidos y mirada noble, y grandes pliegues que convertían su boca en una ondulante papada—. Se acabaron los juegos, Dama, debemos volver al molino. Hablo muy en serio. Pronto llegarán los encargos de la tarde y padre necesitará de nuestra ayuda, ya nos hemos tomado un buen descanso, pequeña holgazana.
Mientras así hablaba, se sacudió con brío la falda de color azul, completamente arrugada y llena de hierbajos; se recolocó el justillo a la altura del pecho y en la cintura, estiró las mangas de la camisa y posicionó adecuadamente el cuello camisero. Tras mesarse un poco la melena tratando en vano de adecentarla, sin dejar de observar con mirada traviesa a la perra durante todo el proceso, exhaló en profundidad y, acariciando la amplia testuz de su amiga, exclamó con ánimo jovial:
—¡Vamos, te echo una carrera! —No hubo pronunciado la última palabra cuando, agarrándose las faldas a puñados, se dio la vuelta de forma imprevista para empezar a correr bosque a través de un modo en absoluto femenino, entre chispeantes carcajadas. La perra respondió a la tramposa provocación de su ama con un sonoro ladrido para, acto seguido, echar a correr tras ella con su habitual paso torpón.
—¡Padre, ya estamos aquí! —la joven entró al molino como una exhalación, encarnado el color y jadeante la respiración a causa de la reciente carrera, siempre con su luminosa sonrisa como ornato. Una vez dentro, empezó a moverse entre alegres cabriolas, ligera como un ratoncito; se acercó a la tolva, donde se encontraba su anciano progenitor y lo saludó con un sonoro beso en la flácida mejilla sin barbear.
Sin esperar ordenanza alguna, pues desde muy niña conocía sus tareas diarias, la muchacha se arremangó con vigor para empezar a trajinar entre los sacos de maíz, alzando a pulso los de menor peso para verter el grano en la volandera, moviéndose con su soltura y alegría habituales, siempre danzando entre los sacos como un hada se movería entre el follaje. En realidad, con una vitalidad difícil de igualar y, en ocasiones, hasta apabullante.
El anciano Manuel Saraiba se enderezó llevándose las manos a las lumbares, fatigado del trabajo, concediéndose unos minutos para contemplar a placer a su única hija. Tras un rápido escrutinio sacudió la cabeza en negación mientras se secaba el sudor de la frente con el antebrazo desnudo.
Silvana, su Silvaniña, era un auténtico torbellino. En realidad… un fenómeno de la naturaleza, un vendaval, una corriente desbordada de agua, un frenesí imparable. Era hermosa y joven, a pesar de que ya contaba con veinte primaveras sobre sus hombros. De hecho, a su padre le preocupaba un poco que todavía permaneciera soltera a esas alturas de su vida. No se trataba de que a él le estorbara su presencia en lo más mínimo, muy al contrario, pues su hija era su mayor tesoro y su única compañía (aparte del mastina y de la burra Farruca) desde la muerte de su esposa, muchos años atrás. Además, su presencia suponía una impagable mano de obra en el molino, puesto que Silvana trabajaba y cumplía tanto o más de lo que lo haría cualquier mozo de la aldea, quitándole siempre el trabajo más pesado de encima. Pero tampoco podía obviar que Silvana no hacía mucho en su favor para abandonar la soltería. Los pocos pretendientes que se atrevían a rondarla atraídos por su fresca belleza, acababan por huir espantados ante su apabullante impetuosidad, su falta de interés o su fingida arrogancia.
De nuevo miró de arriba abajo a su hija mientras esta continuaba trabajando, ajena a su escrutinio. Y, tras evaluar, el anciano Saraiba suspiró resignado.
La falda, tintada en color azul, aparecía tan arrugada que semejaba que la hubiera llevado encima un mes entero, con todos sus días y sus noches. Los bajos poco o nada conservaban de su pretendido tono, puesto que mostraban un palmo de manchas de barro que quizás nunca más volverían a clarear. El delantal de lino que cubría la falda exhibía los bajos sin rematar, muy probablemente debido a la falta de tiempo e interés de su propietaria. Estaba convencido de que Silvana, apurada y escasa de paciencia, había cortado la tela sobrante de un tajo mal dado con cualquier herramienta de filo, excepto con una tijera, como sería de esperar, dejando a su paso grandes escalones deshilachados. El hecho de que ofreciera el frontal muy ennegrecido no debería ser cuestionable, y no sería él quien lo cuestionara, pues, al fin y al cabo, Silvana era la hija de un molinero y no la señorita de una gran casa solariega.
El justillo marrón aparecía sorprendentemente presentable, a pesar de que los cordones que cerraban el frente se habían aflojado en algunas zonas, por lo que las lazadas no guardaban ninguna simetría. La camisa de hilo estaba arrugada en las mangas. Apostaría la renta del mes a que había estado correteando por el bosque, como siempre, tumbada en algún recodo mullido observando el vuelo de los gorriones o sentada a horcajadas en las ramas de los árboles, en busca de nidos o de fantasías que pendieran del ramaje.
Nuevo suspiro del anciano.
Silvana había heredado la melena leonina de su madre y de su abuela. Una melena larga y abundante, dotada de indomables rizos del color del ocaso que ella tampoco se molestaba en domar. De hecho, jamás la había visto intentando frenar aquella pelambrera desmandada atándola con una cinta o aprisionándola bajo el dominio de las horquillas. Siempre lo lucía suelto, a su libre voluntad y albedrío, lo que suponía un auténtico revoltijo de rizos. A esas alturas había empezado a cuestionarse seriamente que su hija alguna vez se peinara. ¡Pero lo peor de todo, lo más censurable e inadmisible no procedía de lo informal de su atavío o de su melena descontrolada, si no que… radicaba en sus pies! Y ahí el anciano se permitió fruncir el ceño esta vez. ¡No era capaz de entender la encrespante manía de su hija de andar siempre descalza! Menos mal que, por fortuna, no transcurría día en que no frecuentara las aguas del río, por lo que rara vez aparecía con los pies sucios, pero el hecho de caminar descalza por un bosque lleno de peligros naturales no le dejaba vivir tranquilo. Además, siempre cabía la posibilidad de acabar ensartando un clavo en la planta del pie. ¡Cuántos clavos de hierro no se encontraban en las roderas de los caminos! Esa chiquilla era una insensata. Pero era su insensata. Y el ceño se suavizó en el acto dando paso a una sonrisa benévola.
Silvana, que durante todo el reconocimiento visual había continuado enfaenada, se acercó a su padre para colgarse de sus hombros en un afectuoso abrazo. El hombre, que ya contaba con más de siete décadas a sus espaldas y cuya altura había mermado con el peso de los años y el duro trabajo, se dejó rodear por los amorosos brazos de su niña, sintiéndose bajo su cobijo.
—Ya he terminado, padre, ¿qué más queda por hacer?
El anciano exhaló, cansado. Le habían enviado recado de casa de los Castiñeira, a través de uno de los críos, de que no podrían subir las sacas al molino porque el cabeza de familia se había roto una pierna de vuelta de la labranza.
—Tendría que ir hasta Demoroi a buscar sacas a casa de los Castiñeira —explicó—, Ramón se ha roto una pierna y no podrá venir en una temporadita.
Silvana meneó la cabeza mientras afianzaba el abrazo en torno a los hombros, aún fuertes, de su padre.
—Usted no irá a ningún sitio, padre, déjese estar aquí atendiendo la molienda. —Su resolución era tal que no aceptaba réplica—. Ya pertrecho yo a Farruca y bajo a la aldea a por esos sacos.
El anciano asintió y se dejó hacer, su sonrisa condescendiente y agradecida demostraba lo complacido de su alma. A Silvana le gustaba moverse, era inquieta como una alevilla, chispeante como un fuego fatuo de aquellos que relumbran al atardecer, un alma revoltosa incapaz de mostrarse apaciguada más allá de un par de minutos consecutivos. Le gustaba ayudar, le gustaba sentirse útil. Era una muchacha activa, demasiado activa para los ánimos sosegados de su ya anciano progenitor.
Manuel sabía que le gustaba gastar el tiempo deambulando por el bosque, perdida en sus fantasías y cavilaciones, alimentándolas con una imaginación desbordada y recalcitrante, más propia de una cabecita infantil que de una mujer hecha y derecha. Silvana hablaba con los animales, escuchaba los murmullos del viento, sentía el latir de la naturaleza…, o eso decía ella. Desde niña, la fraga había formado parte de su escenario de juegos y a esas alturas podía presumir de conocer al dedillo cada recoveco, cada saliente de roca y hasta cada viejo roble recubierto de musgo.
Por todo ello se sentía mucho más cómoda disfrutando de la soledad de su bosque perdido en mitad de la nada que en la bulliciosa aldea de Demoroi, lugar que solo pisaba cuando era obligado e ineludible menester. A pesar de no ser este su lugar favorito del mundo ni tampoco el más frecuentado, todos en la aldea eran amables con la hija del molinero. Resultaba muy sencillo para Silvana hacerse querer y adentrarse en los corazones de la gente, por lo que cada vez que se dejaba ver por Demoroi era recibida con los brazos abiertos y una afable sonrisa en los acogedores rostros, y rara era la ocasión en la que regresara al molino sin alguna ofrenda: frutas de temporada, huevos frescos, hortalizas, leche recién ordeñada, algún retal con el que confeccionar blusas o faldas de diario y otras humildes chucherías que ella aceptaba y agradecía de corazón.
—Llévate a Dama.
La sempiterna sonrisa de Silvana se acrecentó.
—Nunca voy a ningún sitio sin ella, padre.
La aldea de Demoroi se situaba varios kilómetros monte abajo, encontrándose en realidad formada por un puñado de casas y una iglesia ubicadas en el descenso natural de la ladera, junto al cauce del río, de tal forma que desde su posición disponían de una privilegiada vista de los acantilados y arenales que ornaban aquel discreto y tranquilo rincón bañado por el mar Cantábrico.
El molino de Demoroi, no obstante, se ocultaba en lo más profundo de la fraga, a una altitud considerable, muy cerca del nacimiento de aquel río que dotaba de vida los cultivos de los aldeanos y llenaba de verdura los amplios pastizales y los frondosos montes.
Silvana se había criado en el molino, gozando de una libertad y de una sencillez que resultaría envidiable a ojos de cualquiera que apreciara la vida campechana y humilde. El bosque había sido siempre su lugar secreto, su refugio, y de ese modo se sentía especialmente vinculada a él y a cada una de las criaturas, animadas o no, que formaban parte de su ecosistema.
No obstante, siempre había sido muy consciente de la presencia de la aldea y de lo necesaria que resultaba esta para la vida del molino. Durante su niñez había acudido todas las noches a la escuela de Demoroi y había disfrutado aprendiendo las nociones básicas de letras y números. Pero una vez terminó su escolarización se sintió feliz de volver a refugiarse de nuevo allá arriba, en su pequeño y remoto rinconcito del mundo, para abandonarlo tan solo cuando su padre la enviaba a algún recado. En la fraga, con su padre y con Dama, con los animalitos del bosque, con el rumoroso y serpenteante río, a menudo oscuro y siempre misterioso, y con la frondosa foresta formando el más idílico de los escenarios naturales, le bastaba para ser feliz y sentirse plena. Dichosa. No precisaba más compañía.
Del mismo modo que el ser humano necesita del aire para respirar y de la tierra firme para asentarse, el molino era necesario para los aldeanos, y por ello Silvana se sentía muy orgullosa de ser hija de quien era y del lugar del que procedía. Jamás se había avergonzado de su condición y jamás había ambicionado ser otra persona que la hija del molinero de Demoroi.
Silvana caminaba despacio, de regreso al molino, por el sendero de tierra incómodamente estrecho y desfigurado por profundas roderas de carro, que se deslizaba serpenteante entre las oscuras casas de piedra que se alzaban a ambos lados de la calle principal. Detrás de ella la burra Farruca, un ejemplar joven y lustroso, de pelaje blanco, patas altas y delgaditas y un carácter dócil, la seguía a escasa distancia, unida a su ama por un ronzal que resultaba innecesario pues la bestia conocía el camino a la perfección y era dócil como una bendita. Iba cargada con los sacos de grano de los Castiñeira, por lo que el peso de las angarillas no le permitía tampoco muchos quiebros al animal.
La joven observaba distraída las casas que se alzaban apiñadas a su paso y, aunque no detenía su caminar, sí disfrutaba contemplando detalles tan intrascendentales como la piedra oscura con la que habían sido construidas o cómo la prolífica hiedra y el musgo, característicos de esas latitudes y de un clima especialmente húmedo, parecían pretender engullir las paredes por las que trepaban. Contempló los hórreos dispuestos para albergar la cosecha y los pozos que ornaban los atrios de algunas casas y se sonrió ante el escandaloso modo con el que los perros del lugar salían de sus dominios para saludar a una imperturbable Dama que, absolutamente pachona, caminaba a su par sin hacerles el menor caso.
Un poco antes de dejar atrás el claro que envolvía las últimas casas de Demoroi, antes de dejarse engullir de nuevo por los claroscuros del bosque, vio una figura apoyada de medio ganchete en el crucero de granito que presidía el cruce de caminos y daba la bienvenida a la aldea. Al principio no atinó a adivinar de quien se trataba, pero conforme reducía distancias pudo ver que era Andrés Abráldez, el presuntuoso hijo del alcalde. Al identificarlo por fin torció los labios en un mohín de disgusto.
Andrés era un joven que había dejado atrás la veintena, bastante apuesto y dotado de gran atractivo. Era alto, fuerte y vestía buenas ropas, debido a que no se trataba de un labriego cualquiera, sino del hijo de un funcionario del estado, como a él le gustaba fanfarronear en cualquier ocasión que diera pie para ello. Y aun sin darlo.
Andrés siempre se pavoneaba por la aldea ataviado como un pincel, con el pelo relamido hacia atrás, el rostro perfectamente rasurado y vestido como si fuera de domingo o como si fuese a ser recibido en cualquier momento en la Villa y Corte por el mismísimo rey Alfonso. No faltaban en su atuendo habitual un traje de impecable corte y raya planchada en las perneras, un chaleco de reluciente botonadura, bordado con elegancia, y una impoluta camisa blanca de hilo, de riguroso cuello almidonado y puños impecables. Sus zapatos de hebilla plateada no parecían haber sido concebidos para pisar un terreno barroso como el que rodeaba la aldea. En verdad, todo el personaje que era Andrés Abráldez parecía absolutamente fuera de lugar en un escenario como el que habitualmente pisaba, como si su presencia hubiera sido impuesta allí por alguien de escaso criterio para tomar semejante decisión.
Tanta apostura y riqueza no servían, no obstante, para que su propietario fuese tan solo un poco más querido entre los habitantes de Demoroi, puesto que todas sus virtudes físicas quedaban sepultadas de inmediato, al cabo tan solo de unos minutos de tratamiento, bajo grandes dosis de fanfarronería y perfidia, egoísmo y vanidad. No era necesario profundizar demasiado para descubrir la negrura que envolvía su alma o la falta de humanidad que emanaba, incapaz de ser contenida en su interior, a través de sus oscuras e insidiosas pupilas.
Andrés pretendía a Silvana desde que la joven entrara en la pubertad y las curvas femeninas empezaran a evidenciar el paso de niña a mujer.
En todo momento la respuesta de la joven a tan porfioso seguimiento había sido una clara y rotunda negativa, recibida, por cierto, de muy mal grado por parte del malintencionado galanteador. Pueda ser por orgullo o por cabezonería, puesto que mozas que suspiraran a su paso no le faltaban al joven Abráldez, tal vez por la conjunción de ambas posibilidades o muy seguramente porque el fruto prohibido y negado siempre es el más codiciado, pero Andrés Abráldez no cejaba en su porfía de rondarla, hasta el punto de rozar un desagradable acoso. No hacía falta ser muy despabilado para darse cuenta de que, a esas alturas, la fijación de Andrés por Silvana se había convertido ya en una enfermiza y peligrosa obsesión.
Al situarse a su altura, Andrés tiró al suelo la colilla que sostenía entre los labios, tan solo para pisotearla después con chulería.
—Hola, Silvana, muy solita te veo por estos lares. —Descendió del pedestal sobre el que se alzaba el cruceiro para caminar al lado de la joven, manos en los bolsillos del pantalón y espalda erguida. Por supuesto, Silvana no detuvo su caminar, sino que continuó avanzando sin mirarlo siquiera, tal vez incluso apresurando un poco más el paso.
—Creo que tienes serios problemas de visión, puesto que estoy muy bien acompañada, Abráldez.
Como si comprendiera el alcance de las palabras de su ama, y tal vez así fuera, Dama dio un paso al frente para gruñir al intruso. Se dice que los animales poseen un sexto sentido innato y una intuición privilegiada, y así debía de suceder en tal ocasión, puesto que la inteligente perra era capaz de ver en todo momento el alma negra y podrida de aquel necio.
Andrés, ignorando las señales de amenaza, espurreó una risotada.
—¿Te refieres a esta borrica harinera? —Miró con desprecio a la perra—. ¿O acaso a ese animal del demonio? —Al mentarla, movió la pierna a un lado en ademán de querer patear a la mastina. Dama reaccionó dando un bocado al aire.
—Cuidado, Abráldez, controla tu sucia lengua…, o Dama te la arrancará de un bocado —la burla implícita en las palabras de la joven no consiguió más que azuzarlo.
De una zancada, Andrés se situó muy pegado a su costado, rozándola aposta, para susurrar en el oído de la joven.
—Preferiría que me la arrancaras tú.
El rubor tiñó las mejillas de Silvana, posiblemente a causa de la indignación y la impotencia que ahogaban su alma más que por otros factores de naturaleza íntima. Conteniendo una mueca de repugnancia, bisbiseó entre dientes:
—En tus sueños, cretino…
—En mis sueños hacemos otras cosas que, a buen seguro, te iban a gustar más. —Y pretendiendo propasarse, rodeó con la mano la cadera de la joven con intención de acceder a sus nalgas. Silvana desvió la trayectoria de aquella mano larga propinándole un buen manotazo que, por el momento, le obligó a retroceder. Esta vez se paró en seco para encararle, mirándolo con ceño mientras cerraba las manos en puños.
—¡Estate quieto, Andrés Abráldez, o un día de estos vas a tener un disgusto! —Sus ojos color canela llameaban, las fosas nasales aleteaban al son de una agitada respiración y sus palabras, siseantes y pronunciadas en un tono tan bajo como sombrío, escapaban entre dientes—. Avisado estás.
Andrés no reanudó el intento. Sabía que Silvana Saraiba no era como las demás muchachas de Demoroi: no era sumisa ni apocada, ni tímida ni comedida. Sabía que, en sus entrañas, era puro fuego, un fuego que llevaba a su alma a arder en rebeldía. Era tan impetuosa y decidida como un animal salvaje, como un caballo sin doma… Y quizás por eso le gustaba tanto. Estaba deseando meterse entre sus piernas y obligarla a doblegarse a él, domarla y hacer que claudicara, seguramente hasta gimotear y gritar rendición bajo su poderío varonil. Sabía que yacer con ella sería como bregar en un campo de batalla, que no iba a ser tarea sencilla porque ella misma era una auténtica fiera salvaje, pero igualmente sabía que iba a disfrutar con la caza y conquista de semejante ejemplar. Y no se iba a sentir satisfecho hasta conseguir montarla y doblegarla a su voluntad.
—No me amenaces, Silvaniña, pues ambos sabemos que estás deseando tanto como yo que te lleve ahí detrás, entre los arbustos. —Con un gesto de barbilla señaló el bosque. A continuación, habló con un falso tono zalamero, acariciándole el brazo, arriba y abajo, con el dorso de los dedos. Silvana rechazó el contacto tal que si le hubiera tocado un hierro candente—. No sé por qué te haces la dura conmigo y te resistes a lo que ambos sabemos que deseas, así tan solo consigues que te tenga más ganas. Y ganas ya te tengo bastantes.
Dama gruñó de nuevo, más alto y más ronco, claramente amenazante. Silvana, sin mirar a su compañera, le palmeó el fibroso cuello para tratar de serenarla.
—Ya sabes lo que opino de ti y de tus ganas, así como de dónde puedes metértelas —siseó—. Déjame en paz de una vez por todas o sabrás lo que es bueno.
Andrés chasqueó los dientes, divertido, y espurreó un jadeo.
—¿Y quién me lo va a enseñar? ¿Tu padre? ¿Un viejo que casi ni se tiene en pie? —Silvana tuvo que hacer acopio de una gran contención para no abalanzarse sobre él allí mismo—. Estás muy sola allá arriba, preciosa, ten cuidado. El molino es un lugar dejado de la mano de Dios.
Dicho eso, alargó la mano para enredar uno de aquellos abundantes rizos entre los dedos, llevárselo a la nariz y deleitarse con su aroma. Silvana permanecía erguida, barbilla en alto, mirada airada y hombros encuadrados, ni siquiera osó reaccionar a esa provocación por parte del cretino de Abráldez. Continuó hierática e impasible, tragando bilis y conteniendo la rabia, hasta que el rizo se soltó del dedo y regresó a formar parte del grueso de la melena azafranada.
—Podría ocurrir cualquier cosa durante las noches más oscuras, ¿lo sabes, verdad? —siseó. Sus pupilas oscuras llameaban—. Allá arriba uno puede gritar hasta desgañitarse sin que nadie le escuche. —Chasqueó la lengua y meneó la cabeza en negación—. Sería una pena que te sucediera cualquier desgracia, Silvana Saraiba. —Se pasó la lengua por los labios sin dejar de mirarla—. Hasta pronto, Silvana. —Le guiñó un ojo, regresó las manos a los bolsillos, se dio la vuelta y caminó en dirección a la aldea, silbando alguna oscura cancioncilla.
Furiosa ante el descaro de aquel truhán, indignada e impotente ante amenazas vertidas con absoluto desparpajo, disgustada consigo misma por no haber osado partirle la nariz de un buen derechazo, la joven venció su ira tironeando del ronzal con innecesaria brusquedad para obligar a la borrica a reanudar el paso, dispuesta a salvar la distancia que la separaba de su hogar en el menor tiempo posible.
Capítulo 2
—Es terco como una mula…, con todos mis respetos a Farruca, que es uno de los animales más nobles que conocemos, ¿verdad, Dama? —Silvana conversaba con su querida y fiel amiga mientras permanecía sentada en un saliente de tierra de la orilla, con las faldas y las enaguas arremangadas hasta mitad del muslo y los pies, pantorrillas incluidas, sumergidos en el cauce de verdosa y oscura pátina, siempre silencioso, del río. A su alrededor fluía etérea una ingente sensación de quietud y belleza. Todo allí se encontraba, por fortuna, muy alejado de la mano profanadora del hombre. Todo allí era naturaleza y plenitud en estado puro.
Los pájaros cantaban bulliciosos en sus refugios de las alturas, observando sin ser observados, auténticos soberanos de sus dominios. Ocasionalmente se escuchaba el rítmico golpeteo de un pájaro carpintero marcando su territorio en el tronco de algún árbol cercano, de vez en cuando también el chillido vibrante de un aguilucho, que quebraba la quietud de la tarde y el azul del cielo con su señorial reclamo. Lo que más predominaba, no obstante, era el entusiasta y vibrátil cántico de los gorriones, que redoblaban su tono con una finura, una fuerza y una belleza tan solo atribuibles a la magia con que la madre Tierra dota pulmones tan diminutos.
La naturaleza brillaba allí, en lo profundo y remoto del bosque, en todo su esplendor; y el sol, que en ocasiones conseguía profanar el espeso ramaje, derramaba una agradable calidez sobre la foresta. Era finales de julio y el calor, mezclado con la habitual humedad ambiental de aquellas latitudes, volvía el aire pegajoso y agobiante.
—A veces me gustaría ser un hombre, Dama —Silvana continuaba con su diatriba—, porque te aseguro que así ese cretino de Andrés Abráldez mantendría las distancias. De ese modo podría arreglarle esa cara de insoportable presumido de un buen puñetazo, o arrancarle ese pelo apelmazado que parece que recién lo ha relamido una vaca hasta que se le viera el cuero… Es lo único que se merece ese idiota.
Dama no escuchaba. O tal vez sí lo hacía, aunque permanecía impertérrita mirando a la nada, tumbada sobre el vientre a lo largo del curso del río. Solo el anchuroso lomo y la cabeza asomaban a la superficie.
—Aunque, claro, de ser yo un hombre jamás tendría estos problemas con él, ¿cierto? Lo único que le interesa son las faldas, cualquier falda.
Ante la falta de respuesta, Silvana se levantó, con las suyas aferradas a puñados, y caminó unos cuantos pasos para adentrarse en la corriente. El agua le llegaba ahora, puesta de pie, a la altura de los muslos y, a pesar del calor imperante, se sentía tan fría que casi parecía que cortara la carne allí donde tocaba. Miró hacia abajo y no alcanzó a verse los pies. Como siempre, las aguas del río se desplazaban lentamente, cadenciosas, sinuosas, aquietadas y silenciosas. Tan oscuras como negras lenguas del averno. Sin embargo, no sintió temor alguno. El río era amigo, siempre lo había sido, sus aguas no eran traicioneras y, salvo en determinados meandros que ella conocía a la perfección y que escondían remolinos y pozos sin fondo, auténticos abismos negros, no representaba amenaza alguna.
Además, Silvana sabía que las xanas y encantos estaban de su parte. Su padre le había referido mil veces que jamás traerían la desgracia a las personas de buen corazón, tan solo a los malvados y envidiosos, a aquellos de corazón y alma podridos.
—Hombres, ¿quién los necesita? ¿Quién se fía de ellos? El único hombre bueno que conozco es Manuel Saraiba, el único al que confiaría ciegamente mi vida y mi corazón.
Suspiró, inclinó la cabeza hacia atrás, reposando la nuca en la parte más alta de la espalda, elevó la vista a la cúpula enramada que se extendía sobre su cabeza y sonrió. El sol asomaba entre las redondas y pequeñas hojas de los alisos, haciéndolas titilar como teas vegetales.
Escuchó un chapoteo cercano, pero ni Dama ni ella se inmutaron, seguramente una nutria aprovecharía la quietud de la tarde para su baño vespertino. O para proveerse con la cena. Ella debería hacer lo mismo en lo referente a la primera opción.
Descendió la mirada al agua y recordó aquella ocasión, semanas atrás, cuando vagaba en la hora mágica del atardecer junto al río en compañía de su inseparable Dama y un precioso encanto surgido de las aguas le brindó una revelación. No había podido apreciarlo bien, aparecía desdibujado y ondulante sobre la oscura pátina del curso fluvial, pero sin duda había podido distinguir que se trataba de un rostro masculino; un rostro de hermosos rasgos morenos, varonil, misterioso, bello… No conocía a nadie en Demoroi, ni en las aldeas de los alrededores, que pudiera encajar con aquel rostro dibujado sobre las aguas por la mano mágica de una ninfa. Y eso le provocaba ansiedad, una ansiedad que se mezclaba con su curiosidad innata y le causaba palpitaciones en el pecho y un acuciante desasosiego. ¿Qué pretendía decirle el hada? ¿Qué razón de ser tenía aquella revelación? ¿Prevenirla? ¿Mostrarle algo concreto que debería saber y que desconocía?
Meneando la cabeza en un gesto de ignorancia o tal vez de resignación, suspiró de nuevo y, mientras trataba de vaciar su mente de cavilaciones, empezó a quitarse la ropa sin salir del agua, intercambiando de forma alternativa el peso de un pie al otro para mantener el equilibrio. Primero la falda, con sus enaguas ligeras, que fueron arrojadas con presteza a la orilla seca. Después la camisa y el fajín bordado que ceñía su fina cintura. Se dejó la camisola interior y las calzas, pues ni una cosa ni la otra le restaban libertad de movimientos. Sintiéndose ligera como una pluma se acuclilló en el agua, echando la cabeza hacia atrás. Al ponerse nuevamente en pie, con el cabello completamente empapado escurriendo sobre su espalda y la fina tela ciñéndose a su cuerpo, se sintió como una deidad surgida de las aguas: mágica, poderosa, intocable. Exhaló una gran cantidad de aire, aligerando cualquier peso que ahogara su alma, ensanchó su sempiterna sonrisa y, ante los ojos vigilantes de Dama, se lanzó con suavidad a las aguas, dejándose caer hacia adelante, para ser felizmente engullida por ellas.
A bastante distancia, oculto detrás de una generosa profusión de zarzales espinosos en flor, Andrés la vio surgir de las aguas en todo su esplendor e inmediatamente sintió una molesta dureza en la entrepierna. Tratando de camuflarse un poco más tras los espinos, pues por fortuna todavía no había sido olfateado por aquel can del demonio, continuó observando a la descarada criatura mientras en sus entrañas empezaban a encenderse las ascuas de un fuego abrasador.
Se le secó la garganta de deseo cuando la joven se alzó de las aguas, con la camisola completamente pegada a sus carnes. Pudo adivinar, bajo la fina tela transparente, cada curva, cada forma, cada porción de piel. Observó la carne de ese delicioso tono dorado que poseía Silvana, característico de todas las mujeres que caminaban sin reparos bajo el sol, velada apenas por una fina capa de tela que, a esas alturas, actuaba como una segunda piel. Apreció sin dificultad las oscuras areolas que despuntaban en sus generosos pechos y, al hacerlo, no pudo dejar de relamerse mientras una nueva punzada de deseo oprimía sus pantalones. Silvana había sido dotada de espléndidos pechos: jóvenes, redondos y firmes, que se alzaban provocadores bajo la inútil camisola. Incluso, y a esa distancia incómoda, su febril imaginación era capaz de intuir cómo los pezones herirían la tela, apretándose contra ella.
Jadeó de deseo, sintiéndose como un animal coartado. Y, mientras tanto, allá en el río, ella continuaba retozando, provocándolo, jugueteando con las aguas, insinuándose cada vez más, ocasionando en él un ardor que llevaba tiempo resultando insoportable. Parecía como si ella, de algún modo, supiera de su presencia en aquel lugar y, de algún modo también, deseara incitarlo. ¡Perra infeliz, estaba rozando el límite de su cordura y de su contención!
Cuando de nuevo Silvana se levantó de las aguas y peinó con los dedos el cabello hacia atrás, alejándolo del rostro, Andrés se concentró otra vez en aquellos senos turgentes que se moría por manosear y morder a placer y que, en aquella pose tensada a la que la joven sometía a su cuerpo, parecían ofrecerse a él como merecido obsequio. Pero también pudo distinguir, conforme la joven salía de la corriente con paso decidido, el triángulo rojizo que asomaba en su entrepierna, bajo la fina tela de las calzas, y aquello fue lo que terminó de aniquilar toda cordura. Se imaginó lo sencillo que sería salvar la distancia que los separaba en unas cuantas zancadas y abalanzarse sobre ella, arrancarle esa ropa que no servía para nada, tumbarla sobre el pasto húmedo y hacerla suya allí mismo. Lo estaba pidiendo a gritos, no hacía más que contonearse y exhibirse ante él, insinuándose como una cualquiera. Su propia entrepierna, tras semejante exhibición, le estaba causando un terrible sufrimiento.