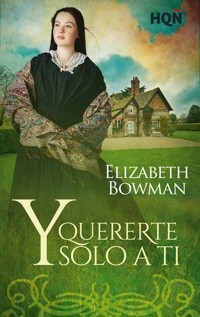3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
HQÑ 341 ¿Podrá la luna altanera alternar sus dos caras y ofrecer la mejor y más bonita a quien la adora y la ama con absoluta devoción? Condado de Clay. Missouri. 1875. Olivia Moongrove es una joven que lo tiene todo para ser feliz: belleza, fortuna y posición; y, sin embargo, cada día se siente la señorita más desafortunada porque precisamente aquello que más desea en el mundo, lo que anhela con absoluta desesperación, es lo que no puede tener. A quien no puede tener. Esta circunstancia acaba por convertir en tirana, despótica y pérfida un alma ya de por sí predispuesta al egoísmo, la arrogancia y la vanidad. La vida nunca ha sido fácil para Jack Payton, del mismo modo que jamás lo es para los integrantes de las clases más humildes de la sociedad. Después de la Guerra sobrevive como mozo de establo en la propiedad donde trabajó durante toda su vida, al igual que ya lo hiciera su padre. Y mientras trabaja, se atreve a soñar en secreto con lo que más adora en el mundo, su luna hermosa: Olivia Moongrove, tan inalcanzable para él como la propia esfera de los cielos. ¿Podrá un alma egoísta y orgullosa redimirse ante un amor verdadero ofrecido con humilde sinceridad? ¿Podrá un corazón noble y sensato doblegar la pasión arrolladora de la inalcanzable luna? - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2015, 2022 Elizabeth Bowman
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Y quererte siempre, n.º 341 - octubre 2022
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1141-352-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Cita
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
A Diego y a Elizabeth, por quererme siempre.
Os quiero siempre.
Rima XXXIX
¿A qué me lo decís? Lo sé: es mudable,
es altanera y vana y caprichosa.
Antes que el sentimiento de su alma
brotará el agua de la estéril roca.
Sé que en su corazón, nido de sierpes,
no hay una fibra que al amor responda;
que es una estatua inanimada… pero…
¡es tan hermosa!
Gustavo Adolfo Bécquer
Prólogo
Plantación Bonneville. Condado de Clay. Misuri. 1875
Olivia Moongrove se desperezó con indolencia, asomando su radiante sonrisa entre el vastísimo océano ondulante de salicarias cuyas florecillas rosadas reían abiertamente al sol.
Había gastado media tarde sin hacer nada —asunto el cual no lograba en modo alguno inferir siquiera una leve carga en su conciencia—, recostada bajo el tibio sol que en esas horas se derramaba sobre la pradera, mientras el apacible aroma de la naturaleza y los colores cálidos del atardecer la transportaban casi hasta el punto de adormecerla.
Con los ojos entornados, los brazos abiertos formando una relajada cruz y las piernas dobladas a la altura de las rodillas, Olivia sonrió al cielo escarchado en mil ronchas anaranjadas y violáceas, mientras los piquituertos colorados cantaban alegremente a su alrededor y se entretenían atusando con el pico sus plumajes.
¿Acaso podría existir mayor felicidad que ver las horas correr sin hacer otra cosa más que mirar al cielo y fantasear con la forma de las nubes? ¿Acaso no existía una secreta dicha en vivir sin tener que rendir cuentas a nadie, haciendo siempre lo que le viniera en gana sin preocuparse por un mañana?
Suspiró con exagerada languidez. ¿Y acaso no resultaba maravilloso saber que existiría un mañana?
Todavía tumbada de espaldas movió los brazos y las piernas arriba y abajo formando un ángel de hierba mientras gruñía de placer, adorando la forma en la que las largas espigas rosadas se doblegaban a su alrededor formando para ella un hermoso dosel vegetal. Su sonrisa se entremezcló con el relajado eco de otro suspiro.
Sí, sin duda era una jovencita muy afortunada, aunque las cosas no siempre habían sido así. No todo había sido ociosidad y despreocupación, no todo florecillas de mil colores vivos y cánticos alegres de pajarillos.
Fijó la mirada en la reptante legión aérea de densas nubes blancas, en apariencia tan tangible como pudiera serlo una enorme y mullida bola de algodón surcando los cielos sobre su cabeza. Sin siquiera parpadear recordó que, efectivamente, la vida no siempre había sido un camino de rosas…
Dieciocho años antes…
Los Moongrove acababan de fallecer dejando huérfanas a dos hermosas niñitas. Olivia, la pequeña, era apenas una criatura recién destetada; y Ada, la mayor, una señorita de doce años recién desperezada a los albores del mundo.
Fue su rigurosa abuela paterna la que se vio obligada a hacerse cargo de ellas y a acogerlas en su residencia de St. Louis, impulsada muy seguramente por el temor al qué dirán y a las murmuraciones procedentes de las lenguas chismosas, en lugar de a una conciencia para la que jamás había habido lugar en su vida.
Las acogió, sí, no sin una apatía y un desagrado evidentes y nada disimulados que la egregia dama no dudó en exteriorizar en forma de indiferencia, crueldad y marcado desdén hacia sus jóvenes nietas; desde el primer instante un auténtico incordio para ella.
Era probable que Olivia sufriera en menor medida los desprecios y humillaciones constantes de su abuela, pues la anciana enseguida se percató de que la pequeña había heredado su carácter, lo que implicaba grandes dosis de egoísmo, perfidia y arrogancia.
¿Y cómo no percatarse, cuando Olivia en realidad tampoco se esforzaba en disimular semejantes rasgos de su personalidad? ¿Acaso mostró un ápice de culpabilidad cuando los sirvientes la descubrieron horrorizados cierta tarde, sentada sobre sus rodillas frente al generoso fuego que ardía en la chimenea de su alcoba, arrojando a las anaranjadas lenguas danzantes el vestido nuevo de Ada solo porque no quería que la joven estrenara ninguna prenda cuando ella no tenía nada para estrenar? ¿Acaso ofreció alguna otra justificación, aparte de su sonrisa siniestra y extrañas chiribitas brillando en sus ojos, cuando destrozó la pamela favorita de Ada solo porque no se le permitió jugar con ella?
Conforme pasaron los años, la abuela Moongrove llegó a formar una especie de extraña coalición con la pequeña, concediéndole a la niña privilegios inimaginables para la mayor de las hermanas, y para cualquier criatura con dos dedos de frente y un mínimo de sensatez, en realidad.
No importaba que los caprichos de la pequeña fueran desorbitados, y procediendo de Olivia sin duda lo eran, pues cuanto más enrevesados eran sus deseos, mayor placer encontraba su abuela en satisfacerlos. Y cuanto más cruel se mostrara la pequeña con la servidumbre, con su propia hermana y con el mundo en general, mayor satisfacción encontraba la abuela ante una instrucción bien hecha.
Era obvio que la anciana Moongrove, que a pesar de su posición privilegiada había vivido sola gran parte de su vida —sin duda debido a su carácter endiablado y al hecho de que no existía mortal capaz de soportarla—, veía en Olivia una prolongación de sí misma, una pupila perfecta y aplicada a la que, en base a la buena materia prima que ya de por sí disponía, resultaría muy sencillo instruir.
Pero sucedió que Ada, que por aquel entonces acababa de convertirse en una adorable florecilla de diecisiete años, fue presentada al señor Bonneville, del condado de Clay, en Misuri, durante un baile de la cosecha. Surgió entonces entre ellos una atracción tan inmediata que el caballero no demoró su propuesta de matrimonio a la mayor de las Moongrove más que unas cuantas semanas. El joven y enamorado caballero no dudó en ofrecerle tanto su hogar como su corazón servidos en bandeja de plata, aderezados ambos con una devoción y un entusiasmo dignos de consideración.
Ada se sintió en la gloria, no solo había conocido al amor de su vida, ese amor con mayúsculas, inmenso y elevado, del que sabía su existencia por haberlo descubierto por las novelas de caballerías que acostumbraba a leer o gracias al maravilloso ejemplo ofrecido por sus propios padres, cuyas muestras de afecto en público y amorosas miradas hablaban de un sentimiento profundo y devoto, más grande que el propio cielo y más insondable que el mismísimo océano, sino que gracias a ese amor recién nacido la vida le brindaba la saludable y necesaria posibilidad de abandonar el hostil nido ofrecido a regañadientes por su abuela.
Por supuesto, Ada jamás hubiera barajado siquiera la posibilidad de iniciar una nueva vida dejando a su hermana menor a merced de la anciana Moongrove.
Confiando en que la dureza innata de la niña se viera aplacada hasta el punto de desaparecer por completo lejos de una influencia tan negativa, se apresuró a arrancarla de las fauces de su severa maestra, rezando para que el afecto y el calor de su nuevo hogar la convirtieran en una joven dócil y recuperable.
Olivia no se hizo mucho de rogar; en realidad no sentía el menor aprecio por su abuela —a quien a pesar de su benevolencia hacia ella consideraba una anciana fastidiosa— y lo único que le importaba era llevar una vida de lujo y esplendor, tanto le daba que esa vida transcurriera en St. Louis como en cualquier otro condado de Misuri.
Por ello, junto a los baúles y demás pertenencias de la reciente señora Bonneville, llegaron a la mansión en suntuoso carruaje los bucles dorados y los enormes ojos azules de una niña de seis años delgaducha, de aspecto curioso y carácter rebelde.
Y alma brumosa.
Con el correr de los años Olivia continuó fraguando su verdadero carácter, muy a pesar de las esperanzas iniciales de Ada de conseguir aplacarla.
Muy al contrario: la popular posición de su cuñado y la abundancia de sus arcas acabaron por convertirla en una criatura mucho más frívola y egoísta de lo que había sido en St. Louis. Sus continuas rabietas competían sin duda con la de los sobrinos que fueron llegando con el paso de los años, y aquello que parecía natural en niños de poca edad y aun menor entendimiento, rozaba el desatino al atribuirse a una señorita de su tiempo y condición.
De belleza agradable a pesar de su nariz larga y afilada, de elevados pómulos, figura espigada e inteligencia vivaz, la joven no contaba con ninguna amiga fuera o dentro de la mansión.
De hecho no existía ni una joven en todo el condado que la considerara aceptable en su trato. Todas la miraban con recelo, conscientes de que relacionarse con aquella criatura era tan peligroso como meter la mano en la boca de una zarigüeya atacada de rabia. ¿Quién querría arriesgarse cuando muchas debutantes habían sido ya víctimas de su lengua mordaz y de sus zancadillas durante el transcurso de un baile?
Del mismo modo la mayoría de los caballeros no estaban seguros de que la posibilidad de emparentar con el hacendado Bonneville supusiera aliciente suficiente como para lidiar con tan salvaje criatura.
No obstante existía una muchacha que la toleraba hasta el punto de llegar a apreciarla, por más inconcebible que este hecho pudiera parecer a simple vista. Se trataba de Wendoline, la humilde hija del capataz de la propiedad, por quien Olivia sentía el mismo apego que los vanidosos niños de alta cuna sienten hacia cualquiera de sus mascotas, a las que consideran de su propiedad y a su libre y eterna disposición.
1
Un silbido que un jilguero tomaría por suyo pero que Olivia sabía a la perfección que procedía del labio humano captó de inmediato la atención de la joven.
Sabía perfectamente quién era el pájaro cantor y el significado que albergaba su cántico. Por algo durante los últimos años aquella melodía había sido usada como contraseña secreta entre los dos.
Se levantó de un salto adornando su rostro con una amplia sonrisa. No hacía falta buscar demasiado, tan solo bastaba seguir la melodía y…
Voilá! A cierta distancia del lugar donde había permanecido recostada, en la parte posterior de los establos, dos hombres se afanaban en cargar en una carreta el estiércol generado por los caballos. Ambos hombres aparecían completamente mugrientos y bañados en sudor, lucían el torso descubierto y las mangas de sus camisas remangadas con tosquedad por encima del codo. Uno de ellos, sin duda el más joven y fornido de los dos, parecía haber descuidado unos minutos su labor para apoyarse sobre su horquillo y lanzar al aire con gesto distraído una sencilla melodía.
Olivia sonrió para sí. Por supuesto que no se había equivocado. Nunca se equivocaba. Allí estaba. Siempre estaba.
Pero el muy idiota no se encontraba solo e igualmente se había atrevido a silbar la contraseña secreta.
La sonrisa inicial de Olivia fue poco a poco desdibujándose hasta convertirse en una mueca airada. ¿Cómo se atrevía a silbar su canción en presencia de otro sirviente? ¿Cómo se atrevía a exponerla de ese modo, maldito estúpido?
Arrugó la nariz y apretó los puños a los costados al tiempo que encajaba la mandíbula hasta sentir un profundo dolor lacerante ascender y aposentarse en ambas sienes. Además ahora que se encontraba de pie en medio del vasto océano rosáceo y por culpa de aquel estúpido y de su inapropiada demanda, el acre olor del estiércol llegaba con fuerza hasta ella.
Se llevó una mano a la nariz y contuvo una arcada.
“¡Dios bendito, qué asco!”.
Alzó la barbilla con arrogancia y, entornando los ojos, regaló al hombre una mirada digna del soberano que, mostrando una encomiable generosidad, perdona la vida al más miserable de sus súbditos. En realidad en aquel momento hubiera preferido salvar en unas cuantas zancadas la distancia que los separaba y propinarle una patada en la entrepierna.
Sin embargo optó por sujetarse las faldas con ambas manos y echar a andar hacia la mansión con la única satisfacción de saber que los ojos del hombre la seguirían hasta que su figura se perdiera de vista en la lejanía. En eso radicaba su poder sobre él: en saberlo siempre pendiente de todos y cada uno de sus pasos.
—Cualquier día de estos se te caerán los ojos de la cara mientras la miras… —El segundo hombre, un tipo maduro de prominente estómago y abundantes barbas oscuras, aprovechó aquel breve segundo de abstracción por parte de su compañero para tomarse también un descanso y chancearse descaradamente de él.
—¡Cállate, Smith! —rugió el aludido, despertando de golpe de su ensimismamiento para hundir con inusitada furia su horca y su dignidad en la humeante pila de estiércol.
—¿Y por qué he de hacerte caso? ¡Todo el mundo sabe que bebes los vientos por la cuñada del patrón?
Jack se forzó a hacer oídos sordos a las burlas de aquel imbécil.
—¡No sabes de lo que hablas, maldito!
El otro chasqueó la lengua, divertido.
—¿Ah, no? —Una carcajada grotesca brotó de lo más profundo de su garganta—. ¡Eres un auténtico necio, Jack Payton, si te crees capaz de disimular tu fascinación por la señorita Moongrove! ¿Crees acaso que los demás somos tontos?
Jack notó que le temblaban las manos y para esconder semejante debilidad aferró con mayor empeño el mango del horquillo, al tiempo que propulsaba la carga con fuerza por encima de su cabeza.
—Estás borracho…
—¡Y tú eres un estúpido! ¡Si vieras la cara de bobo que se te queda cada vez que la pájara pinta anda cerca! —siguió pinchando Smith, que sin duda ignoraba el borboteo furioso que caldeaba ya las venas de su compañero.
—¡Maldito necio, deberías dejar de beber en horas de trabajo o conseguirás que te echen! ¡Conseguirás que nos echen a los dos! —Jack ni siquiera le miraba, por el contrario, se esforzaba en ignorar las palabras de aquel imbécil y concentrarse en el estiércol, de donde nunca debió haber apartado la vista.
—Sabes muy bien de lo que estoy hablando: besas el suelo que pisa Olivia Moongrove. ¿Crees que no se te nota? ¿Crees que ella no lo nota?
Jack chasqueó la lengua y, tan resignado como furioso, clavó su horquillo en la montaña de abono mientras colocaba las manos en las caderas y miraba a su interlocutor de forma sesgada. Sin embargo, y a pesar de mirar en su dirección, sus pensamientos se encontraban ya muy lejos de allí. Concretamente en el recuerdo de una damita menuda, casi sin formas, de cabello del color del oro e insondables ojos azules, nariz altiva y barbilla afilada.
Olivia, Olivia, Olivia… ¿Lo notaría en verdad, tal y como aquel imbécil decía? ¿Sería consciente de sus sentimientos? ¡Dios no lo quisiera! De lo contrario haría mofa de ellos sin la menor consideración. Conociéndola como la conocía, sabía que era capaz de arrancarle el corazón del pecho y usarlo como felpudo durante el resto de su vida, por supuesto, arrastrando sus hermosas y relucientes botinas sobre él una y otra vez.
Pero no, no era posible pensar en algo así. Él nunca le había dejado entrever sus sentimientos, no era tan estúpido. ¿O sí lo era?
—Y no me extraña, la pequeña fierecilla es en verdad bien bonita. Tan bonita como cualquiera de esas plantas que cultiva en su invernáculo, ¿sabes cuales te digo? Las carnívoras, que te acercas a ella embelesado por su belleza y cuando menos te lo esperas te arrancan media mano de un bocado.
—¿Cómo te atreves a hablar de ese modo de la señorita Moongrove? ¡Deberías lavarte la boca para hablar de ella! —Se expresaba entre dientes, emitiendo a la vez un gruñido que arrancaba desde más abajo y más profundo del esternón—. ¡Y tú sí deberías besar el suelo que pisa, desgraciado!
El otro resopló divertido.
—¿Y eso por qué? ¿Acaso su condición la hace diferente de cualquier otra mujer? Una vez desprendidas de sus elegantes enaguas todas son iguales, Jack. Tu señorita Moongrove no es mejor que Betty, la lavandera, o que Ingrid, la hija del lechero, e incluso que cualquiera de las rameras del pueblo. Puede que sus calzones sean de seda, pero lo que esconde entre sus piernas es igual en unas que en otras. —Los ojos del hombre brillaron con lujuria mientras se disponía a reanudar su labor—. Aunque en el caso de Olivia Moongrove, y teniendo en cuenta su temperamento, apostaría a que bajo sus calzones plagados de encajes esconde un cepo para osos.
La mandíbula de Jack se tensó. Aquello era pasarse de la raya.
Avanzó hacia su interlocutor con un brillo homicida en la mirada. Una vez delante de él y sin pensárselo dos veces —no había nada que pensar—, descargó su puño, que en tales circunstancias resultaba poco menos destructivo que una maza de hierro, sobre su rostro colorado y peludo, para derribarlo como un fardo sobre el montón humeante de estiércol. Y efectivamente, como un peso muerto, cayó Smith en toda su ingente envergadura, pataleando boca arriba como un miserable escarabajo incapaz de voltearse.
Desde su posición privilegiada Jack le dirigió una mirada furibunda.
—¡Jamás! ¿Me oyes? ¡Jamás vuelvas a hablar de la señorita Moongrove con tan poco respeto! ¡Y jamás la compares con una de tus fulanas! —Propinándole un último puntapié en un costado, que sacudió de arriba abajo las entrañas del caído, Jack se apartó de él para darle la espalda mientras intentaba contener la bestia que rugía en su interior. Una bestia que bramaba y perdía la razón cada vez que Olivia era mentada. Debía alejarse de allí, debía poner tierra de por medio o aquel necio podía terminar muy mal parado. Y él en la calle, o mucho peor: encerrado en una lóbrega celda.
Aun en el suelo, el agredido se apoyó sobre los codos para incorporarse levemente y concederse un mínimo de dignidad. Su nariz, probablemente partida, derramaba cuajarones de sangre.
—¡Me das pena, Jack Payton, mucha pena! ¡Pobre miserable enamorado de la inalcanzable señorita!
Pero sus palabras, por el bien de su integridad física, no fueron ni siquiera escuchadas, porque Jack se alejaba ya del lugar a grandes zancadas, como una fiera herida que es continuamente azuzada y necesita buscar refugio lejos, lo más lejos posible, y poder así lamer sus numerosas heridas en la intimidad.
2
—¿Has conseguido trasplantar tus rosales enanos, querida? —preguntó Ada a su hermana cuando esta irrumpió como un vendaval en la salita privada de la primera, luciendo manchas de tierra y verdín en los bajos de su vestido beis ribeteado de encajes y cintas de terciopelo marrón. También, por supuesto, llevaba el pelo revuelto y desprendido de sus horquillas, las mejillas coloradas y las botinas echadas a perder…
Ada suspiró, negándose a una inspección más profunda.
Olivia cruzó la estancia como una exhalación ignorando a Ada, que sostenía una de sus novelas favoritas abierta sobre el regazo con un dedo ejerciendo de marcapáginas entre las hojas mientras permanecía sentada cómodamente junto al fuego. Al alcanzar el amplio ventanal se sentó de medio lado sobre el alféizar mientras trataba de acomodar el polisón en su improvisado asiento, de hecho tuvo que pelearse un rato con la tela que se infló de forma inevitable a su alrededor. Doblemente ofuscada por semejante incordio cruzó los brazos con firmeza sobre el pecho mientras buscaba algo con detenimiento en el exterior. Sus labios adelantados en caprichoso mohín y el ceño fruncido a conciencia ejercían de innegable prólogo de un seguro berrinche.
¿Los rosales? ¿Si había trasplantado los…?
Apretó con rudeza la mandíbula hasta que los molares restallaron. ¿Quién podía pensar en los malditos rosales cuando la única imagen que perduraba en su cabeza, como si hubiera sido cosida a mala fe al interior de sus párpados, era la de Jack y su magnífico torso moreno y sudoroso? Jack y su largo cabello de azabache cayendo en gruesos mechones a ambos lados de su rostro…
—Lo hice a primera hora de la tarde —manifestó tajante.
—¿Y dónde has estado hasta ahora?
Olivia se encogió de hombros para evidenciar el fastidio que le suponía aquel interrogatorio.
—Descansando —soltó sin apartar la mirada de la lejanía.
—Haciendo el vago —corrigió su hermana. Por toda respuesta Olivia puso los ojos en blanco—. No deberías pasar tanto tiempo ociosa, Olivia querida, no es bueno para una señorita de tu edad gastar sus días sin hacer nada de provecho.
Olivia hizo mofa de ella moviendo los labios y meneando la cabeza para remedarla en una cómica imitación de su regañina.
—Pero no he desaprovechado la tarde, Ada querida —comentó con retintín y altanería—, a primera hora, tal y como te he dicho, he trasplantado mis rosales.
Ada cerró el libro sobre el halda y dejó escapar el aire muy lentamente entre los labios. Discutir con Olivia era como chocar de frente contra un muro de insensatez y obstinación y por su vida que jamás había conocido un alma con semejantes dosis de ambas cualidades encerradas en un mismo sayo.
—Estoy deseando verlos, seguro que forman un delicioso bouquet junto al enrejado —concedió. Y luego en un tono claramente conciliador—: siempre se te han dado bien las plantas.
Y era cierto. A Dios gracias Olivia parecía encontrar momentos de calma y evasión en la jardinería, y practicarla de vez en cuando ayudaba a mantener a raya el mal genio que guardaba dentro. De hecho el señor Bonneville había dado en la flor de mandar levantar para ella un pequeño invernáculo donde Olivia daba rienda suelta a la energía que albergaba en su interior. También a sus rabietas, por supuesto, y cuando esto sucedía los tarros de barro y cerámica salían volando por doquier.
—Si tú lo dices —murmuró mientras escudriñaba con detenimiento a través de la ventana. Desde allí la visión de los establos y de los dos trabajadores debería ser perfecta, y sin embargo era incapaz de distinguir sobre la pila de estiércol al único de los empleados al que deseaba ver. El otro, por alguna extraña razón, permanecía sentado holgazaneando sobre los excrementos. ¡Menudo idiota!
Sacudió la cabeza con fastidio.
—¿Buscas a alguien?
Sorprendida en su debilidad apartó la mirada de la ventana para pasearla con nerviosismo por la habitación sin detenerla en ningún punto concreto.
—¿A quién podría buscar? —preguntó encogiéndose de hombros y obviando el rubor de sus mejillas. ¡Desde luego no debería buscar al idiota de Jack! ¡En realidad no debería malgastar ni un minuto de mi tiempo en él! Exhaló de forma ruidosa. Estaba claro que tenía que cambiar de tema cuanto antes—. ¿Y el señor Bonneville? ¿Todavía no ha regresado?
Ada suspiró.
—Me temo que no. Esta tarde se reunía con otros terratenientes locales para tratar de llegar a un acuerdo acerca de lo que se debería hacer respecto a la Union Pacific.
Olivia cabeceó con indiferencia. Sabía de lo que hablaba Ada pero, por supuesto, no era un tema que la emocionara en modo alguno hasta el punto de acaparar su interés. Por el rabillo del ojo dirigió una última mirada al exterior pero allí solo se encontraba aquel gordo y estúpido barbudo zanganeando con su horquillo. ¿Pero dónde diablos se había metido Jack?
Regresó con fastidio su atención al interior de la sala.
—¿Siguen insistiendo? ¿No se decía que se encontraban en bancarrota?
—Me temo que sí, continúan insistiendo —comentó Ada—. Y respecto a la bancarrota… —La dama se encogió ligeramente de hombros—. Pierce asegura que mantienen el firme propósito de desplegarse hacia el oeste pasando por esta zona —suspiró— pero insisten en que los granjeros les malvendan sus tierras. Ya ha habido altercados en varias granjas vecinas, han llegado incluso a amenazar a algunos con la expropiación si se niegan a vender.
Olivia miró a su hermana con fijeza. Estaba claro que debía participar en la conversación, que al menos Ada esperaba eso de ella. Podría hacer eso… o levantarse y marcharse de allí cuanto antes.
—Pues entonces tal vez esos granjeros deberían aceptar el dinero que se les ofrece y evitarse problemas —comentó con indiferencia —. Si los expropian perderán sus tierras y también el dinero.
—Pero no creo que sea justo, Olivia, ¡se trata de nuestros vecinos! —Ada negaba con la cabeza. —En la mayoría de los casos esas tierras pertenecieron a las familias durante generaciones, no creo que admitan someterse y abandonar el lugar donde siempre han vivido por un mísero puñado de dólares. Por eso Pierce y algunos otros están intentando interceder a favor de los granjeros, tratar de razonar con la compañía y alcanzar un trato justo. En nuestro caso y en el de nuestros vecinos los Coleman y los Mayfield, apenas nos afecta. Se trataría solo de vender unas tierras improductivas al norte que se encontrarían en la posible línea de construcción ferroviaria, a la altura de las viejas minas.
Olivia la miró de hito en hito. Sabía que los primeros Bonneville en asentarse en aquella parte del país habían florecido gracias a la explotación de una rica vena de cobre descubierta en sus tierras y que durante generaciones reportó gran fortuna y reconocimiento a sus descendientes, incluido su cuñado. Pero al desatarse la guerra civil catorce años antes, todos los hombres del lugar fueron reclutados, incluido el propio Pierce Bonneville, y las minas tuvieron que ser clausuradas, como la mayoría de los negocios del país. Fueron malos tiempos para todos, incluso para los ricos terratenientes y sus populosas familias, aunque sin duda ellos pudieron soportar los rigores extremos de la guerra con mayor holgura que los granjeros y campesinos gracias a sus vastas despensas y al peso de sus arcas. Estas mermaron, obvio, pero resulta mucho peor cuando no existen fondos de los que echar mano en caso de necesidad.
Una vez finalizada la guerra Pierce Bonneville regresó a casa, por fortuna sin ninguna lesión a considerar más que el recuerdo de las calamidades que se había visto obligado a presenciar. Debía empezar de cero y buscar la luz en medio de tanta negrura, debía recuperar una mansión que la guerra había reducido apenas a cuatro paredes y un tejado y ofrecer un futuro digno a su familia. Una esposa joven y cuatro niñas pequeñas —amén de una cuñada consentida que daba más que hacer que todas juntas— confiaban en él en su rol de cabeza de familia. Teniendo en cuenta la abundancia de tierras, áridas e inhóspitas en aquellos momentos, optó por plantar, algo que nunca antes había hecho ninguno de sus ancestros. Con ánimos renovados y con la esperanza de salir adelante, trató de levantar de nuevo la propiedad para dedicarse esta vez al cultivo del maíz.
Fueron comienzos difíciles pero a menudo y cuando la adversidad es tanta, resulta necesario pasar página y comenzar de la nada. Reinventarse a uno mismo y buscar el final del túnel, por más atemorizante que resulte la negrura. Con empeño e ilusión, con la ayuda de los antiguos trabajadores —aquellos que regresaron con vida—, poco a poco la antigua propiedad minera pasó a convertirse en la renaciente Plantación Bonneville.
Olivia se llevó las manos al talle y exhaló, aprovechando para levantarse y alisar los amplios pliegues de su falda. Tanto su paciencia como su nivel de empatía habían alcanzado la cuota soportable. No tenía necesidad, ni ganas, de seguir tratando aquel tema ni un solo segundo. Le resultaba tan aburrido como inútil y existían muchas otras cosas a las que dedicar sus pensamientos, aunque el objeto de todos ellos no se lo mereciera en modo alguno.
—No te preocupes, Ada, son asuntos de hombres y estoy segura de que tanto nuestros vecinos como el señor Bonneville sabrán lo que tienen que hacer para llegar a un acuerdo con la compañía. Y en cuanto a esas tierras del norte, ¡que las venda! Al fin y al cabo las viejas minas llevan más de diez años clausuradas, no tiene sentido alguno conservarlas tan solo como un referente de lo que fueron en su día.
Ada, que se había adelantado ligeramente en su asiento para atender al discurso de su hermana, se dejó caer resignada contra el respaldo del sillón.
—Puede que tengas razón. No creo que vuelvan a reabrirse nunca más, se trata de un terreno totalmente inútil que estará mejor invertido en el crecimiento del país —concedió—. Pero en el caso de muchas pobres familias… perderían sus tierras y hasta sus casas, ¡sería una auténtica calamidad!
—No te pongas en lo peor —cortó Olivia, no porque lo creyera en realidad, sino porque deseaba finalizar aquella charla de una buena vez y retirarse a su alcoba—. Llegarán a un acuerdo con la compañía, estoy segura de ello. Y en el peor de los casos estoy convencida de que los terratenientes echarán una mano a toda esa gente para que no se vean de pronto completamente desahuciados.
Ada sonrió, complacida ante el buen corazón y el buen tino que mostraba de pronto su hermana con sus palabras, lo cual resultaba absolutamente inaudito. Desconocía la incauta de Ada que no existía en su ánimo nada de ello, solo la necesidad imperiosa de terminar con aquel momento y hacer mutis para atender a sus asuntos, los únicos que en realidad le importaban.
—Si me disculpas, Ada, desearía retirarme para asearme un poco antes de la cena. —Fingió una sonrisa condescendiente mientras inclinaba la cabeza en una estudiada reverencia—. Con permiso, hermana.
—Es propio —concedió Ada complacida.
Olivia cerró la puerta de su alcoba de un sonoro portazo, cruzó la estancia en cinco amplias zancadas y se sentó de golpe en un gesto que denotaba indignación, hastío e inmadurez frente al adornado tocador de palisandro para fingir recolocarse el peinado. Una vez frente al espejo ovalado bufó, sin dejar de marcar con los dedos los caracolillos dorados que caían a ambos lados de su rostro.
Había conseguido librarse de la compañía de Ada para poder permanecer por fin a solas con sus pensamientos. Aunque sus pensamientos en ese instante fueran del todo airados e imprudentes, dedicados a un necio que no hacía nada por ser merecedor de ellos.
¿Quién se había creído aquel idiota para silbar su contraseña secreta en presencia de otro sirviente? ¿Acaso no estaba más que avisado?
“No se te ocurra jamás ponerme en evidencia en presencia de los demás, Jack, o de lo contrario te arrepentirás, le había dicho tantas veces que ahora no podía creer que aquel bobo hiciera oídos sordos a su advertencia; nadie debe saber que somos amigos, ¿lo entiendes, verdad? Tú solo eres un mozo de cuadra y no tienes nada que perder pero yo me rebajaría hasta el mismísimo fango si alguien me relacionara contigo. No me comprometas, no me pongas en evidencia, y todo irá bien”.
Y sin embargo hoy la había desafiado. Había silbado su melodía secreta en presencia de aquel gordo barbudo, provocando que saliera confiada de su escondite para mostrarse ante él. ¡Ante los dos!
Apretó los labios y frunció el ceño. De forma casi inconsciente agarró el elegante cepillo de hueso para estrujarlo tan fuerte que los nudillos tornaron blancos y el mango se incrustó en la nívea palma.
Semejante osadía iba a salirle muy cara al idiota de Jack. ¿Quién se había creído para actuar por su cuenta?
Lo castigaría por su insolencia. ¡Por su vida que sí!
Y sabía perfectamente cómo hacerlo.
3