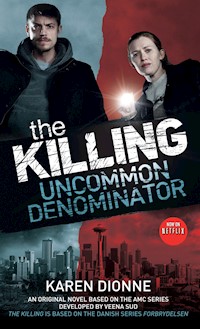7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
Un thriller psicológico hipnotizador, La hija del pantano es la historia de una mujer que debe arriesgar todo lo que tiene para capturar al peligroso hombre que moldeó su pasado y que ahora amenaza con robarle su futuro: su padre. Helena tiene por fin la vida que merece. Un devoto marido, dos hermosas hijas, un negocio que llena sus días. Pero cuando un recluso emplea la violencia para escapar de una prisión cercana, se da cuenta de que ha sido una tonta al pensar que podría dejar atrás sus peores momentos. Helena tiene un secreto: es el resultado de un rapto. Su padre secuestró a su madre cuando esta era adolescente y la mantuvo en una remota cabaña en los pantanos de la Península superior de Michigan. Veinte años después, ella ha enterrado su pasado tan profundamente que ni siquiera su marido sabe la verdad. Pero ahora su padre ha matado a dos guardias y ha desaparecido en un pantano que conoce mejor que nadie en este mundo. La policía comienza su caza, pero Helena sabe que no tienen ninguna posibilidad. Sabe que solo hay una persona que cuenta con las estrategias necesarias para encontrar a alguien preparado para sobrevivir a una catástrofe y al que el mundo llama el Rey del pantano… ella misma. Me sentí atraída por La hija del pantano, de Karen Dionne, desde sus primeras y cautivadoras frases. Inquietante, sinuosa y contada con potencia, no podrás dejar de leerla página tras página. Megan Abbott
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La hija del pantano
Título original: The Marsh King’s Daughter
© 2017 by K Dionne Enterprises L.L.C.
Published by arrangement with Folio Literary Management, LLC and International Editors’ Co.
© 2017, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Traducción del inglés: Yolanda Morató Agrafojo
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
ISBN: 978-84-9139-182-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Cita
Helena
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Agradecimientos
A Roger, por todo
Ser productivo provoca la caída; cuando la siguiente generación se abre paso, la anterior ya ha superado su cima. Nuestros descendientes, para los que no estamos preparados, se convierten en nuestros enemigos más peligrosos. Ellos sobrevivirán y nos arrebatarán el poder de nuestras debilitadas manos.
Carl Gustav Jung
Desde su nido en lo alto del tejado del castillo vikingo, la cigüeña podía ver un pequeño lago y, junto a los juncos y a las verdes orillas, yacía el tronco de un aliso. Sobre dicho tronco tres cisnes batían sus alas y miraban a su alrededor.
Uno de ellos se deshizo de su plumaje y la cigüeña reconoció en el animal a una princesa de Egipto. Allí estaba sentada sin nada que la cubriese salvo su largo y negro pelo. La cigüeña la oyó decir a los otros dos cisnes que cuidaran de su plumaje mientras ella se sumergía en el agua para arrancar las flores que había imaginado ver allí.
Los otros asintieron, cogieron su atavío de plumas y se alejaron volando con su plumaje de cisne.
—¡Sumérgete ahora! —exclamaron—. Nunca más volarás con el plumaje de cisne, ni verás nunca más Egipto; aquí, en el páramo, te quedarás.
Mientras decían esto, rompieron el plumaje del cisne en mil pedazos.
Las plumas flotaron como si fueran una nevada, y luego las princesas mentirosas salieron volando.
La princesa lloró y se lamentó en voz alta; sus lágrimas humedecieron el tocón del aliso, que en realidad no era un tocón, sino el propio Rey del Pantano, el que en tierra pantanosa vive y gobierna. El tronco del árbol se giró y ya no era un árbol, mientras que unas ramas largas y húmedas se extendían como brazos.
La pobre niña estaba terriblemente asustada y empezó a correr. Se apresuró a cruzar el terreno verde y viscoso pero se hundió rápidamente, y el tocón del aliso tras ella. Grandes burbujas negras se abrieron paso entre el limo, y con estas, se desvaneció todo rastro de la princesa.
Hans Christian Andersen
La hija del Rey del Pantano
HELENA
Si te dijera el nombre de mi madre, lo reconocerías enseguida. Mi madre era famosa, aunque nunca quiso serlo. La suya no era la clase de fama que alguien querría tener. Jaycee Dugard, Amanda Berry, Elizabeth Smart… ese tipo de fama, aunque mi madre no fuera ninguna de ellas.
Reconocerías el nombre de mi madre si te lo dijera y entonces te preguntarías… solo un instante, pues aquellos años en los que la gente se preocupaba por mi madre ya son cosa del pasado, como ella… ¿Dónde está ahora? ¿Y no tuvo una hija en la época en la que estuvo desaparecida? ¿Y qué pasó con la niña?
Podría decirte que yo tenía doce años y mi madre veintiocho cuando nos rescataron de su captor; que pasé todos esos años viviendo en lo que los periódicos describen como una granja en ruinas, rodeada de un pantano en medio de la Península Superior de Michigan. Que aunque aprendí a leer gracias a una pila de revistas, ejemplares de la National Geographic de los años cincuenta, y a una amarillenta antología de poemas de Robert Frost, nunca fui a la escuela, nunca monté en bicicleta, nunca llegué a conocer la electricidad ni el agua corriente. Que las únicas personas con las que hablé durante aquellos doce años fueron mi madre y mi padre. Que no sabía que estábamos cautivas hasta que dejamos de estarlo.
Podría decirte que mi madre falleció hace dos años, y que es probable que no te enterases, porque aunque los medios de comunicación informaron de su muerte, sucedió en una época cargada de noticias más importantes. Puedo contarte lo que los periódicos no dijeron: ella nunca superó aquellos años de cautiverio; no fue como una de esas hermosas, elocuentes y francas defensoras de la causa; mi tímida y discreta madre, convertida entonces en un despojo, no recibió ni una sola propuesta para publicar un libro, ni una portada en Time. Mi madre se desvaneció de la atención pública al igual que las hojas de la cúrcuma se marchitan tras una helada.
Pero no te diré el nombre de mi madre. Porque esta no es su historia. Es la mía.
1
—Espera aquí —le digo a mi hija de tres años. Me asomo por la ventanilla bajada de la camioneta para hurgar entre la sillita de bebé y la puerta del copiloto y así poder encontrar el vasito de plástico con un tibio zumo de naranja que lanzó en un arrebato de frustración—. Mamá volverá enseguida.
Mari alcanza el vasito como el cachorro de Pavlov. Su labio inferior sobresale y le brotan las lágrimas. Lo capto. Está cansada. Yo también.
—Uh-uh-uh —gruñe Mari mientras comienzo a alejarme. Arquea la espalda y se lanza contra el cinturón de seguridad como si fuera una camisa de fuerza.
—Quédate quieta, ya vuelvo.
Aprieto los ojos y muevo el dedo para que sepa que le hablo en serio y me dirijo a la parte trasera de la camioneta. Saludo al chico que está apilando las cajas en el muelle de carga, junto a la puerta de entregas de Markham’s –Jason, creo que se llama–, luego abro el portón trasero del vehículo para coger mis dos primeras cajas.
—¡Hola, señora Pelletier!
Jason me devuelve el saludo con el doble de entusiasmo. Vuelvo a levantar la mano para que estemos en paz. Ya no le digo que me llame Helena; me he rendido.
Del interior de la camioneta llega un bang bang bang. Mari está golpeando el vasito de zumo contra el cristal bajado de la ventanilla. Supongo que está vacío. Con la mano abierta golpeo la camioneta en respuesta, bang bang bang, y Mari se sobresalta y se gira con ese fino cabello de bebé que le cruza la cara como barba de maíz. Frunzo el ceño con mi mejor «ya puedes parar si sabes lo que te conviene» y luego me cargo al hombro las cajas. Como Stephen y yo tenemos el cabello y los ojos castaños, al igual que Iris, nuestra hija de cinco años, él se pasó un tiempo maravillándose ante el extraño dorado de esta hija que tuvimos hasta que le dije que mi madre era rubia. Eso es todo lo que sabe.
La tienda de comestibles Markham’s es donde hago la penúltima entrega de las cuatro que tengo, y mi principal punto de venta de mermeladas y jaleas, aparte de los pedidos que recibo por Internet. Los turistas que compran en Markham’s lo hacen con la idea de que mis productos son de elaboración local. Me cuentan que muchos clientes compran varios tarros para llevárselos a casa como recuerdo o para regalo. Con cuerda de carnicero amarro a las tapaderas unos círculos de tela de cuadros y las codifico con colores según su contenido: rojo para la mermelada de frambuesa, púrpura para la de baya de saúco, azul para la de arándanos, verde para la jalea de espadaña y arándanos, amarillo para la de diente de león, rosa para la de manzana silvestre y cerezas de Virginia… con esto puedes hacerte una idea. Creo que el envoltorio es algo bobo, pero parece que a la gente le gusta. Si me quiero adaptar a un área tan deprimida económicamente como la Península Superior, tengo que darle a la gente lo que quiere. No hay que ser una lumbrera.
Hay muchos alimentos silvestres que podría utilizar y muchas maneras diferentes de mezclarlos, pero por ahora me limito a las mermeladas y a las jaleas. Toda empresa necesita concentrarse en algo. Mi logo es el dibujo de una espadaña que figura en cada etiqueta. Estoy bastante segura de que soy la única persona que mezcla la raíz de espadaña con arándanos para hacer jalea. No agrego mucho, solo lo suficiente para justificar la inclusión de «espadaña» en el nombre. En mi infancia, las puntas de espadaña tierna eran mi verdura favorita. Aún lo son. Cada primavera, meto un par de botas de pescador y una cesta de mimbre en la parte trasera de la camioneta y me dirijo a los pantanos que hay al sur de donde vivimos. Stephen y las niñas ni las tocan, pero a él no le importa que las cocine siempre y cuando me prepare una cantidad suficiente para mí. Basta con hervir las espigas durante unos minutos en agua con sal para conseguir una de las mejores verduras de las que tenemos a nuestro alcance. Su textura es un poco seca y harinosa, así que ahora las como con mantequilla, aunque, como es obvio, la mantequilla no es algo que pudiera tomar en mi infancia.
Los arándanos los recojo en las áreas deforestadas al sur de donde vivimos. Hay años en los que la cosecha de arándanos es mejor que en otros. A los arándanos les gusta mucho el sol. Los indios solían quemar la maleza para mejorar la cosecha. Admito que he tenido ciertas tentaciones. No soy la única persona en las llanuras durante la temporada de arándanos, por lo que en las zonas más cercanas a los antiguos caminos de explotación forestal la gente los recoge bastante rápido. Pero no me importa salirme del camino marcado, y nunca me pierdo. Una vez estaba tan lejos, en medio de la nada, que un helicóptero del Departamento de Recursos Naturales me vio y me avisó. Después de convencer a los oficiales de que sabía dónde estaba y lo que estaba haciendo, me dejaron en paz.
—¿Hace mucho calor para usted? —pregunta Jason mientras se agacha y agarra la primera caja que llevo al hombro.
Gruño por toda respuesta. Hubo una época de mi vida en la que no tenía ni idea de cómo responder a esa pregunta. Mi opinión sobre el tiempo no va a hacer que cambie, así que ¿por qué debería importarle a alguien lo que yo piense? Ahora sé que no tengo que hacerlo, que este es solo un ejemplo de lo que Stephen llama «cháchara», hablar por hablar, una manera de rellenar un espacio cuya finalidad no es comunicar nada que tenga valor o importancia. Es la forma que tienen las personas que no se conocen bien para hablar entre sí. No acabo de ver que sea mejor que el silencio.
Jason se ríe como si le hubiera contado el mejor chiste que ha oído en todo el día, y Stephen también insiste en que es una respuesta apropiada, sin que importe que no haya dicho nada que tenga gracia. Cuando dejé el pantano tuve verdaderas dificultades con las convenciones sociales. Da un apretón de manos cuando conozcas a alguien. No te hurgues la nariz. Vete al final de la cola. Espera tu turno. En clase, levanta la mano cuando tengas una pregunta y luego espera a que el maestro te llame por tu nombre antes de preguntar. No eructes ni expulses flatulencias en presencia de otros. Cuando te inviten a casa de alguien, pide permiso antes de usar el baño. Recuerda lavarte las manos y tirar de la cadena después de ir. No puedo decirte cuántas veces he sentido que todo el mundo, salvo yo, sabía la manera correcta de hacer las cosas. En cualquier caso, ¿quién crea estas reglas? ¿Y por qué tengo yo que seguirlas? ¿Y cuáles serán las consecuencias si no lo hago?
Dejo la segunda caja en el muelle de carga y vuelvo a la camioneta por la tercera. Tres embalajes, con veinticuatro tarros cada uno, setenta y dos tarros en total, entregados cada dos semanas durante junio, julio y agosto. Los beneficios que me corresponden son 59,88 dólares por cada caja, lo que significa que, en el transcurso del verano, saco más de mil dólares solo con las ventas en Markham’s. No está nada mal.
Y en cuanto a dejar a Mari sola en la camioneta mientras hago las entregas, sé lo que la gente pensaría si lo supiera. Especialmente sobre eso de dejarla sola con las ventanas abiertas. Pero no las voy a cerrar. Aunque aparco bajo un pino y circula la brisa de la bahía, la temperatura ha sobrepasado los treinta grados durante todo el día y sé lo rápido que puede convertirse en un horno un coche cerrado.
También soy consciente de que alguien podría introducirse fácilmente por la ventana abierta y coger a Mari si quisiera. Pero hace ya años que tomé la decisión de que no educaría a mis hijas con el temor de que lo que le sucedió a mi madre también podría pasarles a ellas.
Una última palabra sobre el tema y termino. Puedo garantizar que si alguien tiene algún problema con el modo en que estoy educando a mis hijas es que nunca ha vivido en la Península Superior de Michigan. Eso es todo.
De vuelta a la camioneta, no se ve a Mari la Escapista por lugar alguno. Me dirijo a la ventanilla del copiloto y miro dentro. Mari está sentada en el suelo masticando, como si fuera un chicle, el envoltorio de celofán de un caramelo que ha encontrado debajo del asiento. Abro la puerta, le saco de la boca el envoltorio y me lo meto en el bolsillo, luego me seco los dedos en los pantalones vaqueros y la amarro a la silla. Una mariposa revolotea por la ventana y aterriza en un lugar del salpicadero donde hay algo pegajoso. Mari aplaude y se ríe. Yo sonrío. Es imposible no hacerlo. La risita de Mari es deliciosa, una risa a garganta llena, sin cohibirse, que nunca me canso de oír; como esos vídeos de YouTube que la gente publica con bebés que se ríen incontrolablemente sobre algo sin trascendencia, como un perro saltarín o una persona que rasga tiras de papel: la risa de Mari es así. Mari es agua burbujeante, sol dorado, la cháchara de los patos joyuyos que nos sobrevuelan.
Ahuyento a la mariposa y arranco la furgoneta. El autobús de Iris la deja en casa a las cuatro cuarenta y cinco. Normalmente Stephen se encarga de las niñas mientras yo hago mis repartos, pero hoy no llegará hasta bien entrada la noche porque ha ido a enseñarle una nueva colección de fotografías de faros al propietario de la galería que vende su obra en The Soo. Sault Ste. Marie, que se pronuncia «Soo» y no como «Salt», como suele decir la gente que no la conoce demasiado bien, es la segunda ciudad más grande de la Península Superior. Pero eso no es decir mucho. La ciudad hermana en la parte canadiense es mucho más grande. Los vecinos a ambos lados del río St. Mary llaman a su ciudad «The Soo». Viene gente de todo el mundo a visitar las esclusas de Soo para ver cómo lo atraviesan los gigantescos portadores de mineral de hierro. Son un gran atractivo turístico.
Entrego la última caja de mermeladas surtidas a la tienda de regalos del Gitche Gumee Agate and History Museum, luego conduzco hasta el lago y el parque. En cuanto Mari ve el agua, comienza a agitar los brazos.
—Gua-gua, gua-gua.
Ya sé que a su edad debería estar empleando frases completas. Durante este último año la hemos estado llevando una vez al mes a un especialista en desarrollo que hay en Marquette, pero hasta ahora esto es lo mejor que ha conseguido.
Pasamos la siguiente hora en la playa. Mari se sienta a mi lado en la cálida grava de la playa, aliviando la incomodidad de la erupción de un molar con un pedazo de madera a la deriva que he enjuagado en el agua para que ella lo mastique. El aire está quieto y caliente, el lago tranquilo, las olas se derraman suavemente como el agua en una bañera. Después de un rato nos quitamos las sandalias y nos metemos en el agua y nos salpicamos para refrescarnos. El lago Superior es el más grande y profundo de los Grandes Lagos, por lo que el agua nunca se calienta. Pero en un día como hoy, ¿quién querría que así fuera?
Me reclino sobre los codos. Las rocas están calientes. Con el calor que hace hoy, parece difícil creer que hace un par de semanas, cuando Stephen y yo trajimos a este mismo lugar a Iris y Mari para ver la lluvia de Perseidas, necesitáramos chaquetas y sacos de dormir. Cuando los coloqué en la parte de atrás del Cherokee, Stephen pensó que era una exageración por mi parte, pero es obvio que no tenía ni idea del frío que hace en la playa una vez que se pone el sol. Los cuatro nos estrujamos en el interior de un saco de dormir doble y nos tumbamos bocarriba sobre la arena. Iris contó veintitrés estrellas fugaces y pidió un deseo por cada una de ellas, pero Mari se pasó la mayor parte del espectáculo dando cabezadas. Saldremos de nuevo dentro de un par de semanas para ver las auroras boreales.
Me siento y miro el reloj. Aún me resulta difícil estar en un lugar a la hora exacta. Cuando una persona crece en la tierra, como me sucedió a mí, la tierra dicta qué haces y cuándo lo haces. Nunca tuvimos reloj. No había razón para ello. Estábamos en sintonía con nuestro entorno al igual que los pájaros, los insectos y los animales, impulsados por los mismos ritmos circadianos. Mis recuerdos están ligados a las estaciones. No siempre soy capaz de recordar cuántos años tenía cuando tuvo lugar un determinado acontecimiento, pero sé en qué época del año sucedió.
Ahora sé que para la mayoría de la gente el año natural empieza el 1 de enero. Pero en el pantano no había nada que distinguiera a enero de diciembre o de febrero o de marzo. Nuestro año comenzaba en primavera, el primer día que florecían las caléndulas acuáticas o marigold. Son unas enormes plantas frondosas, de sesenta centímetros o más de diámetro, cubiertas con cientos de flores de unos tres centímetros de eje y un color amarillo brillante. Otras flores florecen en la primavera, como el iris versicolor o lirio de bandera azul y las cabezas en flor de los pastos, pero la caléndula acuática es tan fecunda que no hay nada que pueda compararse a esa asombrosa alfombra amarilla. Cada año mi padre se ponía sus botas de pescador, se adentraba en el pantano y desenterraba una. La ponía en una vieja bañera galvanizada, que llenaba de agua hasta la mitad, y la colocaba en el porche trasero, donde brillaba como si nos hubiera traído el sol.
Solía desear que mi nombre fuera Marigold. Pero ya no me puedo librar de Helena, del que con frecuencia tengo que explicar su pronunciación: «He-Le-Na». Como muchas otras cosas, fue elección de mi padre.
El cielo adopta el tinte propio del atardecer, que nos advierte de que es hora de irse. Miro la hora y veo con horror que mi reloj interno no ha seguido el ritmo del de mi muñeca. Cojo a Mari en brazos, recojo las sandalias y corro hacia la camioneta. Mari chilla mientras le ajusto el cinturón de seguridad. Me parece comprensible. A mí también me habría gustado quedarme más tiempo. Corriendo me siento en el lado del conductor y giro la llave. El reloj del salpicadero marca las 4:37. Puede que incluso lo logre. Por los pelos.
Salgo embalada del aparcamiento y conduzco hacia el sur por la M-77 tan rápido como puedo. No hay muchos coches de policía en la zona, salvo los de los agentes que patrullan esta ruta; aparte de multar a quienes infringen el límite de velocidad, no hay mucho que hacer. Soy consciente de la ironía de mi situación. Infrinjo el límite porque llego tarde. Pero si me detienen por exceso de velocidad llegaré más tarde aún.
Mari da rienda suelta a un berrinche tremendo mientras conduzco. Da patadas, la arena vuela por toda la camioneta, el vasito rebota en el parabrisas y se le escapan los mocos de la nariz. Miss Marigold Pelletier definitivamente no es una campista feliz. En este momento, tampoco yo.
Sintonizo la cadena de radio pública de la Northern Michigan University de Marquette, esperando que la música la distraiga o ahogue sus gritos. No soy fan de la clásica, pero esta es la única cadena que puedo captar de forma clara.
En su lugar, recibo un aviso de emergencia: «preso a la fuga… secuestrador de niños… Marquette…».
—Cállate. —Le grito, y subo el volumen.
«Refugio Nacional de Vida Salvaje Seney… armado y peligroso… No se acerquen». En un principio, eso es todo lo que logro captar.
Necesito escucharlo. El refugio está a menos de cincuenta kilómetros de nuestra casa.
—¡Mari, para!
Mari parpadea y guarda silencio. Repiten el comunicado:
«Una vez más, la policía estatal informa de que un prisionero que cumple cadena perpetua por secuestro de niños, violación y asesinato ha escapado de la prisión de máxima seguridad de Marquette, Michigan. Se cree que ha matado a dos guardias durante un traslado de la cárcel y se ha escapado en el Refugio Nacional de Vida Salvaje Seney al sur de la M-28. Los oyentes deben ser conscientes de que el prisionero va armado y es peligroso. NO se acerquen a la zona, repetimos, NO se acerquen. Si ven algo sospechoso, llamen a la autoridad competente de inmediato. El prisionero, Jacob Holbrook, fue condenado por secuestrar a una joven y mantenerla cautiva durante más de catorce años en un notorio caso que recibió atención a nivel nacional…».
Mi corazón se detiene. No puedo ver. No puedo respirar. No puedo oír nada más allá de la sangre que corre por mis oídos. Disminuyo la velocidad de la camioneta y me desvío cuidadosamente a la cuneta. Me tiembla la mano cuando la extiendo para apagar la radio.
Jacob Holbrook se ha escapado de prisión. El Rey del Pantano. Mi padre.
Y ya de entrada, soy yo la que lo metió en la cárcel.
2
Regreso a la calzada dejando a mi paso un rocío de grava. Dudo que alguien esté patrullando esta zona de la carretera en vista de todo lo que está ocurriendo a menos de cincuenta kilómetros al sur, e incluso, si alguien lo está, que me detengan por exceso de velocidad es ahora la menor de mis preocupaciones. Tengo que llegar a casa, tengo que tener controladas a mis dos hijas, tengo que saber que están conmigo y que están a salvo. Según el aviso de emergencia, mi padre se está alejando de mi casa en dirección al refugio de vida salvaje. Pero yo sé que no es así. El Jacob Holbrook que conozco nunca haría algo tan obvio. Me apuesto lo que haga falta a que, después de un par de kilómetros, quienes van en su busca perderán su rastro, si no ha ocurrido ya. Mi padre puede pasar por el pantano como un espíritu. Él no dejaría un rastro para los investigadores a menos que quisiera que lo siguiesen. Si mi padre quiere que las personas que lo persiguen piensen que está en el refugio de vida salvaje, eso quiere decir que no lo encontrarán en el pantano.
Agarro el volante. Me imagino a mi padre acechando entre los árboles mientras Iris se baja del autobús y emprende el camino hacia la entrada de nuestra casa; y aprieto más fuerte el pedal. Lo veo saltando y agarrándola en el momento en que el conductor se aleja, como solía saltar de entre los arbustos cuando yo salía del retrete que teníamos en el exterior, para asustarme. Mi miedo por la seguridad de Iris no es lógico. Según la alerta, mi padre escapó entre las cuatro y las cuatro y cuarto, y ahora son las cinco menos cuarto. No hay forma alguna de que pueda caminar unos cincuenta kilómetros a pie en media hora. Pero eso no hace que mi miedo sea menos real.
Mi padre y yo no hemos hablado en quince años. Es bastante probable que no sepa que me cambié el apellido cuando cumplí los dieciocho porque ya había soportado todo lo soportable al ser conocida únicamente por las circunstancias en las que crecí. O que cuando sus padres fallecieron hace ocho años, me legaron esta propiedad. O que empleé el grueso de la herencia para derribar la casa donde él creció y construir una de doble fachada. O que ahora estoy viviendo aquí con mi marido y mis dos hijas pequeñas. Las nietas de mi padre.
Pero sí que podría saberlo. Después de hoy, todo es posible. Porque hoy mi padre se ha escapado de la cárcel.
Llego un minuto tarde. Definitivamente no más de dos. Estoy atrapada detrás del autobús escolar de Iris con Mari, que sigue gritando. Mari ha alcanzado tal estado que dudo que recuerde por qué empezó. No puedo rodear el autobús y entrar en nuestro camino porque tiene la señal de stop extendida y las luces rojas en posición intermitente. Sin que importe que el mío sea el único vehículo en la carretera y que sea mi hija la que el conductor está dejando en su casa. Como si yo fuera a atropellar accidentalmente a mi propia hija.
Iris se baja del autobús. Puedo ver por la manera alicaída en que recorre el camino vacío, como con fatiga, que piensa que me he vuelto a olvidar de llegar a casa a tiempo para estar con ella.
—Mira, Mari —le señalo—, ahí está nuestra casa. Ahí está Sissy. Shh. Casi estamos ahí.
Mari sigue mi dedo, y cuando ve a su hermana, así de repente, se calla. Suelta un hipido. Sonríe.
—¡Iris! —Y no «I-I» o «I-sis» o «Sissy» o incluso «I-wis», sino «Iris», claro como el agua. Ver para creer.
Por fin el conductor decide que Iris ya está lo suficientemente lejos de la carretera para apagar las luces de precaución y la puerta se cierra con un siseo. En el segundo en que el autobús comienza a moverse, doy un giro y aparco en el camino. Los hombros de Iris se enderezan. Saluda con la mano; sonríe con la mirada. Mamá está en casa y su mundo regresa a su eje. Ojalá pudiera decir lo mismo del mío.
Apago el motor y rodeo el vehículo para ponerle las sandalias a Mari. En cuanto sus pies tocan el suelo, sale disparada por el jardín delantero.
—¡Mamá! —Iris se me acerca corriendo y rodea mis piernas con sus brazos—. Pensé que te habías ido.
No lo dice como una acusación, sino como una declaración de hechos. No es la primera vez que decepciono a mi hija. Ojalá pudiera prometer que esta será la última.
—Está bien. —Le aprieto el hombro y le doy una palmadita en la cabeza.
Stephen siempre me está diciendo que debo abrazar más a nuestras hijas, pero el contacto físico me resulta difícil. La psiquiatra que me asignó el tribunal después de que mi madre y yo fuéramos rescatadas dijo que yo tenía problemas de confianza y me hizo practicar unos ejercicios para fomentar la seguridad en mí misma, como cerrar los ojos, cruzar los brazos sobre el pecho y dejarme caer hacia atrás sin nada a lo que agarrarme salvo su promesa. Cuando yo me resistía, decía que estaba siendo beligerante. Pero yo no tenía problemas de confianza. Tan solo pensaba que sus ejercicios eran estúpidos.
Iris me libera y corre tras su hermana hacia la casa. La casa no está cerrada. Nunca lo está. Los dueños de las grandes casas de verano, las que miran a la bahía desde el acantilado, siempre tienen sus propiedades cerradas a cal y canto pero el resto de nosotros ni se molesta. Si un ladrón tuviera que elegir entre una mansión vacía, aislada y llena de caros aparatos electrónicos y una casa de doble fachada que da a la carretera, todos sabemos por cuál se decantaría.
Pero ahora cierro la puerta de la casa y me dirijo hacia el patio lateral para asegurarme de que Rambo tiene comida y agua. Rambo corre a lo largo de la hilera que le acordonamos entre dos pinos de Banks y mueve la cola cuando me ve. No ladra porque le he enseñado a que no lo haga. Rambo es un plotthound, un perro de caza negro con manchas de color café tostado, orejas caídas y suaves y la cola como un látigo. Cada otoño solía llevarme a Rambo a cazar osos, junto a un par de cazadores y sus perros, pero tuve que retirarlo hace dos inviernos después de que decidiera encargarse él solo de un oso que merodeaba por nuestro patio trasero. Un perro de poco más de veinte kilos y un oso negro de más de doscientos veinticinco no juegan en igualdad de condiciones, opine lo que opine el perro. La mayoría de la gente no se percata al principio de que Rambo tiene solo tres patas, pero con una desventaja del veinticinco por ciento, no voy a soltarlo de nuevo en el campo. Después de que comenzara a correr por aburrimiento detrás de los ciervos el invierno pasado, tuvimos que empezar a mantenerlo atado. En los alrededores, un perro que tenga la reputación de acosar a los ciervos puede recibir un disparo en cuanto esté a la vista.
—¿Tenemos galletas? —pregunta Iris desde la cocina. Está esperando pacientemente en la mesa con la espalda recta y las manos cruzadas mientras su hermana recoge migas del suelo.
La maestra de Iris debe adorarla, pero espera a que conozca a Mari. No es la primera vez que me pregunto cómo pueden dos personas tan diferentes venir de los mismos padres. Si Mari es el sol, Iris es la luna. Alguien que sigue a los demás, no una líder; una niña silenciosa, abiertamente sensible, que prefiere leer a correr y que adora a sus amigos invisibles tanto como yo quise una vez al mío, y que se toma la más leve regañina muy a pecho. Detesto haberle causado ese momento de pánico. Iris la de «gran corazón» ya lo ha olvidado y perdonado, pero yo no. Yo nunca olvido.
Voy a la despensa y cojo una bolsa de galletas de la estantería superior. Sin duda, mi pequeña guerrera vikinga intentará escalar hasta ahí algún día, pero Iris la «obediente» nunca pensaría en ello. Pongo cuatro galletas en un plato, lleno dos vasos de leche y me voy al baño. Abro el grifo y me echo un poco de agua en la cara. Al ver mi expresión en el espejo, me doy cuenta de que tengo que mantener la calma. En cuanto Stephen llegue a casa, lo confesaré todo. Mientras tanto, no puedo dejar que mis chicas vean que algo anda mal.
Cuando se terminan la leche y las galletas las mando a su habitación para seguir las noticias sin que ellas escuchen. Mari es demasiado pequeña para entender la importancia de términos como «fuga de prisión», o «persecución» o «armado y peligroso», pero Iris sí que podría.
La CNN está mostrando un plano largo de un helicóptero que sobrevuela los árboles. Estamos tan cerca del área de búsqueda que prácticamente podría salir y desde nuestro porche delantero vería ese mismo helicóptero. Una advertencia de la policía estatal que recorre la franja inferior de la pantalla insta a todo el mundo a permanecer dentro de sus casas. Salen fotos de los guardias asesinados, fotos del furgón de la prisión vacío, entrevistas con las familias en duelo. Una fotografía reciente de mi padre. La vida en la cárcel no ha sido amable con él. Fotos de mi madre cuando era niña y, después, como una mujer de mejillas hundidas. Fotos de nuestra cabaña. Imágenes mías de cuando tenía doce años. Aún no se menciona a Helena Pelletier, pero es cuestión de tiempo.
Iris y Mari vienen correteando por el pasillo. Le quito el volumen a la tele.
—Queremos jugar fuera —dice Iris.
—’Uera —repite Mari—. Fuerr.
Reflexiono. No hay una razón lógica para hacer que las niñas se queden dentro. El patio en el que juegan está cercado con una valla metálica de casi dos metros de altura, y puedo ver toda la zona desde la ventana de la cocina. Stephen hizo que instalaran la valla después del incidente con el oso. «Las niñas dentro, los animales fuera», dijo con satisfacción cuando los operarios terminaron, limpiándose las manos en los fondillos de los pantalones, como si hubiera sido él quien instalase los postes. Como si mantener a salvo a tus hijos fuera tan sencillo.
—Vale —les digo—. Pero solo unos minutos.
Abro la puerta de atrás y las dejo libres, luego cojo un paquete de macarrones con queso del armario y saco un cogollo de lechuga y un pepino del frigorífico. Stephen me escribió un mensaje hace una hora para decirme que llegará tarde y que comerá algo en la carretera, así que serán macarrones con queso de paquete para las chicas y una ensalada para mí. De verdad que no me gusta cocinar. Hay gente que podrá pensar que es algo muy raro teniendo en cuenta la forma en que me gano la vida, pero una persona tiene que trabajar con lo que hay. En nuestras montañas crecían arándanos y fresas. Aprendí a hacer jalea y mermelada. Fin de la historia. No hay muchos puestos de trabajo que enumeren entre sus requisitos pescar en el hielo o desollar castores. Me atrevería a decir que odio cocinar, pero aún puedo oír a mi padre diciéndome «“Odio” es una palabra fuerte, Helena».
Vacío el paquete de pasta en una olla con agua hirviendo y sal y me desplazo a la ventana para controlar a las niñas. La cantidad de muñecas Barbie y Mi Pequeño Pony y princesas de Disney tiradas por el patio en el que juegan me pone enferma. ¿Cómo desarrollarán Iris y Mari cualidades como la paciencia y el autocontrol si Stephen les da todo lo que quieren? Cuando yo era pequeña, no tenía ni siquiera una pelota. Fabriqué mis propios juguetes. Separar colas de caballo y volver a montar sus secciones es tan educativo como esos juguetes en los que se supone que los bebés tienen que emparejar las formas con sus agujeros correspondientes. Y después de una comida de puntas de espadaña tierna, lo que quedaba en el plato era una montaña de algo similar a las agujas de tricotar de plástico; eso es lo que siempre le parecía a mi madre, porque a mí me parecían espadas. Las clavaba en la arena que había en la parte trasera de la casa, como si formaran la empalizada de un fuerte en el que mis guerreros de piña luchaban muchas batallas épicas.
Antes de desaparecer de la sección de tabloides del supermercado, la gente solía preguntarme qué era lo más increíble / sorprendente / inesperado que había descubierto después de integrarme en la civilización. Como si su mundo fuera mucho mejor que el mío. O como si, de hecho, fuera un lugar civilizado. Podría argumentar fácilmente en contra del uso legítimo de esa palabra con la descripción del mundo que descubrí a los doce años: la guerra, la contaminación, la avaricia, el crimen, los niños hambrientos, el odio racial, la violencia étnica… y eso solo para empezar. ¿Lo de Internet? (Incomprensible). ¿La comida rápida? (Un sabor que se adquiere fácilmente). ¿Los aviones? (Por favor, mi conocimiento en torno a la tecnología de la década de los cincuenta era sólido, ¿acaso piensa la gente que los aviones nunca sobrevolaron nuestra cabaña?, ¿o que pensamos que eran algún tipo de pájaro de plata gigante cuando pasaban?). ¿Los viajes espaciales? (Admito que aún tengo problemas con eso. La idea de que doce hombres han caminado por la luna me resulta inconcebible, aunque he visto las imágenes).
Siempre quise darle la vuelta a la pregunta. ¿Me puede decir la diferencia entre la hierba, el junco y la juncia? ¿Sabe qué plantas silvestres se pueden ingerir sin peligro y cómo prepararlas? ¿Puede acertar en ese parche de piel marrón que tienen los ciervos bajo la parte trasera del hombro para que el animal se desplome en el lugar en el que estaba y así no tener que pasar el resto del día siguiendo su rastro? ¿Sabe poner una trampa para conejos? ¿Sabe desollarlos y limpiarlos después de haberlos atrapado? ¿Sabe asarlos en un fuego a cielo abierto para que la carne quede hecha en el centro y en el exterior esté deliciosamente negra y crujiente? Y en cuanto a este tema, para empezar, ¿es capaz de encender un fuego sin cerillas?
Pero yo aprendo rápido. No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que, para la mayoría de la gente, mi conjunto de habilidades estaba seriamente infravalorado. Y, con toda sinceridad, su mundo me ofrecía algunas maravillas tecnológicas bastante sorprendentes. La fontanería interior ocupa un lugar alto en la lista. Incluso ahora, cuando lavo platos o baño a las chicas, me gusta dejar las manos bajo la corriente del grifo, aunque me cuido mucho de hacerlo únicamente cuando Stephen no anda cerca. No muchos hombres estarían dispuestos a aguantar mis expediciones de forrajeo en el monte, toda la noche sola, o mis cacerías de osos, o que coma espadaña. No quiero pasarme.
La verdadera respuesta es la siguiente: el descubrimiento más asombroso que hice después de que nos rescataran a mi madre y a mí es la electricidad. Es difícil comprender ahora cómo nos las arreglamos todos aquellos años sin ella. Veo a la gente cargando alegremente sus tabletas y sus teléfonos móviles y tostando pan y haciendo palomitas en el microondas y viendo la televisión y leyendo libros electrónicos hasta bien entrada la noche, y una parte de mí todavía se maravilla. Nadie que haya crecido con la electricidad puede hacerse una idea de cómo se las arreglarían sin ella, salvo en esas raras ocasiones en que una tormenta acaba con la energía eléctrica y los obliga a encontrar con dificultad linternas y velas.
Imagina no tener nunca electricidad. Ni un único pequeño electrodoméstico. Ningún frigorífico. Ninguna lavadora ni secadora. Ninguna herramienta eléctrica. Nos levantábamos cuando había luz y nos íbamos a la cama cuando oscurecía. Días de dieciséis horas en verano; días de ocho horas en invierno. Con la electricidad, podríamos haber escuchado música, habernos refrescado con ventiladores, haber calentado los rincones más fríos de las habitaciones. O bombear agua del pantano. Yo podría vivir fácilmente sin televisión ni ordenadores. Incluso podría dejar de usar el móvil. Pero si hay algo que echaría de menos si tuviera que prescindir de ello ahora sería la electricidad, sin ninguna duda.
Se oye un grito en el patio en el que juegan. Estiro el cuello. A juzgar por el tono de los gritos de mis hijas no siempre puedo saber si sus emergencias son triviales o reales. Una verdadera emergencia implicaría cubos de sangre saliendo a borbotones de una o de las dos niñas, o un oso negro olisqueando al otro lado de la valla. En una situación trivial, Iris estaría agitando las manos y gritando como si hubiera comido veneno de rata mientras Mari aplaudiría y se reiría.
—¡Abeja! ¡Abeja! —Otra palabra que puede decir sin problemas.
Lo sé. Resulta difícil creer que una mujer que creció en lo que podría decirse que fueron las condiciones de supervivencia más extremas en un entorno salvaje ha criado a una hija que tiene miedo a los insectos, pero ahí está. Ya no llevo a Iris al campo. No hace otra cosa que quejarse de la suciedad y de los olores. Por ahora me va mejor con Mari. Un padre no debe favorecer a un niño por encima de otro, pero a veces es difícil no hacerlo.
Me quedo en la ventana hasta que la abeja se retira sabiamente a un espacio aéreo más tranquilo y las niñas se tranquilizan. Me imagino a su abuelo observándolas desde el otro lado del patio tras la hilera de árboles. Una niña limpia, la otra sucia. Sé a cuál elegiría.
Abro la ventana y llamo a las niñas para que entren.
3
Baño a Iris y a Mari en cuanto recojo la mesa y las meto en la cama pese a sus objeciones. Las tres sabemos que es demasiado temprano. Sin duda estarán con la charla y las risitas durante horas hasta que se queden dormidas, pero no me importa con tal de que estén en la cama y no en el salón.
Consigo volver al salón a tiempo para escuchar las noticias de las seis. Han pasado dos horas desde que escapó mi padre y aún no han informado de que lo hayan visto, lo cual no me sorprende realmente. Sigo pensando que no creo que esté en ningún lugar cercano al refugio de vida salvaje. El mismo terreno que hace que el refugio sea difícil de rastrear lo convierte en un lugar difícil para escapar. Dicho esto, mi padre nunca hace nada sin un objetivo. Hay una razón por la que escapó en el lugar en que lo hizo. Solo tengo que averiguar cuál es.
Antes de derribar la casa de mis abuelos, solía vagar por las habitaciones intentando encontrar algo con lo que poder entender a mi padre. Quería saber qué transforma a alguien de niño a abusador de niños. Las transcripciones del juicio aportan algunos detalles: mi abuelo Holbrook era un genuino ojibwa que recibió su nombre no nativo cuando lo enviaron siendo niño a un internado indio. La familia de mi abuela eran finlandeses que vivían en la parte noroeste de la Península Superior y trabajaban en las minas de cobre. Mis abuelos se conocieron y se casaron cuando tenían treinta y tantos años, y mi padre nació cinco años después. En el juicio la defensa dibujó a los padres de mi padre como unos perfeccionistas, demasiado viejos y rígidos para adaptarse a las necesidades de su niño revoltoso al que castigaban por la mínima cosa. En el almacén de la leña encontré un palo de cedro con el que le azotaban y cuyo extremo se había quedado liso por el desgaste, así que sé que esta parte es verdad. En un cubículo que estaba tapado con un tablero suelto del armario de su dormitorio encontré una caja de zapatos con un par de esposas, un nido de cabellos rubios que supuse que procedían del cepillo de su madre, una barra de labios y un pendiente de perla metidos dentro como si fueran huevos de pájaro, y unas bragas blancas de algodón que asumí que también eran de ella. Me puedo imaginar lo que la fiscalía habría hecho con eso.
El resto de las transcripciones no aportan mucho. Los padres de mi padre lo echaron de casa después de que dejara la escuela en décimo grado, con unos catorce o quince años. Trabajó cortando madera para fabricar pasta de papel durante un tiempo, luego se unió al Ejército, donde fue deshonrosamente expulsado después de poco más de un año porque no se llevaba bien con los otros soldados y no escuchaba a sus comandantes. La defensa dijo que nada de esto era culpa de mi padre. Era un joven brillante que se comportaba mal únicamente porque buscaba el amor y la aceptación que sus padres nunca le habían dado. No estoy tan segura. Puede que mi padre fuera inteligente en cuanto a los asuntos de la naturaleza salvaje pero, sinceramente, no soy capaz de recordar una sola vez en que se sentara y leyera uno de los Geographic. A veces me preguntaba si sabría. Ni siquiera se molestaba en mirar las fotos.
Nada identificaba al padre que yo conocía hasta que encontré su equipo para pescar truchas en un saco de arpillera que colgaba de las vigas del sótano. Mi padre solía contar historias sobre la pesca en el río Fox cuando era niño. Conocía los mejores lugares para pescar. Una vez incluso hizo de guía para un equipo de televisión de Michigan Out of Doors. Desde que encontré su equipo, he pescado muchas veces tanto en el brazo oriental como en el cauce principal del río Fox. La caña de mi padre permite un manejo ágil y agradable. Con una línea de flotación de cuatro o cinco pesos, a veces de seis si lo que hago es pesca a ninfa o con streamer, vuelvo a casa, por lo general, con la nasa llena. No sé si soy tan buena pescadora de truchas como mi padre, pero me gusta creer que sí.
Pienso en las historias sobre la pesca de mi padre mientras el reportaje sigue y sigue. Si yo asesinara a dos hombres para salir de la cárcel sabiendo que mi fuga generaría una de las mayores persecuciones en la historia de Michigan, no me descarriaría para ir a ciegas por el pantano. Me iría a uno de los pocos lugares de la tierra donde hubiera sido feliz.
Son las nueve menos cuarto. Estoy sentada en el porche esperando a Stephen y matando mosquitos a manotazos. No tengo ni idea de cómo va a reaccionar ante la noticia de que el prisionero fugitivo es mi padre, pero sé que no será agradable. Mi marido, de carácter amable y fotógrafo de la naturaleza, rara vez pierde los nervios; eso es una de las cosas que primero me atrajo de él, pero todo el mundo tiene sus límites.
Rambo está tendido junto a mí sobre la madera del porche. Hace ocho años conduje hasta Carolina del Norte para que los criadores de la raza plott me lo entregaran cuando era cachorro. Eso fue mucho antes de que llegaran Stephen y las chicas. Es, sin duda alguna, un perro de una sola persona. No es que no vaya a proteger a Stephen o a las niñas si la ocasión lo requiere. Los sabuesos plott son unos absolutos intrépidos, tanto que los admiradores de la raza los llaman los ninja del mundo canino, el perro más duro del mundo. Pero si la cosa se pusiera fea y toda mi familia estuviera en peligro, Rambo vendría primero a por mí. Las personas a las que les gusta emplear el romanticismo con los animales lo llaman amor, lealtad o devoción, pero no es más que su naturaleza. A los plott se les cría para que no se den por vencidos aunque pasen los días y a sacrificarse antes que a abandonar una pelea. No pueden evitar lo que son.
Rambo ladra y levanta las orejas. Ladeo la cabeza. Puedo distinguir el sonido de los grillos, las cigarras, el ruido del viento a través de los pinos, el crujido de las agujas bajo el árbol que quizá se deba a un ratón o una musaraña, el «ven tú, ven tú» de un cárabo norteamericano, que llama desde la lejanía de la pradera entre nuestro hogar y el de los vecinos, los parloteos y graznidos del par de garzas nocturnas que anidan en el humedal detrás de nuestra casa, y el efecto Doppler del zumbido que emite en la carretera un coche al pasar por nuestra vivienda, pero para los supersentidos caninos de Rambo, la noche es rica en sonidos y olores. De su aliento escapan gemidos y sacude en un tic sus patas delanteras, pero, aparte de eso, no se mueve. No lo hará a menos que yo se lo diga. Lo he entrenado para que entienda órdenes con la voz y con gestos. Le pongo la mano en la cabeza y la apoya nuevamente sobre mi rodilla. No es necesario investigar y cazar todo lo que deambula en la oscuridad.
Por supuesto que voy a hablar de mi padre. Sé que lo que le hizo a mi madre estaba mal. Y matar a dos guardias para fugarse de la cárcel es imperdonable. Pero una parte de mí –una parte que no alcanza a ser un solo grano de polen de una sola flor de un solo tallo de hierba de pantano, esa parte de mí que será siempre la pequeña niña con coletas que idolatraba a su padre– se alegra de que mi padre esté libre. Ha pasado los últimos trece años en prisión. Tenía treinta y cinco años cuando se llevó a mi madre, cincuenta cuando salimos del pantano, cincuenta y dos cuando lo capturaron y condenaron dos años más tarde. En noviembre, cumplirá sesenta y seis años. Michigan no es un estado que tenga pena de muerte, pero cuando pienso en que mi padre pasará los próximos diez, veinte o incluso treinta años en prisión si vive para llegar a la edad de su propio padre, creo que tal vez debería tenerla.
Después de que nos marcháramos del pantano, todo el mundo esperaba que odiase a mi padre por lo que le hizo a mi madre, y así fue. Así es. Pero también sentía lástima por él. Él quería una esposa. Ninguna mujer en su sano juicio le habría acompañado voluntariamente a estas montañas. Si se mira la situación desde su punto de vista, ¿qué otra cosa se supone que debía hacer? Estaba mentalmente enfermo, sumamente equivocado, tan impregnado de esa imagen característica del hombre salvaje nativo americano, que no podría haberse resistido a llevarse a mi madre aunque hubiera querido. Los psiquiatras, tanto los de la defensa como los de la acusación, estuvieron de acuerdo sobre su diagnóstico, trastorno de personalidad antisocial, aunque la defensa argumentó factores atenuantes, como la lesión cerebral traumática que sufrió de niño por los repetidos golpes en la cabeza que recibió.
Pero yo era una niña. Quería a mi padre. El Jacob Holbrook que conocí era inteligente, divertido, paciente y amable. Se ocupó de mí, me alimentó y me vistió, me enseñó todo lo que necesitaba saber no solo para sobrevivir en el pantano, sino para prosperar. Además, estamos hablando de acontecimientos que dieron lugar a mi existencia, así que no puedo decir que lo sienta, ¿no?
La última vez que vi a mi padre fue cuando salió arrastrando los pies de la corte del condado de Marquette con grilletes de piernas y esposado de camino a que lo metieran entre rejas junto con otros mil hombres. No asistí a su juicio: consideraron mi testimonio poco fiable debido a mi edad y crianza, e innecesario, porque mi madre fue capaz de proporcionar a la acusación pruebas más que suficientes para encerrar a mi padre durante una docena de vidas… No obstante, los padres de mi madre me trajeron de Newberry el día en que mi padre fue condenado. Creo que esperaban que si yo veía a mi padre recibir su merecido por lo que le hizo a su hija, llegaría a odiarlo tanto como ellos. Ese fue también el día en que conocí a mis abuelos paternos. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que la madre del hombre al que siempre había tenido por un ojibwa era blanca y rubia.
Desde ese día he pasado en coche por la prisión de Marquette Branch al menos cien veces: cada vez que llevamos a Mari a ver a su especialista, o a llevar a las chicas de compras, o cuando vamos a Marquette a ver una película. La prisión no se ve desde la autopista. Lo único que ven quienes pasan por allí es un camino serpenteante encuadrado entre dos viejos muros de piedra; se asemeja a esas fincas de familias de dinero cuyas entradas conducen entre los árboles a una rocosa escarpadura desde la que se divisa la bahía. Los edificios de la administración con su piedra arenisca se encuentran en el registro histórico del estado y datan de 1889, que fue cuando se abrió la prisión. La sección de máxima seguridad que albergó a mi padre se compone de seis módulos penitenciarios con celdas individuales de nivel cinco rodeadas por un muro de piedra de un grueso de seis metros coronado por una reja de alambre de tres metros de alto. El perímetro lo controlan ocho torres de vigilancia, cinco de ellas equipadas con cámaras para observar igualmente la actividad dentro de los módulos. O eso es lo que dice Wikipedia. Nunca he estado dentro. Una vez contemplé la prisión usando la opción de vista de satélite de Google Earth. No había prisioneros en el patio.
Y ahora la población carcelaria tiene uno menos; lo que significa que en breves minutos voy a tener que contarle a mi marido la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre quién soy y las circunstancias que rodean mi nacimiento, así que ayúdame, Dios.
En el momento justo, Rambo lanza una advertencia con un ladrido. Segundos más tarde la luz de unos faros barre el patio. La iluminación del patio se activa cuando un SUV se adentra en nuestro camino. No es el Cherokee de Stephen; este vehículo tiene una barra luminosa en la parte superior y el logotipo de la policía estatal en un lateral. Durante una fracción de segundo, me permito creer que puedo responder a las preguntas de los agentes y deshacerme de ellos antes de que Stephen llegue a casa. Entonces el Cherokee entra inmediatamente después. Las luces del interior de ambos vehículos se encienden al mismo tiempo. Veo cómo la confusión de Stephen se transforma en pánico en cuanto ve los uniformes de los agentes. Cruza el patio corriendo hacia donde estoy.
—¡Helena! ¿Estás bien? ¿Y las niñas? ¿Qué ocurre? ¿Estáis bien?
—Estamos bien. —Le indico a Rambo que se quede quieto y bajo los escalones del porche para encontrarme con él mientras se acercan los agentes.
—¿Helena Pelletier? —pregunta el inspector jefe. Es joven, tendrá más o menos mi edad. Su pareja parece aún más joven. Me pregunto a cuántas personas han interrogado; cuántas vidas han arruinado sus preguntas. Asiento y busco la mano de Stephen—. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre su padre, Jacob Holbrook.
Stephen gira la cabeza rápidamente.
—Tu padr… Helena, ¿qué está pasando? No lo entiendo. ¿El prisionero fugado es tu padre?
Asiento de nuevo. Un gesto que espero que Stephen acepte a un mismo tiempo como disculpa y confesión.
—Sí, Jacob Holbrook es mi padre. Sí, te he estado mintiendo desde el día que nos conocimos. Sí, la sangre de ese infame corre por mis venas y por las de tus hijas. Lo siento. Siento que hayas tenido que averiguarlo así. Siento no habértelo dicho hasta ahora. Lo siento. Lo siento. Lo siento.
Está oscuro. El rostro de Stephen está en la sombra. No podría decir lo que está pensando, pues me mira y luego, lentamente, a los agentes, a mí y de nuevo a los agentes.
—Vamos dentro —dice por fin. No a mí, sino a los agentes.
Deja caer mi mano y los conduce a nuestra casa por el porche delantero. Y así, de repente, las paredes de mi segunda vida, cuidadosamente construida, se derrumban.