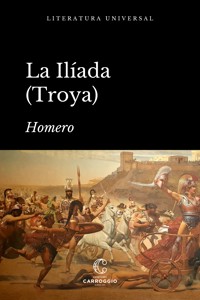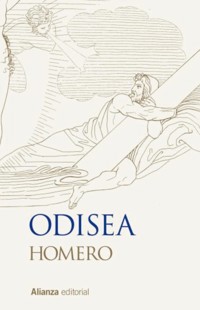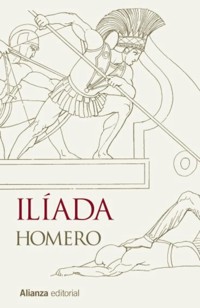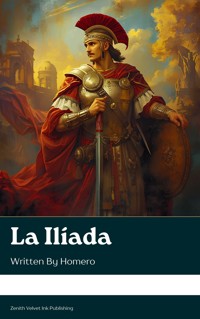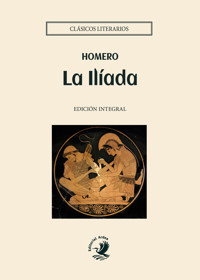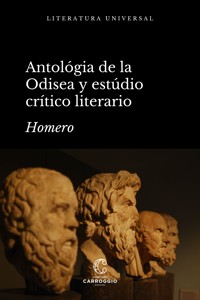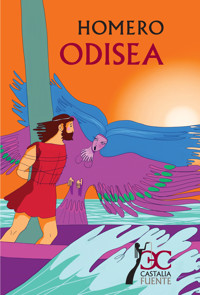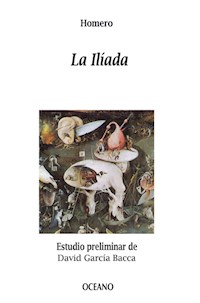La Ilíada
Troya
Homero
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers
Reservados todos los derechos.Presentación de Juan Vives.Traducción y estudio crítico/biográfico de Juan Leita.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Prefacio
PRESENTACIÓN
La Ilíada
CANTO II
CANTO III
CANTO IV
CANTO V
CANTO VI
CANTO VII
CANTO VIII
CANTO IX
CANTO X
CANTO XI
CANTO XII
CANTO XIII
CANTO XIV
CANTO XV
CANTO XVI
CANTO XVII
CANTO XVIII
CANTO XIX
CANTO XX
CANTO XXI
CANTO XXII
CANTO XXIII
CANTO XXIV
ESTUDIO CRÍTICO BIOGRÁFICO
Prefacio
La Ilíada -o, es lo mismo, el poema de Ilión (Troya)- narra un episodio de la guerra que durante diez años sostuvieron las tropas expedicionarias de los aqueos procedentes de diversos puntos de Grecia, contra la ciudad de Troya de la que el poeta se fija en unos días cruciales del décimo año de lucha...
PRESENTACIÓN
EL SENTIDO RELIGIOSO EN HOMERO
Por
JOSÉ VIVES
M. A. por la Universidad de Oxford.
Doctor en Filología clásica, Derecho y Teología.
Posiblemente el lector de nuestro tiempo nada encuentre tan extraño en La Ilíada como el peculiar universo religioso en que se sitúa su trama fundamental, y particularmente la constante intromisión de las divinidades en las acciones de los hombres. Intromisión que fácilmente podría ser considerada impertinente, hasta el punto de provocar fastidio. En efecto, toda La Ilíada, del comienzo al fin, está llena de dioses que intervienen constantemente en la acción, en favor o en contra de los mortales. Estos cumplen religiosamente actos de culto, sacrificios, ofrendas y oraciones, con el convencimiento de que todo depende del favor de los dioses. Y, además, ahí están las historias celestiales que cuentan con todo detalle y con seductora brillantez la vida despreocupada de los inmortales en sus moradas olímpicas. Desde luego, lo que podríamos llamar el material religioso no falta en La Ilíada. Pero según como se mire, uno podría llegar a la conclusión de que, si en La Ilíada hay mucho material religioso, este material está tratado con muy poco espíritu religioso: estos dioses caprichosos, pasionales, lujuriosos, vanos, que roban las esposas de sus colegas y seducen doncellas mortales incautas; que en sus tratos con los hombres no premian ni castigan según los méritos y los deméritos, sino según los dictámenes de su pasión, de su capricho o las exigencias de sus rencillas; esos dioses irresponsables, inmorales e irracionales no pueden ser objeto de una verdadera actitud religiosa. Los dioses de Homero son creaciones poéticas, como tales grandiosas y fascinadoras, pero no se puede pensar que fueran concebidas como auténticas realidades sobrenaturales ante las que el hombre pudiera sentir aquel respeto, aquella veneración, aquel temor que parece esencial en toda actitud religiosa ante la divinidad. Boileau, el gran preceptista y crítico del clasicismo francés, declaraba que la principal función de los dioses en La Ilíada era la de posibilitar la introducción de «intermedios» cómicos para dejar descansar al lector de las continuas batallas y matanzas, único tema que se hubiera ofrecido al poeta si se hubiera limitado a las acciones de los hombres. Dentro de esta interpretación, uno de los mejores conocedores de Homero en los tiempos recientes, Paul Mazon, escribió en su conocida Introducción a La Ilíada, en la colección Budé: «La verdad es que jamás hubo poema menos religioso que La Ilíada. La Ilíada no tiene, como la mayoría de las epopeyas nacionales, el apoyo de una fe; más bien se reflejan en ella todas las incertidumbres humanas». Nadie negará que pueda haber una cierta verdad en esas conocidas apreciaciones de Mazón. Lo que puede ponerse en duda es si el punto de vista en que se pone Mazón es el adecuado para descubrir los valores religiosos que pueda haber en Homero. Es verdad que «La Ilíada no tiene, como la mayoría de las epopeyas nacionales, el apoyo de una fe». Pero es que, para comenzar, La Ilíada no es una epopeya nacional. Puede ser que los griegos posteriores la consideraran como una especie de epopeya nacional, pero pensar que esto pudiera estar en la mente del rapsoda o rapsodas homéricos es un anacronismo. La Ilíada no canta la grandeza de las gestas de los griegos contra un pueblo extraño. (El mismo Mazon señala que los troyanos no eran bárbaros, sino las avanzadillas de los pueblos eolios. Fueron los alejandrinos los que vieron en La Ilíada la expedición de Grecia contra el Asia bárbara.) En La Ilíada no hay propiamente ni vencedores ni vencidos: esto queda particularmente sugerido en el patético canto final de la devolución del cadáver de Héctor. La Ilíada no canta las gestas de una nación, sino la tragedia del hombre, la de todos los hombres, los de un lado y los de otro, a manos de un destino cuyo sentido no pueden comprender y del que no pueden escapar. Porque La Ilíada no es una epopeya nacional, sino la gran tragedia humana, su religión no es una fe nacional que soporte una gesta, sino una fe trágica en esas fuerzas superiores que juegan con los hombres de manera para ellos inexplicable.
La Ilíada perdería toda su fuerza y toda su belleza si el poeta no nos hubiera hecho sentir constantemente esta convicción que tienen sus hombres de estar sometidos y dominados por unos poderes superiores, que son los que realmente dirigen el curso de las cosas mundanas. Su tema principal y radical no es la gloria de los aqueos, ni siquiera la ira de Aquiles, sino el cumplimiento del designio de Zeus, que es en última instancia el responsable de todo lo que hacen los troyanos, los aqueos o el mismo Aquiles. Se ha dicho que podría representarse La Ilíada como en dos escenarios superpuestos: los dioses en el de arriba y los hombres en el de abajo, movidos por aquellos como marionetas. Esta última comparación, hecha famosa luego por Platón en las Leyes, resulta exacta. Nosotros, inconscientemente modernos y positivistas, tendemos a interesarnos exclusivamente por el escenario inferior y queremos hallar dentro de él la explicación de todo lo que en él ocurre: la causa de la derrota aquea la vemos como consecuencia pura y simple de la ira de Aquiles o de la intemperancia de Agamenón; la causa de las victorias troyanas es el arrojo y valentía de Héctor. El poeta no lo ve de una manera tan simple: la ira de Aquiles, la intemperancia de Agamenón, el arrojo de Héctor, la pasión amorosa de Paris, la debilidad de Helena son para el poeta manifestación de fuerzas superiores a los mismos hombres que las protagonizan. Son estas fuerzas superiores las que dirigen lo que los hombres ejecutan sin acabar de saber el porqué de lo que hacen, su ciego amar y odiar, y codiciar y pelear, y matar y morir. Todo ello es para el poeta incomprensible desde el terreno de los hombres; y si reflexionamos, tal vez no nos cueste demasiado darle la razón, porque ¿puede haber algo más incomprensible, más irracional que esas guerras, esos odios, esas muertes sin provecho definitivo de nadie, en que se debatían los hombres helenos y en que nos hemos seguido debatiendo los hombres de todos los tiempos, hasta los tiempos irracionales de la guerra del Vietnam y de la destrucción atómica o de la lucha racial? Cuando se consideran las imprevistas e irracionales consecuencias de las míseras pasiones y acciones de los hombres, no es difícil sentirse dominado por la sensación de que algo que rebasa al mismo hombre es la causa adecuada de todo ello. Este es el terrible sentido trágico de la vida humana, que se manifiesta ya en Homero y que florecerá luego en la tragedia propiamente tal. Y este sentido trágico ante unos poderes superiores es, en Homero como en la tragedia, verdaderamente un «sentimiento religioso».
Es posible que haya quien piense que no falta en Homero el sentimiento de la condición trágica del hombre, pero que no parece que este sentimiento pueda llegar a convertirse en un auténtico sentimiento religioso de «temor de Dios», o de los dioses. Aquellos dioses felices en sus amores impuros y en sus banquetes en los que abunda el vino y resuena «la risa inextinguible», ¿cómo pueden ser causa de temor y reverencia para el hombre? ¿No será verdad, volviendo a la idea de Boileau, que son más bien ridículos personajes de brillantes entremeses casi volterianos, creados por el poeta, no para suscitar el temor de lo sobrenatural, sino más bien para el regocijo malévolo de los oyentes? A este respecto se ha dicho que hay que distinguir en Homero como dos actitudes o dos momentos: Hay que distinguir entre los sentimientos que el poeta pone en boca de sus personajes para expresar la manera como ellos sienten su relación con los dioses, y lo que el poeta narra por sí mismo acerca de lo que imagina ser la vida de los dioses en sus moradas divinas. Hay que distinguir entre lo que los hombres sienten ante los dioses, y lo que los dioses son y sienten en sí mismos. Si se quiere, hay que distinguir entre lo que en Homero es religión, y lo que es mitología; lo que manifiesta a los dioses como poderes o fuerzas sobrenaturales que son objeto de veneración y de temor religioso, y lo que los manifiesta como personalidades o caracteres antropomórficos, que es fruto de la función poética mitificadora. Ambos aspectos son distintos, aunque -como espero mostrar- no contradictorios, y ambos se dan en Homero simultáneamente.
Elemento esencial y característico de toda religión es el «temor» o actitud reverencial ante algo superior no siempre bien determinado -precisamente porque por su misma naturaleza es superior y trascendente al hombre-, algo mágico a lo que se atribuye carácter de divinidad. Presupone el reconocimiento, hecho en la experiencia cotidiana, de que el hombre no es el absoluto, de que las cosas, aun las más íntimas, como la vida, la muerte, la salud y demás dotes naturales, la fortuna, etc., no dependen siempre y absolutamente de la voluntad del hombre, ni siquiera de una secuencia de causas reconocibles y previsibles. Todas estas cosas que se imponen al hombre desde fuera, tienden a concebirse como dependientes de «Otro» u «otros» con los que el hombre espera poder entrar en relación. Surge entonces la actitud religiosa, que es actitud de temor, de reverencia, de homenaje, de reparación, y también, a veces, actitud de evasión, engaño o repulsa ante el «otro» divino.
Homero nos presenta a sus héroes conscientes en todo momento de la necesidad de esta actitud religiosa y reverencial ante los poderes divinos. Bastaría aducir el episodio inicial de La Ilíada, después de la introducción: El poeta comienza su narración preguntando simplemente: « ¿Cuál de los dioses promovió la contienda y la pelea?» (1, 8). Se da por supuesto que la larga historia de guerras y de muertes que va a seguir solo pudo provocarla una divinidad, e inmediatamente sigue el relato de cómo Apolo manda la peste a los aqueos porque el rey Agamenón ofendió a su sacerdote. Más tarde dirá Agamenón que en aquel momento inicial de la contienda no fue él la causa de aquella acción, «sino Zeus, y mi destino, y la Erinia que anda en la oscuridad... ¿Qué podía hacer yo? La divinidad siempre sale con la suya» (Il. XIX, 86 sigs.). Se puede decir que este es el estado perenne en que se encuentran los héroes homéricos: en todo momento están a merced de fuerzas superiores a sí mismos. ¿Qué pueden hacer ellos? La mayoría de las veces los hombres homéricos no saben ni siquiera decir quién es el poder que les impulsó a hacer tal o cual cosa, al menos mientras él mismo no se da a conocer: es simplemente «un dios», «un daimon», o vagamente, como en el caso citado, «Zeus, la Erinia y el destino». Es, en toda su pureza, el sentido de lo numinoso, tan primario en toda religión. Un ejemplo paralelo podría ser el de Héctor, cuando se siente reprochado por haber cedido ante el embate de Ayante. Su respuesta es: «No fui yo el que me acobardé en la batalla y con el estrépito de los caballos, sino que siempre es el designio de Zeus el que sale con la suya; él puede acobardar aún a un hombre valiente, y sin dificultad le roba la victoria, y al contrario, otras veces le da fuerza para pelear» (Il. XVII, 175 sigs.). Como se ve, no se trata solo de una excusa con la que se quiere echar a los dioses la culpa de los propios fallos: lo mismo en los fracasos que en los éxitos, el héroe homérico tiene conciencia de su dependencia radical de poderes mayores que él, de que no es el absoluto. En este sentido los hombres homéricos tienen un profundo sentido religioso.
En realidad se dan distintos tipos de religión según la manera concreta como los hombres se representen estos poderes: animismo, polidemonismo, dinamismo, cultos astrales, teriomorfismo, etc. En Homero ya está definitivamente superada la etapa más primitiva de la religión griega, en que los poderes superiores eran concebidos más bien como fuerzas naturales, aunque queden todavía restos de esta concepción: las fuerzas se han convertido ya en personalidades caracterizadas, es decir, en dioses antropomórficos. Hubo un tiempo en que se pudo pensar que el antropomorfismo religioso de Homero representaba una superficialización de la religión -Verflachung der Religion- que habría tenido lugar en la Jonia alegre y despreocupada de los ricos señores feudales, en cuyas mansiones cantaban los aedos. La verdadera religión de los verdaderos aqueos del siglo XII habría estado basada en la veneración de las fuerzas naturales, sumida en un profundo sentido del misterio de lo numinoso. Hoy, después que al descifrarse las tablas micénicas se han podido leer en ellas más de media docena de nombres de dioses homéricos, parece que hay que concluir que el antropomorfismo religioso no fue una evolución tardía operada en la Jonia de los rapsodas, sino que estaba ya bien establecido desde los tiempos micénicos.
Además, si se interpreta debidamente el sentido religioso de Homero, habrá que concluir también que su antropomorfismo mitológico no supone necesariamente, ni mucho menos, una superficialización de la religión. Quizás es esta precisamente una de las cosas más notables que descubre el estudio de los poemas homéricos, a saber, que la antropomorfización de los poderes divinos no solo no implica una desvirtuación del auténtico sentido religioso, sino que más bien está al servicio de una concepción religiosa más profunda y más desarrollada. Sería un error pensar que la función mitificadora antropomórfica no tiene un verdadero sentido religioso, sino que resulta únicamente de dar rienda suelta a la imaginación poética. La mitificación antropomórfica ejerce en las religiones primitivas una función análoga a la que en religiones más avanzadas ejerce la teología: resulta de la fides quaerens intellectum, es decir, del intento de comprender mejor, de una manera más coherente, más totalitaria, lo que originariamente era solo objeto de una vaga aprehensión reverencial. En las religiones más primitivas, el hombre teme al Poder superior desconocido que interviene en los acontecimientos del mundo de manera para él incomprensible, pero no se preocupa excesivamente de determinar la naturaleza concreta de este poder. Cuando sienta la necesidad de hacerlo, lo hará valiéndose de la función imaginativa, que es la que tiene más plenamente desarrollada: entonces la religión de las fuerzas naturales se convierte en religión mitológica.
La mitología es como la forma primitiva y prelógica de la teología, con la que tiene identidad de función: explicar el objeto religioso, aunque se vale de medios distintos; la mitología se vale del discurso imaginativo, mientras que la teología se vale del discurso racional. A este propósito se ha hablado a veces del «racionalismo» de Homero. En cierta manera esto está justificado. La mitología intenta iluminar con un principio de claridad racional -aunque solo sea con la racionalidad de la imaginación- el mundo fantasmal y caótico de los poderes todavía indiferenciados; les da una forma concreta, unos atributos determinados, los relaciona entre sí con lazos de parentesco. La creencia de que el mundo está regido por un conjunto de divinidades, todas ellas relacionadas bajo el cetro de Zeus, «padre de los dioses y de los hombres», representa la creencia en una concepción unitaria del universo, que no es simplemente caótico o contradictorio consigo mismo. Apurando las cosas podría decirse que representa el descubrimiento del principio de no contradicción en el universo, presupuesto de todo conocimiento científico del mismo. Por otra parte, la creencia en múltiples divinidades con sus diferentes atributos y funciones representa el primer intento de establecer las leyes de la multiplicidad y diversidad, en un universo fundamentalmente uno. A este propósito es típica la división del mundo entre los tres hijos de Cronos, tal como expresa Poseidón en Il. XV, 186 sig.: «Tres somos los hermanos, hijos de Cronos y de Rea: Zeus, yo y, el tercero, Hades, que reina en los lugares inferiores. El universo ha quedado así dividido en tres partes, para que cada uno reine en la suya...» Bajo esta forma mítica, el hombre primitivo, que estaba sujeto a una concepción inevitablemente imaginativa de las cosas, tomaba conciencia a la vez de la diversidad básica y de la relación unitaria que hay entre los tres grandes aspectos que ofrece el mundo de la experiencia y, al mismo tiempo, esta toma de conciencia se hacía en una actitud religiosa. Esta triplicidad de formas del universo era algo sacral, dependiente de unos poderes superiores ante los que el hombre sentía aquel respeto o veneración que está en la base de toda religión.
Esto parece suficientemente claro por lo que se refiere a los grandes mitos cósmicos, como el que acabamos de mencionar. Pero ¿puede decirse lo mismo acerca de las formas cada vez más complejas y elaboradas en que se va desarrollando la mitología? Cuando las divinidades se multiplican portentosamente, y se multiplican al mismo ritmo las historias acerca de ellas; cuando vemos a los dioses intervenir caprichosa y a veces absurdamente en todos los acontecimientos humanos, en las guerras, las muertes, las decisiones, las asambleas y los juegos, ¿podemos decir todavía que el mito tenga una función interpretativa y clarificadora, y, más particularmente, podemos decir que tenga función alguna religiosa? ¿No se habrá llegado ya a un momento en que la imaginación mitificadora se ha constituido como un fin en sí misma, de manera que se inventen historias míticas solo por el placer de imaginarlas, sin ninguna función interpretativa ni sentimiento alguno religioso? Desde luego, todos sabemos cómo en la época helenística, o luego en el Renacimiento, la mitología no era más que ocasión para que el poeta pudiera mostrar su capacidad y audacia imaginativa o descriptiva. ¿Podemos decir que sucede lo mismo en Homero?
Nadie negará que a veces, sobre todo en las escenas en el Olimpo, Homero deja rienda suelta a su imaginación solo por el placer de narrar bellamente: así, por ejemplo, en las brillantes escenas del engaño de Zeus en brazos de su esposa Hera, narradas en el canto XIV de La Ilíada. Pero toda una serie de estudios sobre las circunstancias en que los dioses intervienen en la acción humana narrada en los poemas, han puesto en evidencia que tales intervenciones no obedecen puramente a una necesidad poética o estética, sino a una necesidad más intrínseca de la acción misma, que solo queda explicada suficientemente ante los ojos de sus protagonistas por la intervención sobrenatural. Según análisis realizados principalmente por Bruno Snell, la necesidad de la intervención sobrenatural depende casi siempre del hecho de que el hombre homérico no tiene conciencia de sí mismo como principio agente y causa adecuada de sus propios actos y decisiones: no ha llegado todavía a concebirse a sí mismo y a su libre voluntad como sujeto activo capaz de autodeterminarse: se considera a sí mismo más bien como objeto pasivo e instrumento de determinadas influencias concebidas como «sobrenaturales», sobre todo cuando trata de comprender experiencias de psicología interior un tanto compleja y difícil. Snell estudia particularmente el caso del canto I (188 sig.) en el que, cuando Aquiles delibera si ha de desenvainar la espada y atravesar a Agamenón que acaba de ofenderle, o por el contrario ha de intentar apaciguarse, se le presenta Atenea y le persuade a que refrene su cólera y no pase a las obras. Tal vez no haya que extremar demasiado la idea de que los héroes homéricos carecen absolutamente de conciencia de sí mismos como causa y principio agente de sus propias decisiones; pero, al menos, sí es cierto que no conciben que su propio yo interior pueda ser causa adecuada de decisión y de acción en aquellos casos en que nosotros diríamos que la decisión y la acción fueron más allá de lo que naturalmente hubiera cabido esperar. Lo que naturalmente cabía esperar es que Aquiles no pudiera contener su enojo y atravesara sin más a Agamenón con su espada; el que en aquel momento tuviera serenidad para reflexionar y para contenerse era algo totalmente fuera de lo natural; esto es visualizado como una intervención de Atenea, como un don sobrenatural. Los ejemplos en que una experiencia psicológica interior naturalmente incomprensible se atribuye a un origen divino podrían multiplicarse: en el canto segundo, el sueño por el que Agamenón se decide a presentar batalla es atribuido a Zeus. Nosotros diríamos simplemente que Agamenón se dejó engañar por un sueño insensato, pero los hombres homéricos creen que un sueño que podía tener tales consecuencias tenía que venir de un influjo superior. Un poco más adelante, cuando la estratagema ideada para excitar a los aqueos a la batalla estaba a punto de obtener el efecto contrario de una retirada definitiva de Troya, es Atenea la que increpa a Ulises, haciéndole sentir cuán vergonzoso sería que después de tantas luchas se volvieran a su casa sin haber conseguido nada. Nosotros diríamos que las palabras de Atenea son simplemente las reflexiones que Ulises se hacía a sí mismo al ver la desbandada general: para el héroe estas reflexiones se presentan con tanta fuerza y llegan a tener tal eficacia para restablecer la moral del ejército en un momento en que ya todo parecía perdido sin remedio, que solo las puede considerar como algo superior a sí mismo, como provenientes de una divinidad. Podríamos establecer como un principio de la narración homérica, por el cual diríamos que siempre que el hombre se siente como absolutamente superior a sí mismo, ha de atribuir esta superioridad a una divinidad. En otras palabras, el hombre tiene la sensación de que a veces hace cosas que en sí o en sus últimas consecuencias están mucho más allá de lo que él hubiera esperado o pretendido: este sentimiento lo traduce en una actitud religiosa. Hemos hablado de los momentos en que el hombre siente que sus acciones son superiores a sí mismo, pero lo mismo se diría de los momentos en que el hombre se siente inferior a sí. Ya hemos mencionado las excusas de Agamenón, quien solo puede explicar su irracional conducta y las funestas consecuencias de la misma, diciendo que fueron Zeus, el destino y la Erinia los que le enviaron una ceguera Il. XIX, 86 sig.), o las excusas de Héctor retrocediendo ante Ayante, no por cobardía propia, sino por designio de Zeus (XVII, 175 sig.). Lo que no es comprensible para el hombre, sea porque le parece muy superior a sus fuerzas sea porque le parece muy por debajo de lo que él hubiera podido hacer, es atribuido a una divinidad. Un dios es siempre el que levanta y abate a los hombres más allá de lo que estos comprenden.
Las experiencias psicológicas que no logran ser comprendidas por el que las padece y se atribuyen a una divinidad revisten muchas formas: entre ellas están los casos en que una divinidad se presenta en la forma humana de un amigo o de un desconocido que inesperadamente con su consejo o su acción modifican el curso de los acontecimientos para bien o para mal. Esta es la versión mitológica y religiosa de la gracia de los encuentros fortuitos, de las presencias inesperadas e imprevisibles que pueden llegar a tener enormes consecuencias: es sin duda la forma del amigo la que se presenta, pero la presencia del amigo es un regalo del dios, es una forma de la presencia de Dios.
No solo lo incomprensible de las experiencias psicológicas personales, sino igualmente lo incomprensible de los azares fortuitos busca una inteligibilidad en la intervención sobrenatural: el caso más conspicuo es el del fatal desenlace del duelo entre Paris y Menelao, en el canto III (355 sig.): Menelao es sin duda el más valiente de los dos, y, además, el que tiene la justicia de su parte, ya que Paris es el injusto raptor de Helena. Sin embargo, en el momento decisivo, se le rompe a Menelao la espada, y cuando intenta coger a su enemigo por el casco, se rompe la correa que lo sujetaba, y Afrodita arrebata así al troyano de las manos del aqueo y lo lleva a gozar de los dulces placeres del amor. Es un hecho que suceden en la vida accidentes fortuitos de este género, que son totalmente incomprensibles desde una lógica humana: no hay otra comprensión para el hombre que la que intenta buscar en un nivel distinto: son los poderes sobrenaturales, que actúan más allá de lo que el hombre comprende, los que son responsables de estas cosas. De una manera general puede decirse con F.Robert que este es el sentido de la mayoría de las intervenciones divinas en las acciones guerreras y muy particularmente el de la constante intervención de Ares, el dios de la guerra, ciego y malévolo. Son la expresión de la esencial ininteligibilidad e irracionalidad, desde el punto de vista humano, de la guerra. Una vez rota la batalla todo se reducía a un choque caótico de masas: las peripecias de la lucha escapan totalmente a la intelección y a la voluntad de los combatientes, y aun de los jefes. Nada se produce ya en la refriega según la voluntad y la previsión humanas: es alguna otra voluntad superior, la voluntad de un dios, la que cumple los designios más allá de lo que los hombres previeron y comprenden.
Cuando un héroe ha de ejecutar una hazaña particularmente difícil, inevitablemente aparece alguna divinidad que acude en su ayuda. Cuando Héctor ha de dar muerte a Patroclo, es Apolo quien viene en su ayuda. Cuando Aquiles ha de matar a Héctor, será Palas Atenea. A nosotros fácilmente puede resultamos impertinente esta intromisión divina: fácilmente pensaremos que redundaría en mucha mayor gloria del héroe si él, por sí mismo y sin ayuda de nadie, realizara su gesta. El punto de vista homérico es totalmente distinto: los héroes homéricos saben que no existe la gloria de los hombres independientemente de los dioses: el hombre es un ser desgraciado a quien los dioses levantan o abaten a su gusto. No entiende nada de La Ilíada el que piensa que se trata en ella de enaltecer la gloria de Aquiles, de los griegos o de hombre alguno. La Ilíada es más bien el poema de la tragedia del hombre: Aquiles y Agamenón, lo mismo que Héctor o Príamo, los aqueos lo mismo que los troyanos, todos zarandeados por unas fuerzas misteriosas ante las que todos son impotentes, todos juguetes de un mísero destino manejado por unos dioses brillantes.
Esta es la auténtica dimensión religiosa de La Ilíada: la que se funda en la constatación de la total invalidez y contingencia del hombre. Por eso está hecha de muertes: aquellas largas narraciones de muertes que tal vez nos fatigan y nos parecen excesivas es la manera que tiene el poeta para expresar la contingencia humana. «Se cumple el designio de Zeus». El hombre está siempre anhelando una vida de gozo indefinido; nadie como Homero para pintar el anhelo de vida, de luz, de goce, de gloria de sus héroes. Pero en realidad todo es una pasión inútil: es solo el infortunio, es la muerte, lo que a la larga alcanzan todos los hombres. El gozo y la gloria son siempre fugaces: para los mortales el infortunio y la muerte están siempre al acecho. En el momento de la máxima gloria de Héctor, cuando está para dar muerte a Patroclo, este le predice con palabras conmovedoras su próxima y triste muerte (Il. XVII, 851 sig.). En el momento de máximo triunfo de Aquiles, cuando Héctor está para morir a sus manos, este le recuerda su fin que se aproxima precisamente a manos de Paris, el más cobarde de los troyanos (Il. XXII, 356 sig.). Hay mucho amor a la vida y a la gloria en La Ilíada; pero precisamente por eso acecha por todas partes la sombra del infortunio y de la muerte. Todo es una pasión inútil. Al final acabarán llorando juntamente Aquiles y Príamo por los dos mejores, Patroclo y Héctor, caídos inútilmente sin provecho de nadie, por satisfacer un absurdo punto de honra de Aquiles, a causa de una absurda insolencia de su jefe Agamenón, quien había llevado las huestes aqueas a una expedición igualmente absurda, a causa de la insensata pasión de Paris, seducido por la belleza de Helena. Tan lejos está La Ilíada de ser el poema de la gloria de Aquiles que, bien mirado, habría que considerarlo más bien como el poema de su más vergonzoso y absoluto fracaso: tanto arrojo, tanta obstinación, tantas muertes, absolutamente para nada. Al final, ha muerto el mejor de los amigos, ha muerto el más valiente de los troyanos, y el héroe, lejos de poder exultar en su soñado triunfo, no puede más que pensar en su temprana y oscura muerte.
Todo el despliegue imaginativo de la mitología homérica, toda la brillantez radiante, alegre y despreocupada de los dioses olímpicos, no logran disipar la negra sombra de este destino trágico del hombre. Todo lo contrario, la brillantez radiante y la alegre despreocupación de los dioses están allí para realzar por contraste el negro destino de los humanos. Como dirá más adelante el incisivo Jenófanes, y como confirma toda la historia de las religiones, los hombres tienden a imaginar a sus dioses según lo que ellos mismos son, o mejor, según lo que quisieran ser. Los dioses de Homero gozan de una vida sin fin y sin cuidados, disfrutan sin inhibiciones de los alegres banquetes y de las aventuras amorosas, viven despreocupados por encima de los respetos morales y sociales, precisamente porque esto es lo que los hombres homéricos tenían como ideal de felicidad que no podían conseguir. Los dioses son «los felices», «los inmortales», en comparación con los cuales el hombre puede medir la grandeza de su propia infelicidad y miseria. Bajo este aspecto, la imaginación mitificadora de Homero no solo no es ajena al sentimiento trágico-religioso de la vida humana, sino que tiene la función de realzar este sentimiento. La exuberancia imaginativa de las escenas del Olimpo es la manera que tiene el poeta de expresar lo que nosotros llamaríamos la trascendencia de lo divino. Cuando tiembla el Olimpo a los pasos o al menor gesto de Zeus, cuando Poseidón a su paso hace temblar los montes y los bosques, se indica de esta forma imaginativa la grandeza de esos poderes capaces de aplastar al hombre. Ares tendido en el suelo ocupa más de nueve pletros -cerca de doscientos metros- (/l. XXI 405); un dios puede tener cincuenta veces la talla de un hombre ordinario y puede levantar en alto con su mano a cualquiera de los guerreros y echarlo a través del campo de batalla, más allá de las filas de las tropas y de los carros (/l. XX, 325); los dioses atraviesan con facilidad y a velocidades increíbles los mares, las islas y los montes, y se presentan donde quieren, o pueden lanzar una voz estentórea que resuena en todo el campo de batalla... Todo esto no responde solo a un juego de audacia imaginativa para placer de los oyentes: es la manera en que la mentalidad mítica expresa lo que en la mentalidad teológica racional se diría bajo los nombres de trascendencia, infinitud, omnipotencia u omnisciencia de la divinidad. No se trata de juegos de imaginación, sino de manifestaciones de una verdadera actitud religiosa: estos dioses felices, enormes, ágiles, terriblemente potentes, están allí como expresión de la tremenda pequeñez e impotencia que el hombre siente ante ellos.
Sin embargo, habrá que esclarecer un aspecto particular de esta religiosidad homérica. Probablemente no resultará difícil admitir que en La Ilíada hay un profundo sentido trágico de la vida del hombre. Lo que quizá no sea tan inmediatamente evidente es que, como hemos venido suponiendo, este sentido trágico sea al mismo tiempo un sentido religioso. También la moderna filosofía de un Sartre, por ejemplo, tiene un profundo sentido trágico de la condición del hombre, también ella reduce la vida humana a un absurdo; sin embargo, este sentido trágico no se resuelve en una actitud religiosa, sino todo lo contrario: se constituye en punto de partida para negar toda posibilidad de superar el aparente absurdo trágico de la vida mediante la apelación a cualquier tipo de realidad sobrenatural.
Es muy fácil para el hombre moderno leer en Homero una anticipación de la postura de un Sartre, o al menos, de la más matizada de un Camus, precisamente porque es la misma la experiencia que sirve de punto de partida: la del absurdo de esa pasión inútil que es la vida. Pero, a pesar de todas las semejanzas superficiales, Homero no es un filósofo del absurdo ni un homme revolté: es un hombre que busca una inteligibilidad del absurdo aparente en otro plano de la realidad, en un mundo sobrenatural, y por esto es un hombre fundamentalmente religioso. Precisamente por esto está ahí todo ese aparato sobrenatural: como un supremo esfuerzo por dar inteligibilidad al aparente caos y a la aparente inutilidad de la vida humana, ahí está el llamado «racionalismo» de Homero. Es cuestión distinta la de si realmente la apelación a lo sobrenatural llega a conferir una real y verdadera inteligibilidad al enigma de la vida humana. Muchos hombres -en los tiempos antiguos y en los actuales- han tenido la impresión de que la apelación a la fe para explicar lo ininteligible de este mundo no es más que un intento de explicar obscurum per obscurius (lo oscuro por lo aún más oscuro): es trasladar el problema a un nivel superior, del que sabemos todavía menos que de este mundo. Por lo que se refiere a Homero, podríamos decir que hay un intento de explicar lo irracional o lo suprarracional que parece darse en la existencia humana, apelando a la voluntad de unos seres superiores que juegan con el hombre, pero con ello no hacemos más que trasladar el campo de lo irracional y lo absurdo al mundo de los dioses. ¿Puede creerse en serio en unos dioses como los de La Ilíada, caprichosos e irresponsables, que ayudan o dañan a los hombres sin ningún principio razonable, que son a veces simplemente injustos con los mortales, los engañan y los aplastan por pura veleidad? ¿Puede ser solución para el enigma humano apelar a unos dioses más irracionales y más irresponsables que los mismos hombres? A este respecto se ha hecho notar que, por lo menos, los dioses de la Odisea parecen responder mejor a un cierto principio de orden y de racionalidad. En la Odisea los dioses, en general, premian a los buenos y castigan a los malos: en el mismo comienzo, Zeus protesta de que los hombres atribuyan a los dioses los males que les afligen, cuando son ellos los que con sus locuras se atraen infortunios no decretados por el destino (Od. I, 32). El Zeus justiciero de la Odisea, que ayuda a Ulises y a Telémaco y castiga a los malos pretendientes, parece más noble y más digno que el Zeus de La Ilíada, que lanza a voleo más males que bienes de las tinajas de su puerta (ll. XXII, 523) y juega con las fortunas de los mortales sin atención a sus méritos o deméritos. Podría pensarse que los dioses justicieros de la Odisea responden realmente a un legítimo sentido religioso; pero los dioses caprichosos e injustos de La Ilíada, lejos de ser objeto de veneración, parecen más bien objeto de blasfemia.
Sin embargo, me atrevo a insinuar que esto no es necesariamente así, y que la concepción religiosa de La Ilíada es en cierto sentido más genuina y más profunda que la concepción moralizante de la Odisea. En la acción caprichosa y humanamente irracional de los dioses de La Ilíada, me parece que puede descubrirse una intuición, aunque sea confusa y subconsciente, del atributo más propio y más profundo de toda auténtica divinidad: su soberanía y su libertad verdaderamente ilimitada e independiente de los hombres. Si Dios es Dios, ha de ser absolutamente libre y soberano, no ha de estar supeditado a nada; y aunque solo podrá querer el bien que se confunde consigo mismo, el bien para Dios no coincide necesariamente con el bien tal como lo puede comprender el hombre. La verdadera superficialización de la religión, la negación de la soberanía de Dios, se da cuando, como hace la Odisea, el hombre quiere poner como límite a la soberana libertad de Dios lo que a él le parece justo y razonable. Ciertamente Dios ha de ser en sí justo y razonable, pero la justicia y razonabilidad de Dios escapan necesariamente a la comprensión de los hombres: «Mis caminos no son vuestros caminos» sería el equivalente bíblico de la irracionalidad de los dioses homéricos.
La Ilíada
CANTO PRIMERO
Te ruego, diosa, que cantes la ira de Aquiles, el hijo de Peleo, la ira fatal que ocasionó innumerables males a los aqueos y mandó al infierno las almas de muchos héroes valientes, cuyos cuerpos echó a los perros y a las aves rapaces. Todo ello se cumplía por voluntad de Zeus. Canta, te ruego, lo que ocurrió desde que el divino Aquiles y el hijo de Atreo, señor de sus hombres, se enfrentaron por primera vez en batalla.
¿Quién de los dioses suscitó esta enemistad entre ellos hasta el punto de llegar a las manos? El hijo de Zeus y de Leto, airado contra el rey, provocó una peste maligna en el ejército, de modo que los hombres morían a causa del ultraje que el hijo de Atreo había inferido al sacerdote Crises. Con el fin de rescatar a su hija, acudió Crises a las rápidas naves de los aqueos, llevando espléndidos presentes y las ínfulas del dios Apolo, el arquero, que pendían a lo largo de su cetro de oro. Al llegar allí, suplicó a todos los aqueos y, en particular, a los dos hijos de Atreo, jefes de las tropas:
-¡Hijos de Atreo y demás aqueos de grebas perfectas! Os deseo que los dioses, dueños de palacios olímpicos, os concedan arrasar la ciudad de Príamo y volver felizmente a vuestra patria. Aceptad, a cambio, el rescate y liberad a la hija que quiero, honrando así a Apolo, el arquero, hijo de Zeus.
Todos los aqueos estuvieron de acuerdo en que se respetara al sacerdote y se aceptara el magnífico presente. Pero Agamenón, el hijo de Atreo, no tuvo compasión, amenazándole con duras palabras:
-Viejo, que no te vuelva a ver por entre las cóncavas naves. Ni te quedes aquí, ni vuelvas otra vez. No te serviría de nada el cetro ni las ínfulas del dios. No soltaré a tu hija. Envejecerá en mi casa, en Argos, bien lejos de su tierra. Trabajará en el telar y dormirá conmigo. Márchate, pues. No me encolerices más, para que por lo menos puedas irte ahora con vida.
Atemorizado por estas palabras, el anciano cumplió lo que se le mandaba. Sin decir nada, se fue por la orilla del mar que ruge con estrépito. Mientras se alejaba, alzó una plegaria a su señor Apolo, hijo de Leto, la diosa de bellos bucles:
-¡Señor de Crisa, de la sagrada Cila y de la poderosa Ténedos, señor que llevas el arco de plata, escúchame! Recuerda que otras veces he adornado tu hermoso templo y te he ofrecido en holocausto gruesos muslos de toros y de cabras. Realiza, te ruego, el deseo que ahora tengo: que los dánaos paguen con tus flechas cada una de mis lágrimas.
Oyó Apolo su plegaria y, conmovido en su corazón, descendió de los montes del Olimpo, llevando en sus hombros el arco y el carcaj de doble cubierta. Al moverse, las flechas empezaron a resonar en los hombros del dios encolerizado. En su rápida marcha, tenía todo el aspecto de la noche. Se sentó lejos de las naves y lanzó una flecha, al tiempo que el arco producía un terrible zumbido. Al principio disparó contra los animales de carga y los perros veloces. Pero pronto apuntó sus flechas mortales hacia los hombres. Las piras empezaron a arder con multitud de cadáveres.
Los dardos del dios cayeron sobre el ejército durante nueve días. Al décimo, Aquiles convocó la junta del pueblo. Fue Hera quien le inspiró esta decisión, la diosa de brazos de nieve que sufría por los dánaos al verlos morir de aquel modo. Acudieron todos y, ya reunidos, se levantó Aquiles, el de los pies ligeros, para hablar así:
-Pienso, hijo de Atreo, que tendremos que regresar, si logramos escapar de la muerte. Todos los aqueos estamos pereciendo aquí a causa de la guerra y de la peste. Con todo, consultemos antes a un sacerdote o a un adivino que interprete los sueños, ya que también el sueño proviene de Zeus. Sepamos por qué se encolerizó tanto Apolo, si desea alguna promesa, si nos exige algún holocausto. Quizá con la fragancia de un sacrificio de corderos y cabras tendrá a bien alejar de nosotros la peste.
Habló así, y se sentó. Se levantó entonces Calcante, el hijo de Téstor. Era el mejor de los adivinos. Conocía el presente, el pasado y el futuro. Era el que había conducido las naves aqueas hasta Troya, gracias al poder profético que le había dado Apolo. Con buena voluntad, les dirigió estas palabras:
-Me mandas, Aquiles, amado de Zeus, que explique la cólera del dios Apolo, el arquero. Está bien. Hablaré. Pero antes júrame que me defenderás de palabra y de obra, porque temo al hombre que tiene gran poder entre los argivos y es obedecido por los aqueos. Un rey siempre es más duro con el súbdito contra el cual se irrita. Aunque de momento refrene su cólera, guarda aún su rencor hasta el día en que pueda satisfacerlo en su pecho. Dime, pues, si me salvarás.
Aquiles, el de los pies ligeros, le respondió:
-No temas nada. Explica lo que sabes. Te juro, Calcante, por Apolo, amado de Zeus, a quien tú mismo invocas siempre que revelas los oráculos a los dánaos, que mientras yo viva y contemple esta tierra nadie ha de poner sobre ti sus pesadas manos, en tanto que estemos junto a las cóncavas naves. Habla sin miedo, aunque sea algo referente a Agamenón que hace gala de ser el más poderoso entre los aqueos.
Entonces, más confiado, habló el insigne sacerdote:
-El dios no está enojado por razón de ninguna promesa ni de ningún holocausto, sino por el ultraje que Agamenón infirió a aquel sacerdote, al no devolverle la hija ni admitirle el rescate. Por esto el arquero nos aflige con tantos males, y todavía nos ha de afligir con otros más. Si no devolvemos la muchacha de ojos vivos a su padre, sin premio ni rescate, y no ofrecemos en Crisa un holocausto sagrado, el dios no apartará de los dánaos esta peste ignominiosa. Solo entonces podríamos aplacarlo y convencerlo.
Después de decir esto, se sentó. Al instante se levantó Agamenón, el hijo de Atreo, el poderoso héroe. Su corazón estaba lleno de cólera y sus ojos resplandecían como si fueran fuego ardiente. Dirigiendo a Calcante su terrible mirada, le dijo:
-Adivino de calamidades, nunca me has predicho nada que fuera agradable. Te gusta siempre profetizar desgracias. Jamás has dicho ni hecho nada bueno. Y ahora, con tu vaticinio, dices que el dios arquero manda estos males a los dánaos porque rehusé el magnífico rescate por la joven Criseida. A mí me gustaría tenerla en mi casa. La prefiero, desde luego, a Clitemnestra, mi esposa. En nada desmerece, ni en belleza ni en inteligencia. Con todo, me resigno a devolverla, si esta es la mejor solución. No quiero que perezca el ejército, sino que se salve. A cambio, sin embargo, preparadme otro presente, para que no sea yo el único aqueo que quede sin honor. No sería justo. Ya veis todos que se me va de las manos el presente que me correspondía.
El divino Aquiles, el de los pies ligeros, le contestó:
-¿Cómo pueden darte otro presente los generosos aqueos, glorioso hijo de Atreo, el más ambicioso de riquezas? No sabemos que haya ninguna propiedad común. El botín que conseguimos de las ciudades conquistadas ya está repartido, y no es justo obligar a los hombres a que lo reúnan de nuevo. Devuelve ahora esta muchacha al dios, y los aqueos te daremos tres o cuatro veces más cuando Zeus nos conceda apoderarnos de la bien amurallada Troya.
El rey Agamenón le respondió:
-Aquiles, semejante a un dios, aunque seas tan ingenioso, no conseguirás engañarme ni convencerme. ¿No quieres quizá para ti solo el honor, dejándome a mí sin nada, al pretender que devuelva esta muchacha? Los generosos aqueos me darán una recompensa, equivalente a mi deseo. Y si no me la dan, yo mismo me apoderaré de algo tuyo, o de Ayax, o de Ulises, a pesar de que se enojen. Pero sobre esto hablaremos más tarde. Botemos ahora al mar divino una nave negra. Dispongamos los remeros que hagan falta. Embarquemos víctimas para el holocausto y a la misma Criseida, de bellas mejillas, Cualquiera de los jefes puede ser el capitán: Ayax, Idomenea, el divino Ulises o tú mismo, hijo de Peleo, el más valiente de todos. Así podrás aplacar con sacrificios al dios arquero.
Aquiles, el de los pies ligeros, le miró con rostro enfurecido y le dijo:
-Eres un infame. Te roe la codicia. ¿Cómo quieres que ninguno de los aqueos cumpla tus órdenes para iniciar la marcha o para luchar encarnizadamente contra otros hombres? Yo no vine a pelear por razón de los troyanos, porque a mí no me han hecho nada. De Ptía, mi fértil tierra, no se llevaron ni caballos ni vacas. No destruyeron mi cosecha, porque nos separan el mar inmenso y oscuras montañas. Fue por seguirte a ti, cínico desvergonzado, por tu gusto, para vengar a Menelao y satisfacer tu propia honra. Pero tú no piensas en ello ni te preocupa, sino que encima me amenazas con quitarme el botín que me asignaron los aqueos en recompensa por las fatigas que he pasado. Cuando hemos asaltado una ciudad troyana, rica y poderosa, mi parte nunca ha sido igual que la tuya. Aunque son mis manos las que sostienen lo más duro de la lucha, al hacerse el reparto de las riquezas tu recompensa siempre es mucho mayor. Mi parte es pequeña, aunque satisfactoria. Por eso vuelvo contento a las naves, porque me la he ganado a pulso. Y ahora regresaré a Ptía, ya que lo mejor es volver a la patria en las cóncavas naves. No pienso quedarme aquí deshonrado, para darte a ti gusto y riqueza.
Le respondió Agamenón, el jefe de las tropas:
-Vete, si quieres. No te pido que te quedes por mí. Ya habrá quien me honre, sobre todo Zeus con su providencia. Me resultas el más odioso de todos los reyes designados por Zeus. Siempre quieres discutir y pelear. Tu fuerza es grande. Pero, al fin y al cabo, fue un dios quien te la otorgó. Vuelve a la patria con tus naves y tus compañeros. Reina entre los mirmidones. A mí me da lo mismo que estés enojado. No me preocupa lo más mínimo. Pero oye mi amenaza: ya que Apolo me quita a Criseida, se la enviaré en una nave con unos cuantos hombres. Ahora bien, yo mismo iré a tu tienda y me llevaré a Briseida, la de bellas mejillas. Al quitarte la que fue tu recompensa, sabrás que yo soy más poderoso que tú y nadie osará ya equipararse conmigo delante de todos.
Se encolerizó el hijo de Peleo por estas palabras. Su corazón pensaba interiormente dos cosas: desenvainar la afilada espada de su cinto, para abalanzarse contra el hijo de Atreo y matarlo, o bien calmarse y apaciguar su ira. Mientras pensaba esto en su interior y empezaba a desenvainar la espada, se le acercó Atenea, enviada del cielo por Hera, la diosa de brazos de nieve, que amaba de verdad a ambos y padecía por ellos. Se puso detrás del hijo de Peleo y le tiró de su cabellera rubia. Se apareció únicamente a él, de forma que los demás no la veían. Aquiles se volvió, sorprendido, y reconoció enseguida a Atenea. Sus ojos resplandecían de un modo terrible. Él le dirigió estas palabras aladas:
-¿Por qué has venido otra vez, hija de Zeus, el que lleva la égida? ¿Ha sido quizá para ver el ultraje que me infiere Agamenón, el hijo de Atreo? Entonces te voy a decir lo que creo que pronto ocurrirá: por su soberbia, va a perder la vida.
Atenea, la diosa de ojos de lechuza, le respondió:
-He venido del cielo para calmar tu ira, en caso de que me obedezcas. Me ha enviado Hera, la diosa de brazos de nieve, que os ama a los dos de corazón y que tiene por los dos el mismo interés. ¡Basta de discordias! No desenvaines la espada. De palabra, puedes injuriarle todo cuanto quieras. Lo que te voy a decir se realizará sin duda alguna: un día, por este ultraje que te han hecho, recibirás presentes tres veces más espléndidos. Domina tu brazo y obedécenos.
Aquiles, el de los pies ligeros, le contestó:
-Aunque uno esté muy indignado en su corazón, es necesario obedecer vuestra decisión unánime. Es mejor actuar de este modo. Los dioses escuchan a aquel que les obedece.
Al decir esto, puso su poderosa mano en el puño de plata y volvió a poner en la vaina su enorme espada. No desobedeció el mandato de Atenea. Entre tanto ella había regresado al Olimpo, al palacio que habita Zeus, el que lleva la égida, para reunirse con las demás divinidades.
El hijo de Peleo no amainó su ira, sino que increpó de nuevo al hijo de Atreo con insultantes palabras:
-¡Borracho de mirada perruna y corazón de ciervo! Nunca te has atrevido a luchar con la tropa ni a tender emboscadas con los aqueos más valientes. Pensabas que en ambas cosas encontrarías la muerte. Sin duda alguna, es mucho más cómodo para ti quitar el botín a aquel que se te oponga en el ancho campamento aqueo. ¡Rey que devoras a tu pueblo, ya que gobiernas a gente que no vale nada! No obstante, hijo de Atreo, esta será tu última ofensa. voy a decirte algo sobre lo cual hago un solemne juramento: lo juro por este cetro del que ya no nacerán ni hojas ni ramas, ya que perdió su tronco en el monte; por este cetro que ya no reverdecerá, ya que el bronce le arrebató las hojas y la corteza; por este cetro que ahora empuñan los aqueos para hacer justicia y hacer cumplir las leyes de Zeus; lo juro solemnemente: llegará un día en que los hijos de los aqueos encontrarán a faltar a Aquiles, mientras tú en medio de tu congoja no podrás ayudar a todos aquellos que caerán y morirán bajo los golpes de Héctor, el que mata a los hombres. Entonces en tu interior sentirás una terrible angustia y te remorderá furiosamente la conciencia por haber despreciado al más valiente de los aqueos.
Así habló el hijo de Peleo. Tiró al suelo el cetro recubierto con clavos de oro y se sentó. Por su parte, el hijo de Atreo daba muestras de su enfurecimiento. Fue Néstor, sin embargo, quien se levantó rápidamente. Era el mejor orador de los pilios. Su forma de hablar era agradable. Las palabras que salían de su boca eran más dulces que la miel. En la ciudad divina de Pilos habían muerto ya dos generaciones nacidas y criadas con él. Ahora Néstor gobernaba sobre la tercera generación. Con buena voluntad, les dirigió estas palabras:
-Sin duda un gran dolor se extiende sobre la tierra de los aqueos. Si Príamo y sus hijos oyeran lo que os decís vosotros, los primeros de los aqueos tanto en el consejo como en la lucha, se alegrarían en extremo. También se gozarían en su interior los demás troyanos. Escuchadme, pues, ya que sois más jóvenes. En otros tiempos yo también traté con hombres más fuertes que vosotros y ninguno de ellos me despreció. Todavía no he visto ni pienso ver jamás hombres como aquellos: Pirítoo, Driante, jefe de las tropas, Ceneo, Exadio, Polifemo, rival de los dioses, y Teseo, hijo de Egeo que se parecía en todo a un inmortal. Todos ellos eran muy fuertes y lucharon con otros hombres que también eran muy fuertes. Combatieron además contra las fieras salvajes de la montaña, dándoles muerte de forma espantosa. Yo traté con estos héroes. Vine de Pilos, desde muy lejos, desde una tierra lejana, ya que ellos mismos me llamaron. Luché en la medida en que me fue posible. Hoy en día, ninguno de los mortales que habitan la tierra se atrevería a luchar con aquellos hombres. Sin embargo, ellos atendían a mis palabras y hacían caso de mis consejos. Obedecedme, pues, también vosotros, ya que es lo más conveniente para los dos. Aunque seas tan valiente, hijo de Atreo, no le quites la muchacha. Los generosos aqueos se la dieron como recompensa. Pero tú, hijo de Peleo, no discutas con el rey como si fueras igual a él. Nunca ha existido un soberano de los que llevan cetro y son honrados por Zeus que tuviera tanta gloria como la suya. Si eres más fuerte, es porque una diosa te concedió ese don. Pero él es más poderoso, ya que gobierna un número superior de hombres. En cuanto a ti, hijo de Atreo, calma tu ira. Te ruego que no te indignes contra Aquiles, que es un auténtico valladar para todos los aqueos en medio de la peligrosa batalla.
El rey Agamenón le respondió:
-Ciertamente, ha sido acertado todo cuanto has dicho, anciano. Pero este hombre quiere ser superior a todos los demás. Quiere dominar a todos, gobernarlos, darles órdenes, aunque no todo el mundo le ha de obedecer. Si los dioses eternos le han dado una habilidad especial con la lanza, ¿le han permitido también por esto lanzar injurias con la palabra?
El divino Aquiles interrumpió su discurso, para exclamar:
-Si cumpliera lo que me dices, se me podría llamar cobarde y miserable. Da órdenes a otros, pero a mí no me mandes nada, porque no pienso obedecerte. Te diré además otra cosa que harás bien en fijar en tu memoria: no pienso usar las manos para defender a esa muchacha. No pelearé contigo ni con nadie, ya que a fin de cuentas se me quita lo que se me dio. Pero en contra de mi voluntad no podrás llevarte nada más de lo que tengo junto a mi negra y rápida nave. Si lo intentas, tu sangre oscura correrá a lo largo de mi lanza. Todos estos son testigos.
Después de haber discutido de este modo con intenciones hostiles, se levantaron los dos y disolvieron el consejo que había tenido lugar cerca de las naves aqueas. El hijo de Peleo se marchó a sus tiendas y a sus bien equilibradas naves. Le acompañaban Patroclo y otros amigos. El hijo de Atreo hizo botar al mar una nave. Eligió veinte remeros. Cargó las víctimas que se habían de ofrecer al dios en holocausto y embarcó también a Criseida, la de bellas mejillas. El capitán del navío era el astuto Ulises.
Una vez embarcados, empezaron a surcar las rutas marinas. El hijo de Atreo ordenó que los hombres se purificaran. Así lo hicieron ellos, arrojando al mar sus impurezas. A la orilla del mar estéril, ofrecieron en honor de Apolo holocaustos de toros y de cabras. El olor de la grasa subía hasta el cielo en torbellinos, a través de las columnas de humo.
El ejército, pues, estaba ocupado en estos menesteres. Agamenón no se olvidó de la amenaza que había hecho a Aquiles al comienzo de la discusión. Por esto dijo a Taltibio y a Euríbates, sus mensajeros y fieles servidores:
-Id a la tienda de Aquiles, el hijo de Peleo, tomad a Briseida, la de bellas mejillas, y traédmela aquí. Si no quiere dárosla, yo mismo iré a quitársela acompañado de más hombres. Esto será para él todavía más ignominioso.
Después de hablarles así, los envió a cumplir este duro mandato. Los mensajeros se fueron en contra de su voluntad por la orilla del mar estéril. Cuando llegaron a las tiendas y a las naves de los mirmidones, encontraron al rey sentado junto a su tienda y a su nave negra. Aquiles no se alegró precisamente al verlos llegar. Llenos de temor y de respeto, los dos mensajeros se detuvieron, sin preguntar ni decir absolutamente nada. Aquiles, sin embargo, comprendió lo que ocurría y les dijo:
-¡Sed bienvenidos, mensajeros, enviados de Zeus y de los hombres! Acercaos. Ya sé que no sois vosotros los culpables, sino Agamenón que os manda a buscar a la joven Briseida. Venga pues, Patroclo, hijo de Zeus: haz salir a la muchacha y dásela para que se la lleven. Los dos sois testigos ante los dioses bienaventurados, ante los hombres mortales y ante este rey insoportable, cuando llegue el día en que tenga necesidad de mí para salvar al resto del ejército de las calamidades que le sobrevengan. Este hombre está encegado por la furia y no puede pensar ya a la vez en el pasado y en el futuro, a fin de que los aqueos puedan combatir junto a las naves sin perder la vida.
Estas fueron sus palabras, y Patroclo cumplió el mandato de su amigo. Hizo salir de la tienda a Briseida, la de bellas mejillas, y la entregó a los mensajeros para que se la llevaran.
Se fueron, pues, por el camino que bordeaba las naves aqueas. La muchacha les seguía a disgusto. Aquiles se alejó entonces de sus amigos y rompió a llorar. Se sentó a la orilla del mar blanco, mirando las aguas infinitas. Levantó sus manos hacia el cielo y dirigió a su madre la siguiente plegaria:
-Aunque me hayas engendrado para una breve existencia, madre, Zeus olímpico, el de poderoso trueno, debería honrarme y, sin embargo, no lo hace en modo alguno. Agamenón, el poderoso hijo de Atreo, me ha hecho un ultraje, quitándome la recompensa y reteniéndola en su poder.
Así habló Aquiles, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Su venerable madre le oyó desde el fondo del mar, donde estaba sentada junto a su anciano padre. Rápidamente apareció ella sobre las olas blancas, semejante a la niebla marina. Se sentó delante de Aquiles que estaba llorando, le acarició con las manos y le dijo:
-¿Por qué lloras, hijo? ¿Qué dolor ha penetrado en tu alma? Háblame. No me ocultes tus pensamientos. Explícame lo que te pasa para que lo sepamos los dos.
Aquiles, el de los pies ligeros, le respondió entre grandes sollozos: