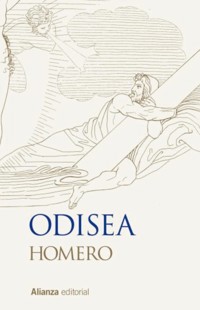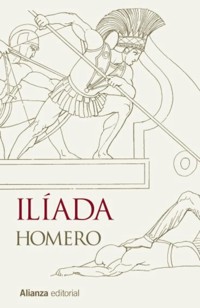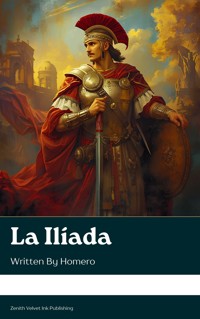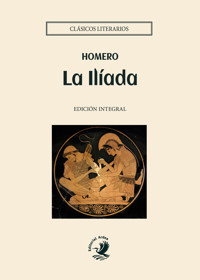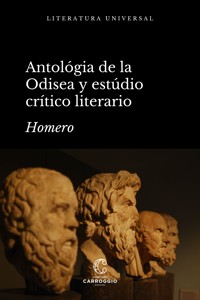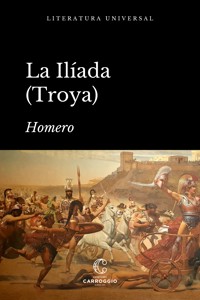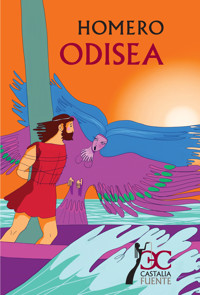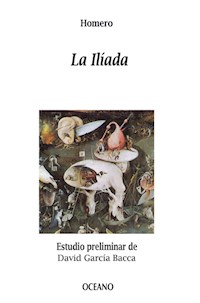
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Universal
- Sprache: Spanisch
Homero, poeta ciego y pobre, evoca, selecciona y da forma poética en la Ilíada a una serie de trastornos, guerreros especialmente, que parece tuvieron lugar en la zona del mar Egeo entre 1400 y 900 antes de nuestra era. Todo ello tejido con una trama sentimental, en un mundo de héroes y siervos rendidos, en el que lo divino se despide de lo humano y donde la historia de la humanidad se escinde en dos. La Ilíada, como supremo ejemplo de epopeya clásica, encierra un >, y con personas >, más o menos históricas, puso ante los ojos del hombre griego lo que en el alma llevaba entreverado de conceptos, de imágenes, de anhelos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 801
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Hace ya algunos años un grupo señero de intelectuales, integrado por Alfonso Reyes (México), Francisco Romero (Argentina), Federico de Onís (España), Ricardo Baeza (Argentina) y Germán Arciniegas (Colombia), imaginaron y proyectaron una empresa editorial de divulgación sin paralelo en la historia del mundo de habla hispana. Para propósito tan generoso, reunieron el talento de destacadas personalidades quienes, en el ejercicio de su trabajo, dieron cumplimiento cabal a esta inmensa Biblioteca Universal, en la que se estableció un canon -una selección- de las obras literarias entonces propuestas como lo más relevante desde la epopeya homérica hasta los umbrales del siglo XX. Pocas veces tal cantidad de obras excepcionales habían quedado reunidas y presentadas en nuestro idioma.
En ese entonces se consideró que era posible establecer una selección dentro del vastísimo panorama de la literatura que permitiese al lector apreciar la consistencia de los cimientos mismos de la cultura occidental. Como españoles e hispanoamericanos, desde las dos orillas del Atlántico, nosotros pertenecemos a esta cultura. Y gracias al camino de los libros -fuente perenne de conocimiento- tenemos la oportunidad de reapropiarnos de este elemento de nuestra vida espiritual.
La certidumbre del proyecto, así como su consistencia y amplitud, dieron por resultado una colección amplísima de obras y autores, cuyo trabajo de traducción y edición puso a prueba el talento y la voluntad de nuestra propia cultura. No puede dejar de mencionarse a quienes hicieron posible esta tarea: Francisco Ayala, José Bergamín, Adolfo Bioy Casares, Hernán Díaz Arrieta, Mariano Gómez, José de la Cruz Herrera, Ezequiel Martínez Estrada, Agustín Millares Carlo, Julio E. Payró, Ángel del Río, José Luis Romero, Pablo Schostakovsky, Guillermo de Torre, Ángel Vasallo y Jorge Zalamea. Un equipo hispanoamericano del mundo literario. De modo que los volúmenes de esta Biblioteca Universal abarcan una variedad amplísima de géneros: poesía, teatro, ensayo, narrativa, biografía, historia, arte oratoria y epistolar, correspondientes a las literaturas europeas tradicionales y a las antiguas griega y latina.
Hoy, a varias décadas de distancia, podemos ver que este repertorio de obras y autores sigue vivo en nuestros afanes de conocimiento y recreación espiritual. El esfuerzo del aprendizaje es la obra cara de nuestros deseos de ejercer un disfrute creativo y estimulante: la lectura. Después de todo, el valor sustantivo de estas obras, y del mundo cultural que representan, sólo nos puede ser dado a través de este libre ejercicio, la lectura, que, a decir verdad, estimula -como lo ha hecho ya a lo largo de muchos siglos- el surgimiento de nuevos sentidos de convivencia, de creación y de entendimiento, conceptos que deben ser insustituibles en eso que llamamos civilización.
Los Editores
Propósito
Un gran pensador inglés dijo que «la verdadera Universidad hoy día son los libros», y esta verdad, a pesar del desarrollo que modernamente han tenido las instituciones docentes, es en la actualidad más cierta que nunca. Nada aprende mejor el hombre que lo que aprende por sí mismo, lo que le exige un esfuerzo personal de búsqueda y de asimilación; y si los maestros sirven de guías y orientadores, las fuentes perennes del conocimiento están en los libros.
Hay por otra parte muchos hombres que no han tenido una enseñanza universitaria y para quienes el ejercicio de la cultura no es una necesidad profesional; pero, aun para éstos, sí lo es vital, puesto que viven dentro de una cultura, de un mundo cada vez más interdependiente y solidario y en el que la cultura es una necesidad cada día más general. Ignorar los cimientos sobre los cuales ha podido levantar su edificio admirable el espíritu del hombre es permanecer en cierto modo al margen de la vida, amputado de uno de sus elementos esenciales, renunciando voluntariamente a lo único que puede ampliar nuestra mente hacia el pasado y ponerla en condiciones de mejor encarar el porvenir. En este sentido, pudo decir con razón Gracián que «sólo vive el que sabe».
Esta colección de Clásicos Universales -por primera vez concebida y ejecutada en tan amplios términos y que por razones editoriales nos hemos visto precisados a dividir en dos series, la primera de las cuales ofrecemos ahora- va encaminada, y del modo más general, a todos los que sienten lo que podríamos llamar el instinto de la cultura, hayan pasado o no por las aulas universitarias y sea cual fuere la profesión o disciplina a la que hayan consagrado su actividad. Los autores reunidos son, como decimos, los cimientos mismos de la cultura occidental y de una u otra manera, cada uno de nosotros halla en ellos el eco de sus propias ideas y sentimientos.
Es obvio que, dada la extensión forzosamente restringida de la Colección, la máxima dificultad estribaba en la selección dentro del vastísimo panorama de la literatura. A este propósito, y tomando el concepto de clásico en su sentido más lato, de obras maestras, procediendo con arreglo a una norma más crítica que histórica, aunque tratando de dar también un panorama de la historia literaria de Occidente en sus líneas cardinales, hemos tenido ante todo en cuenta el valor sustantivo de las obras, su contenido vivo y su capacidad formativa sobre el espíritu del hombre de hoy. Con una pauta igualmente universalista, hemos espigado en el inmenso acervo de las literaturas europeas tradicionales y las antiguas literaturas griega y latina, que sirven de base común a aquéllas, abarcando un amplísimo compás de tiempo, que va desde la epopeya homérica hasta los umbrales mismos de nuestro siglo.
Se ha procurado, dentro de los límites de la Colección, que aparezcan representados los diversos géneros literarios: poesía, teatro, historia, ensayo, arte biográfico y epistolar, oratoria, ficción; y si, en este último, no se ha dado a la novela mayor espacio fue considerando que es el género más difundido al par que el más moderno, ya que su gran desarrollo ha tenido lugar en los dos últimos siglos. En cambio, aunque la serie sea de carácter puramente literario, se ha incluido en ella una selección de Platón y de Aristóteles, no sólo porque ambos filósofos pertenecen también a la literatura, sino porque sus obras constituyen los fundamentos del pensamiento occidental.
Un comité formado por Germán Arciniegas, Ricardo Baeza, Federico de Onís, Alfonso Reyes y Francisco Romero ha planeado y dirigido la presente colección, llevándola a cabo con la colaboración de algunas de las más prestigiosas figuras de las letras y el profesorado en el mundo actual de habla castellana.
Los Editores
Estudio preliminar, por David García Bacca
La epopeya y su modelo máximo: la Ilíada
1. No se puede tocar composición musical alguna en un instrumento sin afinarlo previamente. Y aun en los instrumentos que parecen estar habitualmente afinados, como el piano, es preciso de cuando en cuando volver a atornillar las cuerdas para que tomen la tensión conveniente.
Antes de comenzar un concierto, todos hemos tenido que aguantar, con mayor o menor paciencia, según la finura del individual oído, el ininteligible, desconcertante y molesto caos sonoro que arman los diversos instrumentos de la orquesta hasta quedar todos afinados, y a la altura y tensión peculiares de la pieza musical que se va a ejecutar.
Y aun los instrumentos más finos y sensibles a la tensión y sus variaciones, como son los de cuerda, tienen frecuentemente que ser reajustados y levantados a la tensión conveniente a mitad de una sinfonía, apretándoles las clavijas, que el movimiento les había aflojado.
No pensemos cándidamente, con inexperiencia en la lectura o audición privada y silenciosa de las obras literarias, que cualquiera de ellas -de género épico, lírico, trágico, cómico...- pueda ser leída y gozada en cualquier tensión del alma, en cualquier situación de afectos.
Que es el alma, sus pasiones y afectos, cual lira de múltiples cuerdas, instrumento que funciona en múltiple tensión, donde cada afecto tiene que ser atornillado en proporcional grado para que el alma resuene, según decía el viejo Heráclito, como el arco, como la lira.
¿Qué afectos del alma, en qué tensión, cómo habrá que tocarlos para que resuenen convenientemente en tono épico?
No se puede leer la epopeya, y menos aún su forma superlativa y ejemplar que es la de poema homérico, con los mismos afectos que resuenan al leer una novela policíaca, una novela romántica, una poesía lírica, el Quijote, la Dorotea, Rubén Darío, Werther o el Fausto.
¿Qué afectos, en qué tensión anímica; con qué habrá que pulsarlos para que resuenen en tono épico?
2. En primer lugar, dice Aristóteles, la epopeya es imitación y presentación en palabras de acciones esforzadas, de gestas, que son acciones grandiosas, perfectas. (Poética, 1449 B). Y si solamente realizan la epopeya los valientes y esforzados, menester será para leerla y vibrar en su tono que pongamos en tensión las cuerdas del alma de modo que resuenen en anhelos grandiosos de arduas empresas.
Y arduas empresas fueron aquéllas de los griegos homéricos, al mover guerra a Troya para rescatar a la más bella de las mujeres: Helena; y en las batallas y ardides de tan larga contienda tomaron parte y bando los dioses olímpicos, y se conmovieron Cielo y Tierra, cual si supieran que, de no intervenir, no podrían pasar a la historia y a la fama en los inmortales hexámetros de Homero, que tal vez el monumento más venerando para las cosas sea el construido con palabras en verso.
En segundo lugar: la epopeya nos presenta en palabras acciones sencillas, empresas bien definidas, metas claras que conseguir.
Y bien sencilla, sublime en su simplicidad, era la empresa que desplazó por largos años a los príncipes griegos y sus huestes hacia el Asia menor: rescatar a Helena, a la por antonomasia Robada o Raptada, que tal es la significación de la raíz de la palabra Helena (hetein, robar, raptar), semejante a la luna, o Selene en griego (recuérdese que la sigma y el espíritu áspero son parientes fonéticos en griego), que es la luna o Selene: la eternamente, regularmente, raptada por el Sol (Helios) y por la Aurora, sus hermanos según la Teogonía (Hesíodo, 107), Sol y Aurora nos la hacen desaparecer sutilmente, aparte de que ella desaparece durante ciertas noches, y misteriosamente desaparecen también partes de ella, en sus periódicos menguantes. Por este motivo suele clasificarse el mito de Helena entre los mitos lunares; y el rapto, histórico o no, de una mujer griega, famosa por su belleza -astro de la noche en el palacio de un príncipe que se llama Menelao, el Fiel a su pueblo (menein, laos), hermano de Agamenón el Fiel por excelencia (agan, memnon)-, nos viene a decir con el delicado lenguaje de los mitos que la Belleza, astro de nuestras noches, cuando faltan los astros del día humano -los sensibles como el sol, los inteligibles como las ideas, las ocupaciones científicas o técnicas-, es por naturaleza lo Raptable, porque es lo que nos arrebata y rapta a nosotros mismos. Y si la Belleza es lo Arrebatador, lo Raptable, y lo Raptado por inevitable consecuencia, los sujetos o personas que posean por distinguida manera la Belleza resultarán arrebatadoras, raptables, y frecuentemente raptadas de hecho, que no se puede tentar impunemente a los pobres y necesitados mortales.
La mentalidad mítica de los pueblos en estado primitivo -no en el nuestro que ha pasado y está pasando por el prosaísmo de una ciencia empírica, por la obsesión del hecho, por la constatación estadística de las cosas y sucesos-, tiene y tuvo la envidiable propiedad de revestir ciertos hechos con la aureola de un mito, viendo en tales acontecimientos no sucesos individuales, delimitados, particulares y privados, sino símbolos, representantes, emisarios del mito.
Al derredor de la cabeza de los santos coloca la liturgia católica coronas resplandecientes, para indicarnos que tal estatua no ha de ser considerada como simple imagen de una persona concreta y privada que por este mundo pasó, sino mirada cual lugar en que Dios estableció, por distinguida y relevante manera, el reino de la virtud y el imperio de sus gracias sobrenaturales.
De parecida manera: el mito no fue formulado antiguamente, en la época auroral de los pueblos, como sistema de ideas puras, cual catecismo de dogmas, sino que aparecía cual aureola de ciertas personas o acontecimientos concretos que, por virtud de tal coronación mitológica, se presentaban como encarnaciones, personificaciones de ideas, inasibles en puridad y abstracción por la mentalidad primitiva y originaria de los pueblos.
No se formuló el griego de los tiempos homéricos en forma de sistema de proposiciones, en lenguaje científico, -así lo hará Platón, el mito de la Belleza-, como lo Arrebatador, lo Raptable, y lo efectivamente Raptado siempre por los mortales, por los desheredados, por los hijos de Pobreza o Penuria, -recuérdese el mito del Banquete sobre el origen del Amor, como hijo de Penuria o Apurada-, sino que lo puso como aureola de una persona concreta, de una princesa bellísima, casada con un no menos famoso príncipe de su propio pueblo. Creyó con fe natural el pueblo griego que poseía la Belleza, que la tenían sus príncipes más fieles: el Fiel a su Pueblo, Menelao, y el Fiel por excelencia, Agamenón-, y que la poseían visible, tangible, en una mujer la más bella entre las bellas, posesión asegurada por el procedimiento clásico de asegurar la posesión de una mujer, que es el matrimonio.
Pero lo Arrebatador, lo Raptable por excelencia, no puede estar jamás seguro en manos de nadie.
Y no lo estuvo Helena en las de Menelao, el Fiel al Pueblo griego. Y Paris, el extranjero arrebatado por la Belleza de Helena, la arrebató a su vez, y lo Raptable raptó y fue raptado.
Y vuelta los griegos a la empresa de arrebatar lo que se les quitó; y así, entre raptos, pasará su vida la que tuvo la suerte y la desgracia de ser la Arrebatadora, la Robadora de miradas y corazones, de encarnar el modelo de Belleza que el heleno llevaba impreso en su alma y que, en aquellos aurorales tiempos, no podía sacárselo para verlo en conceptos, sino que, para contemplarlo, tenía que verlo personificado en una criatura concreta.
Así que, en tercer lugar, la epopeya clásica -Ilíada y Odisea, como supremos ejemplares del género-, encierra siempre un mito, aureolando personas concretas, más o menos históricas, que, a los ojos del griego, sacaron a luz, pusieron ante sus ojos, lo que en el alma llevaba entreverado de conceptos, de imágenes, de anhelos.
3. Y el mito, dejando tecnicismos aparte, es siempre un ideal, modelo, dechado que se lleva en el alma, y que espolea e impele a buscar en lo real, en lo concreto, un caso en que se verifique, con mayor o menor aproximación, y, encontrado, hace el mito de aureola de lo real, lo engrandece, abulta, sublima y dignifica, y bajo tales arreos desaparece siempre una parte de lo real, que a veces queda reducido a simple pretexto, ocasión y punto de apoyo de la potencia idealizadora del alma de un pueblo.
El griego clásico llevaba en su alma el ideal de la belleza, ideal de las acciones esforzadas, el ideal de ciertas pasiones que, cual volcanes, reventaban en magnificente lluvia de visibles estrellas, el ideal de gestas espectaculares, que, cual las estrellas fugaces al atravesar la atmósfera de la tierra, dejan tras de sí luminosa estela, testimonio lumínico de su paso.
Empero, el griego clásico no tenía en el alma, cual ideal secreto e impelente, el de la santidad interior, el de dominio de la vida interior, el de espirituales conquistas, el de imperativos morales absolutos, el de Odiseas teológicas cual el espiritual viaje que Dante emprende por las regiones -teológica, no poéticamente aún exploradas- del otro mundo.
En cuarto lugar: es característico del ambiente y atmósfera que se respira en los poemas épicos clásicos un cierto aroma de preterismo, de un pretérito pluscuamperfecto, de un pasado con el que el presente -aun el del griego homérico y mucho más el del clásico, e infinitamente el de nosotros- no mantiene lazo alguno de continuidad.
La épica, estrictamente tal, está colocada, como dice Ortega y Gasset, en un pasado absoluto.
Esta sensación de una discontinuidad o ruptura en el río del Tiempo histórico sobreviene, por vez primera, en el mundo griego hacia el siglo xi antes de nuestra era.
En el mundo hebreo, el conservado en el Antiguo Testamento, tal ruptura tiene lugar con la creación de Adán y Eva, donde comienza, según la religión judeocristiana, el linaje humano. Antes, sólo hubo Dios, o cuando más, espíritus.
Con la creación comienza el Mundo, y con el mundo el tiempo; y con la creación del hombre, el tiempo histórico.
Hacia atrás, por hablar así, antes de la creación, reinaba en el orden del ser la Eternidad: lo que está más allá y por encima de todo tiempo, vicisitud, sucesión.
Otra fisura, discontinuidad o corte se introduce en nuestro tiempo histórico con la venida al mundo del Mesías: Jesús de Nazaret.
Y su advenimiento hace época y distingue eras en la historia de la humanidad. Y es que, en raíz, una discontinuidad o corte se inserta en el tiempo histórico, continuo, cuando se produce algún acontecimiento o gesta que no puede soldarse con la sucesión y cadena de sucesos que pueden naturalmente pasar dentro de un orden cósmico e histórico dados. Y una de las cosas que naturalmente no puede pasar dentro de la sucesión de las generaciones de hombres, que son los protagonistas de la historia, es que de hombres nazca un dios. Este nacimiento de un Dios en carne humana rompe el hilo de la historia, y hace época.
Pero como, al parecer, esta gesta histórica: de que un hombre se hiciera Dios en persona, sólo aconteció en un individuo, la mayoría, la inmensa mayoría de la humanidad continúa el curso normal, continuo, casual de la historia; y no se produjo en el ambiente algo así como un pasado absoluto, designando un conjunto de hechos que irremediablemente, abismáticamente, pertenecieran ya a otro mundo, a otra isla separada sin remedio del continente de la historia que la humanidad habitaba.
Pues imaginemos ahora lo que sentiría el griego homérico y clásico -los helenos del siglo XII hacia nosotros- cuando se le contaba que no mucho tiempo atrás, hacia el siglo XIV, andaban aún por el mundo héroes, hijos más o menos próximos o remotos de dioses y de diosas, de unos dioses que no sólo se encarnaban, conservando su personalidad, uniendo dos naturalezas en una persona divina, sino que engendraban otros dioses cada uno con personalidad -que como decía Nietzsche: "la gloria peculiar de lo divino consiste en ser plural, en ser Dioses"-, de modo que lo que el Cristianismo redujo a tres, a tres Personas Divinas, la religión griega primitiva multiplicaba en más, y hacía la divinidad comunicable indefinidamente. Imaginemos nosotros que, al cabo de unas generaciones pudiéramos empalmar con un Dios, hecho carne entre nosotros. Pues esta sensación de su parentesco inmediato con lo divino, o del parentesco próximo de los altos jefes del pueblo con los dioses, hechos hombres, la tuvo el griego clásico, homérico. Pero con la adición capital de que tal proceso de encarnaciones y como divinizaciones se había ya concluido para siempre.
Si Aquiles, Eneas, Ulises... eran personalmente, con mayor o menor grado de parentesco, hijos de dioses y diosas, si, por serlo, ciertos dioses del Olimpo tenían de ellos peculiar cuidado y providencia, si sus negocios pasaban a ser asuntos de gloria divina... los sucesores de ellos, caso de que los tuvieran, ya no eran dioses ni estaban peculiarmente al cuidado de ellos, ni sus vicisitudes importaban personal y directamente a los Moradores del Olimpo.
4. Los griegos homéricos y clásicos eran ciertamente sucesores en carne y sangre de héroes, parientes de dioses, pero sucesores desheredados ya de la herencia de la divinidad de sus progenitores.
Y la conciencia clara de este desheredamiento producía en la historia del pueblo griego una fisura o abismo insalvable. Rompía su historia en dos partes. Una de ellas, pasada para siempre, pasado absoluto.
Y en ese ambiente de pasado absoluto viven y se agitan los personajes de los grandes poemas homéricos: Ilíada y Odisea. Pero sobre todo la Ilíada.
El griego clásico sabía, con saber entrañable, que la época teológica de su historia, suya, bien suya, había pasado para siempre jamás. Y para despedirla, y para despedirse, empleaba una frase directamente intraducible en otra castellana: chairein ean, dejar una cosa a sus anchas, "dejarla a sus goces".
Muchos siglos más tarde, cuando se plantee a Sócrates la cuestión de si el mito del rapto de la ninfa Oritia por Boreas era o no verdad, responderá en el diálogo Fedro, 229 C-D, que frente a tales mitos podría uno colocarse en tres actitudes: la de sabio, la de sofista y la de una aceptación sencilla, creyendo las cosas como se decían, sin meterse en dibujos, porque la atención estaba preocupada con más importantes cuestiones, como las del conocimiento de sí mismo. Y para despedir reverentemente tales cuestiones referentes al sentido mitológico y al valor de verdad de los mitos, empleaba Sócrates la frase dicha "dejar a su goce, a sus anchas" tales cuestiones, y que sean ellas lo que quieran, o sea de ellas lo que se quiera.
El griego de tiempos de Homero no podía aún tomar frente a la tradición divina de su estirpe ni la actitud de sabio, ni la de sofista, que ambos tienden a explicar por razones necesarias o probables, y en plan racional, lo tradicional; ni tenía aún problemas como los del conocimiento propio, que acuciaban a Sócrates, ni del conocimiento y dominio de la naturaleza como los que intranquilizarán a los filósofos jonios -Tales, Anaximandro, Anaxímenes-, ni los teológico-racionales de Anaxágoras y Heráclito.
Sabía muy bien que era ya sin remedio hombre natural, hombre y sólo hombre, y que, de consiguiente, el mundo de los héroes, el de sus antepasados divinos, era otro mundo, sin esperanza ya para él de volver a semejante paraíso divino, en que mandaban reyes "criados por Júpiter", criados en el sentido de amamantados, alimentados, cuidados como los padres crían a los hijos y nietos, y donde los que no pasaban de simples mortales, por no entrar en la genealogía directa de tales descendientes de dioses, vivían su vida a servicio anónimo de ellos, cual siervos de los criados por Júpiter, cual criados de los criados por Júpiter.
En ese mundo de héroes de ascendencia divina y siervos rendidos pasa la Ilíada; y sólo en un universo de tales caracteres podía suceder. Y por universo de mortales endiosados, intervienen en él eficaz y personalmente los dioses; los negocios y guerras de tal mundo lo son de Ellos, y las acciones de los dioses en él no tienen carácter de milagros, pues son la ley normal en un mundo de familiares de dioses y de esclavos de familiares de dioses.
Y esta familiaridad, natural, necesaria, aparecerá, vista con los ojos de los que ya no pertenecen a tal mundo, excesiva a ratos, indecorosa otros, que, aun en nuestros tiempos, así parecen las cosas de una familia a las de otra.
No hay, pues, ni cinismo ni irreverencia en Homero; hay familiaridad, y mejor, familiaridad vista por descendientes de una familia que habían dejado de ser ya irrevocablemente miembros de ella.
Y por toda la Ilíada, como sentimiento original del hombre homérico, desterrado para siempre del mundo heroico y divino, circula el sentimiento de la propia mortalidad irremediable, de la condición humana, tan condicionada por todos los azares y vicisitudes del mundo físico y social.
Y hace este sentimiento de la caducidad, mortalidad y decadencia humanas de sentimiento contrabalanceador y de contraste frente a los sentimientos de grandeza, majestad, seguridad, despotismo magnificente, pasiones descomunales, azares divinos, asistencias sobrehumanas, enemigos celestiales de que gozaban o padecían los héroes, descendientes, remotos o próximos, de dioses.
5. Se han reprochado a Homero desconsideración, irreverencias, hasta cinismo y desvergüencería en ciertas escenas que pasan entre los dioses, y entre dioses y mortales, de un sexo u otro.
Pero, aun dejando aparte otras razones que no caben holgada y propiamente en este lugar, haré notar un punto que creo capital para entender los poemas homéricos y aun toda la religión antigua.
Por un efecto del racionalismo griego -que ha impregnado todas nuestras religiones occidentales, el cristianismo sobre todo, que se infiltró en ellas desde los primeros siglos de nuestra era, y lo empapó íntegramente a partir de la Edad Media y sus grandes teólogos de tradición aristotélica-, no se nos hacen escandalosos los misterios en lo divino, misterios de orden intelectual: Tres personas divinas y una esencia, tres realmente que son realmente uno, libertad con inmutabilidad divina, predestinación con libertad humana, causa universal y primera con existencia del pecado, dos naturalezas y una persona en Cristo, accidentes de pan y vino sin su sustancia... Y estos escándalos intelectuales sirven, por una parte para probar el valor o valentía de la fe, la audacia de la voluntad contra el entendimiento, y, por otra, dan la medida de la excelencia de lo divino sobre lo humano, de Dios sobre nuestra razón finita.
Pues bien: para el griego homérico y clásico la moral de los dioses fue la piedra de toque de su fe. La moral era el misterio.
El cristiano actual no pierde la fe en Dios porque se le escandalice el entendimiento de que tenga que aceptar tres realmente distintos que son uno realmente; dice que esto es misterio, y obliga al entendimiento a que lo admita como obsequio a la divinidad. Y este absurdo intelectual, que lo es y supremo, no es ni va en desprestigio de lo Divino.
En tiempos de Homero no había nacido aún el racionalismo griego, del que el nuestro es hijo, nieto o biznieto. No había misterios de carácter intelectual, escándalos intelectuales en Dios. Pero con algo se había de probar la fe. Y se la probó con la moral de los dioses, con los escándalos morales que aparentemente daban ellos a los mortales. Creer en los dioses a pesar de la moralidad divina, recogida en historias, era el equivalente a nuestro actual creer en Dios a pesar de los misterios intelectuales.
Cuando en Grecia comenzó el racionalismo -con Anaxágoras, Heráclito...- se perdió la fe en los misterios morales de los dioses, y comenzó la era de los misterios intelectuales, de los enigmas racionales incluidos en la naturaleza divina, y de éstos no nos escandalizamos nosotros, y de aquellos otros no se escandalizaron los griegos anteriores al racionalismo clásico.
Para creer una cosa, decía profundísimamente Oscar Wilde, basta con que sea suficientemente imposible. Y tan imposibles son nuestros misterios intelectuales, como los misterios morales de los dioses olímpicos. Y ambos, intelectuales y morales misterios, son suficientemente imposibles, para la moral o para la metafísica, y suficientes para poner a prueba una fe meritoria.
6. Homero se halla exactamente en la vertiente de ambos tipos de misterios divinos. Se siente ya demasiado hombre, puro y simple mortal, y nota de consiguiente como humanas y demasiado humanas las acciones que a los dioses se atribuían; le escandaliza ya el misterio moral divino, misterio que, en rigor, no lo era para los personajes que pertenecían, como los héroes de la Ilíada y Odisea, a la familia misma de los dioses. Y este escándalo es el punto de partida de la teología, de dar razón y explicación más o menos racional, es decir, humana, de lo divino. Y así, bajo este punto de vista -no bajo otros-, Homero es el padre del racionalismo teológico que irá creciendo e implantándose en Grecia con el correr de los siglos.
El racionalismo helénico creciente tiende a eliminar los misterios morales de lo divino, que daban valor y mérito a la fe popular; y, haciendo de los misterios escándalos intentó vencerlos trasladando la esencia y constitución de los dioses al terreno del ser, de la ontología; y quitándoles aquella vaga y anfibia -ni corporal ni espiritual- corporeidad que hacía de fundamento al misterio moral, los dejó reducidos a seres, y puestos en esta pendiente del ser se cayó, como en gran cosa, en un Dios único, de tipo ser. Y en el ser ya no caben conflictos morales del tipo escandaloso de los de los dioses olímpicos. Pero entonces ya no se cree, sino que se sabe o se piensa saber.
En Homero se despide el mundo divino del mundo humano; se escinde la historia de la humanidad en dos. Y en este primer momento de escisión, de operación quirúrgica dolorosísima, cual ninguna otra, es cuando más sintió el hombre un dolor que después se nos ha apaciguado y casi olvidado: el de ser simples y puros hombres. Porque ¿a quién le duele no ser descendiente de dioses? Y, después de otra revolución y escisión que en el Renacimiento aconteció, ¿a quién le duele de verdad no ser ni siquiera dios por participación? Claro que no faltan quienes, con una buena voluntad admirable, querrían sentir que les duele no ser dioses por participación, pero no se trata de querer sino de realidad.
Este dolor de comenzar a sentirse amputado de lo divino, correlativamente sentirse ya y casi por vez primera simple hombre, puro mortal, desamparado en un universo hostil e indiferente, impregna los poemas homéricos, y sienten tal dolor los héroes, pues notan terminar con ellos y en ellos la época de parentesco real de lo divino y humano.
Pero junto a este dolor de doble cara: notarse amputado de lo divino, y notarse siendo ya simple mortal, resuenan potentes, altivas y aun altaneras las acciones y palabras de los héroes homéricos que, valientemente, se enfrentan con los dioses que se pongan al alcance de sus manos, de sus dardos, de su lanza. Y despliegan magnificentes pasiones, que en no menos magníficas comparaciones, parangonará Homero con jabalíes, leones y tempestades, incendio, mar...
Y estos saltos audaces del simple mortal, que comienza a sentirse hombre, especie nueva, suelto ya de trabas divinas, darán complementariamente, a la Ilíada sobre todo, un cierto tinte de escepticismo, de irreverencia hacia lo divino, sin que pase, empero, todo ello de naturales gallardías, sin intención ofensiva, y menos sin esas megalomanías teológicas de ofensa de gravedad infinita.
La escala, pues, de los sentimientos fundamentales que caracterizan y dan su tono peculiar, casi el fondo musical, a los poemas homéricos son:
1) Sentimiento, de matiz doloroso y añorador: el de la escisión o amputación divina. Fin de la época de los dioses en familia con los hombres, final de héroes, pasado divino absoluto de la raza propia.
2) Sentimiento de la propia mortalidad, caducidad y condición humana, sometida en adelante a todas las condiciones que rigen, sin distingos ni consideraciones, las cosas de este mundo.
3) Sentimiento de la propia humanidad, sensación de inaugurar en sí mismo una nueva especie: la humana pura y simple; y con tal sensación de novedad, los arrebatos, gallardías, audacias y tanteos de toda vida nueva.
4) En los héroes -como Aquiles, Eneas, Ulises...- se encuentran dominantes los dos primeros sentimientos: el de su origen divino y el de su mortalidad. Y tal es el motivo vital y entitativo de su tragedia. Y tienen audacias provenientes de su origen divino y en él autorizadas. Y sus peleas son más bien luchas entre celestiales, batallas olímpicas, que, ocasionalmente, pasan en esta humilde tierra, que guerras humanas, que, en efecto, los simples mortales no hacen en la Ilíada, sino, como decimos en nuestros días, de carne de cañón, de borreguil manada de esclavos.
Oigamos el trato que les da Ulises, el de multiformes ardides: "¡Desdichado! Estate quieto y escucha a los que te aventajan en bravura. Tú, débil e inepto para la guerra, para nada cuentas ni en el combate ni en el consejo". (Ilíada, II).
Pero en el poeta, en Homero, que no pertenece ya a la raza de los dioses, el sentimiento de su mortalidad se tiñe a ratos con el de orgullo y pujanza de su vida humana, del animal nuevo que en él está naciendo. De ahí esas magnificentes comparaciones naturales -tempestad, león, jabalí-... en que la Naturaleza despliega su poder; y en las que ella, la Naturaleza, hace de término de comparación y de alabanza de héroes y de varones.
7. Y junto con estos sentimientos que dan el tono afectivo, el trasfondo vital, los ideales que, cual estrella polar, guiaban el alma helénica. La Belleza, como lo Arrebatador por excelencia, lo Arrobador, lo Raptable, origen y causa de todos los raptos y arrebatos humanos, y por natural decadencia, de los robos y rapiñas.
La Belleza no interviene en la Ilíada desde aquellos puntos de vista bajo los que Platón y Aristóteles, y tras ellos la filosofía clásica, la considerará y valorará; por ejemplo, los de orden, grandeza, simetría, visibilidad placentera, sino bajo el aspecto más vital e inmediato, y, probablemente, más profundo, de lo Arrebatador.
Y la Belleza, ideal helénico, ocasiona, en cuanto lo Arrebatador, el Rapto de Helena, origen primero de la guerra de Troya; pero origen tan alto como lo están las constelaciones que durante la noche guían al navegante.
Y la belleza de Briseida y la de Criseida, beldades raptadas por Agamenón y por Aquiles, la cesión airada de Criseida y su sustitución por Briseida, raptada o arrebatada de manos de Aquiles, son la causa de "los males que, por miles, causó a los Aqueos la ira terrible de Aquiles, el Pélida" (Ilíada, I).
Y fue el amor a la Belleza, persistente como lo son los ideales que se llevan en el alma, en la carne y en la sangre, lo que mantuvo encendida la ira de Aquiles, lo que lo insensibilizó aun ante la muerte de miles y miles de aqueos. Sólo la muerte de su compañero Patroclo, sólo cuando la desgracia le tocó en la fibra de humanidad de su prójimo más próximo, le hizo recordar su condición híbrida de divino y humano, y cayeron sus sentimientos del lado complementario: de humano, y depuso la ira, sostenida hasta entonces por el dolor del rapto de la belleza concreta e individual de Briseida, y salió a enfrentarse con el paladín de la familia de los raptores de aquella Belleza, por nombre Helena, en quien se apareció a los ojos de los griegos semidivinos de la Ilíada, encarnada y visible, la Belleza.
La Belleza, causa remota y primera,
la bella Helena, causa próxima y primera,
las bellas Criseida y Briseida, causas inmediatas y secundarias,
mantuvieron en ascuas la ira de Aquiles; y con ella en ascuas, la hoguera magnificente de la guerra de Troya y de los acontecimientos que en la Ilíada se refieren.
8. Pero no son ni Aquiles ni Agamenón, ni Ulises ni Áyax los que refieren la guerra de Troya. Ellos la hicieron, y en altura y con dignidad de gesta. Homero nos la refiere, nos la expone en forma narrativa, fuera de algunas partes de discurso directo. Y es natural que, en la forma narrativa, intervenga Homero discretamente -que esta alabanza le da Aristóteles en la Poética, 1460 A-, dejándose ver lo menos posible, para así hacer aparecer en primer plano aquella raza de héroes, de hombres semidivinos, gloria y prez del pueblo griego.
Y en la forma narrativa se echan de ver los sentimientos del hombre Homero:
1) Añoranza por el mundo heroico, irremisiblemente perdido; mundo arcaico, prehistórico, que justificará cierto tinte arcaico en el lenguaje mismo y forma de expresión, sabor a vino, añejo ya de muchos años y tal vez más de un siglo.
2) Nacimiento del hombre helénico nuevo, con sus dotes terribles de racionalista, cuya forma primera y más natural es la frescura y desconsideración, por consideración y reflexión fría sobre lo divino, y con las pujanzas del magnífico animal o tipo de vida natural, pura y simple que en sí sentía nacer. Naturalismo y Racionalismo homéricos.
La fusión de todos estos sentimientos -complejos como compuesto es todo hombre natural, no simplificado aún por una cultura de decantación multisecular intelectualista- fue la obra maestra de un gran poeta, al que se da el nombre de Homero, que, por sospechosa etimología, significa el "cautivo", el "raptado" por lo que todos los helenos se sintieron raptados y arrebatados: por lo Arrebatador, por Helena.
La epopeya es, por tanto, un género literario originalísimo, que, probablemente, no admite más que un solo individuo: Ilíada.
Y no es Teogonía u origen de los dioses, ni Titanomaquia, o guerra de Titanes, dioses, con otros dioses, por el imperio del Cielo, que Hesíodo, contemporáneo de Homero, no consiguió darnos un poema digno de la altura del tema. La Epopeya es estadio y forma primigenia de la Tragedia griega, como reconoce Aristóteles en su Poética, 1448 B, porque toma por tema propio ese momento histórico en que la Humanidad deja de ser divina para comenzar a ser simplemente humana. Y los hombres divinos o semidivinos comienzan a notar su mortalidad, y los hombres ordinarios principian a vivir como magníficos animales racionales, o como animales políticos o ciudadanos, con añoranza cada vez más remotamente sentida de su parentesco con los dioses.
Pero si consideramos la dirección del movimiento general y característico de los sentimientos en la Epopeya veremos que llevan la de caída, van hacia la Tragedia, en la que, como muestra y siente Aristóteles -Poética, 1449 B-, los sentimientos tienen que oscilar y moverse entre Terror por lo tremebundo (extremo superior) y Conmiseración por la miseria (extremo inferior). Y los personajes característicos de la Tragedia ya no son héroes, ni en ella intervienen propiamente hablando los dioses -fuera de aquella descomunal Tragedia, semititanomaquia, de Esquilo: Prometeo encadenado, que nunca encajó perfectamente en el tipo clásico de Tragedias griegas-, sino aquellas familias, pocas en número -Alcmeón, Tyestes, Orestes, Edipo...- a las que pasaron cosas terribles, pero a las que nada aconteció de divino, ni por sus asuntos se movió el Olimpo entero como en la Ilíada. En la tragedia nos hallamos con hombres, caídos del estado divino de sus antecesores, que aún no se resignan a ser pura y simplemente hombres. Estadio y estrato inmediatamente inferior a la Epopeya, aunque algunas tragedias se acerquen más al tipo de epopeya, y otras menos. Frente al complejo o tejido característico de sentimientos divinos y humanos que forman la trama de la Ilíada, hay que considerar el material histórico que los encarnó y en que se hicieron visibles. Y así como las extremidades del cuerpo humano son ciertamente cuatro, pero el número cuatro no queda irremisiblemente confinado a realizarse en cuatro extremidades de hombre, que igualmente pudiera hallarse en los cuatro vértices de un cuadrado, o en los cuatro puntos cardinales, de parecida manera el complejo sentimental característico de una Epopeya pudiera realizarse históricamente en diversos materiales o sucesos, y será, en parte contingencia histórica y en parte habilidad del poeta, saber buscar, adaptar y dar cuerpo a tal tejido sentimental en tal conjunto de hechos.
Y ¿cuál es el conjunto de hechos históricos en que el poeta Homero dio cuerpo y encarnó la trama sentimental, propia de la Epopeya?
Las bases históricas de la Ilíada
Dos son las clases de hechos que han servido, más o menos probablemente, para la composición de la Ilíada: 1) Hechos históricos; 2) Hechos literarios.
1. Hechos históricos, base de laIlíada. La Ilíada evoca, selecciona y da forma poética, dentro de la malla o trama sentimental explicada, a una serie de trastornos, guerreros especialmente, que parece tuvieron lugar en la zona del mar Egeo, entre 1400 y 900 antes de nuestra era.
Se cree que los egeos, lingüísticamente, no hablaban una lengua indoeuropea, del grupo de las que se hablan en la India, Persia, Armenia, pueblos bálticos y eslavos, germánicos, célticos e itálicos. Los invasores que, por los siglos mencionados, fueron la causa principal de los trastornos indicados, usaban, por el contrario, dialectos indoeuropeos.
De la mezcla de invasores y nativos surgió el pueblo griego, y cuando se estabilizó aquélla dio origen a una civilización que, irradiando desde Jonia, se difundirá por Grecia, llegando a provocar aquel milagro griego, que por lo súbito y precipitado de su inconmensurable y aún no agotada virtualidad ascensional, nos llena aún hoy en día de admiración reverente y agradecida.
La Ilíada y la Odisea se refieren a esa época de invasiones y conquista de la civilización egea por los invasores nórdicos. Del ciclo llamado técnicamente: "leyendas de Troya", sólo estas dos obras han sobrevivido, como si su unidad perfecta, tan alabada por Aristóteles en su Poética -1451 A- las hubiera preservado de disgregación. De otras obras de este ciclo sólo se conservan los títulos o restos, y acerca de la contextura de alguna de ellas, como la Pequeña Ilíada, nos cuenta Aristóteles -Poética 1469 B- que era tan dilatada e intrincada de argumento, que de ella se podían sacar fácilmente hasta más de ocho tragedias: Juicio de armas, Filoctetes, Neoptolemo, Saqueo de Troya, etc...
Y no debió contribuir poco esta unidad intrínseca y natural de Ilíada y Odisea para impedir que se cayeran a trozos, y cualquier poeta, recitador público o rapsoda las alterase, cortara y zurciera a su gusto.
Y de esta opinión es Aristótoles en su Poética: obra de reflexión de un filósofo sobre las obras literarias clásicas y queridas para el pueblo griego de los siglos clásicos.
Sobre la existencia real o no de un hombre que se llamara Homero, poeta ciego y pobre, nacido en una de las ciudades del mar Egeo, autor de Ilíada y de Odisea -o cuando menos de una de tales obras, de seguir la opinión de los que desde tiempos muy antiguos de crítica literaria se llamaron choridsontes o repartidores de los dos poemas entre Homero y otros autores-, acerca del tiempo en que vivió -si inmediatamente después de terminada la guerra de Troya, hacia el siglo XI ó X antes de nuestra era...- , y otros detalles que entran en la conocida historia de Homero, no hemos de reproducir aquí las innumerables, enconadas e infecundas disquisiciones de la crítica quisquillosa y escrupulizante del siglo pasado.
En sucinta bibliografía final citaremos las obras más importantes que puedan ayudar para esta y otras cuestiones técnicas acerca de Homero a los lectores curiosos.
Se atribuyen, pues, corrientemente a Homero la Ilíada, obra de madurez, la Odisea, fruto de su vejez; Himnos y Epigramas; y obras satíricas, como el Marguites y la Batrachomiomaquia, de las que, según Aristóteles -Poética, 1449 A-, procedería en parte la Comedia, como de Ilíada y Odisea proviene la Tragedia.
Los dos grandes poemas homéricos fueron adoptados como obras nacionales, y recitados en público íntegramente en las fiestas panatenaicas, según disposición de Pisístrato, hacia mediados del siglo VI.
Los concursos de recitadores o rapsodas que, con ocasión de tales fiestas se celebraban, están descritos maravillosamente en el diálogo platónico Ión. Y por él podrá sacar el lector el influjo que sobre las mentes helénicas ejerció Homero durante los siglos clásicos.
La crítica de los textos homéricos comienza muy pronto; pero llega a una perfección, admirable aún para nosotros, con los trabajos de las escuelas de Alejandría y Pérgamo. Los nombres de Zenodoto (fl. 285), Aristófanes de Bizancio (fl. 200) y Aristarco de Samotracia (fl. 160) se han hecho ya del haber común de toda persona culta.
Después de unos siglos de simple transmisión de los textos, renace la crítica -desaforada, sin sentido para la trama sentimental y sentido unitario de la vida del heleno homérico- en el siglo XVIII, con los trabajos de Wolf (1759-1824).
Muy cerca de la verdad nos parece ir la opinión de A. T. Murray, quien, en su edición de la Ilíada -Loeb classical Library, edic. 1937, que seguimos aquí y que hemos empleado en la revisión del texto- sostiene la unidad de la obra, contra las opiniones de moda. Y asienta las siguientes proposiciones, que, adaptadas a nuestras ideas, vienen a decir:
2. Hechos literarios. El método más apropiado para acercarse a Homero no es el crítico, sino el de la hermenéutica -o interpretación del tipo de vida-, y pensamiento, de los griegos contemporáneos de Homero, sus ideales, sus temas preferidos, el tipo de sus reacciones sentimentales... Y mirada la Ilíada desde este punto de vista, que hemos explanado en la parte primera, se echará de ver que la unidad magnificente y espléndida de esta obra requiere la intervención de un gran poeta, y que no puede surgir de retazos más o menos hábilmente cosidos y zurcidos por una o varias generaciones de rapsodas o recitadores.
Murray hace resaltar la fuerza unitiva que da a todo el poema la ira feroz, terrible y enconada de Aquiles, pero tal vez haya que considerar la ira como efecto del rapto de Helena, y de los raptos menores de Criseida y Briseida, como allí se explicó; y, por tanto, la unidad de aquélla como efecto de la unidad de este otro tema.
Los poemas homéricos, en especial la Ilíada, que aquí nos ocupa, fueron compuestos para ser recitados, no para ser leídos en privada y silenciosa lectura como los libros de nuestros tiempos. Y es claro que no hay rapsoda capaz de recitar de un tirón, de una alentada, los 16.000 versos, tal vez más según los textos que se adopten, de la Ilíada. Se imponían ciertos descansos e interrupciones, lo que daba lugar a la forma de rapsodias, o recitales sucesivos, cada uno con una cierta unidad de tema. Cada rapsodia había, pues, de tener un comienzo relativamente independiente y un final aceptable, de modo que, aun los que no hubieran oído los retazos anteriores, pudieran seguir el que escucharan. Esto justificaría ciertas repeticiones y arreglos de algunos grupos de versos. Así, es clásico citar el comienzo del libro octavo de la Ilíada.
No se puede negar la presencia de algunas contradicciones incidentales y accidentales que se hallan en los poemas homéricos. Pero de prevalecer este criterio no hubiera un solo autor que pudiese ser padre de obras un tanto numerosas y complicadas.
La contradicción absoluta es una norma ideal, aun para filósofos. Empero, contradicciones en la trama esencial y característica de la obra no sólo no se hallan en Homero sino que, por el contrario, mirada su Ilíada a la luz de la filosofía de la vida, presenta una perfecta unidad de tipo viviente que fue largamente declarada en la parte primera de esta introducción.
Puede leerse en Murray la manera como responde a la objeción clásica de contradicción entre el libro XVI y el IX (palabras de Aquiles a Patroclo, y embajada de Agamenón a Aquiles).
Y para no ir más lejos, el mismo Aristóteles nos ha conservado en la Poética y en las Refutaciones sofísticas soluciones a diversas contradicciones que ya en su tiempo se notaban en Homero.
El problema de las repeticiones de versos también ha perturbado a los críticos; y es falso, como demostró Rothe -Die Bedeutung der Wiederholungen fuer die homerische Frage, 1890- que un pasaje sea auténtico sólo donde cuadre bien con el contexto, y que en los demás lugares en que se repita, esté fuera de su lugar, o llevado a él por una especie de inercia del recitador, quien, pronunciado un verso o unas palabras, continúa con las demás que con las primeras iban unidas en otros pasajes. Inercia de la memoria.
La hipótesis de un dialecto épico especial resulta tan complicada, y nuestros conocimientos de la situación racial de las primitivas tribus helénicas son aún tan deficientes, que debe uno guardarse de tomar por hecho lo que no pasa de hipótesis, y no bien fundada.
Hay que admitir que los poemas homéricos pasaron por un período de modernización antes de llegar a la forma actual. Y uno de los resultados más desconcertantes del criticismo homérico ha sido que los pasajes y textos tenidos por posteriores a tenor de los criterios lingüístico y gramatical se hallan en las partes reconocidas como "antiguas" en la Ilíada con mayor frecuencia que en las partes juzgadas como más "recientes".
El lenguaje actual de la Ilíada, lo mismo que el de la Odisea, es el jonio de las islas del Mar Egeo y de las costas griegas del Asia, con algunas particularidades, curiosas para los técnicos. Aun se ha llegado a afirmar que el primitivo lenguaje en que fueron compuestos fue el eolio, y que más tarde se los acomodó al jónico. Otra de tantas hipótesis filológicas puras, sin fundamento, al parecer.
De todos modos parece que el lenguaje básico de Homero pertenece a una época anterior a la diferenciación perfecta de los dialectos eolio y jonio, a una lengua arcaica, y aunque, dentro de ciertos límites, fuera una lengua con forma literaria, en sentido semejante al que se da modernamente a esta palabra por comparación con la misma lengua en su estado popular en un momento histórico de su evolución.
Este fondo jónico o arcaico debió modificarse algún tanto con su admisión oficial en Ática.
Por fin: la escritura con que han llegado hasta nosotros estos poemas no es la ática, no digamos la arcaica, sino la helenística, fijada por los gramáticos de Alejandría.
Detalles todos ellos que no modifican la unidad original del poema homérico.
Parecidamente, todos los intentos de asignar varias partes de los poemas a diversos períodos, fundándose en supuestas diferencias culturales, no han dado mayores resultados. El conocimiento del hierro y de los objetos de hierro -pocos, y menos en la Odisea que en la Ilíada-, las diferencias en la armadura, en las concepciones morales y religiosas, no bastan para demostrar la diversidad de autor o la de fechas de composición.
Así, las armas de la época arcaica eran de bronce; las de la Grecia clásica, de hierro. En los poemas, las armas son ordinariamente de bronce, pero a veces se habla del hierro. Pasajes que Aristóteles explica no por la hipótesis de modernización o arcaísmo sino por la de metáfora poética. Cf. Poética, 1461 A.
Se hallan dos tácticas guerreras: la de falange y la lucha singular, reservada para los héroes; y tal vez no sea esta última indicio de épocas sino manera natural de distinguirse en la batalla los que pertenecen a posición social y religiosa distinguida y singular.
En cuanto a las diferencias de concepción religiosa, y aun humana, recuérdese lo que se ha dicho en el párrafo primero de esta introducción.
En un punto importantísimo de la tradición, continúa diciendo Murray, hay que procurar no ir más allá de los datos: a saber, en la que nos refiere que en tiempos de Pisístrato una comisión técnica estableció el texto de los dos grandes poemas homéricos, a fin de que fueran recitados en las fiestas Panatenaicas. El hecho parece bien confirmado, pero no permite concluir que antes se hallaran los poemas en forma caótica y que tal comisión creara la unidad de los poemas, por ejemplo la de la Ilíada, tal como nosotros la conocemos. Tal vez lo que hizo la comisión fue restituir la unidad que primitivamente tuvieron, contra las interpolaciones de los rapsodas particulares.
Aristóteles no nos ha dejado indicación alguna que permita concluir una intervención de la comisión dicha, que, dentro de la justicia histórica, tuviera que ser nombrada junto con Homero; y Odisea e Ilíada, tratadas como obras de colaboración y paternidad plural. Aristóteles y Platón continúan hablando de Homero como de persona singular y único padre literario de las obras a él atribuidas.
Lo mejor que se puede hacer para comprender a Homero es no comenzar por llenarse la cabeza y la vanidad de detalles críticos, y una vez pertrechado de ellos, con el descuartizamiento y análisis que hacen en el cuerpo viviente de los poemas acercarse a éstos, que entonces, como dice Bergson a propósito de la simplicidad con que se nos ofrece a la conciencia el acto de visión y multiplicidad infinitamente creciente de elementos que la anatomía halla en el ojo, la unidad de los poemas nos parecerá un milagro, es decir, una imposibilidad natural, o inexistente, porque se habrá pervertido de antemano el sentido de unidad, la facultad y ojo poético para percibirla.
Lo mejor, pues, será, sin duda, acercarse sin más al Poema, pasando por alto aun las introducciones que con la mejor buena voluntad dan y damos los introductores más o menos discretos a las obras de Homero.
Advertencias finales
Hemos tomado para esta edición el texto griego de la Loeb classical Library; Homer, The Iliad; dos vols. editados por A. T. Murray. Edición de 1937. Y con él a la vista hemos revisado la traducción del ilustre humanista catalán y recordado maestro Dr. Luis Segalá y Estalella, de quien tuvimos la honra y el provecho de ser discípulos en la Universidad de Barcelona. El curioso lector echará de ver algunas modificaciones que hemos introducido. Aunque está claro que una traducción de Homero, menos indigna de la altura del poeta, requeriría tal vez otro estilo.
A pesar de autoridad en contra hemos reintroducido la forma corriente de aquellos nombres griegos que el uso había ya adaptado a las condiciones fonéticas castellanas; que, inclusive muchos de los lectores tal vez quedarán por un momento desconcertados sin saber quién es exactamente Odiseo y Aquileo, Ayante o Hefesto, Zeus o Poseidón, cuando todo el mundo entiende de quién se habla al decir Aquiles, Ulises, Áyax, Júpiter, Neptuno, Vulcano...
Hay que atender el consejo de Horacio: seguir al uso quem penes arbitrium est et ius et norma dicendi (Ars poetica, vr. 72.)
La Ilíada
Canto I. La peste y la cólera
Canta, ¡oh diosa!, la cólera del Pélida Aquiles;1 cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades2 muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves -cumplíase la voluntad de Júpiter- desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y Aquiles, el divino.
¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? -El hijo de Leto y de Júpiter. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Crises. Éste, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veloces naves aqueas con un inmenso rescate y en la mano, pendientes de áureo cetro, las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos;3 y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba:
"¡Atridas y demás aqueos de hermosas grebas! Los dioses que habitan las moradas del Olimpo os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Júpiter, a Apolo, el que hiere de lejos".
Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate; mas el Atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le despidió de mal modo y con altaneras voces:
"No dé yo contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas luego; pues quizá no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. A ella no la soltaré; antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y aderezando mi lecho. Pero vete; no me irrites, para que puedas irte más sano y salvo".
Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Fuese en silencio por la orilla del estruendoso mar; y mientras se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, a quien parió Leto, la de hermosa cabellera:
"¡Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Cila, e imperas en Ténedo poderosamente! ¡Oh Esminteo!4 Si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto: ¡Paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas!".
Así dijo rogando. Oyóle Febo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros; las saetas resonaron sobre la espalda del enojado dios, cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha, y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros; mas luego dirigió sus amargas saetas a los hombres, y ardían piras de cadáveres, muchas y continuas.
Durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios. En el décimo, Aquiles convocó al pueblo al ágora: se lo puso en el corazón Juno, la diosa de los blancos brazos, que se interesaba por los dánaos, a quienes veía morir. Acudieron éstos y, una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo:
"¡Atrida! Creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos de la muerte; que si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos. Mas, ea, consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños -pues también el sueño procede de Júpiter-, para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo; si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas, querrá librarnos de la peste".
Cuando así hubo hablado, se sentó. Levantóse entre ellos Calcante el Testórida, el mejor de los augures -conocía lo presente, lo futuro y lo pasado, y había guiado las naves aqueas hasta Ilión por medio del arte adivinatorio que le diera Febo Apolo-, y con bien pensadas palabras les arengó diciendo:
"¡Oh Aquiles, caro a Júpiter! Mándasme explicar la cólera de Apolo, del dios que hiere de lejos. Pues bien, hablaré; pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos todos y es obedecido por los aqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja; y si bien en el mismo día refrena su ira, en su pecho guarda luego rencor hasta que logra ejecutarlo. Dime, pues, si me salvarás".
Y contestándole, Aquiles, el de los pies ligeros, le dijo:
"Manifiesta, deponiendo todo temor, el vaticinio que sabes; pues, ¡por Apolo, caro a Júpiter, a quien tú, Calcante, invocas siempre que revelas oráculos a los dánaos!, ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos, cerca de las cóncavas naves, mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra, aunque hablares de Agamenón, que al presente se jacta de ser con mucho el más poderoso de todos los aqueos".
Entonces cobró ánimo y dijo el eximio vate:
"No está el dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, sino a causa del ultraje que Agamenón ha inferido al sacerdote, a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate. Por esto, el que hiere de lejos nos causó males y todavía nos causará otros. Y no librará a los dánaos de la odiosa peste hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate, la joven de ojos vivos,5 y llevemos a Crisa una sagrada hecatombe. Cuando así le hayamos aplacado, renacerá nuestra esperanza".
Dichas estas palabras se sentó. Levantóse al punto el gran dominador, Agamenón Atrida, afligido, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego; y encarando a Calcante la torva vista, exclamó:
"¡Adivino de males! Jamás me anunciaste nada grato. Siempre te has complacido en profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste nada bueno. Y ahora, vaticinando ante los dánaos, afirmas que el que hiere de lejos les envía calamidades porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseida, a quien anhelaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Clitemnestra, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural, ni en inteligencia, ni en labores de manos. Pero, aun así y todo, consiento en devolverla, si esto es lo mejor; quiero que el pueblo se salve, que no perezca. Pero preparadme pronto otra recompensa, para que no sea yo el único argivo que sin ella se quede, lo cual no parecería decoroso. Ved todos que se va a otra parte la que me había correspondido".
Replicóle en seguida el celerípede divino Aquiles: