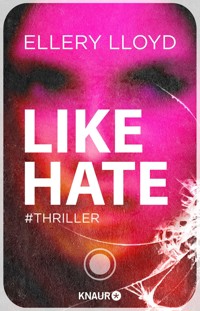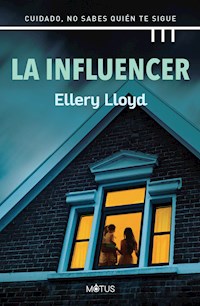
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Motus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
"Imagina Perdida con una cuenta de Instagram de madres. Inteligente y mordaz, La influencer es una advertencia, pero también hace repensar la familia, el amor y cuánto anhelamos que los demás nos vean". Book of the Month "Una historia con moraleja para la era de las redes sociales. Observación aguda, personajes casi reales y una buena dosis de paranoia inteligente e intensa". The Guardian Tiene una vida fácil, pero se gana la vida fingiendo lo contrario. Tiene un marido que odia ser el centro de atención, pero no puede esconderse. Tiene un millón de seguidoras que la adoran, pero una que quiere que ella sufra. Aún no sabe que su familia corre grave peligro. Tiene millones de seguidoras pero una la observa muy de cerca. Emmy Jackson es más conocida como @mama.sin.secretos para su legión de seguidoras online. Es la insta-mamá que dice las cosas como son. Todo, desde los pechos a punto de explotar hasta consejos para la resaca después de una noche algo descontrolada. Para su escéptico marido, sin embargo, ella no es la gran escritora que parece ser. Después de todo es él quien ha publicado libros. La realidad es que su esposa es una excelente influencer, ha logrado transformar su vida en contenidos para redes sociales de manera brillante, y hoy es quien sostiene la casa. El matrimonio de Emmy comienza a tambalear bajo las exigencias de su vida online: ya no tiene privacidad y sus principios comienzan a quebrarse. De pronto, un peligro muy real acecha a su familia. Alguien la vigila en la red, sigue cada uno de sus movimientos y no se pierde uno solo de sus posts. Emmy se ha vuelto su obsesión. La odia con todo su ser y tiene preparado un plan intrincado y cruel para destruirla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA INFLUENCER
Ellery Lloyd
Traducción: Constanza Fantin Bellocq
“Las redes sociales nunca han sido tan oscuras ni tan atractivas como en esta historia. Un vistazo inquietante al mundo de las personas influyentes y cómo afecta a sus familias, La Influencer me enganchó hasta su asombroso final”.
— Samantha Downing, escritora bestseller de USA Today.
“Es una novela de suspense, estimulante e inteligente. Admito que sospeché de todos. Una lectura realmente brillante, refrescante y original”.
— Karen Hamilton, autora de La novia perfecta.
“Un thriller doméstico que nos muestra como ser una celebridad en las redes sociales puede convertirse en una amenaza mortal. Por momentos algunas de las decisiones de la protagonista nos producen rechazo, pero eso es lo que vuelve al personaje más humano”.
— Lucila Quintana, editora.
Título original: People Like Her
Edición original: HarperCollins
© 2021 Ellery Lloyd Limited
© 2021 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2021 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-18711-17-6
PRÓLOGO
CREO QUE ES POSIBLE QUE me esté muriendo.
De todos modos, ya desde hace un tiempo siento como si la vida me pasara por delante de los ojos.
Mi primer recuerdo: es invierno, a comienzos de la década de 1980. Llevo puestos unos mitones, un gorro mal tejido y un enorme abrigo rojo. Mi madre me arrastra por el jardín en un trineo azul de plástico. Luce una sonrisa rígida. Parezco estar completamente congelada. Recuerdo el frío que sentía en las manos con esos mitones, los bandazos que daba el trineo en cada hoyo o montículo, el crujido de la nieve bajo las botas de ella.
Mi primer día en el colegio. Llevo una cartera de cuero marrón, con mi nombre escrito en una tarjeta que asoma por una ventanita de plástico. EMMELINE. Uno de mis calcetines, de color azul marino y largos hasta la rodilla, está caído alrededor del tobillo; llevo el cabello atado en dos coletas de un largo ligeramente desigual.
Polly y yo a los doce años. Estamos pasando la noche en su casa, con pijamas a cuadros, mascarillas cosméticas de barro en la cara, esperando que las palomitas de maíz estallen dentro del microondas. Nosotras dos, algo mayores, en el vestíbulo de su casa, listas para ir a la fiesta de Halloween donde me dieron el primer beso. Polly disfrazada de calabaza. Yo, de gata sensual. Otra vez nosotras, en un día de verano, con vaqueros y botas Doc Martens, sentadas con las piernas cruzadas en un maizal seco. Con vestidos de tirantes y gargantillas, listas para nuestro baile del instituto. Un recuerdo detrás de otro, una y otra vez, hasta que comienzo a preguntarme si puedo pensar en algún recuerdo individual de mi adolescencia, emocionalmente significativo, en el que no esté Polly, con su sonrisa torcida y sus poses torpes.
Solo cuando me detengo en ese pensamiento, me doy cuenta de lo triste que resulta ahora.
De los veinte a los veinticinco años, todo está bastante borroso. Trabajo. Fiestas. Bares. Comidas en el campo. Vacaciones. Para ser sincera, de los veinticinco a los treinta y pocos, los bordes también están borrosos.
Hay cosas que nunca olvidaré.
Dan y yo en un fotomatón, en nuestra tercera o cuarta salida. Tengo el brazo alrededor de sus hombros. Los dos con una frescura absurda en la cara. Él está increíblemente guapo. Nuestro gesto de enamorados raya en lo ridículo.
El día de nuestra boda. El guiño que le hago a una amiga detrás de la cámara mientras pronunciamos los votos, la expresión solemne de Dan cuando me coloca el anillo en el dedo.
La luna de miel: ambos bronceados y felices en el bar de una playa de Bali al atardecer.
A veces, me cuesta creer que en otra época fuimos así de jóvenes, así de felices, así de inocentes.
El momento en que nació Coco, furiosa y dando gritos, blancuzca y pegajosa a causa de esa sustancia que cubre a los recién nacidos. Grabada en mi memoria para siempre, esa primera impresión de su carita arrugada. El peso de nuestros sentimientos.
Coco, cubierta de confeti de una piñata, riendo, en la fiesta de su cuarto cumpleaños.
Mi hijo León, de quince días, demasiado pequeño para el pijamita que lleva puesto, en brazos de su hermana, que sonríe.
Solo ahora me percato de que lo que estoy viendo no son recuerdos verdaderos, sino recuerdos de fotografías. Días enteros reducidos a una única imagen estática. Relaciones enteras. Épocas enteras.
Y siguen llegando. Los fragmentos. Las fotografías. Una y otra, y otra, cayendo cada vez más rápido por mi mente.
León gritando en su portabebés.
Cristales rotos en el suelo de la cocina.
Mi hija en una cama de hospital, hecha un ovillo.
La primera plana de un periódico.
Quiero que esto se detenga. Algo va mal. Hago el esfuerzo de despertar, de abrir los ojos, pero no puedo, me pesan demasiado los párpados.
No es tanto la idea de morir lo que me angustia, sino que tal vez no vuelva a ver a ninguna de estas personas; todas las cosas que no tendré la oportunidad de decirles. Dan: te amo. Mamá: te perdono. Polly: espero que puedas perdonarme. León... Coco...
Tengo la horrible sensación de que algo espantoso está a punto de suceder.
Tengo la horrible sensación de que es todo culpa mía.
SEIS SEMANAS ANTES
CAPÍTULO 1
Emmy
EN NINGÚN MOMENTO PLANEÉ CONVERTIRME en una Instamamá. Durante mucho tiempo, ni siquiera supe si llegaría a ser madre. Pero ¿quién de nosotros puede decir con franqueza que su vida ha evolucionado de la misma manera en que la imaginó?
Últimamente puede que no sea más que una vaca lechera, limpiadora profesional de traseros de dos chiquillos traviesos, pero si rebobinaran cinco años para atrás diría que era lo que llamarían una apasionada de la moda. No presten atención al tic nervioso que tengo en el ojo por el agotamiento absoluto e imaginen que, en vez de llevar mi melena pelirroja atada en este moño descuidado de madre, la tengo elegantemente peinada de peluquería. Cambien el colorete Ruby Woo de MAC aplicado con prisas por un maquillaje que realce el contorno, delineador líquido en los ojos y pendientes audaces: como los que mi hija de tres años usaría ahora para disfrazarse. Añádanle a todo eso unos vaqueros ajustadísimos y una blusa de seda de Equipment.
Cuando era editora de moda, tenía el trabajo con el que había soñado desde que era una adolescente de pelo problemático, dientes de conejo y mofletitos infantiles; me encantaba mi trabajo, de verdad. Era lo que siempre había querido hacer, como podría contarles mi mejor amiga Polly: la santa, dulce Polly. Tengo suerte de que todavía me hable después de las horas que pasé obligándola a ser la fotógrafa de mis sesiones imaginarias, o a desfilar conmigo por senderos de jardín convertidos en pasarelas, con los tacones de mi madre, en aquellas tardes en las que fabricábamos revistas propias con ejemplares amarillentos del periódico Daily Mail y una barrita de cola adhesiva. (Yo era siempre la editora, por supuesto.)
Entonces... ¿cómo he hecho para llegar desde allí hasta aquí? Ha habido momentos —cuando limpio caca de recién nacido o cocino interminables ollas de puré pegajoso— en los que me he hecho la misma pregunta. Siento como si hubiera sucedido en un instante. De pronto, estoy con accesorios Fendi, en la primera fila del desfile de la Semana de la Moda de Milán, y un minuto después estoy en pantalones de chándal, tratando de evitar que un niño pequeño tire abajo el lineal de cereales de la tienda Sainsbury.
Para ser completamente franca con ustedes, el cambio de carrera de experta de moda a madre agobiada fue un accidente feliz, nada más. El mundo comenzó a perder interés por las revistas de papel cuché llenas de gente guapa, así que, debido a que los presupuestos se acortaban y los lectores disminuían, justo cuando comenzaba a trepar por el escalafón profesional, me lo quitaron de debajo de un puntapié. Y, luego, encima de todo lo demás, descubrí que estaba embarazada.
Maldita internet, pensé. Me debes una carrera nueva, y va a tener que ser algo que pueda construir alrededor de un bebé.
Fue así como comencé con el blog y los vídeos; elegí el nombre “Descalza” porque mis tacones venían con guarnición de confesiones. ¿Y saben qué? Si bien me llevó un tiempo adaptarme, disfruté mucho conectándome en tiempo real con mujeres parecidas a mí.
Adelantemos la película a los primeros meses después del parto; en las 937 horas que pasé con el trasero hundido en el sofá, mi amada Coco colgando de mis pechos lechosos y el iPhone en la mano como única conexión con el mundo exterior, la comunidad de mujeres que conocí en internet se convirtió en un verdadero salvavidas. Y si bien el blog y el videoblog fueron mis primeros amores online, lo que me salvó de hundirme sin remedio en el pantano del puerperio fue Instagram. Cada vez que entraba en Instagram y veía un comentario de otra madre en situación similar, sentía como si me hubieran dado un apretón reconfortante en el brazo. Había encontrado a mi gente.
Fue así como poco a poco fueron saliendo de la escena los tacones Louboutin y entró un ser humano diminuto. Descalza se transformó en MamáSinSecretos, porque soy una madre que quiere sonreír y no ocultar nada, por feo que sea. Y créanme, este viaje se tornó todavía más alocado desde que nació mi segunda maquinita de eructar, León, hace cinco semanas. Ya se trate de un apósito mamario confeccionado con servilletas de Happy Meal o de una ginebra bebida a escondidas junto al columpio, no les voy a contar otra cosa que la verdad desnuda... aunque tal vez tenga migas de palitos de queso por encima.
Los haters dicen que Instagram solo muestra vidas perfectas, doradas, filtradas y presentadas en cuadraditos, ¿pero quién tiene tiempo para esas tonterías cuando un niño recubierto de kétchup se le cuelga de la pierna? Y cuando la cosa se pone difícil, en internet o en la vida real, cuando se me cruzan los cables, se me vuelca la comida y me siento perdida, recuerdo que estoy haciendo todo esto por mi familia. Y, por supuesto, por la tribu increíble de otras mamás de redes sociales que me apoyan siempre, sin fijarse en cuántos días hace que llevo puesto el mismo sujetador para amamantar.
Ustedes son el motivo por el que empecé con #díasgrises, una campaña en la que compartimos historias reales y organizamos encuentros reales para hablar de nuestras batallas con los momentos oscuros de la maternidad. Ni que hablar de que una parte de las ganancias de los productos #díasgrises que vendemos es para contribuir a la conversación sobre la salud mental maternal.
Si tengo que describir lo que hago ahora, ¿me odiarían si digo que soy una mamá de actividades múltiples? Es un nombre que confunde a la pobre Joyce, mi vecina de al lado. Ella entiende lo que hace PapáSinSecretos: escribe novelas. ¿Pero yo? Es una expresión horrible, ¿no creen? ¿Animadora? ¿Alentadora? ¿Provocadora de impacto? ¿Quién lo sabe? Y, además..., de verdad, ¿a quién le importa? Yo hago lo mío, comparto mi vida familiar sin filtros y, si tengo suerte, abro una discusión más auténtica sobre la maternidad.
Construí esta marca con sinceridad y siempre les voy a decir las cosas como son.
Dan
Patrañas.
Patrañas patrañas patrañas patrañas patrañas.
He oído a Emmy dar esta misma charla tantas veces que, por lo general, ya he dejado de darme cuenta de que es una sarta extraña de invenciones, disparates y verdades a medias. Una mezcla fluida de cosas que podrían haber sucedido (pero no sucedieron) con cosas que sí sucedieron (pero no de ese modo) y con momentos que ella y yo recordamos de modo muy diferente (por decirlo de alguna manera). No sé por qué, pero esta noche es distinta. No sé por qué, esta noche, mientras habla, mientras le cuenta al público su historia, una historia que en buena parte es también nuestra historia, me he puesto a tratar de contar cuántas de las cosas que está diciendo son exageradas o están distorsionadas o agrandadas más allá de toda proporción.
Me doy por vencido al cabo de unos tres minutos.
Creo que debería aclarar algo. No estoy diciendo que mi mujer sea mentirosa.
El filósofo estadounidense Harry G. Frankfurt ha hecho una célebre diferenciación entre mentiras y patrañas. Las mentiras, en su opinión, son falsedades cuya intención deliberada es la de engañar. Las patrañas, en cambio, las dice la persona a la que no le interesa en absoluto si lo que está diciendo es verdadero o falso. Ejemplo: mi mujer jamás se fabricó un apósito mamario con servilletas de Happy Meal. Dudo que en su vida haya estado cerca de un Happy Meal. No tenemos una vecina de al lado llamada Joyce. Si las fotografías que están en la casa de su madre son testimonio fiel, Emmy era una adolescente delgada y llamativamente atractiva.
Tal vez, a cada matrimonio le llega el momento en que ambos comienzan a verificarse mutuamente las anécdotas que cuentan en público.
Tal vez, hoy estoy raro.
No se puede negar, desde luego, que mi mujer es buena en lo que hace. Es asombrosa, de hecho. Aun después de las veces en que la he visto ponerse de pie y hacer lo suyo —en eventos como este por todo el país, en salas municipales de pueblos, en librerías, en cafeterías y en espacios compartidos de trabajo desde Wakefield hasta Westfield—, aun conociendo como conozco la relación que existe entre la mayoría de lo que dice y los hechos que realmente sucedieron, no se puede negar que tiene capacidad para conectar con la gente. Para provocar una risa de complicidad. Cuando llega a la parte de la ginebra bebida a escondidas, una mujer de la última fila ríe a carcajadas. Es una persona con la que es fácil vincularse, mi mujer. A la gente le cae bien.
Su agente va a alegrarse de que haya dicho la parte sobre los días grises. Perdón. El hashtag díasgrises. Más temprano, cuando entrábamos, vi por lo menos tres personas con la sudadera azul con #díasgrises y el logo de MamáSinSecretos en la espalda y el eslogan Sonríe y Cuéntalo en la parte delantera. A propósito: el logo de MamáSinSecretos es un dibujo de dos pechos con la cabeza de un bebé en medio. Yo personalmente habría elegido el otro logo, el que tenía a la mamá osa con su cachorro. Se me denegó. Ese es uno de los motivos por los que siempre me he resistido a las sugerencias de Emmy en cuanto a que yo también debería ponerme la sudadera cuando asisto a este tipo de eventos, y un motivo la razón por la que la mía siempre queda accidentalmente olvidada en casa: en otro bolso, tal vez, o en la secadora, o sobre las escaleras, donde la había dejado para no olvidarla esta vez. Todo tiene un límite. Alguna admiradora o seguidora inevitablemente nos pediría hacerse una fotografía con nosotros y la subiría de inmediato a su Instagram, y no tengo ningún interés en quedar inmortalizado online luciendo una sudadera con un dibujo de pechos.
Me gusta creer que todavía me queda algo de dignidad.
Estoy aquí esta noche, como siempre, estrictamente como apoyo logístico. Soy el que ayuda a llevar las cajas de merchandising de Mamá desde el taxi y el que trata de no hacer una mueca de disgusto cuando la gente dice cosas como “merchandising de Mamá”. Vengo a echar una mano para servir refrescos y repartir magdalenasal comienzo de la velada; soy el que interviene y rescata a Emmy cuando queda atrapada demasiado tiempo conversando con alguien, o se le acerca una persona extraña. Si el bebé empieza a llorar, estoy entrenado para subir a escena y quitárselo con cuidado de los brazos y hacerme cargo, aunque hasta ahora, esta noche, ha sido un ángel, el pequeño León, nuestro bebé de cinco semanas; succiona en silencio, ajeno a lo que lo rodea, al hecho de estar sobre un escenario y, básicamente, a todo salvo el pecho que tiene delante. De tanto en tanto, en la sección de preguntas y respuestas que hay al final de la velada, cuando alguien le pregunta a Emmy si tener un segundo hijo ha alterado la dinámica familiar o cómo hacemos para mantener encendida la llama en nuestro matrimonio, Emmy reirá y señalará el lugar donde estoy sentado entre el público y me invitará a que la ayude a responder a la pregunta. A menudo, cuando alguien pregunta sobre la seguridad de internet, Emmy me cede la palabra para que explique las tres reglas de oro que cumplimos siempre que publicamos fotografías de nuestros hijos online. Regla uno: nunca mostramos nada que pueda revelar dónde vivimos. Regla dos: nunca mostramos a ninguno de los dos niños en la bañera, ni desnudo, ni sentado en el orinal, y nunca mostramos a Coco en traje de baño ni con cualquier prenda que pueda ser considerada sensual en un adulto. Regla tres: vigilamos con atención quiénes siguen la cuenta y bloqueamos a cualquiera que nos genere dudas. Son todos consejos que nos dieron al principio, cuando consultamos con expertos.
Con todo, sigo teniendo mis reservas en cuanto a todo esto.
¿La versión de los acontecimientos que Emmy relata siempre, en la que comenzó con un blog sobre maternidad como forma de contactarse y ver si había alguien más que estaba pasando por lo mismo que ella? Patrañas totales, me temo. Si realmente creen que mi mujer comenzó a hacer esto de manera accidental, significa que no la conocen en absoluto. A veces, me pregunto si Emmy alguna vez hace algo de forma accidental. Recuerdo muy bien el día en que tocó el tema del blog por primera vez. Yo sabía que había quedado con alguien para comer, pero solo más tarde me enteré de que la persona con la que se había reunido era una agente. Estaba embarazada de tres meses. Habían pasado solamente un par de semanas desde que le habíamos dado la noticia a mi madre. ¿Una agente?, pregunté. De verdad creo que no se me ocurrió hasta ese momento que las personas que escribían online podían tener agentes. Debería habérseme ocurrido.
Muchas veces, en la época en que trabajaba en revistas, Emmy volvía a casa y me contaba cuánto le pagaban a una influencer idiota para escribir cien palabras de tonterías y posar para una fotografía, o ser anfitriona de algún evento, o decir bobadas en su blog. Solía mostrarme la copia que le enviaban. El tipo de prosa que te hace preguntarte si tú o la persona que la escribió habéis sufrido un accidente cerebrovascular. Oraciones cortas. Metáforas sin sentido. Detalles aleatorios raros, minuciosos, desparramados por el texto para darle a todo un aire de verosimilitud. Cifras extrañamente precisas (482 tazas de té frío, 2.342 horas de sueño perdido, 27 calcetines de bebé que no aparecen) metidas a presión con el mismo propósito. Palabras que sencillamente no eran las que tanto se esforzaban por encontrar. Tú deberías escribir estas cosas, me decía Emmy bromeando; no sé por qué te molestas en escribir novelas. Nos reíamos de eso. Aquel día, cuando volvió y me contó con quién había hablado, pensé que seguía bromeando. Tardé mucho tiempo en comprender lo que sugería. Pensaba que el objetivo final era conseguir algún par de zapatos gratis. En ningún momento sospeché que Emmy había pagado el dominio de internet y había registrado las cuentas @descalza y @MamaSinSecretos en Instagram antes de escribir la primera frase sobre tacones altos. Mucho menos, que al cabo de tres años tendría un millón de seguidores.
El primer consejo que le dio su agente fue que todo tenía que fluir naturalmente, como si hubiera sucedido por casualidad. Creo que ni ella ni yo sabíamos lo bien que se le iba dar eso a Emmy.
Puesto que están basadas en un rechazo completo de la importancia de la verdad y del deber moral que tenemos hacia ella, Harry G. Frankfurt sugiere que las patrañas son en realidad más corrosivas, que son una fuerza social más destructiva que las mentiras tradicionales. Harry tiene bastantes menos seguidores de Instagram que mi mujer.
“Construí esta marca con sinceridad”, está diciendo Emmy, como siempre cuando termina, “y siempre voy a decir las cosas como son”.
Hace una pausa para que terminen de aplaudir. Busca el vaso de agua junto a la silla y bebe un sorbo.
—¿Alguna pregunta? —agrega.
***
Yo tengo una pregunta.
¿Fue esa la noche en que por fin decidí cómo te haría sufrir?
Creo que sí.
Obviamente, ya había pensado en eso muchas veces. Creo que cualquiera que estuviera en mi posición lo haría. Pero esas eran fantasías bobas, nada más. Cosas que se ven por televisión. Completamente carentes de realismo y sentido práctico.
Es curioso cómo funciona la mente humana.
De algún modo pensé que si te veía, eso me ayudaría. A odiarte menos. A soltar la ira.
Pero no me ayudó en absoluto.
Nunca he sido una persona violenta. Por naturaleza, no soy iracunda. Cuando alguien me pisa el pie en una fila, siempre soy yo la que se disculpa.
Lo único que quería era hacerte una pregunta. Solo una. Por eso estaba allí. Cuando terminaste, estuve una eternidad con la mano levantada. Me viste. Le aceptaste una pregunta a la mujer situada delante de mí, esa a la que le elogiaste el peinado. Le aceptaste una pregunta a la que estaba a mi derecha, a la que conocías de nombre, cuya “pregunta” terminó siendo una anécdota sin propósito sobre sí misma.
Después alguien dijo que no había más tiempo para preguntas.
Intenté hablar contigo, después, pero todo el mundo intentaba lo mismo que yo. Así que me quedé cerca, con la misma copa de vino blanco tibio que había tenido en la mano desde el principio, y traté de cruzar una mirada contigo. Pero no pude.
No tenías por qué reconocerme, desde luego. No había motivo alguno para que mi rostro se hubiera destacado entre la multitud. Aun si hubiéramos hablado, si me hubiera presentado, no había motivo para que mi nombre —ni el de ella— te hubieran resultado familiares.
Y al verte allí, prosiguiendo con tu vida como siempre, rodeada de toda esa gente, al verte reír y sonreír, feliz, lo entendí. Entendí que había estado mintiéndome a mí misma. Que no lo había superado y que no había hecho las paces con nada. Que no te había perdonado y que jamás te perdonaría.
Fue entonces cuando supe lo que iba a hacer.
Solo me faltaba decidir cómo, dónde y cuándo.
CAPÍTULO 2
Dan
LA GENTE, MUCHAS VECES, COMENTA que debe de ser maravilloso para mí, por ser escritor, pasar tanto tiempo en casa con Emmy y los niños. Pienso que si hay algo que esto demuestra es que la mayoría de las personas cree que escribir una novela implica muy poco trabajo.
Seis de la mañana, a esa hora me levantaba. A las seis y cuarto estaba en la mesa de la cocina con una taza de café y el ordenador portátil, revisando los últimos párrafos del día anterior. Para las siete y media, trataba de tener escritas por lo menos quinientas palabras. A las ocho y media, estaba listo para mi segunda taza de café. Idealmente, a la hora del almuerzo estaría llegando al objetivo de palabras para ese día, lo que significaba que podría dedicar la tarde a planificar la parte siguiente, responder correos electrónicos y reclamar pagos por los artículos de periodismo literario que escribía sin esfuerzo por las noches, con una copa de vino, o durante los fines de semana.
Esos eran los viejos tiempos.
Esta mañana, pasadas las seis, bajé las escaleras a oscuras para tratar de no despertar a nadie, deseando poder trabajar un poco antes de que se despertara el resto de la familia (y en un sesenta y seis por ciento de los casos comenzara a llorar o gritar o pedir cosas). En el último escalón tropecé con una especie de unicornio parlante que salió disparado por el suelo y comenzó a cantar una canción sobre los arcoíris. En la oscuridad, con las orejas erguidas, contuve la respiración y aguardé. No tuve que esperar demasiado. Para ser tan pequeño, tiene un buen par de pulmones, mi hijo.
—Lo siento —le dije a Emmy cuando me lo entregó.
—Deberías revisarle el pañal —me indicó. Cuando pasé por la habitación de Coco, una vocecita adormilada preguntó qué hora era.
—Hora de seguir durmiendo —respondí.
León, por el contrario, estaba bien despierto. Lo llevé a la cocina, le cambié el pañal y el pijama y deposité el que había usado en una bolsa colocada encima de la lavadora, que vi que habría que vaciar más tarde; luego nos sentamos en el sofá del rincón, junto al frigorífico. Durante la siguiente media hora, gritó mientras yo lo mecía sobre las rodillas e intentaba que se tomase el biberón. Lo hice eructar, lo puse en un portabebés y estuve otra media hora paseando con él por el jardín mientras gritaba un poco más. Se hicieron las siete, hora de entregárselo de nuevo a Emmy y despertar a Coco para el desayuno.
—Dios mío, ¿ya ha pasado una hora? —preguntó Emmy.
Conté cada minuto.
Dios, se necesita mucha energía para tener dos niños. No sé cómo lo hace la gente cuyos hijos no duermen tan bien como los nuestros. Hemos tenido una suerte increíble, Emmy y yo, porque desde el principio, a los tres o cuatro meses, Coco empezó a dormir doce horas seguidas por noche. La acostábamos y adiós. Si la llevábamos a una reunión en un moisés, podíamos dejarla en un rincón o en la habitación de al lado y dormía toda la noche. Por lo que parece, León va a ser igual. No se enterarían ustedes de todo esto por el Instagram de Emmy, desde luego, con todos esos cuentos sobre el tic nervioso en el ojo a causa del agotamiento, las ojeras y los nervios al rojo vivo. Desde el principio se hizo evidente que, en lo referido a marcas comerciales, “la mamá cuyo bebé duerme como un ángel” no iba a ser rentable. No había contenido. Para ser franco, tampoco hablamos mucho de ello con los padres de otros niños.
Pasadas las ocho —a las 8:07, para ser exacto—, cuando León duerme su primera siesta y Coco y Emmy están arriba decidiendo el atuendo de mi hija para la jornada, habiendo cumplido con mis tareas de padre durante dos horas, llega el momento de calentar en el microondas la taza de café frío que me preparé hace noventa minutos, encender el ordenador y concentrarme en lograr el estado de ánimo adecuado para comenzar con las labores creativas del día.
A las ocho y cuarenta y cinco, ya he releído y mejorado lo que escribí ayer y me dispongo a comenzar a escribir palabras nuevas en la página.
A las nueve y media suena el timbre de la puerta.
—¿Abro? —grito por la escalera.
En los tres cuartos de hora transcurridos he escrito un total de veintiséis palabras nuevas y estoy tratando de decidir si debo borrar veinticuatro.
No estoy de humor para interrupciones.
—¿Abro?
No hay respuesta desde el piso superior.
El timbre vuelve a sonar.
Dejo escapar un suspiro y empujo la silla hacia atrás.
Nuestra cocina está en la parte trasera de la casa, en la planta baja. Cuando compré esta casa en 2008, con un dinero que heredé al morir mi padre, al principio fue para mí y un grupo de amigos con quienes convivía, y casi nunca usábamos la cocina, salvo para colgar la ropa lavada. Tenía un sofá gastado, un reloj que no funcionaba, linóleo pegajoso en el suelo y una lavadora que perdía agua cada vez que se usaba. La ventana trasera daba a un pequeño patio de cemento con techo de plástico corrugado. Una de las primeras cosas que sugirió Emmy cuando vino a vivir aquí fue que nos deshiciéramos de todo eso, avanzáramos hacia el jardín y convirtiéramos esto en una cocina-comedor con sala de estar incluida. Fue exactamente lo que hicimos.
La casa se encuentra al final de una hilera de construcciones georgianas idénticas, a un kilómetro del metro, frente a un pub muy aburguesado. Al principio, cuando buscaba comprar una propiedad en esta zona, me convencieron de que tenía mucho futuro. Ahora el futuro le ha llegado. Antes había peleas en la puerta del pub los viernes a la hora de cierre; de las buenas, con gente rodando por encima del capó de los coches, camisas desgarradas, vasos rotos y mucho alboroto. Ahora no consigues mesa para el brunch los fines de semana si no reservas primero, y el menú incluye cocochas de bacalao, lentejas y chorizo.
Uno de los motivos por los que trato de escribir todo lo posible por las mañanas es que después del mediodía el timbre no para de sonar. Cada vez que Emmy publica una pregunta en Instagram como “Coco ha decidido que no le gusta su suplemento multivitamínico. ¿Qué otro podemos probar?” o “¿Alguien conoce algún producto que elimine estas bolsas de los ojos?” o “Se nos ha roto la licuadora; ¿cuál me recomendáis, mamis?” de inmediato la inunda una catarata de mensajes de gente de relaciones públicas para ver si pueden enviarle algo por mensajería. Lo hace precisamente por eso, por supuesto: es más rápido y más barato que hacer un pedido al supermercado Ocado. Durante toda esta semana Emmy ha estado quejándose de su pelo, y las compañías de productos capilares nos han estado enviando alisadores, champús y acondicionadores; todo gratuito, en bolsas rellenas de papel tisú y atadas con una cinta.
No quiero parecer desagradecido, pero estoy seguro de que cuando Tolstoi estaba escribiendo Guerra y paz no tenía que levantarse cada cinco minutos para firmar la recepción de otra caja de productos de regalo.
Para llegar a la puerta principal, hay que pasar junto al pie de las escaleras que llevan al primer piso (tres dormitorios, un baño), y junto a la sala principal donde están el sofá, el televisor y los juguetes. Mientras me abro paso entre un cochecito, una sillita, una bicicletita sin pedales, un monopatín en miniatura y el perchero cargado de cosas, vuelvo a pisar el mismo unicornio y maldigo. No me van a creer si les digo que ayer vino la mujer que limpia. Hay piezas de Lego por todas partes. Zapatos por doquier. Me vuelvo cinco minutos y esto es una maldita pocilga. El novelista y hombre de letras Cyril Connolly escribió con sarcasmo en cierta ocasión que el cochecito en el vestíbulo es enemigo del arte. En nuestra casa, el cochecito del vestíbulo es también el enemigo para poder avanzar por el maldito vestíbulo. Lo rodeo con cuidado, me miro en el espejo para ver si estoy peinado y abro la puerta.
De pie en el umbral hay dos personas, un hombre y una mujer. La mujer es más bien joven, de veintimuchos años, bonita, de aspecto levemente conocido, con cabello rubio ceniza atado en una cola de caballo desordenada. Lleva una chaqueta de tela vaquera y, por lo que se ve, estaba a punto de hacer sonar el timbre por cuarta vez. El hombre es algo mayor, de treinta y tantos años, calvicie incipiente, barba. Junto a sus pies veo una bolsa grande. El hombre lleva otra bolsa colgada del hombro y una cámara fotográfica alrededor del cuello.
—Tú debes de ser PapáSinSecretos —dice la mujer de la cola de caballo—. Soy Jess Watts.
El nombre también me resulta familiar, pero solo cuando nos estrechamos las manos comprendo por qué.
Ay, Dios.
El periódico Sunday Times.
Nada menos que la periodista y el fotógrafo del maldito Sunday Times para entrevistarnos y hacer una sesión de fotos con Emmy y conmigo.
Jess Watts me pregunta si puedo echarles una mano con las bolsas. Por supuesto, digo. Levanto la bolsa grande con un gruñido y les hago un ademán para que entren en la casa.
—Pasen, pasen.
Me disculpo por hacerlos pasar con dificultad entre el cochecito, la sillita de paseo y todo lo demás, y los llevo a la sala. Aquí, el desorden es todavía peor. Parece como si alguien hubiera triturado los periódicos del fin de semana y arrojado los papeles por todos lados. Los mandos a distancia del televisor están en el suelo. Hay lápices de colores por todas partes. Cuando me vuelvo para indicarle al cámara dónde dejar la bolsa, veo a Jess con un bolígrafo, escribiendo en una libreta. Estoy por decirles que pensé que iban a venir el miércoles —eso dice la nota escrita en el calendario del frigorífico, y recuerdo que Emmy y yo hemos hablado del tema— cuando me doy cuenta de que hoy es miércoles. Es increíble cómo pierde uno la noción del tiempo cuando tiene un bebé. Recuerdo el domingo. Recuerdo el lunes. ¿Qué demonios ha pasado con el martes? Tengo la mente en blanco. Sospecho que cuando les abrí la puerta mi expresión también debió de estar en blanco.
—¿Puedo ofrecerles una taza de té? —digo—. ¿Un café?
Me piden un café con leche con dos cucharadas de azúcar y un té de hierbas con un poco de miel, si es que tenemos.
—¡Emmy! —llamo por las escaleras.
Digamos que mi mujer podría haberme recordado que hoy era el día en que vendrían los del Sunday Times. Podría haberlo mencionado, ¿no? Quizá cuando me metí en la cama anoche o cuando me entregó el bebé esta mañana. Hace un par de días que no me afeito. No me he lavado el pelo. Llevo un calcetín puesto al revés. Habría tenido tiempo de desparramar libros interesantes por la sala, en lugar de dejar un ejemplar arrugado del periódico Evening Standard de hace dos días. Es difícil parecer una persona seria cuando estás ahí de pie, con una camisa vieja de tela vaquera sin dos botones y con una mancha de papilla en la solapa.
El Sunday Times. Una nota de cinco páginas. En casa con los Instapadres. Tomo nota mentalmente de enviarle un correo electrónico a mi agente contándole lo del artículo e informándole cuando saldrá. No tener publicidad es mala publicidad, como dicen. A decir verdad, sería bueno escribirle de todas formas, solo para recordarle que sigo vivo.
El cámara y la periodista están tratando de decidir si hacer primero la sesión de fotografías o la entrevista. Él se pone a pasear con expresión pensativa, midiendo la luz.
—Esta parte de la casa es donde, por lo general, hacen fotografías —digo para ayudarlo, y señalo el invernadero—. Sobre este sillón, con el jardín detrás. —No es que yo aparezca en las sesiones de fotos habitualmente. A veces, de tanto en tanto, estoy justo fuera de cámara, haciéndole muecas a Coco u observando la escena. Casi siempre, cuando nos invaden la casa de este modo, me refugio en el estudio que hay en el fondo del jardín con el ordenador portátil. Yo lo llamo estudio, aunque es más un cobertizo. Pero tiene una bombilla de luz y un calefactor.
La mujer ha cogido de uno de los estantes una fotografía de nuestra boda: Emmy y yo acompañados de Polly, su amiga de la infancia, también dama de honor. Los tres cogidos del brazo, sonriendo. La pobre y querida Polly: resulta obvio que detestaba ese vestido. Emmy aprovechó el día de nuestra boda como oportunidad para hacerle a su mejor amiga —una chica bastante bonita, por cierto, aunque se viste un poco como mi madre— el cambio de imagen al que siempre se había negado, con amabilidad, pero con firmeza. Era un servicio público para su única amiga, dijo Emmy, mientras revisaba la lista de invitados y me preguntaba si había invitado a alguien que no tuviera novia, esposa o pareja. En mi opinión, a Polly el vestido le quedaba muy bien, pero cada vez que la cámara apuntaba en otra dirección o Emmy no la estaba mirando, la veía cubrirse los hombros y los brazos desnudos con una chaqueta de punto o quitarse un zapato de tacón alto para masajearse el empeine. Debo reconocer que, por más incómoda que se sintiera, Polly no se quitó la sonrisa del rostro en todo el día. Aun si el amigo soltero que sentamos junto a ella durante la cena pasó todo el tiempo conversando con la chica del otro lado.
—Tengo entendido que escribes novelas, Dan —dice la mujer del Sunday Times con una leve sonrisa, mientras vuelve a colocar la foto en su sitio. Lo dice con el tono de alguien que ni siquiera piensa fingir que mi nombre le suena conocido o que puede haber leído algo escrito por mí.
Suelto una risita y digo algo como “Así es”, y señalo los ejemplares de tapa dura y tapa blanda de mi libro colocados en el estante, y el lomo de la edición húngara que hay junto a ellos. Jess retira un momento el ejemplar de tapa dura, estudia la cubierta y vuelve a dejarlo caer en su sitio con un golpecito.
—Hum —dice—. ¿Cuándo salió?
Hace siete años, le respondo, y mientras lo estoy diciendo me doy cuenta de que en realidad fue hace ocho. Ocho años. Cuesta creerlo. Fue un golpe cuando Emmy sugirió amablemente que era hora de dejar de usar la foto de autor de la contraportada como fotografía de perfil de Facebook.
—Es una fotografía bonita —me dijo en tono tranquilizador—, pero no pareces tú. —La palabra no pronunciada que quedó flotando en el aire después del “pero” fue “ya”.
El fotógrafo me pregunta de qué trataba el libro; la pregunta que los escritores siempre detestan. El uso del tiempo pasado es como un puñal que se revuelve en la herida. En otra época podría haberle respondido que si pudiera contar de qué trata en una frase o dos, no habría tenido que escribir el libro entero. Con mejor humor, podría haber bromeado que saberlo le iba a costar doscientas cincuenta páginas o 7,99 libras. Tengo esperanzas de haber dejado de ser tan idiota. Le digo que trata de un tipo que se casa con una langosta. Ríe. Siento que empieza a caerme bien.
Fue bien recibida en su momento, mi novela. Tuvo una sinopsis generosa, escrita por Louis de Bernières. Fue libro de la semana del Guardian. Recibió una crítica un tanto condescendiente del London Review of Books y una positiva del suplemento literario del Times. Se vendieron los derechos para la película. En la sobrecubierta, con mi chaqueta de cuero, apoyado contra un muro de ladrillos en blanco y negro, se me ve fumando con aire de ser un tipo al que le espera un futuro brillante.
Una semana después de que saliera el libro, conocí a Emmy.
Verla por primera vez al otro extremo de la habitación será siempre uno de los momentos definitorios de mi vida.
Era jueves por la noche, la inauguración del bar de un amigo mutuo en la calle Kingsland, en pleno verano, una noche de tanto calor que la mayoría de la gente estaba fuera, en la calle. En algún momento hubo bebidas gratis, pero cuando llegué yo solo quedaban cubos llenos de de hielo derretido con botellas vacías de vino dentro. La cola en la barra era impenetrable. Había sido un día largo. Tenía cosas que hacer a la mañana siguiente. Recorrí el local con la mirada buscando al dueño para decirle hola y adiós y disculparme por no poder quedarme, cuando la vi. Estaba junto a una de las mesas de la ventana. Vestía un mono escotado. En aquel entonces, el cabello de Emmy —un poco más largo de lo que lo tiene ahora—, antes de pasar a ser de un color cereza que quedaba bien en Instagram, era naturalmente rubio. Estaba comiendo una alita de pollo con las manos. Me pareció la persona más hermosa que había visto en mi vida. Emmy levantó la vista. Nos miramos. Me sonrió, con expresión un poco interrogante, frunciendo un poco el ceño. Le devolví la sonrisa. No vi ninguna bebida sobre la mesa. Me acerqué y le pregunté si quería tomar algo. El resto es historia. Esa noche vino a mi casa. Tres semanas después le pedí que se mudara conmigo. Ese mismo año le propuse matrimonio.
No fue hasta mucho tiempo después cuando me di cuenta de lo poco que ve Emmy sin gafas cuando no lleva puestas las lentillas. Durante mucho tiempo no me confesó que las lentillas la habían estado molestando —algo que ver con el polen— y se las había quitado, y su sonrisa de aquella noche iba dirigida a una difusa forma con algo de rosado que intuyó que miraba hacia donde estaba ella, y supuso que se trataba de alguna persona de relaciones públicas de la moda. Más tarde descubrí que ya tenía un novio, llamado Giles, que había sido trasladado por trabajo a Zúrich, y me sorprendió tanto enterarme de su existencia como de que ya no estaban en una relación excluyente. Hubo un momento incómodo unos quince días después de que empezáramos a estar juntos, cuando él llamó y respondí yo y le dije que dejara de molestar a Emmy, y él repuso que llevaban tres años saliendo.
Siempre ha tenido una relación bastante complicada con la verdad, mi mujer.
Supongo que ese asunto con Giles podría haber sido un problema para algunos. Tal vez, algunas parejas, en sus inicios, podrían haber sentido que ello enfriaba las cosas. De verdad, no recuerdo que a nosotros nos preocupara en absoluto. Según recuerdo, ese fin de semana ya lo estábamos contando como una historia divertida, y muy pronto se convirtió en la pieza principal de nuestro repertorio de anécdotas en las reuniones, en la que cada uno tenía su papel, su parte adjudicada en el relato.
—Lo cierto es —decía siempre Emmy—, que en el minuto en que conocí a Dan supe que me casaría con él, así que el hecho de que yo estuviera saliendo con otro me pareció irrelevante. En mi cabeza, ya había roto con Giles, era algo del pasado. Solo que todavía no se lo había dicho a él. —Se encogía de hombros con aire avergonzado, sonreía con algo de pesar y me dirigía una mirada.
A mí, para ser franco, todo me resultaba bastante romántico.
La verdad es que, seguramente, en aquel entonces éramos bastante insufribles los dos. Imagino que la mayoría de los enamorados lo son.
Tengo recuerdos vívidos de haberle anunciado a mi madre por teléfono (mientras vagaba por el apartamento envuelto en una toalla, con el cabello mojado y un cigarrillo en la mano, buscando un encendedor) que había encontrado a mi alma gemela.
Emmy era distinta de todas las personas que había conocido. Sigue siendo diferente de todas las personas que he conocido. No es solo la mujer más hermosa que he visto en mi vida, sino la más cómica, la más inteligente, la más rápida y la más ambiciosa. Una de esas personas con las que —si quieres estar a su altura— tienes que estar en plena forma. Una de esas personas a las que quieres impresionar bien. Una de esas personas que captan todas las referencias antes de que hayas terminado de hacerlas, que tienen esa magia que hace que todos quienes están presentes se fundan en la distancia. Que te hacen decir cosas que nunca le contaste a nadie a las dos horas de haberlo conocido, que te cambian la forma de ver la vida. Pasábamos la mitad de los fines de semana en la cama, la otra mitad en el pub. Salíamos a cenar por lo menos tres noches por semana, a restaurantes de temporada que servían platos de Oriente Medio o a locales modernos de parrillada que no aceptaban reservas. Los miércoles por la noche salíamos a bailar y los domingos por la tarde hacíamos karaoke. Planeábamos escapadas a diferentes ciudades: Ámsterdam, Venecia, Brujas. Nos curábamos la resaca saliendo a correr cinco kilómetros, riendo y empujándonos mutuamente cuando uno flaqueaba. Cuando no salíamos por las noches, nos pasábamos horas en la bañera, juntos, con nuestros libros y una botella de vino tinto, y de vez en cuando añadíamos agua caliente a la bañera y vino a las copas.
—En adelante, esto solamente puede empeorar —bromeábamos.
Hoy parece que de eso hace muchísimo tiempo.
Emmy
¿Han visto eso que hacen las mujeres de clase media el día antes de que venga la empleada de limpieza? ¿Cuando corren por toda la casa recogiendo cosas del suelo, repasan el baño, ordenan los objetos, para que la casa no sea un caos tan penoso?
Yo no lo hago. Nunca lo he hecho. Quiero decir, obviamente tenemos una empleada de la limpieza que viene dos veces por semana, pero, por lo general, nuestra casa está ordenada. Lo estaba antes de que tuviéramos hijos, y lo sigue estando ahora. Los juguetes se guardan antes de ir a dormir. Los libros vuelven a los estantes. Nada de montañas sobre la escalera. Nada de tazas por todas partes. Los calcetines que estaban en el suelo van al cesto de ropa para lavar.
Esto significa que las horas antes de que llegue el equipo de fotografía para una sesión siempre las pasamos desordenando. No me malentiendan, no hablo de desparramar cajas de pizza vacías y pantalones sucios, solo de dejar por ahí unos cuantos dinosaurios de tela, algunas piezas de Lego y unicornios parlantes, un periódico de hace dos días por aquí, un fuerte de cojines caídos por allí y algunos zapatos sueltos en sitios inesperados. Lleva esfuerzo calibrar el nivel exacto de caos: la suciedad no es algo a lo que uno deba aspirar y la perfección no es accesible. Y MamáSinSecretos es accesible, ante todo.
Solamente puedo dedicarme a desordenar, por supuesto, una vez que me he ocupado de mis redes sociales. No es una rutina que le guste demasiado a Dan, pero él se encarga de León durante una hora al comienzo de cada jornada porque yo necesito ambas manos y todo mi cerebro para ponerme al día con lo sucedido durante la noche.
El momento principal para publicar es después de que los niños se van a la cama, cuando mi millón de seguidoras se han servido la primera copa de vino y han optado por zambullirse de cabeza en las redes sociales antes que hacer acopio de energía para hablar con sus maridos. Así que es entonces cuando publico mis actualizaciones, que parecen muy espontáneas, pero ya estaban prefotografiadas y escritas. La de anoche fue una foto en la que salgo con una sonrisa de impotencia, de pie contra una pared amarilla, señalándome los pies calzados con zapatillas de deporte de pares diferentes, llevando a León dando gritos y colgado de un arnés que por algún motivo detesta con pasión. La acompañaba una descripción de que, como estaba tan descerebrada por la falta de sueño, había salido de casa esa mañana con la sudadera al revés y calzada con una zapatilla Nike rosa y una New Balance verde, y un adolescente genial de la zona este de Londres, en el autobús 38, me había dicho con aprobación que me veía fresca.
Podría perfectamente haber sucedido. Escribo con un estilo sincero, así que resulta útil que haya algo de verdadero en mis publicaciones. Mi marido es el novelista, no yo... No logro dominar la ficción absoluta. Necesito que una chispa de realidad me encienda la imaginación para idear una anécdota que suene plausible y auténtica. También, de ese modo, me cuesta menos seguir el hilo de mis desventuras maternales para evitar contradecirme, lo que es importante cuando tengo que relatar las mismas historias en entrevistas, mesas redondas y apariciones públicas.
En este caso, no hubo chico genial, ni zapatillas de tenis de distintos pares ni transporte público. Solamente estuve a punto de salir para el supermercado Tesco llevando la chaqueta de punto puesta al revés.
Terminé la publicación preguntando a mis seguidoras cuál había sido su peor momento de mamás mal dormidas: un truco clásico de atracción, pedirles que escriban una respuesta. Y por supuesto, cuantas más respuestas tienes, más marcas comerciales están dispuestas a pagarte para promocionar sus productos.
Durante la noche recibí 687 comentarios y 442 MD, mensajes directos, y tengo que reaccionar o responder a todos. Hay días en que eso me lleva más tiempo: si hay una madre deprimida que parece estar peligrosamente triste, o una que no puede más con el bebé que llora sin parar por culpa de los cólicos, me tomo el trabajo de enviarles algo personal, algo amable. Es difícil saber qué decir en una situación como esa, porque yo nunca la he pasado, pero no puedo dejarlas abandonadas cuando parece que todas las personas de sus vidas ya lo han hecho.
“Hola, Tanya”, escribo. “Sé que es durísimo cuando lo único que hacen es llorar, llorar y llorar. ¿A Kai le estarán saliendo los dientes? Coco sufrió mucho cuando le salieron los dos delanteros. Mordisquear un plátano congelado parecía ayudarla, ¿o has probado con esos polvos? Prométeme que te cuidarás, mamá; ¿puedes dormir un poco aprovechando que él está dormido? Ya pasará, y yo estaré contigo, apoyándote, todo el tiempo”.
Mi repuesta aparece como leída de inmediato, casi como si pequeñatanya_1991 hubiera estado mirando la pantalla del teléfono desde que pulsó enviar; veo que ya está tecleando una respuesta mientras paso al siguiente mensaje.
“No eres una pésima madre, Carly, y no dudes de que tu bebé te ama. Pero deberías hablar con alguien, en serio: ¿un médico?, ¿tu madre? Tal vez irte hasta un café cercano a conversar con la camarera. Te mando el enlace a una línea de ayuda”.
El mensaje se envía, pero queda sin leer. Paso al siguiente.
“Ay, Elly, eres un amor, y claro que te reconozco del evento de la semana pasada. Mi sudadera es de Boden, increíble que te parezca bonita aun estando del revés”.
No sé cómo, pero hoy he terminado y me he duchado antes de que pase mi hora; oigo a Dan acechando en la puerta del dormitorio, sin duda contando los segundos, desde las 6:58 de la mañana.
Además de todo lo habitual que tengo que hacer hoy, también tengo que pensar en qué ponerme para la sesión de fotografías. El estilo MamáSinSecretos mi marido una vez lo describió como de “presentadora de programa infantil de televisión sin la marioneta de animalito”. Muchos vestidos estampados, camisetas con eslóganes coloridos, monos. El proceso de selección de vestimenta me resulta algo penoso por el kilo de más que me quedó después del nacimiento de Coco y que nunca he podido bajar porque volver de inmediato a la talla ocho sería completamente incongruente con mi marca personal.
Así que elijo una falda alegre: verde con un estampado de rayos pequeños. La camiseta amarilla dice: “Mi superpoder es ser madre”. Sí, sí, ya lo sé. Pero ¿qué quieren que haga? Tantas marcas me mandan camisetas iguales para Coco y para mí, que a veces tenemos que ponérnoslas.
Estaba desesperada por retocarme las raíces del cabello, pues sabía que se acercaba la sesión de fotografías, pero anoche tuve la charla. Si aparezco impecable, a mis seguidoras no les gustará, así que me dejo una raya algo torcida en el pelo y el peinado de hace dos días. Me lo arreglo un poco con el cepillo y luego retoco un rizo para que quede erguido a casi noventa grados de un lado de mi cabeza. Ese mechón rebelde ha tenido un papel preponderante en las historias de Instagram de esta semana (“¡Aaaay, no puedo domarlo! ¡¿Alguien más tiene un mechón testarudo que no quiere obedecer?!”). Ahora tengo una habitación entera llena de lociones y cremas para aplastarlo... además de cinco mil kilos de Pantene, cuyo producto nuevo demostrará ser la solución a mis problemas capilares.
Cuando te tomas el trabajo de vender solo productos que realmente utilizas, tienes que idear escenas cada vez más elaboradas en las que resulten necesarios.
Coco lleva un rato sentada tranquila en su dormitorio, mirando en su iPad algo que incluye flores, castillos y purpurina. Busco la camiseta que combina con la mía (¡Mi mamá tiene superpoderes!) en su cajonera y se la muestro.
—¿Qué te parece si hoy te vistes con esta, cielo? Es igual que la de mamá —digo, mientras le coloco un mechón suave y rubio detrás de la oreja y le beso la frente, aspirando su aroma a talco.
Se quita los auriculares rosas, deja el iPad sobre la cama y ladea la cabeza.
—¿Qué dicen esas palabras, mami?
—¿Quieres intentar leerlas, mi amor? —sonrío.
—M-i... m-a-m-á... t-i-e-n-e... —lee lentamente—. No entiendo el resto, mamá.
—¡Muy bien! Eres un genio. Dice: “Mi mamá tiene una hermosa corona”. —Sonrío mientras la ayudo a bajarse de la cama—. ¿Y sabes lo que significa eso, Coco? Si mamá es una reina con corona, tú eres...
—¡UNA PRINCESA! —chilla.
Para ser sincera, la obsesión de Coco con las princesas me resulta un poco inconveniente desde el punto de vista de contenidos. Obviamente, la postura de las mamás modernas es que el rosa ya no vale. Las niñas tienen que ser rebeldes y minifeministas en potencia, pero mi hija está claramente del lado de las hadas madrinas, así que, a menos que yo esté dispuesta a lidiar con el berrinche del siglo, princesa es lo que va a ser. O, por lo menos, lo que cree que va a ser. Por suerte, todavía no sabe leer tan bien.
—¿Quieres ayudarme con un trabajo secreto superimportante? —le pregunto mientras le doy un puñadito de arándanos que se va introduciendo distraídamente en la boca.
—¿Qué es, mamá?
—¡Vamos a revolverlo todo! —chillo; la levanto en brazos y la llevo abajo.
Superviso mientras construye —y luego derrumba— una torre de cojines de terciopelo. Arrojamos algunos ositos contra el radiador y hacemos resbalar unos libros de cuentos por el suelo; desparramamos piezas de un rompecabezas de madera. Me río tanto ante lo feliz que está destruyendo la sala de estar, que justo a tiempo me percato de que tiene mi candelero triple de Diptyque en la mano y está a punto de arrojarlo contra la chimenea.
—Muy bien, tesoro, ese lo dejamos, ¿vale? Aquí ya hemos terminado el trabajo —digo, y lo coloco sobre un estante alto—. ¿Vamos arriba a buscar la diadema para completar tu atuendo?
Una vez que localizamos la diadema debajo de la cama, me pongo de rodillas a la altura de Coco, la miro a los ojos y la cojo de las manos.
—Ahora van a venir unas personas a hablar con mami y a hacer unas fotos. Vas a portarte bien y sonreírles, ¿no es cierto? ¡Puedes hacer volteretas mágicas de princesa para la cámara!