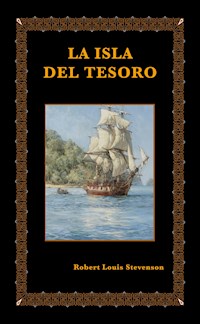
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecos Travel Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
La Isla del Tesoro reúne todos los elementos de la gran novela de aventuras clásica: una equis en el mapa, un joven huérfano con ansias de aventura, navegación en barcos de vela, intrigas y traiciones, ínsulas exóticas… Es el libro de aventuras inmarcesible al que ningún otro corsario ha podido hacer sombra. Como otros grandes clásicos de la literatura universal (Frankenstein o Alicia en el país de las maravillas) se dice de él que la idea le surgió a su autor en una racha de mal tiempo que le tenía confinado en casa a él y su familia, y que la trama surgió para entretener a su hijastro. Al parecer, primero le dibujó el mapa de la isla con el tesoro enterrado. Y a partir de ahí empezó a escribir la historia. Una historia protagonizada por el adolescente Jim Hawkins, que trabaja en la posada de sus padres. El día en que un viejo marinero taciturno y malhumorado llega para alojarse, la vida de Jim y su familia cambiará. El huésped posee un mapa que sus patibularios compinches anhelan, y que, por azar, va a parar a manos del joven hostalero. Empieza entonces una aventura por el mar para viajar a la isla caribeña que esconde el tesoro. El cocinero contratado en el puerto, un tal John Silver, y la tripulación, no son de fiar. Pronto protagonizarán un motín para apoderarse del mapa y comenzar a cavar en busca del cofre lleno de oro. Los piratas, sin embargo, no esperan que el joven Jim –y algún aliado inesperado– pueda afrontar la situación y burlar los ataques de los despiadados bucaneros.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sumario
LA ISLA DEL TESORO
Robert L. Stevenson
Los villanosmás seductores
Los peores malhechores de la historia que gozan de un mayor aura de romanticismo, sin duda, son los piratas. Unos tipos nada recomendables, que surcan los mares a la búsqueda de barcos para saquear, de doncellas para secuestrar, que viven una existencia sin normas, borrachos, pendencieros, tendentes a la deslealtad y el amotinamiento, sucios, blasfemos… Y sin embargo, seductores. ¿Por qué?
La piratería ha existido prácticamente desde que se navega. Se tienen referencias históricas ya en el siglo V aC en el Golfo Pérsico, y se extienden por todos los mares conocidos, ya sea durante el dominio mediterráneo de griegos y romanos o de las aguas nórdicas por parte de los vikingos (otros forajidos que gozan de reputación).
Sin embargo, la piratería alcanza su auge tras la conquista de América. El monopolio instaurado por la corona española para comerciar con los nuevos territorios desató una auténtica fiebre por asaltar los navíos que cruzaban el Atlántico cargados con oro y plata.
Estados rivales de España (especialmente Inglaterra y Francia), fomentaron la aparición de los corsarios, unos piratas que –se podría decir modernamente– trabajaban bajo “concesión administrativa”. Es decir, tenían una autorización para atacar a los navíos enemigos de quienes les contrataban.
El paso de “contratados” a “autónomos” fue lógica. Los corsarios se dieron cuenta de que podían vivir fuera de la ley, atacar a diestro y siniestro a quien se le pusiera a tiro y quedarse con los botines sin tener que rendir cuenta a monarca alguno.
A partir del siglo XVII la piratería entra en su Edad de Oro. Los bucaneros arrían la bandera de los países que les concedían sus patentes de corso e izan su propia enseña, la conocida y temida Jolly Roger. Se aceptan diversas teorías acerca del sobrenombre de la conocida enseña. Al principio se trataba de una bandera de fondo rojo (el de la sangre, indicando que no habría piedad) con una calavera (la muerte) que mutaría, a partir del año 1700, al fondo negro, todavía más intimidatorio. Los historiadores señalan a la bandera pirata como uno de los primeros ensayos de guerra psicológica. Es decir, cuando un barco veía que se le aproximaba un navío luciéndola, debían saber que o se rendían o tendrían el peor de los destinos. Piratas famosos personalizaron sus banderas, para que se les conociera de lejos y su fama les precediera.
Los piratas preferían intimidar a guerrear. Garantizaba que capturaban un barco sin daños y que no sufrirían bajas durante el enfrentamiento.
En esos años de efervescencia, los barcos piratas constituyeron prácticamente dos “repúblicas” en el Caribe. En la Isla Tortuga, al norte de la isla La Española, y en Port Royal, una rada asegurada de Jamaica. Hubo otra bien famosa, Libertalia, al norte de la isla africana de Madagascar.
Los piratas tenían sus propias normas. Formaban parte de una Cofradía (conocida también como la Hermandad) donde se fijaban indemnizaciones por categorías y daños en caso de resultar heridos en combate; qué parte debían cobrar del botín; cuándo podían abandonar la fidelidad a un capitán para unirse a otro.
Que cumplieran ciertas reglas no implica que no fueran auténticos transgresores de las normas establecidas por la sociedad del momento. De hecho, la homosexualidad era ampliamente aceptada entre ellos, hasta el punto de que estaba instaurado el matelotage, una institución muy similar al matrimonio gay que rigió entre bucaneros en los siglos XVI y XVII. También la entrada de mujeres en la piratería –sin ser la norma– fue aceptada, y hay casos bien documentados como el de Mary Read.
La piratería se mantiene hasta nuestro días –especialmente en el océano Índico–, pero ahora forma parte ya más del imaginario popular que de una práctica generalizada en los mares del planeta.
Al halo romántico de los piratas contribuyeron, sin lugar a dudas, obras destacadas de la literatura del siglo XIX. Y la que encabeza el reparto es La Isla del Tesoro, la aventura de las aventuras de los libros en que aparecen piratas. Stevenson fija con John Silver el Largo la figura del pirata con pata de palo, loro en el hombro, astuto y seductor, sin otros principios que conseguir los doblones de oro que anhela.
La Isla del Tesoro reúne todos los elementos de la gran novela de aventuras clásica: una equis en el mapa, un joven huérfano con ansias de aventura, navegación en barcos de vela, intrigas y traiciones, ínsulas exóticas…
Es el libro de aventuras inmarcesible al que ni Sandokán (otro pirata) ni ningún otro corsario ha podido hacer sombra. Como otros grandes clásicos de la literatura universal (Frankenstein o Alicia en el país de las maravillas) se dice de él que la idea le surgió a su autor en una racha de mal tiempo que le tenía confinado en casa a él y su familia, y que la historia surgió para entretener a su hijastro Lloyd. Al parecer, primero le dibujo el mapa de la isla con el tesoro enterrado. Y a partir de ahí empezó a tramar la historia. Bendito sea el mal tiempo.
LOS EDITORES
MAPA DE STEVENSON
Parte Primera
EL VIEJO PIRATA
Capítulo 1
Y el viejo marino llegó a la posada del Almirante Benbow
El señor Trelawney, el doctor Livesey y algunos otros cabaalleros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la Isla del Tesoro, sin omitir detalle, aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas; y por ello tomo mi pluma en este año de gracia de 17... y mi memoria se remonta al tiempo en que mi padre era dueño de la hostería Almirante Benbow, y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado por un sablazo, buscó cobijo para nuestro techo.
Lo recuerdo como si fuera ayer, meciéndose como un navío llegó a la puerta de la posada, y tras él arrastraba, en una especie de angarillas, su cofre marino; era un anciano recio, macizo, alto, con el color de bronce viejo que los océanos dejan en la piel; su coleta embreada le caía sobre los hombros de una casaca que había sido azul; tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con uñas negras y rotas; y el sablazo que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura. Lo veo otra vez, mirando la ensenada y masticando un silbido; de pronto empezó a cantar aquella antigua canción marinera que después tan a menudo le escucharía:
"Quince hombres en el cofre del muerto...
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y una botella de ron!"
con aquella voz cascada, que parecía afinada en las barras del cabrestante. Golpeó en la puerta con un palo, una especie de astil de bichero en que se apoyaba, y, cuando acudió mi padre, en un tono sin contem-placiones le pidió que le sirviera un vaso de ron. Cuando se lo trajeron, lo bebió despacio, como hacen los catadores, chascando la lengua, y sin dejar de mirar a su alrededor, hacia los acantilados, y fijándose en la muestra que se balanceaba sobre la puerta de nuestra posada.
–Es una buena rada -dijo entonces-, y una taberna muy bien situada. ¿Viene mucha gente por aquí, eh, compañero? Mi padre le respondió que no; pocos clientes, por desgracia. –Bueno; pues entonces aquí me acomodaré. ¡Eh, tú, compadre! -le gritó al hombre que arrastraba las angarillas-. Atraca aquí y echa una mano para subir el cofre. Voy a hospedarme unos días -continuó-. Soy hombre llano; ron; tocino y huevos es todo lo que quiero, y aquella roca de allá arriba, para ver pasar los barcos. ¿Que cuál es mi nombre? Llamadme capitán. Y, ¡ah!, se me olvidaba, perdona, camarada... -y arrojó tres o cuatro monedas de oro sobre el umbral-. Ya me avisaréis cuando me haya. comido ese dinero -dijo con la misma voz con que podía mandar un barco.
Y en verdad, a pesar de su ropa deslucida y sus expresiones indignas, no tenía el aire de un simple mari-nero, sino la de un piloto o un patrón, acostumbrado a ser obedecido o a castigar. El hombre que había portado las angarillas nos dijo que aquella mañana lo vieron apearse de la diligencia delante del Royal George y que allí se había informado de las hosterías abiertas a lo largo de la costa, y supongo que le dieron buenas referencias de la nuestra, sobre todo por lo solitario de su emplazamiento, y por eso la había preferido para instalarse. Fue lo que supimos de él.
Era un hombre reservado, taciturno. Durante el día vagabundeaba en torno a la ensenada o por los acantilados, con un catalejo de latón bajo el brazo; y la velada solía pasarla sentado en un rincón junto al fuego, bebiendo el ron más fuerte con un poco de agua. Casi nunca respondía cuando se le hablaba; sólo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz como un cuerno de niebla; por lo que tanto nosotros como los clientes habituales pronto aprendimos a no meternos con él. Cada día, al volver de su caminata, preguntaba si había pasado por el camino algún hombre con aspecto de marino. Al principio pensamos que echaba de menos la compañía de gente de su condición, pero después caímos en la cuenta de que precisamente lo que trataba era de esquivarla. Cuando algún marinero entraba en la Almirante Benbow (como de tiempo en tiempo solían hacer los que se encaminaban a Brístol por la carretera de la costa), él espiaba, antes de pasar a la cocina, por entre las cortinas de la puerta; y siempre permaneció callado como un muerto en presencia de los forasteros. Yo era el único para quien su comportamiento era explicable, pues, en cierto modo, participaba de sus alarmas. Un día me había llevado aparte y me prometió cuatro peniques de plata cada primero de mes, si “tenía el ojo avizor para informarle de la llegada de un marino con una sola pierna”. Muchas veces, al llegar el día convenido y exigirle yo lo pactado, me soltaba un tremendo bufido, mirándome con tal cólera, que llegaba a inspirarme temor; pero, antes de acabar la semana parecía pensarlo mejor y me daba mis cuatro peniques y me repetía la orden de estar alerta ante la llegada “del marino con una sola pierna”.
No es necesario que diga cómo mis sueños se poblaron con las más terribles imágenes del mutilado. En noches de borrasca, cuando el viento sacudía hasta las raíces de la casa y la marejada rugía en la cala rompiendo contra los acantilados, se me aparecía con mil formas distintas y las más diabólicas expresiones. Unas veces con su pierna cercenada por la rodilla; otras, por la cadera; en ocasiones era un ser monstruoso de una única pierna que le nacía del centro del tronco. Yo le veía, en la peor de mis pesadillas, correr y perseguirme saltando estacadas y zanjas. Bien echadas las cuentas, qué caro pagué mis cuatro peniques con tan espantosas visiones.
Pero, aun aterrado por la imagen de aquel marino con una sola pierna, yo era, de cuantos trataban al capitán, quizá el que menos miedo le tuviera. En las noches en que bebía mas ron de lo que su cabeza podía aguantar, cantaba sus viejas canciones marineras, impías y salvajes, ajeno a cuantos lo rodeábamos; en ocasiones pedía una ronda para todos los presentes y obligaba a la atemorizada clientela a escuchar, llenos de pánico, sus historias y a corear sus cantos. Cuántas noches sentí estremecerse la casa con su “Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron!”, que todos los asistentes se apresuraban a acompañar a cuál más fuerte por temor a despertar su ira. Porque en esos arrebatos era el contertulio de peor trato que jamás se ha visto; daba puñetazos en la mesa para imponer silencio a todos y estallaba enfurecido tanto si alguien lo interrumpía como si no, pues sospechaba que el corro no seguía su relato con interés. Tampoco permitía que nadie abandonase la hostería hasta que él, empapado de ron, se levantaba soñoliento, y dando tumbos se encaminaba hacia su lecho.
Y aun con esto, lo que mas asustaba a la gente eran las historias que costaba. Terroríficos relatos donde desfilaban ahorcados, condenados que pasaban por la plancha, temporales de alta mar, leyendas de la Isla de la Tortuga y otros siniestros parajes de la América Española. Según él mismo contaba, había pasado su vida entre la gente más despiadada que Dios lanzó a los mares; y el vocabulario con que se refería a ellos en sus relatos escandalizaba a nuestros sencillos vecinos tanto como los crímenes que describía. Mi padre aseguraba que aquel hombre sería la ruina de nuestra posada, porque pronto la gente se cansaría de venir para sufrir humillaciones y luego terminar la noche sobrecogida de pavor; pero yo tengo para mí que su presencia nos fue de provecho. Porque los clientes, que al principio se sentían atemorizados, luego, en el fondo, encontraban deleite: era una fuente de emociones, que rompía la calmosa vida en aquella comarca; y había incluso algunos, de entre los mozos, que hablaban de él con admiración diciendo que era “un verdadero lobo de mar” y “un viejo tiburón” y otros apelativos por el estilo; y afirmaban que hombres como aquel habían ganado para Inglaterra su reputación en el mar.
Hay que decir que, a pesar de todo, hizo cuanto pudo por arruinarnos; porque semana tras semana, y después, mes tras mes, continuó bajo nuestro techo, aunque desde hacía mucho ya su dinero se había gastado; y, cuando mi padre reunía el valor preciso para conminarle a que nos diera más, el capitán soltaba un bufido que no parecía humano y clavaba los ojos en mi padre tan fieramente, que el pobre, aterrado, salía a escape de la estancia. Cuántas veces le he visto, después de una de estas desairadas escenas, retorcerse las manos de desesperación, y estoy convencido de que el enojo y el miedo en que vivió ese tiempo contribuyeron a acelerar su prematura y desdichada muerte.
En todo el tiempo que vivió con nosotros no mudó el capitán su indumentaria, salvo unas medias que compró a un buhonero. Un ala de su sombrero se desprendió un día, y así colgada quedó, a pesar de lo enojoso que debía resultar con el viento. Aún veo el deplorable estado de su vieja casaca, que él mismo zurcía arriba en su cuarto, y que al final ya no era sino puros remiendos. Nunca escribió carta alguna y tampoco recibía, ni jamás habló con otra persona que alguno de nuestros vecinos y aun con estos solo cuando estaba bastante borracho de ron. Nunca pudimos sorprender abierto su cofre de marino.
Tan solo en una ocasión alguien se atrevió a hacerle frente, y ocurrió ya cerca de su final, y cuando el de mi padre estaba también cercano, consumiéndose en la postración que acabó con su vida. El doctor Livesey había llegado al atardecer para visitar a mi padre, y, después de tomar un refrigerio que le ofreció mi padre, pasó a la sala a fumar una pipa mientras aguardaba a que trajesen su caballo desde el caserío, pues en la vieja Benbow no teníamos establo. Entré con él, y recuerdo cuánto me chocó el contraste que hacía el pulcro y aseado doctor con su peluca empolvada y sus brillantes ojos negros y exquisitos modales, con nuestros rústicos vecinos; pero sobre todo el que hacía con aquella especie de inmundo y legañoso espantapájaros, que era lo que realmente parecía nuestró desvalijador, tirado sobre la mesa y abotargado por el ron. Pero súbitamente el capitán levantó los ojos y rompió a cantar:
“Quince hombres en el cofre del muerto.
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ; Y una botella de ron!
El ron y Satanás se llevaron al resto.
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡ Y una botella de ron”
Al principio yo había imaginado que el cofre del muerto debía ser aquel enorme baúl que estaba arriba, en el cuarto frontero; y esa idea anduvo en mis pesadillas mezclada con las imágenes del marino con una sola pierna. Pero a aquellas alturas de la historia no reparábamos mucho en la canción y solamente era una novedad para el doctor Livesey, al que por cierto no le causó un agradable efecto, ya que pude observar cómo levantaba por un instante su mirada cargada de enojo, aunque continuó conversando con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de un nuevo remedio para el reuma. Pero el capitán, mientras tanto, empezó a reanimarse bajo los efectos de su propia música y al fin golpeó fuertemente en la mesa, señal de que ya todos conocíamos y que quería imponer silencio. Todas las voces se detuvieron, menos la del doctor Livesey, que continuó hablando sin inmutarse con su voz clara y de amable tono, mientras daba de vez en cuando largas chupadas a su pipa.
El capitán fijó entonces una mirada furiosa en él, dio un nuevo manotazo en la mesa y con el más bellaco de los vozarrones gritó:
–¡Silencio en cubierta!
–¿Os dirigís a mí, caballero? -preguntó el médico. Y cuando el rufián, mascullando otro juramento, le respondió que así era, el doctor Livesey replicó: –Solamente he de deciros una cosa: que, si continuáis bebiendo ron, el mundo se verá muy pronto a salvo de un despreciable forajido.
La furia que estas palabras despertaron en el viejo marinero fue terrible. Se levantó de un salto y sacó su navaja, se escuchó el ruido de sus muelles al abrirla y, balanceándola sobre la palma de la mano, amenazó al doctor con clavarlo en la pared.
El doctor no se inmutó. Continuó sentado y le habló así al capitán, por encima del hombro, elevando el tono de su voz para que todos pudieran escucharle, perfectamente tranquilo y firme:
–Si no guardáis ahora esa navaja, os prometo, por mi honor, que en el próximo Tribunal del Condado os haré ahorcar. Durante unos instantes los dos hombres se retaron con las miradas, pero el capitán amainó, se guardó su arma y volvió a sentarse gruñendo como un perro apaleado.
–Y ahora, señor -continuó el doctor-, puesto que no ignoro su desagradable presencia en mi distrito, podéis estar seguro de que no he de perderos de vista. No solo soy médico, también soy juez, y, si llega a mis oídos la más mínima queja sobre vuestra conducta, aunque solo fuera por una insolencia como la de esta noche, tomaré las medidas para que os detengan y expulsen de estas tierras. Basta.
Al poco rato trajeron hasta nuestra puerta el caballo del doctor Livesey, y este montó y se fue; el capitán permaneció tranquilo aquella noche y he de decir que otras muchas a partir de esa.
Capítulo 2
La aparición de Perronegro
Poco después de los sucesos que acabo de narrar tuvo lugar el primero de los misterioros acontecimientos que acabaron por librarnos del capitán, aunque no, como ya verá el lector, de sus intrigas. Fue aquel un invierno en que la tierra permaneció cubierta por las heladas y azotada por los más furiosos vendavales. Nos dábamos cuenta de que mi pobre padre no llegaría a ver la primavera; día a día empeoraba, y mi madre y yo teníamos que repartirnos el peso de la hostería, lo que por otro lado nos mantuvo tan ocupados que difícilmente reparábamos ya en nuestro desagradable huésped.
Recuerdo que fue un helado amanecer de enero. La ensenada estaba cubierta por, la blancura de la escarcha, la mar en calma rompía suavemente en las rocas de la playa y el sol naciente iluminaba las cimas de las colinas resplandeciendo en la lejanía del océano. El capitán había madrugado más que de costumbre, y se fue hacia la playa, con su andar hamacado, oscilando su cuchillo bajo los faldones de su andrajosa casaca azul, el catalejo de latón bajo el brazo y el sombrero echado hacia atrás. Su aliento, al caminar, iba dejando como nubecillas blanquecinas. Al desaparecer tras un peñasco, profirió uno de aquellos gruñidos que tan familiares ya me eran, como si en aquel instante hubiera recordado con indignación al doctor Livesey.
Mi madre estaba arriba, velando a mi padre; yo atendía mis quehaceres y preparaba la mesa para cuando regresara el capitán. Entonces se abrió la puerta y apareció un hombre al que jamás antes había visto. Pálido, con la blancura del sebo; vi que le faltaban dos dedos en la mano izquierda, pero, aunque le colgaba un machete, no tenía trazas de hombre pendenciero. Yo, que estaba siempre pendiente de cualquier marino, tanto con una como con dos piernas, recuerdo que me sentí desconcertado, pues aquel visitante no parecía hombre de mar, pero algo en él olía a tripulación.
Le pregunté en qué podía servirle, y dijo que quería beber ron; pero, cuando iba a traérselo, se sentó sobre una mesa y me hizo una seña de que me acercara. Me quedé quieto donde estaba con el paño de limpieza en las manos.
–Acércate, hijo -me llamó-. Acércate.
Yo di un paso hacia él.
–¿Esa mesa que está ahí preparada no será para mi compadre Bill? -me preguntó con aire burlón.
Le dije que no conocía a su compadre Bill; que aquella mesa estaba dispuesta para otro huésped a quien llamábamos el capitán. –Bien -dijo-, eso le gusta a mi compadre Bill, que le llamen capitán. Pero si el que dices tiene una cicatriz grande en un carrillo y da gusto ver lo fino que es, sobre todo cuando está borracho, ese es mi compadre Bill. Además, vamos a ver, si tu capitán tiene una cuchillada en la mejilla... ¿no será además en el lado derecho? ¡Ah, ya decía yo! Así que... ¿está aquí mi compadre Bill?
Le contesté que se encontraba fuera, dando uno de sus paseos. –¿Por dónde, hijo? ¿Por dónde ha ido?
Le indiqué la playa y le dije por dónde podría regresar el capitán y lo que aún tardaría, y, después que respondí a otras de sus preguntas, me dijo:
–Ah... Verme le va a sentar mejor que un trago de ron a mi compadre Bill.
La expresión de su cara al decir esto no me pareció muy agradable, por lo que pensé que el forastero no decía la verdad. Pero pensé que no era asunto mío; y, además, tampoco podía yo hacer nada. El hombre salió y se apostó en la entrada de la hostería, acechando como gato que espera al ratón. Cuando se me ocurrió salir a la carretera, me ordenó que entrase inmediatamente, y, como no obedecí con la presteza que él esperaba, un cambio terrible se produjo en su rostro blanquecino, y profirió un juramento tan terrible, que me heló el alma. Entré rápidamente en la posada y él entonces se me acercó, recobrando su aire zalamero, y dándome una palmadita en el hombro me dijo que yo era un buen muchacho y que se había encariñado conmigo.
–Tengo yo un hijo -me contó- que se parece a ti como una gota de agua a otra y que es el orgullo de mi corazón. Pero los muchachos necesitáis disciplina, hijo, disciplina. Si tú hubieras navegado con mi compadre Bill, no necesitarías que te lo dijera dos veces para entrar en casa, no... No eran esas las costumbres de Bill ni de los que navegaban con él. ¡Pero, mira! ¡Ahí viene! Con su catalejo bajo el brazo. Es mi compadre Bill. ¡Bendito sea! Tú y yo vamos a meternos dentro, hijo, y nos esconderemos tras la puerta; vamos a darle a Bill una buena sorpresa. ¡Dios lo bendiga!
Y diciendo esto, entró conmigo en la hostería y me ocultó tras él, junto a la puerta. Yo estaba, como es de suponer, inquieto y alarmado, y el miedo que sentía aumentaba al ver que el forastero también daba muestras de temor. Acarició la empuñadura de su machete y empezó a sacarlo de su vaina, y todo el tiempo que estuvimos aguardando no dejó de tragar saliva, como si tuviera, como suele decirse, un nudo en la garganta.
Por fin entró el capitán, cerró la puerta de golpe y, sin desviar su mirada, se dirigió a grandes zancadas hacia su mesa.
–¡Bill! -llamó el forastero, con una voz que pretendía ser firme y resuelta.
El capitán giró sobre sus talones y se nos quedó mirando; el color había desaparecido de su rostro y hasta su nariz se tornó lívida; tenía el aspecto del que ve a un aparecido o al mismo diablo o incluso algo peor, si es que existe; tanto me sobrecogió verlo así, porque fue como si en un instante envejeciera cien años.
–Vamos, Bill... Ya me conoces... ¿O es que no te acuerdas de tu viejo camarada? -dijo el forastero.
El capitán ahogó un grito de asombro y exclamó:
–¡Perronegro!
–¿Y quién si no? -contestó el otro, ya más tranquilo-. El mismo Perronegro de siempre, que viene a saludar a su antiguo camarada Bill a la posada del Almirante Benbow. Ah, Bill, Bill…. ¡Las cosas que hemos visto los dos desde que yo perdí estos garfios! -y levantó su mano mutilada.
–Está bien -dijo el capitán-, al fin me has pillado, ya me tienes; bien, echa fuera lo que tengas que decir. ¿Qué quieres? –Siempre el mismo, ¿eh, Bill? -respondió Perronegro-.
–Tienes toda la razón. Ahora este buen mozalbete nos va a traer un trago de ron y vamos a sentarnos, ¿quieres?, y vamos a charlar mano a mano, como viejos camaradas.
Cuando yo regresé con el ron, estaban los dos sentados en la mesa del capitán, uno frente al otro. Perronegro se había situado cerca de la puerta y con la silla algo separada de la mesa, como para poder al mismo tiempo vigilar a su antiguo compinche y, supongo, tener pronta la huida.
Me mandó que me retirase y que dejara la puerta abierta de par en par, y añadió: –No se te ocurra espiar por el ojo de la cerradura, hijo-. Así que, dejándolos solos, me retiré.
Durante largo rato, y aunque me esforcé por escuchar, no pude entender más que apagados susurros; pero después empecé a oír sus voces, cada vez más altas, y entonces pesqué alguna palabra, principalmente juramentos del capitán:
–¡No, no, no, no! ¡Y basta! -gritaba-. ¡Si hay que acabar colgados, a la horca todos! -chilló.
Y de repente estalló en juramentos horribles y escuché ruido de golpes; la mesa y las sillas rodaban por el suelo con gran estrépito; oí chocar de aceros y un instante después vi a Perronegro huir despavorido y al capitán corriendo tras él, los dos con los machetes en la mano, y vi que del hombro de Perronegro manaba sangre. Ya en la puerta, el capitán descargó sobre el fugitivo un tajo tan tremendo, que, de haberlo alcanzado, lo hubiera abierto en canal, pero gracias a que el cuchillo chocó con la muestra de la hostería que colgaba en el portal. Todavía puede verse la muesca en el lado inferior del marco.
Aquel golpe fue el último de la pelea. Cuando pudo llegar a la carretera, Perronegro, a pesar de su herida, demostró saber correr y desapareció tras la colina en medio minuto. El capitán, por su parte, miró la muestra como aturdido. Se pasó varias veces la mano por sus ojos, y después volvió a entrar en la casa.
–¡Jim! -gritó-, ¡ron! -; y al pedírmelo, se tambaleó un poco y trató de sostenerse apoyándose en la pared.
–¿Estáis herido? -exclamé.
–Ron... -me pidió de nuevo-. He de huir de aquí... ¡Ron! ¡Ron!
Corrí a traérselo, pero estaba tan impresionado por todo lo que había visto, que rompí un vaso y averié el grifo, y, mientras trataba de calmarme, oí el golpe de un cuerpo al caer al suelo; corrí entonces hacia la habitación donde había dejado al capitán y allí me lo encontré tirado cuan largo era. En ese instante mi madre, alarmada por los gritos y la pelea, acudió presurosa en mi ayuda. Entre los dos tratamos de levantar al capitán, que resollaba fuerte y estertóreamente; tenía los ojos cerrados y en su rostro el color de la muerte.
–¡Pobre de mí! -gritaba mi madre-. ¡La desgracia se ceba en esta casa! ¡Y con tu pobre padre tan enfermo!
No teníamos ni idea de qué hacer para auxiliar al capitán, lo único que se nos ocurría es que había sido herido de muerte en la pelea con el forastero. Traje, por si acaso, el ron y traté de hacérselo beber, pero tenía los dientes apretados y la boca encajada, como si fuera de hierro. En ese instante, y con gran alivio por nuestra parte, se abrió la puerta y vimos entrar al doctor Livesey, que venía a visitar a mi padre.
–¡Doctor! -exclamamos-. ¡Ayúdenos! ¡No sabemos si está muerto!
–¿Muerto? -dijo el doctor-. No más que uno de nosotros. Este hombre no tiene sino un ataque, que por cierto ya le advertí. Y ahora, señora Hawkins, vuelva usted al lado de su esposo, y, si es posible, que no se entere de nada de esto. Yo, como es mi obligación, trataré de salvar la despreciable vida de este tunante. –Jim -me indicó-, haz el favor de traerme una jofaina.
Cuando volví con lo que me había pedido, el doctor había cortado de arriba hasta abajo una manga del capitán, dejando al descubierto su enorme brazo nervudo, sobre el que se veían varios tatuajes; en el antebrazo, con gran claridad, leímos: “Mía es la suerte”, y “Viento en las velas”, y “Billy Bones es libre”, y más arriba, junto al hombro, veíase una horca con un hombre colgado; el dibujo estaba trazado con cierta gracia.
–¡Profético! -dijo el doctor, indicándome el dibujo-. Y ahora, señor Bones, si ese es su nombre, vamos a ver de qué color tiene usted la sangre. ¿Te asusta la sangre, Jim? -me preguntó.
–No, señor -respondí.
–Bueno, pues entonces -me dijo- sostén la jofaina. Y diciendo esto, cogió la lanceta y abrió una vena. Abundante sangre manó antes de que el capitán abriese los párpados y nos mirara con turbios ojos. Primero reconoció al doctor, y frunció su ceño; luego me vio a mí, y eso pareció tranquilizarlo. Pero de pronto su rostro palideció y trató de incorporarse, gritando:
–¿Dónde está Perronegro?
–Aquí no hay ningún Perronegro -dijo el doctor-, excepto el que lleváis en el pellejo. Habéis seguido bebiendo y os ha dado un ataque, tal como anuncié; y en este instante acabo, muy contra mi gusto, de sacaros por las orejas de la sepultura. Y ahora, señor Bones...
–Yo no me llamo así -interrumpió el capitán.
–Tanto me da -replicó el doctor-. Es el nombre de un pirata del que he oído hablar; y así os llamo para abreviar. De cualquier forma lo que tenía que deciros es tan solo esto: un vaso de ron no acabará con vuestra vida, pero a ese seguirá otro, y después otro, y apuesto mi peluca a que, de no dejarlo, no tardaréis en morir, ¿está claro?, moriréis y así iréis al lugar que os corresponde, como está en la Biblia. Ahora, vamos, haced un esfuerzo y os ayudaré, por esta vez, a ir a la cama.
Entre el doctor y yo, con gran trabajo, conseguimos hacerle subir la escalera y dejarle en el lecho, donde su cabeza cayó sobre la almohada igual que si aún permaneciera desmayado.
–Y ahora, pensadlo -dijo el doctor-. Yo declino mi responsabilidad. Solo el nombre del ron ya significa vuestra muerte. Y tomándome por el brazo, salimos de aquel cuarto para ir a ver a mi padre.
–No hay que temer -me dijo el doctor tan pronto cerramos la puerta-. Le he extraído suficiente sangre como para que descanse tranquilo una temporada; tendrá que quedarse aquí una semana, es lo mejor para todos; pero, sin duda, otro ataque puede acabar con él.
Capítulo 3
La Marca Negra
Hacia el mediodía me acerqué a la habitación del capitán, llevándole un refresco y medicinas. Se encontraba casi en el mismo estado en que lo habíamos dejado, aunque trató de incorporarse, pero su debilidad fue más grande que sus deseos.
–Jim -me dijo-, tú eres la única persona en quien puedo confiar aquí; y bien sabes que siempre me porté bien contigo. Ni un mes he dejado de darte tus cuatro peniques de plata. Ahora ya me ves, compañero, da grima verme, no tengo ánimos y estoy solo. Escucha, Jim, tráeme un cortadillo de ron... Vamos, camarada, ¿me lo traerás?
–El doctor... -intenté decirle.
Pero él rompió en juramentos y maldiciones contra el doctor con una voz que, aún apagada, no había perdido su vieja energía. –Los médicos son todos unos farsantes -voceó-, y ese vuestro, ese, ¿qué sabe de hombres de mar? Con estos ojos he visto tierras que abrasaban como la pez hirviendo, y a mis compañeros caer muertos como moscas con el vómito negro, y he visto la tierra moverse como la mar sacudida por terremotos... ¿Qué sabe el médico? Y te digo una cosa: fue el ron el que me hizo vivir. Él ha sido mi comida y mi agua, somos como marido y mujer. Y si me lo quitáis ahora, seré como un barco del que ya no queda más que un madero, que las olas entregan a la playa. Mi maldición caerá sobre ti, Jim, y sobre ese médico charlatán -y de nuevo prorrumpió en una sarta de juramentos-. Fíjate, Jím, en el temblor de mis dedos -continuó ya con un tono de súplica-. No se están quietos. No he bebido una gota en todo el santo día. Te digo que ese médico es un farsante. Si no echo un trago de ron, Jim, empezaré a tener visiones. Ya casi las tengo. Estoy viendo al viejo Flint allí en el rincón, detrás de ti; y si empiezo a tener visiones, con la mala vida que he llevado, se me va a aparecer hasta Caín. El médico dijo que un vaso no me haría daño. Te daré una guinea de oro, si me traes un cortadillo, Jim.
Iba excitándose cada vez más y yo me alarmé a causa de mi padre, que había empeorado y necesitaba toda la quietud posible; además, las instrucciones del doctor habían sido terminantes, y también me sentía ofendido en cierta forma por el soborno que me proponía.
–No quiero vuestro dinero -le dije-, sino el que debéis a mi padre. Os traeré un vaso, solo uno.
Cuando se lo traje, lo cogió ávidamente y lo bebió de un trago.
–Ah -suspiró-. Ya me siento mejor, no cabe duda. Y ahora, muchacho, ¿cuánto tiempo dijo el doctor que debía estar en esta condenada litera?
–Una semana, por lo menos -le contesté.





























